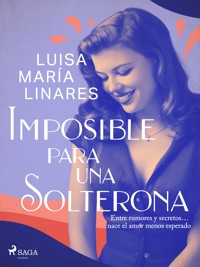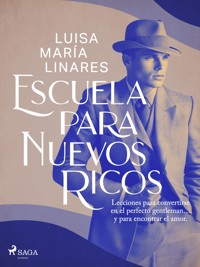Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Restaurar una casa olvidada era el plan… descubrir un crimen y enamorarse del sospechoso, no. Marcada por un pasado que la persigue, Paula Denis llega a una mansión abandonada en una isla paradisíaca para empezar de nuevo. Lo que parece una simple restauración se convierte en una red de secretos, donde artistas errantes, verdades ocultas y un misterioso historiador acusado de asesinato se cruzan en su camino. En un entorno lleno de belleza salvaje y tensiones ocultas, Paula deberá enfrentarse no solo a los enigmas de la casa, sino también a sus propias heridas. Con una mezcla envolvente de romance y suspenso, Luisa María Linares nos ofrece una historia intrigante y emocional en el corazón de Mallorca.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
Soy la otra mujer
Saga
Soy la otra mujer
Cover image: Shutterstock & Midjourney
Cover design: Rebecka Porse Schalin
Copyright ©1974, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727241784
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
La cuadra es el lugar donde crecemos compartiendo entre vecinos discos, libros y a veces besos...
La Cuadra Éditions nace de este espíritu, del deseo de reeditar los libros de la novelista española Luisa María Linares (1915-1986) para hacerlos redescubrir o descubrir al público contemporáneo.
Reina de las comedias románticas sofisticadas, Luisa María Linares escribió más de treinta bestsellers entre 1939 y 1983. Traducida a varios idiomas, su obra fue objeto de numerosas adaptaciones al cine y al teatro.
Luisa María Linares nos toca el corazón con historias llenas de ternura y espontaneidad, donde la fuerza del amor viene a trastornarlo todo. Bajo su pluma brillante, la imaginación, el encanto y el humor están siempre presentes, y el ritmo de la trama nunca para.
La Cuadra Éditions publica, para comenzar, cinco de sus libros más vendidos, con ediciones en español y en francés. Placeres de lectura imperdibles para quienes aman las historias de amor divertidas y entrañables, dinámicas y apasionadas.
Lacuadraeditions.com
Uno cree que domina su vida,
pero la vida se escapa del humano control.
john galsworthy
Se sentía tímida con su cara nueva. El doctor Lambert habíalo notado, encargándole que no pensara en ello. Pero resultaba difícil olvidar que se estrenaba una cara cuyas facciones en nada se parecían a las que adornaban el rostro anterior.
La nueva cara obligábale también a estrenar una nueva personalidad, desechando la que le acompañara durante veintiocho años de vida, la personalidad de Paula Denis, muchacha inteligente, espíritu tristón y juventud predispuesta al fracaso.
No sabía cómo clasificar aquella cara. Bonita, no. Moderna e interesante quizás. En todo caso, suponía un maravilloso regalo que agradecer al doctor Lambert, a quien acudiera en circunstancias trágicas. Creía oír aún su voz cuando la despedía de su clínica de Jean les Pins, meses antes.
—Buena suerte, querida Paula. Convénzase a sí misma de que es una mujer nueva. Empiece otra vez, olvidando el pasado.
Pero no era fácil olvidar un pasado como el suyo. Y aún era más difícil volver a empezar.
Recostada en su asiento del autobús, mantenía los ojos cerrados y como de costumbre se martirizaba pensando que los viajeros de enfrente la miraban, encontrando algo raro en su cara. Acabó por adormecer y un brusco frenazo la despertó más tarde, obligándola a enfrentarse con su curiosidad. Pero nadie se fijaba en ella, lo cual alivió sus nervios.
A través del cristal de la ventanilla observó que estaban detenidos en pleno campo, sin que se vislumbrase ningún edificio cercano. Observó también que la tormenta que amenazara toda la tarde se hacía más y más inminente. Las nubes bajas y oscuras envolvían el paisaje con un manto de tristeza.
Se estremeció de frío, aunque hacía calor. Un calor pegajoso, que humedecía las palmas de las manos. Se sentía cansada y abatida, llena de rencor hacia Julio, que la animara a emprender aquel viaje.
Preguntó al cobrador si era allí donde tenía que bajar, y el empleado, mallorquín de pocas palabras, agitó la cabeza negativamente. Advirtió entonces que solo se habían parado para dejar subir a un nuevo viajero. Un hombre alto, con pantalón oscuro y camisa a cuadros, que arrastraba un pequeño saco lleno de provisiones. El saco tuvo que ser colocado en la rejilla y el viajero se instaló en el asiento vacío junto a ella.
Cerró de nuevo los ojos tratando de coger el hilo del sueño que la había transportado a una época feliz. Creyó encontrarse de nuevo en París, pero no en el París desagradable de los últimos tiempos, sino en la ciudad alegre de sus días de estudiante de Arte Decorativo. ¿Cuántos años transcurrieran desde entonces? Parecían siglos, pero solo fueron tres.
Treinta y seis meses. Mil y pico de días con sus mil y pico de noches consecutivas, dedicadas todas ellas a Mario. Noches felices y noches desesperadas deslizándose en un torbellino frenético, hasta concluir en aquella noche enloquecedora en la que no debía de pensar... Tembló, agarrándose al borde del asiento, como si estuviera ahogándose y no quisiera abandonar la única tabla salvadora de la vida real. Había prometido que no pensaría en aquello. Se lo prometió a Julio y también a Nicole y a Héctor.
Al evocar a su hermana y a su cuñado lamentó angustiosamente haberse separado de ellos, siguiendo el consejo de Julio, empeñado en que la perpetua reclusión en casa acabaría por trastornarla seriamente.
En cierto modo tenía razón. Pasar semanas y semanas entre las paredes de aquel bonito piso —bonito pero solitario—, no le hacía ningún bien.
Nicole y Héctor habíanle ofrecido cariñosamente su hogar, pero no pudieron ofrecerle nada más, porque la casa era para ellos solo un pequeño puerto al que arribaban por breves horas, tras agitadas singladuras en el teatro donde actuaban. Su profesión de artistas abrumábales de trabajo y de responsabilidades. Dormían hasta mediodía, marchaban al ensayo en cuanto acababan de comer, y ya no reaparecían hasta las dos o las tres de la madrugada, generalmente acompañados de un par de amigos con los que tomaban café y se entretenían charlando hasta las cuatro.
Desde la cama, Paula oía sus voces y en alguna ocasión trató, por complacerles, de tomar parte en la tertulia, lo que resultó un completo fracaso. No tenía ánimos para decir ni escuchar agudezas y hasta creía haber perdido la facultad de sonreír. Se acusó de estar poniendo una nota triste en el hogar de sus hermanos y decidió aceptar la oferta de Julio que hablaba de trabajo y de nuevos ambientes como de la única cura posible.
Y en busca de trabajo y de ambiente, hallábase ahora en Mallorca, en un auto de línea terriblemente incómodo, disgustada consigo misma desde que tres horas antes, pusiera el pie en el avión. Estaba segura de que ni el ambiente ni el trabajo cambiarían nada. No había remedio para ella.
Sin embargo, disfrutó del viaje, porque le gustaba volar. Y más todavía, volar sobre aquel Mediterráneo tan azul. Hubiera deseado que el corto viaje de dos horas se prolongara para continuar mucho rato en las nubes. Pero fue preciso aterrizar, como ocurría también en la vida, cuando la imaginación volaba alto. Solo que ella ignoraba los aterrizajes suaves y su ánimo al pisar tierra había caído otra vez en barrena.
No consiguió dormir de nuevo y al abrir los ojos tuvo la sensación absurda de que todo el ambiente del autobús había cambiado de repente. Tenía una sensibilidad enfermiza para apreciar los cambios de atmósfera y repentinamente se sintió completamente alerta, notando que algo extraño sucedía, sin poder precisar el qué.
La mujer que ocupaba el asiento de enfrente y que durante todo el trayecto permaneciera amodorrada, estaba ahora en forzada tensión, lo mismo que el hombre que la acompañaba, un labriego que al subir armó gran alboroto para que le permitiesen poner bajo el asiento un par de gallinas. Incluso el chico que leía aventuras de cow boys permanecía con la boca abierta mirando a...
¿Qué es lo que miraban? No era a ella, afortunadamente. Comprobó que no solamente aquellos tres viajeros sino todos los de alrededor contemplaban con mayor o menor disimulo al hombre que ocupaba el asiento vecino, vestido con una camisa a cuadros y que subiera a mitad del trayecto.
Sin poder evitarlo, le miró también y los ojos del desconocido se encontraron con los suyos durante un segundo, en un choque fugaz que la atemorizó. Porque la mirada del hombre destilaba odio y rabia contenida, descubriendo una trágica tormenta interior, más explosiva que la otra tormenta amenazadora que se avecinaba a la tierra.
Paula bajó la vista nerviosamente y observó sus propias manos, sin saber dónde mirar. Pero mirando sus manos, veía también las del otro, crispadas sobre las rodillas, tratando de dominar algún violento impulso. Le hipnotizaron aquellas manos, de dedos fuertes y largos, sorprendentemente delicados. No eran las manos de un obrero ni de un labrador, a pesar de estar fuertemente tostadas por el sol, y con las uñas muy cortas. Hubieran sido unas manos bellas, de no parecer tan amenazadoras.
Volvió el rostro hacia la ventanilla y respiró hondo. Julio tenía razón. Estaba completamente neurasténica e imaginaba cosas absurdas e inexistentes como aquella del hombre... ¿acorralado...? Sí. Era la palabra exacta. Un hombre acorralado.
Pero la sensación solo existía en su cerebro fatigado que forjaba conclusiones estúpidas. El desconocido era, con seguridad, un viajero corriente que ni estaba nervioso ni era mirado con hostilidad por los demás. Trató de imaginarlo como a un mallorquín de vida apacible. O quizás un inglés de los muchos que vivían en la isla. Pero no tenía aspecto de inglés. Era, por el contrario, enormemente latino.
Volvió a mirarse las manos y observó que las del individuo no estaban ya en el mismo sitio, porque se había cruzado de brazos, ocultándolas. Aquello le dio valor para mirar otra vez en su dirección y tampoco encontró la mirada, extrañamente fija en un punto indeterminado del paisaje, vislumbrado a través de la ventanilla.
No se trataba de un hombre tosco, en efecto. Pero la atmósfera tensa que creyera imaginar, subsistía. Percibíase tan claramente como las primeras gotas de lluvia que dejaban surcos en el polvo de los cristales.
Brilló un relámpago y la viajera de enfrente se santiguó, sin apartar la vista de «el hombre acorralado». El chico que leyera semanarios de aventuras bostezó y el viejo de las gallinas cambió de postura y con los pies armó un revuelo de cacareos. Luego todo volvió a quedar en el mismo silencio expectante, insostenible, mientras el autobús continuaba deslizándose carretera adelante a través de un paisaje repentinamente sombrío.
«Acabaré por gritar», pensó Paula subsconscientemente. Y casi en el instante en que pensaba aquello, su vecino se puso de pie como impulsado por un resorte y ciego de furor abrió la portezuela de golpe y bajó de un salto, sin siquiera mandar parar.
El cobrador hizo detener el coche sin embargo y con algunas enfadadas exclamaciones en dialecto mallorquín, descargó el saco del viajero y lo dejó en la carretera. Luego se volvió hacia Paula e indicó en castellano:
—Esta es su parada, señorita. Aún le quedan diez minutos de camino hasta encontrar la casa. Si anda de prisa, podrá escapar de la tormenta. —Bajó la maleta y añadió—: Tiene que coger aquel sendero y andar siempre en dirección al mar.
Fue todo tan rápido que cuando sintió la lluvia en la cara y vio alejarse el coche, Paula se quedó inmóvil con la maleta a los pies, sin poder coordinar las ideas ni los movimientos.
Brilló un nuevo relámpago y pensó con desesperación en lo desagradable de aquella llegada. A la vez, sentía la cercana presencia de «el hombre acorralado» que le producía un vago temor casi histérico. Agarró la maleta y echó a andar precipitadamente por el sendero. A duras penas podía dominar el impulso de dejar la maleta en el suelo y echar a correr como si alguien la persiguiera. No se atrevía a volver la cabeza para enterarse de lo que hacía el otro. Caminó tan de prisa, que en seguida divisó el mar, al que las nubes prestaban su tono plomizo. Las gotas de lluvia continuaban cayendo tímidamente como las primeras notas de una sinfonía que prosiguiera en crescendo armónico, su ballet sobre el paisaje.
Nunca le habían atemorizado las tormentas, pero aquella le asustaba. Todo le asustaba desde hacía muchos meses, a partir de la noche en que se enfrentara de cerca con la muerte. Jadeando se apoyó en un árbol, aunque sabía que era peligroso hacerlo con un tiempo semejante. Había sido una loca lanzándose en busca de vida nueva, cuando se sentía tan absolutamente vencida. A través de las pestañas húmedas de agua, veía a las hormigas huir enloquecidas refugiándose entre las cortezas rugosas del tronco. Los pájaros que momentos antes volaron bajo ensordeciendo con sus trinos, habían desaparecido misteriosamente. La tierra se estremecía en angustiosa espera.
De nuevo echó a correr, siempre en dirección al mar. Pero el Mediterráneo no parecía el delicioso lago turquesa que se le revelara desde el avión, sino una sinfonía de grises que se confundían en el horizonte. Imaginó la sensación horrible de sentirse perdida en aquella inmensidad gris.
El sendero torcía y volvía a torcer, descendiendo lentamente hacia las rocas, cortadas a pico, que formaban pequeñas calas bordeadas de arena. Diez minutos de camino. ¿Habrían transcurrido ya...? Tenía la impresión de que hacía siglos que abandonara el auto.
La lluvia empapaba su traje de chaqueta negro y los cabellos se le pegaban a las mejillas, cegándola. «Era una crueldad innecesaria que le sucediera aquello», pensó. Y casi a la vez sonrió, burlándose de sí misma, por considerar la tormenta como una ofensa personal. Naturalmente, habría sido más grato llegar a la Ensenada del Sol en una tarde luminosa, que inundara el corazón de optimismo.
Ensenada del Sol. Un nombre encantador para una finca abandonada. Dobló otro recodo y dejó la maleta en el suelo para descansar. Y en aquel preciso instante a la luz de un relámpago, divisó al hombre, agazapado entre un pinar.
Lanzó un grito que ahogó el fragor del trueno y se quedó mirándole inmóvil, aliviada al comprender que él no advertía su presencia. Estaba recostado contra un árbol, con la cabeza hundida entre los brazos, como la perfecta imagen de la desolación. Junto a él, una abertura del saco dejaba desparramar algunas latas de conserva, patatas y un paquete de simientes, de hojas moradas que ponían una extraña nota de color.
Seguramente habría conseguido adelantarla, yendo campo a traviesa. Pero ¿qué haría allí, con la camisa a cuadros chorreando agua, convertido en estatua inanimada...? ¿Estaría enfermo?
Vio que se estremecía de pronto, con un sollozo, que casi le pareció un rugido y que golpeaba con el puño el tronco del árbol. El espectáculo de la feroz cólera masculina y del puño que golpeaba una y otra vez era más impresionante que el propio espectáculo de la tormenta.
Deseó desaparecer sin ser vista y consiguió alejarse poco a a poco, echando a correr cuando se consideró a prudente distancia. En una revuelta del camino y al borde de un pinar descubrió una pequeña casa.
No era propiamente una casa, sino una cabaña en la que guarecerse. Se dirigió hacia ella y golpeó la puerta, aliviada al sentirse protegida de la lluvia por el tejado que sombreaba una galería exterior.
Ningún ruido venía de dentro y tras de convencerse de que estaba vacía se dejó caer en el suelo, sacudiéndose el agua como un perro mojado. Al menos esperaría allí hasta que cesara de llover.
Sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la cara y las manos. El pañuelito no servía para secarse la cabeza, pero sin embargo escurrió el agua del cabello cortado en puntas desiguales, según le agradaba a Mario.
Un rayo cayó en el mar, iluminándolo con vívidos colores, haciéndole presentir lo bello que sería el paisaje cuando brillase el sol.
Al volver la cabeza oyó con sobresalto la voz del hombre, que jadeaba a su lado por el esfuerzo de la carrera. No le había visto llegar.
—No se asuste... —dijo roncamente—. Soy yo. —Y como si aquella frase constituyese una presentación, añadió después—: Esperaremos hasta que cese la tormenta. En septiembre no duran mucho.
Paula le miró en silencio, con el corazón latiendo descompasadamente. Y él repitió con brusquedad:
—No tenga miedo.
Otra vez se encontraron sus ojos, igual que en el autocar. Pero ahora la mirada del desconocido no revelaba ira, sino una infinita desolación. El miedo de Paula cesó en el acto, cediendo paso a la piedad. Repentinamente tranquila, repuso echando hacia atrás un húmedo mechón de cabellos:
—No tengo miedo. ¿Por qué habría de tenerlo? No me asustan las tormentas.
*
El interior de la casa olía a cerrado y a humedad. Consiguieron entrar por una puerta posterior sujeta solo con alambres. A tientas avanzó él, abriendo la madera de una ventana para que entrase un macilento rayo de luz, que iluminó la estancia vacía. Luego salió para volver, acto seguido, arrastrando su saco y la maleta de ella. Con un suspiro satisfecho depositó la carga en un rincón.
—No es un lugar muy agradable, pero siempre es mejor que estar fuera. El año pasado esto era un restaurante campestre, pero este verano no lo han abierto.
Tenía una voz ronca, de tonos bajos, que en otra ocasión le hubiera gustado, pero que en aquella soledad le causaba una zozobra pueril.
Con el pie trató de limpiar el suelo, en el que había trozos de papel, un cajón vacío, cuerdas viejas y pedazos de botellas que produjeron ruido de cristales rotos. Colocó el cajón boca abajo, sacudiéndole el polvo con un periódico.
—Siéntese —invitó con aspereza que en vano trataba de suavizar—. Pero debe de quitarse esa chaqueta. Está usted hecha una sopa.
—Usted no está mucho mejor. —Se sentó—. No puedo quitarme la chaqueta... —iba a decir que no llevaba blusa debajo, pero calló dejando la frase sin terminar—. No importa. Se secará pronto. Ha sido una suerte encontrar esta casa.
Él se sentó en el suelo, en el ángulo opuesto y un silencio pesado se alzó entre ambos, solo roto por el fragor de los truenos que sacudían la cabaña. Inesperadamente, volvió él a insistir:
—Supongo que no tendrá miedo...
Paula recordó una frase leída no sabía dónde, acerca de que el hecho de hablar del miedo, ya producía miedo.
Carraspeó, aclarando la voz:
—No... Las tormentas en el campo siempre son algo aparatosas.
Pero sabía que no se refería a la tormenta. Y él también sabía que ella lo sabía. Se miraron un instante y él desvió sus ojos.
—¿Es usted forastera...?
—Acabo de llegar de Madrid hace un par de horas. Aquella misma mañana hizo sus últimas compras en unas tiendas de la Gran Vía. Parecía imposible cambiar tan radicalmente el escenario en que uno se movía, en el mínimo espacio de tiempo. Rascacielos, guardias regulando el tráfico, claxons, música de altavoces dentro de unos almacenes populares, aperitivos en los bares atestados de ociosos. Y horas después, el campo anegado por la lluvia, una cabaña y un hombre desconocido cuya idea fija era la palabra «miedo».
—La isla no le ha hecho un recibimiento muy cordial —comentó. Y subconscientemente pensó Paula que el saberla forastera había impreso en su rostro una expresión de alivio. ¿O sería ella quien fantaseaba creando sensaciones inexistentes?— Pero no se apure —añadió—. La isla sabrá luego compensarla, si lo que viene buscando es una buena dosis de bellos paisajes. Hay algo mágico aquí, que encanta y aprisiona. ¿Es acaso su primera visita?
—La primera.
—Volverá muchas veces. Ocurre siempre. Y quizá en alguno de sus viajes se enamore de algún nuevo rincón y cuando se despierte se sorprenderá al ver que han pasado treinta o cuarenta años.
—No he venido como turista. Vengo a trabajar.
Él hizo un simulacro de sonrisa.
—¿Trabajar...? ¿Aquí...? Tendrá que poseer una gran fuerza de voluntad. —Recostó la cabeza contra la pared y entornó los ojos con fatiga—. Lo delicioso de la isla es sentir como se desliza la vida, sabiendo que cuando uno menos lo espere llegará el final, se acabarán los odios y podrá uno entregarse al descanso definitivo. —Abrió los ojos y la miró con fijeza—. Tiene usted frío. Está tiritando. Debería cambiar de ropa. ¿No tiene ropa seca en la maleta? Hágalo con entera libertad. Saldré a la galería. —Rebuscó en el saco hasta dar con una botella—. Beberemos luego un trago de coñac.
Al abrir la puerta la luz de otro relámpago puso de relieve su elevada estatura y su andar lento, que al igual que la voz resultaba casi amenazador. Paula no conseguía olvidar el espectáculo de su cólera, y del puño que golpeaba el árbol entre sollozos desesperados. La escena entera parecíale una fantasía, sin visos de realidad.
Temblaban sus manos mientras buscaba en el bolso las llaves de la maleta. Al abrirla y contemplar los objetos familiares, que le hablaban de un mundo normal, se sintió mejor. Sacó un sweter blanco y se lo puso, encontrando gran alivio en el contacto de la lana. Los dos libros de Wodehouse que Julio le regalara mostraban los alegres colores de sus portadas, como un mensaje de optimismo y de sana risa. La revista de arte decorativo que no tuviera tiempo de ojear ofrecía tentadora la suavidad de sus hojas de papel couché.
Con un horrible golpeteo en el corazón descubrió que también estaba allí el retrato. Sin duda la doncella de Nicole se creyó en la obligación de incluirlo en el equipaje.
El retrato de Mario.
Cerró la maleta con un quejido y se apoyó en ella, tratando de dominar una repentina sensación de vértigo.
Había imaginado que «él» no la acompañaría en aquel viaje, pero allí estaba, formando parte de su intimidad más absoluta, destacando entre las combinaciones de nilón. Instalado como dueño y señor que ocupase su puesto por derecho propio. El puesto más importante en la maleta de la esposa.
Sin necesidad de mirarlas, hubiera podido dibujar cada una de las letras que formaban la dedicatoria.
«Me gustas, La-o-sé, niña china».
No había firma, simplemente las primeras notas de su sintonía en la radio. Aquella sintonía inarmónica y fascinadora que formaba parte de su fantástica personalidad.
Cierta vez habíale preguntado:
—¿Qué significa ese nombre de La-o-sé?
Y él explicó que no significaba nada y que era un nombre que le sonaba a chino, inventado por él.
La llamaba La-o-sé porque tenía, en su opinión, ojos mogólicos de párpados almendrados y bromeaba acusándola de engañarle por decir que era madrileña en lugar de oriunda de Shangái. Desde que se conocieran trató de fomentar lo que él denominaba «tu lado chino», haciéndole cortarse el pelo y vestirse de un modo exótico. Después de casados se sentía satisfecho al verla junto a él con el cabello muy corto, la roja boca de labios carnosos bajo la nariz pequeña y fina, cuidadosamente acentuado el almendrado de los ojos para que entonase con el vestido o con las joyas elegantemente «orientales».
Era siempre La-o-sé para Mario y para los amigos de Mario. Y también en circunstancias excepcionales y como premio, la llamaba Gheisa, mezclando en un verdadero coctel a China y Japón.
Con gesto inconsciente se pasó los dedos por los párpados, como una caricia o quizá como un reproche por haber acaparado toda la personalidad de su rostro. Durante muchos años, sus párpados carecieron de importancia. Fue solo al conocer a Mario cuando adquirieron absurda categoría.
«Te quiero, La-o-sé... Por favor, no hables. No contestes en sonoro y correcto castellano. Limítate a sonreír como una gheisa bien educada para que la ilusión continúe. Eres una sacerdotisa de una pagoda china que quema pajas de incienso ante el altar de los antepasados. Ponte tu quimono de raso blanco y acompáñame a nuestra casa llena de biombos, a comer arroz con palillos. ¡No...! No hables aún. Continuemos la farsa, querida mía. Ya sé que eres nieta del emperador Fu- man-chú y que tu abuelo jamás permitirá que mires a un hombre de Occidente. Pero te amo, niña china, esbelta como un junco, blanca como la flor de loto, cabellera oscura y diminutos pies torturados por zapatitos de muñeca. Vamos a pasear por el puente curvado del jardín, sin que nos vean tus primos los samuráis, que tienen muy mala intención...».
Y así horas y horas, embriagándose con sus propios monólogos absurdos, que acababan en risas o en apasionadas escenas de amor.
«A veces me he sentido princesa china por completo», pensó dolorosamente. Mario era capaz de hacerle sentir las cosas más disparatadas.
Se incorporó cerrando con llave la maleta, como si de aquel modo guardase también con el retrato toda clase de fantasías. Se enfrentó con la realidad de la cabaña vacía, de la tormenta y del desagradable compañero que le tocara en suerte. Los párpados almendrados y las flores de loto volvían a no tener importancia en aquel ambiente húmedo y real de vida práctica.
Con seguridad, aquel desconocido que transportaba un saco, no habría pensado jamás en princesas orientales.
Abrió la puerta y salió a la galería. La lluvia torrencial ponía una cortina gris que ocultaba el paisaje. Contempló su reloj de pulsera y se convenció de que eran solo las cinco de la tarde. Parecía casi de noche.
Descubrió al hombre en un rincón resguardado del viento, recostado en la pared y contemplando el espectáculo de la lluvia con tanta fijeza como si se tratara de una gran novedad. Por primera vez sintió una curiosidad vaga por saber en qué estaría pensando y qué vida dolorosa se ocultaría tras aquella máscara dura e impenetrable. Hubiera deseado preguntarle. «¿Qué le sucede? ¿Por qué descargó su furia contra un inofensivo tronco de árbol? ¿Por qué le miraba de aquel modo la gente del autocar?».
Pero no era posible preguntarle aquello a un desconocido. Posiblemente la gente le miraría por su aspecto irritado y sus modales iracundos. Al verle con la botella de coñac en la mano pensó, por asociación de ideas, en si sería borracho. La nueva sugerencia la llenó de alarma.
Como si saliera con trabajo de un pesado ensueño, se volvió él y paseó la mirada con absoluta indiferencia por el sweter blanco que moldeaba su cuerpo.
—Ya he descorchado la botella, pero no tengo vaso —dijo—. Tendrá que beber directamente.
Entraron de nuevo en la casa, ocupando las primitivas posiciones. Paula sobre el cajón y él sentado en el suelo.
Le tendió la botella.
—No me gusta el coñac, gracias.
—No se trata de que le guste o le disguste. Le hará reaccionar. Pero no beba si no quiere.
Bebió, temiendo irritarle. Tragó un sorbo que la hizo toser, con la garganta abrasada. Creyó que él bebería después, pero no lo hizo, guardando de nuevo la botella en el saco.
Se fijó en que estaba sin afeitar. Parecía complacerse en su rudeza y en presentar mal aspecto. Sin embargo, en su trato con ella no carecía de delicadeza.
—¿Está muy lejos su casa? —preguntó de pronto.
Paula se encogió de hombros.
—No lo sé. El cobrador del autocar me informó de que faltaban diez minutos de camino. Pero temo que era muy optimista. Voy a la Ensenada del Sol.
Él lanzó un silbido.
—¿A la Ensenada...? ¿Qué se le ha perdido a una chica como usted en aquel antro?
—¿Por qué le llama antro? Tengo entendido que es una casa muy bonita, situada en un lugar maravilloso.
Él dejó oír una especie de risa molesta.
—Según a lo que usted considere bonito y maravilloso —comentó sarcástico. Sacó del bolsillo del pantalón un arrugado paquete de cigarrillos y se lo ofreció. Ella rehusó con mal humor, aunque le apetecía fumar.
—¿Puedo saber por qué no le gusta La Ensenada?
Tras una pausa él repuso con sorna:
—¿Quién ha dicho que no me guste? —Encendió el cigarrillo y lo chupó con la febril avidez que ponía en todas sus cosas.
Paula esperó que continuase hablando sobre La Ensenada, pero no lo hizo, limitándose a seguir con los ojos las espirales de humo. Su gesto revelaba aburrimiento ilimitado.
Nerviosa, abrió ella su bolso y sacó un cigarrillo de la pitillera. Luego trató inútilmente de conseguir llama del encendedor.
—No tiene gasolina comentó fastidiada. Pero él pareció no oírla y contempló la lluvia a través de la puerta entreabierta.
—¿No... no puede darme lumbre? —pidió de mala gana.
Se incorporó con presteza.
—Como no aceptó mis cigarrillos creí que tampoco aceptaría mi fuego —dijo mordaz. Le ofreció la llama de un lujoso encendedor de oro, con iniciales grabadas, que destacaba entre sus manos tostadas y un poco encallecidas. La proximidad la turbó, como si al acercarse la hubiera hecho entrar en su «clima», un clima más agitado que el de la tormenta que disminuía ya.
La camisa escocesa despedía olor a humedad, al que se mezclaba el aroma del cigarrillo rubio. Los brazos morenos que la camisa remangada permitía ver, daban impresión de fortaleza.
Amistosamente dijo él de pronto:
—En realidad el paisaje no está mal.
Descorcertada le miró.
—¿Qué paisaje?
—El paisaje de La Ensenada del Sol. Se halla enclavada en un lugar agradable. A mí me pareció bonito, la primera vez que lo vi... hace unos doce años. Entonces era una especie de hotel que tenía mala fama. Luego cambió de propietario varias veces, pero siempre con poca suerte. —Se sentó, pero no regresó a su primitivo lugar sino que lo hizo allí, casi a sus pies—. Con algunos paisajes ocurre lo que con ciertas mujeres. Enamoran a primera vista. En la isla abundan estos rincones peligrosos que roban el corazón. Uno acaba por considerar imposible la vida lejos de su «rincón», lo mismo que es imposible vivir sin la mujer amada. —Alzó la cabeza bruscamente y la miró con vaguedad. Paula tuvo la impresión de que ignoraba su presencia y de que pensaba en voz alta—. A veces sucede que el rincón maravilloso y la mujer maravillosa se sienten incompatibles y sobreviene la catástrofe.
—Volviendo a La Ensenada... —interrumpió Paula con impaciencia.
—¿Volviendo? Gracias a Dios no estábamos allí.
—¿Por qué la odia?
—No la odio, pero he oído decir que está habitada por gente muy rara.
—¿Gente rara? Solo viven los guardas...
Él no contestó y sobrevino otra pausa tan larga que Paula se agitó nerviosamente sobre el incómodo cajón.
Lanzó él a través de la puerta la colilla de su cigarro. Luego, como si algo le incitase a seguir la misma trayectoria se levantó y se asomó al exterior.
—Empieza a escampar —anunció con indiferencia.
Paula no se dio por vencida.
—¿Quiere decirme qué tiene de rara la gente de La Ensenada...?
Él hizo un gesto evasivo, de persona mayor fastidiada por la insistencia de un niño.
—Me disgustan los chismes. Será mejor que usted forme su propia opinión. —Al volverse, se apoyó en el umbral y por vez primera la miró con relativo interés, como si hasta aquel instante no se hubiera dado exacta cuenta de su presencia—. Es usted muy joven —dijo.
Bajo el peso de su mirada escrutadora Paula se sintió absurdamente incómoda. Levantándose del cajón, paseó por la habitación vacía y acabó por detenerse también ante la puerta. El cambio de posición no evitó su persistente examen. Irritada tiró el cigarrillo, que cayó sobre un charco, apagándose la brasa. Llovía mucho menos y la tormenta se iba alejando hacia el mar.
En el acto se arrepintió de haberle imitado, acudiendo hacia la puerta, porque él continuaba allí y solo se apartó ligeramente para cederle paso. La virilidad que despedía su cuerpo parecía una fuerza magnética que alterase la atmósfera.
«Un hombre feo», pensó. «Un hombre tan diferente de Mario...».
No le era posible dejar de comparar con él a cuantos veía.
Todo lo que en Mario había de alegre, radiante y llamativo, era triste, seco y amargo en el desconocido compañero de viaje. Era más alto que Mario y muy moreno, en contraste con el llameante cabello de su marido. Estaba muy delgado y tenía las mejillas un poco hundidas. Sin embargo, la frente era ancha y los ojos negros que bajo ella miraban, tenían una viveza febril, desencantada y algo burlona.
«No es feo», se corrigió. «Es un estilo de hombre que...».
Sin llegar a concretar el pensamiento alzó la cabeza desafiando su mirada.
—¿Y bien...? —dijo con el espíritu en rebelión—. Estoy como el alumno que espera su nota de examen.
Él sonrió, una sonrisa sin alegría que casi no parecía sonrisa. Volvió la cabeza hacia otro lado y la libró del peso de su mirada.
—Terriblemente joven —comentó, siguiendo el hilo de sus pensamientos.
—No tanto —repuso impaciente—. Tengo veintiocho años. Y... ¿nadie le ha dicho que no se debe de preguntar la edad a las mujeres?
Él volvió a sonreír de un modo irritante.
—Yo no se la pregunté... —Y viendo que ella se mordía los labios fastidiada, añadió—: De todos modos, representa dieciocho.
—Mil gracias.
Él alzó las cejas con sorpresa.
—¿Por qué me da las gracias? La juventud excesiva suele ser bella, pero carente de interés.
—Mil gracias otra vez por indicarme que tengo un aspecto poco interesante.
Sin hacerle caso, interrogó él:
—¿Qué demonios piensa usted hacer en aquel caserón solitario?
—Ya le dije que vengo a trabajar.
Titubeó él.
—¿Es... acaso... pintora?
Ignoraba por qué su voz demostraba tanto desagrado ante la idea.
—No, por desgracia. Simplemente decoradora de interiores. El administrador de La Ensenada me envía para hacer obras de reparación. Parece ser que el propietario, después de tener la casa vacía desde hace ocho años, ha decidido habitarla en seguida. ¿Por qué pone usted esa cara? No irá a decirme que en La Ensenada hay una legión de fantasmas esperándome...
—¿Fantasmas? No. La isla contiene demasiados turistas y se habrían llevado ya todos los disponibles. En caso de que descubriese alguno olvidado, puede pedirme auxilio. Soy su vecino más próximo.
—¿De veras...? —No hubiera podido decir si aquella vecindad la satisfacía o la fastidiaba. Se limitó a tomar nota de la noticia.
—...pero tranquilícese. La proximidad es solo relativa, por fortuna. Hay casi un kilómetro de su casa a la mía. Un maravilloso kilómetro que me permite vivir aislado. Además tengo un perro muy desagradable para los desconocidos.
—Si está tratando de evitar que le haga una visita, no gaste palabras. Lamento ser descortés, pero opino que no es necesario el perro para... —Cambiando de tono se encogió de hombros y sonrió—. Bueno. Está saliendo el sol. Voy a continuar mi camino.
—La acompañaré —decidió sin consultarla—. Llevamos la misma dirección. —Agarró su saco y también la maleta de ella, tras breve forcejeo—. Vamos.
Cerraron la puerta con los mismos alambres que le quitaran e iniciaron el descenso por el sendero. De la tierra húmeda subía un perfume enervante y agradable que aspiraron con placer. Gotas de agua colgaban de las agujas de los pinos, como diamantes de un collar absurdamente disperso. Las nubes huían, permitiendo ver trozos de cielo azul. Todo había cambiado y también Paula cambió, sintiéndose más animada.
Deseó llegar pronto a la casa, donde sin duda sería esperada, ya que Julio habría puesto un telegrama anunciando el viaje. Y deseó a la vez librarse de aquel imprevisto compañero que la tormenta le deparó. Un compañero con el que no conseguía simpatizar lo más mínimo.
Se recriminó por aquel sentimiento, al verle cargado con la maleta. Se dio cuenta por vez primera de que cojeaba un poco. Siguiendo la dirección de su mirada, él explicó, mostrándole el pie:
—Hace dos días me herí con las rocas. No tiene importancia. Siempre tengo los pies heridos por las piedras o por los erizos de mar. Únicamente me siento dichoso en el agua. Quizás usted no me comprenda, si es una muchacha de tierra adentro...
—Le comprendo perfectamente —dijo con sequedad.
Estaba fatigada tratando de marchar a su paso, lo que difícilmente conseguía a causa de sus largas zancadas—. No sé si soy de tierra adentro o de tierra afuera, pero adoro el mar. Nací en Madrid lo mismo que podría haber nacido en Mallorca o en la India.
—Eso nos sucede a todos —comentó alargando aún más el paso.
—Quiero decir, que mis padres viajaban mucho. Mi hermana mayor nació en el sudexpreso de París.
—Es un sitio interesante para nacer. Interesante aunque indiscreto. Usted, sin duda, habrá sido más modosa. ¿O no es usted modosa?
No le contestó. En parte porque no encontró nada que decir y en parte porque recibió sobre la cara el azote de la rama baja de un pino, cargada de agua.
Él siguió:
—Yo nací en una casa a diez metros del mar. Pero no aquí, sino en el norte de la península. Era un mar bravío, diferente de este. Un mar perpetuamente ofendido con la tierra a la que castigaba con sus olas violentísimas. Siempre me gustaba contemplar la rabia increíble del mar, que no se fatigaba de aquel eterno duelo.
—Supongo que toda esa rabia influiría para siempre en su espíritu —aventuró impulsivamente.
Él se detuvo sorprendido y la miró con recelo, perdiendo su aspecto relativamente amistoso.
—¿Por qué dice eso?
Paula se turbó.
—Porque... porque todo usted es un puro estallido de rabia... —confesó sincera.
—¿Tanto se me nota?
Descubrió angustia en sus palabras.
—Bueno... quise decir... —titubeó, arrepentida.
Él la atajó con un gesto.
—Me agrada la gente sincera… suponiendo que la sinceridad exista. No estropee ahora la buena impresión que empiezo a formar, diciendo que le soy simpático.
—No me lo es. Ni usted se ha esforzado en parecérmelo.
—En eso tiene razón —confesó sin rencor—. Perdóneme. A veces siento un placer fantástico en hacerme odioso. Y es divertido notar que conforme pasa el tiempo, apenas tengo que esforzarme. Creo que ya soy odioso de pies a cabeza. Pero no ponga cara de lástima, por favor. He alcanzado mi objetivo. La vida rezuma odio y el mejor antídoto es vacunarse de odio también.
Bajo el tono tostado de la piel había palidecido y los músculos de la mandíbula se contrajeron con un temblor interior. Paula le siguió en silencio, sin encontrar nada que objetar, aunque hubiera deseado decir algo que demostrara comprensión o simpatía. Pero no pudo. Solo se le ocurrió pedir:
—Déjeme llevar un rato mi maleta...
Él siguió andando como si no la oyera. El peso de la maleta y del saco parecían no molestarle lo más mínimo.
Bordeaban un acantilado sobre el mar, nuevamente azul, aunque turbio por la reciente lluvia. Los pinos y los olivos agitados por la brisa, vertían una ducha de minúsculas gotas prendidas en las hojas. Ni una sola voz rompía el silencio del campo.
Al doblar un recodo el hombre se detuvo, esperándola.
—Aquella es La Ensenada del Sol.
Por vez primera Paula contempló la casa y el corazón empezó a latirle de interés o quizá de oscuro temor. La evasiva ironía de su compañero, acerca del lugar, consiguió impresionarla. Sin embargo, el edificio nada tenía de impresionante.
Era una construcción de un blanco sucio, con ventanas que en un tiempo estuvieran pintadas de verde y que en la actualidad mostraban un extraño tono desteñido. Se hallaba enclavada en una pequeña cala entre abruptas rocas que semejaban aprisionarla, esconderla como un estuche que guardara una joya.
Alzábase al borde mismo de la arena, casi metida en el mar y respaldada por un bosquecillo de pinos en su parte posterior. Un rincón ideal, de fantástica belleza, aunque increíblemente solitario.
—Baje por ese sendero hacia la playa —aconsejó su acompañante—. Mi casa está detrás de aquellas rocas. Se llama El Faro. Digo esto para orientarla, no porque crea que irá usted a saludarme.
—Sinceramente... no simpatizo con perros tan feroces como el suyo. —Agarró la maleta, sin decidirse a tenderle la mano—. Bien... Mil gracias por su compañía.
Él volvió a lucir su mejor sonrisa despectiva.
—Es usted la primera persona que agradece mi compañía desde... desde hace muchos meses. Supongo que dentro de unas horas ya no opinará lo mismo.
Paula se sorprendió.
—¿Qué quiere decir...?
—Nada. Ya lo entenderá. Buenas tardes. Le deseo suerte en su trabajo. Bienvenida a la isla.
Echó a andar y Paula le miró alejarse, con aquella leve cojera que pareció haber aumentado de pronto. Viendo que él se volvía a mirarla, le dijo adiós con la mano. Un gesto amistoso, cuyo origen no pudo precisar. Él sonrió y devolvió el gesto. Luego gritó:
—Si necesita ayuda no vacile en pedirla. Mi perro no se mete con las niñas indefensas...
El sendero que conducía a la casa estaba cubierto de arena de la playa, sobre la que se hundían los pies. Ni un signo de vida salía del interior.
Al acercarse vio una barca, amarrada en la orilla y también unas cuantas gallinas, cuya presencia la animó puerilmente. De la tierra subía un aroma penetrante que le hizo descubrir azucenas silvestres que crecían entre la arena. Azucenas sobre la arena... Las contempló maravillada.
Avanzó hacia la casa, con el desesperado deseo de que Julio acertara y de que la casa y el trabajo la hiciesen olvidar. La puerta estaba entornada, invitándola a entrar. Se abría sobre una terraza sombreada por un toldo tosco, hecho de hojas de palmera, y separada del suelo por tres escalones. En un ángulo de aquella terraza, descubrió una hamaca y una mesa con mantel a cuadros, remendado y polvoriento.
Empujó la puerta y avanzó por el vestíbulo grande, casi desamueblado, cubierto apenas por una estropeada estera de coco.
—¿No hay nadie en casa? —gritó.
Y solo el silencio respondió a su llamada.
*
Del vestíbulo partía una escalera estrecha que desaparecía en un recodo. Paula se preguntó si debería subir por ella hasta encontrar alguna persona. Indecisa, dejó la maleta en el suelo y repitió la llamada. Luego se asomó nuevamente a la terraza, con la esperanza de que alguien llegase de fuera. Pero ante sus ojos reapareció la perspectiva de la playa desierta, con la lancha embarrancada en la arena. Las gaviotas volaban bajo, agitando con sus alas el aire húmedo que sabía a sal. Los macizos de rocas eran altos y escarpados, mostrando las bocas de sus cuevas a las que se agarraban las algas, obligando a pensar en historias de piratas y tesoros escondidos. Casi toda la playa lucía una crujiente alfombra de agujas de pino empujadas por el viento. Muchas más flotaban en el borde de las olas, manchando su festón de espuma.
Con mirada profesional estudió la situación del edificio, decidiendo que fácilmente podría convertirse en una estupenda finca de recreo. Volvió a entrar y se decidió a subir la escalera. Las paredes desconchadas mostraban señales de humedad y el pasamanos se cubría con una capa de polvo. Tendría que decirle a Julio que los guardas que contrataron no brillaban por su limpieza.
Indudablemente, todo tendría que ser pintado, por dentro y por fuera.
Casi estuvo a punto de caer al pisar un peldaño de madera podrida. Lo salvó de un salto y llegó al rellano donde comenzaba un amplio pasillo, al que se abrían varias puertas.
Golpeó la más cercana y esperó, sin obtener respuesta. Trató de abrir, pero estaba cerrada con llave.
Llamó en la de enfrente. Comenzaba a sentirse heroína de un cuento infantil, perdida en la casa encantada. Esta vez el picaporte cedió, dejándole paso a una habitación en la que reinaba el más absoluto desorden. Era un cuarto tan extraño que le hizo lanzar una exclamación de asombro. Parecía estar lleno de gente, pero sin embargo se hallaba vacío. Esta impresión la producían las figuras humanas pintadas en la pared, en colores y de tamaño natural.