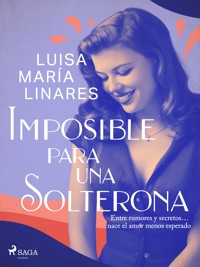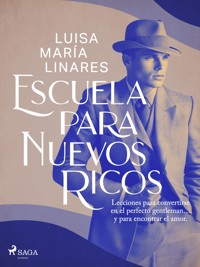Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Tres relatos donde el humor, la intriga y la sátira revelan los rincones más inesperados del poder, la ambición y el deseo. En Cómo casarse con un primer ministro, una mujer ambiciosa convierte el desamor en estrategia política. En Lusitania Express, una joven sirvienta descubre que su destino está en los escenarios, no en las cocinas. En Vacaciones al sol, una doble de cine se ve atrapada entre contrabando, romance y croquetas en la Marbella de los ricos. Con su estilo mordaz, Linares desmonta las apariencias y revela el teatro oculto de la sociedad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
Como casarse con un primer ministro
Y OTRAS NARRACIONES
Saga
Como casarse con un primer ministro
Cover image: Shutterstock & Midjourney
Cover design: Rebecka Porse Schalin
Copyright © 1955, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727295503
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser. It is prohibited to perform text and data mining (TDM) of this publication, including for the purposes of training AI technologies, without the prior written permission of the publisher.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Vognmagergade 11, 2, 1120 København K, Denmark
PRÓLOGO
Yo soy una mujer importantísima y he decidido escribir mis memorias.
Soy tan importante que en los banquetes oficiales ocupo un puesto principal, cerca de los reyes. Los periodistas describen mis vestidos y me consideran una de las doce mujeres más elegantes de Europa. Soy consultada sobre cualquier innovación femenina, ya se trate de modas, arte o literatura. Presido cinco o seis clubs intelectuales en los que a menudo doy conferencias. Tuteo a casi todas las duquesas, y los duques aprovechan cualquier oportunidad para ser invitados a cenar en casa.
Teniendo en cuenta que tan sólo hace dos años tenía los zapatos rotos y un horrible complejo de inferioridad, se comprende la obligación moral de escribir mis memorias, ejemplo de generaciones venideras. Se titularán Cómo casarse con un primer ministro y, naturalmente, disfrazaré mi nombre y el nombre del país en el que vivo, un país centroeuropeo muy pequeñito, bastante visitado por los turistas. Le llamaré Raristania porque en verdad es una tierra un poco rara, ya que, a pesar de la pequeñez del territorio, tenemos cinco volcanes siempre en erupción y un enorme lago que nos inunda todas las primaveras.
Estoy segura de que mi libro será traducido a todos los idiomas y que en Norteamérica lo calificarán de best seller. Por lo tanto, y como es costumbre allá, haré constar que «cualquier parecido con personas o empresas existentes será puramente casual». No me hago responsable ni acepto pleitos de ninguna clase. Una persona de mi categoría debe de tener mucho cuidado.
No puedo empezarlo ahora mismo porque debo bajar al salón a que me besen la mano treinta señores con quienes mi marido comparte nuestros licores en este instante.
Mi marido es un guapo primer ministro que conseguí para mi uso particular.
Hasta mañana, en que comenzaré Mi Obra.
… … … … … … … … … … …
CÓMO CASARSE CON UN PRIMER MINISTRO
25.a edición norteamericana.
Cualquier parecido con personas o empresas existentes será puramente casual.
CAPÍTULO PRIMERO
DE CÓMO UN ALMA HUMANA PUEDE LLEGAR A SUFRIR
Me dolían los pies, me dolía el alma, me dolía un dedo que me había pillado al bajar el asiento de una butaca. Pero sobre todo me dolía Berni, ¡mi Berni!, que se había casado con otra mujer.
Yo había sido novia de Berni durante doce años. Desde que me puse medias por vez primera hasta entonces, en que me las quitaba todos los veranos.
Un noviazgo de doce años era como una enfermedad crónica de la que una pensaba mejorar cuando ya el novio, no pudiendo más de aburrimiento, decidiera que incluso casarse sería mejor que aquel sopor cotidiano.
Desgraciadamente, las reacciones de Berni fueron diferentes. Sólo despertó de dicho sopor cuando el bar del teatro en el que ambos trabajábamos cambió de dueño y apareció tras el mostrador la remilgada cara de gata de Loren, con su flamante uniforme de raso negro que modelaba una colección de sinuosas curvas.
Yo también tenía curvas y también tenía uniforme. Pero Berni no los veía. Mi uniforme era verde, tono que no me sentaba bien, e idéntico al de las otras diecinueve acomodadoras, y respecto a mis curvas, el hecho de haberlas visto aumentar día a día, pulgada por pulgada, a partir de mis catorce años, habíales privado de todo interés.
Mi Berni pasó a ser el Berni de Loren. Las diecinueve acomodadoras se rieron de mí. Me vi privada de tomar mi habitual bocadillo a las diez para no tener que ir al bar. El chico que vendía helados por el patio de butacas me daba golpecitos de conmiseración en la espalda. Hasta los actores de la compañía se enteraron de mi desgracia.
Y yo tenía que continuar trabajando allí, llegar a las ocho de la noche arrastrando mi pesado saco de complejos y permanecer hasta que acabase la representación, volviendo a retirarme con el saco aún más repleto.
Adelgacé. Las curvas se me convirtieron en ángulos. Los golpes que el chico de los helados me propinaba en la espalda, casi me provocaban vómitos de sangre. Desesperada, tratando de elevar mi moral, me hice una permanente horrible. Tuve que cortarme el pelo casi al cero para hacerla desaparecer. Empecé a sufrir ataques de alergia. Las espectadoras muy perfumadas me hacían estornudar. Sus acompañantes, fastidiados por mis estornudos, apenas me daban propinas. Mis economías perdieron estabilidad. El mercado señaló una baja considerable de todas mis acciones.
Berni y Loren me dieron el golpe final: se casaron. Lo que yo soportara con mi sacrificio de escuchar durante doce años sus eternas quejas sobre el empresario, que discutía si faltaban cinco céntimos al hacer todas las noches el recuento de taquilla — Berni era el taquillero —, había sido inútil. Se casó con Loren, que no escuchaba sus quejas, pero que tenía la costumbre de darle juguetones pellizquitos en el brazo, poniendo su mejor cara de idiota.
Se marcharon ocho días a las montañas, en viaje de novios. Mi mala suerte quiso que no se despeñaran por ellas y que regresaran contentos y risueños. Aquella noche acudían por vez primera al trabajo, después del acontecimiento.
Todo el mundo les felicitaba.
Yo no.
Todo el mundo fue a la boda.
Yo no.
Todo el mundo parecía contento.
Yo no.
Con el espíritu deshecho vi comenzar la ciento cincuenta representación de Corazones sin brújula. Me sabía la obra de carrerilla y lo único que me gustaba de ella era su título, que estaba de acuerdo con mi desorientación absoluta.
El público se reía.
Yo lloraba.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
CAPÍTULO II
DE CÓMO UN ALMA HUMANA PUEDE REANIMARSE POR EL GUIÑO DE UN BOMBERO
El palco real estaba ocupado esa noche. Tres princesas, tres príncipes y dos caballeros invitados.
Sus Majestades no habían acudido, ni acudían generalmente. Eran muy viejos y preferían quedarse en palacio jugando al ajedrez.
Las princesas iban elegantísimas, luciendo pieles y joyas deslumbrantes, como era su obligación de princesas. Una de ellas era bastante guapa. Las otras dos feúchas, pero simpáticas. Los príncipes eran gordos los tres.
Pero, claro, buenas personas.
Respecto a los dos caballeros invitados, me parecieron atractivos y jóvenes, a distancia.
Los contemplaba mientras transcurría la representación del segundo acto. Como no quería salir al vestíbulo, donde estaba el maldito bar, ni escuchar los comentarios de mis compañeras sobre la recién llegada parejita de tórtolos, habíame quedado en el patio de butacas, apoyada en la pared junto a los bomberos de servicio.
Eran dos caras nuevas y me alegré porque así ignorarían mi infamante situación de novia despreciada y cubierta de cenizas.
De paquete tirado a la basura.
De paraguas en desuso.
De acomodadora en ridículo.
Mientras los espectadores se retorcían de risa porque la obra era cómica, aunque a mí me pareciese lúgubre, yo devoraba lágrimas en silencio.
De repente, sin previo aviso, uno de los bomberos nuevos me miró. Me miró y me guiñó un ojo. Fue un guiño tan simpático y tan alentador que me produjo una sacudida estimulante. Repentinamente, nació en mi alma el primer síntoma de rebelión.
¿Por qué soportar aquello...? ¿Por qué sentirme fracasada como si Berni fuera un tesoro en lugar de un pobre taquillero que sólo se afeitaba los días pares — apenas tenía barba — y se veía obligado a rellenar con kilos y kilos de algodón las hombreras de sus chaquetas para fingir que tenía anchas espaldas...? Había otros hombres. Bomberos como aquél, que no rellenaba seguramente sus hombreras y que sabían apreciar a las chicas guapas.
Porque yo era una chica guapa. No demasiado guapa, pero con «algo» interesante. «Algo» que gustaba a los bomberos y que posiblemente gustaría también a los aviadores, a los empleados de Hacienda, a los de Correos e incluso a los guardias de tráfico.
Además, poseía una cultura grande. Hubiera podido completar mi carrera de maestra de escuela, de no haberme quedado huérfana en el momento en que sólo había aprobado la mitad de los cursos, teniendo que colocarme de acomodadora para poder comer. ¡Horribles altibajos de la existencia...!
Lo que me sucedía ahora — me dije, alentada por el maravilloso guiño del bombero — era perfectamente lógico. Desde los catorce años, no me había preocupado por gustar a los otros hombres. Tenía a Berni y consideraba concluida mi lucha contra la posible y aterradora soltería. Pero Berni me había dejado en la estacada y sería necesario alistarme otra vez en el «Batallón de Caza Femenino».
Si las otras cazaban..., ¿por qué no podía cazar yo...? Mi cerebro inició una operación matemática. ¿Cuánto ganaría un bombero...? ¿Lo suficiente para mantener a una esposa con cierto decoro? Claro que quizá mi bombero fuese ya casado. Miré sus manos y quedé decepcionada. Llevaba anillo. Y también su compañero, el otro bombero más joven. No era posible que los anillos del dedo anular formasen parte del vistoso uniforme.
No... Mi bombero del guiño estimulante estaba fuera de combate. Como chica honesta y consciente, los hombres casados eran «tabú». Dirigí una añorante mirada de despedida a mi alegre bombero impulsivo.
Sentí rondarme un estornudo. La señora del vestido azul sentada en la butaca nueve de la fila sexta, cerca de mí, se perfumaba con jazmín, lo cual era fatal para mi alergia.
La comedia estaba acabando. Decidí salir. El bombero volvió a mirarme y me guiñó el otro ojo.
Desvié la cabeza dignamente. ¡Lástima de bombero! Me hubiera servido admirablemente.
Pero mi destino era otro.
Salí al vestíbulo arrastrando los pies y estornudé seis veces consecutivas.
CAPÍTULO III
DE CÓMO UN ALMA HUMANA SE AGITA EN LAS DOLOROSAS TINIEBLAS DE LA MONOTONÍA
El bar estaba a la izquierda y el guardarropa a la derecha. Me dirigí hacia el último y me senté dentro con la empleada, una pobre chica pesadísima que se empeñaba en contar todas las películas que veía. Apenas tomé asiento, comenzó a narrarme la última de Gregory Peck que yo viera ya dos años antes.
¡Con Berni!
La dejé hablar, fingiendo hojear indiferentemente el periódico de la noche. En realidad, no la escuchaba y comencé a leer un artículo interesantísimo sobre Influencia de los productos minerales de explotación en nuestra balanza comercial.
Me gustaba leerlo todo y tratar de entenderlo todo. Así venía haciéndolo desde mi infancia, maravillosamente dirigida por mis padres y abuelos, maestros de escuela todos ellos, descendientes, a su vez, de una larga línea de pedagogos. Mi cultura estaba, por lo tanto, a un kilómetro de distancia de la del resto de mis compañeras y quizás a esto se debiera la antipatía que en mis horas de desgracia me demostraron.
¡Hasta dónde podían llegar la envidia e incomprensión humanas!
Concluí el artículo mientras Gregory Peck besaba a su compañera por sexta vez y me dije que el ministro de Comercio tenía razón y que no llegaríamos a nada práctico mientras el alza de los minerales impidiese una exportación normal de nuestros productos para poder competir con los extranjeros. Posiblemente aquel artículo sería un avispero que provocaría una huelga en las minas. Me proponía enviar una carta el periódico, a la sección «Voz del Lector», aprobando los comentarios del ministro. Ya había escrito en diversas ocasiones, por ejemplo durante la crisis textil que amenazó dar al traste con nuestras fábricas de hilaturas y cuando la retirada del embajador de Turgán, que se marchó ofendido por una tontería injustificable. Incluso mantuve una apasionante controversia con otro corresponsal que firmaba Coronel en olvidado retiro y que se empeñaba en asegurar que nuestro algodón recientemente exportado a Libania era peor que el exportado años atrás. Como yo estaba bien documentada sobre el caso y su aseveración me pareció totalmente infundada, discutí con él durante dos meses bajo el seudónimo de Bala de algodón humana, agriándose la discusión de tal modo que el director del periódico tuvo que llamarnos al orden cuando el Coronel en olvidado retiro me calificó de maldita testaruda y yo le califiqué a él de momia con cerebro seco.
Advirtiéronse los primeros síntomas de que la comedia había concluido. Los policías al servicio de la real familia impidieron que el público se desparramase por el vestíbulo antes de la salida de los príncipes. Abandoné el guardarropa en el instante en que el elegante grupo llegaba abajo. Pasaron tan cerca de mí que pude observar el lunar de la mejilla de la princesa Ana y escuchar cómo el príncipe heredero Darío repetía uno de los chistes de la comedia. El guante de uno de los invitados cayó a mis pies. Me agaché a recogerlo a la vez que se agachó su propietario y nuestras cabezas chocaron ligeramente. Se rió, dándome las gracias, sonreí también y en el acto uno de los detectives vino corriendo para cerciorarse de que yo no había introducido ninguna bomba dentro del guante. Después se fueron y el alud de público se abrió paso como un dique desbordado.
Tuve que ocuparme de los últimos detalles de mi trabajo: levantar los asientos de las filas de butacas encomendadas a mi cuidado y ver si alguien se había dejado algo.
Casi siempre se dejaban multitud de cosas olvidadas. Polveras, guantes, monederos, pañuelos, bufandas. Incluso en cierta ocasión una de mis compañeras encontró un calcetín. Aún no nos habíamos explicado cómo un caballero se pudo quitar un calcetín en el patio de butacas de un teatro tan elegante. ¡Confusos morbos de la naturaleza humana!
Me despojé del uniforme, me puse mi raído abrigo gris y metiéndome por extraños vericuetos para no tener que pasar ante el bar donde sin duda estaría ya Berni junto a su capullito de alelí, subí al piso principal en busca de Maxi.
Yo vivía en casa de Maxi desde hacía dos años. Durante una época amarga me vi obligada a recorrer quince casas de huéspedes sin poder resistir en cada una de ellas más de dos semanas, a pesar de mi carácter estoico. En unas me robaban, en otras me mataban de hambre, en otras registraban mis maletas, en otras me ponían cartones en lugar de mantas...
Fue Berni quien me informó de que Maxi, la encargada de los lavabos — empleada del servicio de toilette, según deseaba inútilmente ser llamada —, alquilaba un dormitorio en su casa. Tomé una decisión, sin descorazonarme el hecho de que varias de mis compañeras hubiesen intentado sin éxito vivir con Maxi. Como el cuarto era grande y limpio, me instalé allí.
La primera noche, apenas cerré los ojos, apareció Maxi en estado de sonambulismo, con los brazos extendidos como queriendo abrazar la oscuridad y repitiendo en tono dramático:
— Nunca lo conseguirás. Nunca lo tendrás. Jamás. Jamás.
Me incorporé en la cama y pregunté:
— ¿Qué es lo que no tendré...?
Pero Maxi continuó dando vueltas y más vueltas alrededor de mi cama repitiendo el estribillo:
— Nunca lo conseguirás. Nunca lo tendrás. Jamás. Jamás.
A la quinta noche de aparecer tan siniestra visita, exasperada con tanto sueño atrasado, encendí la luz y la increpé furiosa:
— ¡Ya lo he conseguido, pesada! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo!
Maxi se despertó, tuvo un ataque de nervios y empezó a llorar a gritos, clamando al cielo ante la injusticia de que sus cinco hijos desperdigados por el mundo no estuviesen junto a ella para consolarla. La tranquilicé, recordándole que era soltera y que jamás había tenido hijos, con lo cual se serenó, reconociendo que era cierto. Los cinco hijos desperdigados por el mundo pertenecían a una vecina del piso de arriba que se pasaba la vida contándole sus cuitas. Maxi poseía un cerebro supersensible en el que cualquier cosa se grababa como en un disco de gramófono.
Por lo demás, era muy buena. Nos encariñamos en seguida la una con la otra. Tenía cincuenta y seis años y una delgadez esquelética. Vestía siempre de negro y se empeñaba en llevar una melena rizosa, ya casi totalmente gris, ofendiéndose cuando alguien le insinuaba que haría mejor recogiéndose el pelo. Aún no había perdido las esperanzas de casarse e imaginaba que todos los hombres la miraban con codicia y le hacían proposiciones deshonestas. Inventaba imaginarios pretendientes y se escribía cartas de amor a sí misma, que echaba al correo y que recibía con gritos de placer, leyéndomelas a la hora del desayuno. Yo fingía creer que el banquero Frost la amenazaba con suicidarse si era nuevamente rechazado, y que el general Lucas insistía una vez más, llamándola «luz de mis ojos».
Así vivíamos en paz.
Al llegar ante la puerta de los lavabos, observé que ya estaba cerrada y temí que Maxi se hubiese marchado sin esperarme. Desde el dramático «caso Loren», yo solía esperarla para regresar juntas a casa, ya que Berni no me acompañaría jamás, y el desolado silencio nocturno de las calles producíame una penosa sensación de angustia. Era difícil acostumbrarse a la soledad tras doce años de pasear junto a un hombre.
Maxi no se había ido, por fortuna. Se hallaba en el palco real, saturado de finos perfumes que me hicieron estornudar tres veces. Le gustaba tanto a Maxi el palco real, que desde hacía mucho tiempo se le había concedido el especial privilegio de hacer su limpieza.
Yo sospechaba que mi amiga y patrona confiaba encontrar algún día un brillante olvidado, una corona de esmeraldas o una condecoración de rubíes. Pero jamás encontró nada por el estilo.
Fui yo quien encontró algo. Pero esto merece capítulo aparte.
CAPÍTULO IV
DE CÓMO UN ALMA HUMANA TROPIEZA CON SU DESTINO
El palco real tenía un antepalco que era casi un salón, con una mesa en el centro y varios sillones tapizados de raso azul. Una mullida alfombra cubría el suelo. Poseía también un tocador particular, amarillo y blanco, que me encantaba.
Maxi me saludó, mientras con ojos enloquecidos de entusiasmo recogía en una bandeja las copas de champaña con que Sus Altezas obsequiaran a sus invitados. Puso al trasluz una de las botellas para ver si quedaba algo y escurrió las últimas gotas en una de las copas, saboreándolas con fruición.
— Champaña francés — me dijo con un guiño maquiavélico —. ¿Quieres probarlo?
— No. Gracias.
La dejé emborrachándose de gotas y salí al palco, sentándome en uno de los sillones en los que momentos antes estuvieran tan importantes personas. El patio de butacas estaba ya a oscuras y en el escenario, que de nuevo tenía el telón alzado, unos tramoyistas afanosos recogían los decorados, dando en mi honor una representación de fantástica actividad.
Sentí frío. Sentí sueño. Sentí hambre sin mi bocadillo de las diez. Subí el cuello de piel de conejo de mi abrigo y una vez más observé que estaba raído y apolillado. Me quité el zapato derecho y traté de indagar por qué el maldito llevaría dieciséis meses torturándome sin descanso.
Al agacharme descubrí aquello.
Era un programa doblado en cuatro y casi oculto bajo la barandilla tapizada de pana granate, en la que se quedara enganchado. Tiré de él y maquinalmente empecé a desdoblarlo para hacer una pajarita. Mi espíritu estaba tan en baja forma que en cuanto veía un papel comenzaba frenéticamente a hacer pajaritas. Maxi había prometido enseñarme a hacer barquitas también, con asientos y todo. Decía que era un entretenimiento muy absorbente y que incluso podríamos comprar un librito explicativo para hacer toda clase de cosas raras con papel porque nuestras tardes solían ser muy aburridas cuando no teníamos dinero para asistir a la primera sesión de un cine.
Iba a comenzar la pajarita cuando observé que en la última página del programa había algo escrito. Lo leí.
Volví a leerlo y miré alrededor con cara de conspiradora para cerciorarme de que no era observada.
Lo leí de nuevo. La primera frase estaba escrita con letra femenina:
«Querido..., queridísimo..., esto no puede continuar así. Tenemos que hablar o haré una locura.»
Debajo, con un gran espacio en blanco, otra letra pequeña y masculina había escrito:
«Esto es un disparate. Calma, por favor...»
De nuevo, la letra femenina declaraba:
«Me gustan los disparates... Dame el número de teléfono de tu nuevo piso o tendré aquí mismo un ataque de nervios...»
Debajo, la mano varonil había escrito un número, sin el menor comentario.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si acabara de descubrir el más peligroso secreto de Estado.
Aquello era tremendo. Tremendo. Doblé el programa y lo guardé rápidamente en mi cartera.
Acababa de descubrir un complot de amor.
Cerré los ojos y pensé en el disgusto fenomenal que tendría la princesa cuando se diera cuenta de que había perdido el programa. Y el número de teléfono que tanto le interesaba.
La princesa...
Pero... ¿cuál de ellas?
La princesa Carlota estaba casada con el gran duque León y tenían cuatro hijos, los cuatro con caras de ardillas y los dientes hacia fuera.
El príncipe heredero Darío iba a casarse con su prima, la princesa Matilde. El príncipe Emiliano, el benjamín de nuestros príncipes, acababa de casarse con una aristócrata extranjera.
¿Quién de entre aquellas tres mujeres había sentido nacer en su corazón una pasión pecaminosa y funesta que le impelía a escribir disparates como aquel de «me gustan los disparates», arriesgándose a que su ardiente súplica cayera en poder de su esposo o de su prometido?
— ¿Y quién sería él...? ¿Uno de sus cuñados... o uno de los dos invitados vestidos de frac...? ¿Quizás aquel joven atractivo que había dejado caer su guante y cuya cabeza chocara con la mía...?
«¡Oh la ceguera del amor!», me dije mordiéndome la uña del pulgar con frenesí. Y sentí acudir lágrimas a mis ojos ante la idea de que aquella noche una desdichada princesa no dormiría de inquietud. Recordé los versos que me valieran el primer premio de Declamación en el Liceo de Enseñanza Superior y que comenzaban así:
«Amor... dolor... temor... rencor...»
Siempre había sido la primera de mi clase en todo. Incluso en Matemáticas. Como se trataba de una clase de quinientos alumnos, según la ley de los grandes números y deduciendo mediante la curva de probabilidad llamada campana de Gauss mi coeficiente intelectual, éste resultó elevadísimo.
Cuando mencioné la cifra a Berni me miró de un modo muy raro. El pobre también asistió de niño a las mismas clases que yo y su coeficiente era desastroso.
— ¿Te has dormido, Marión? — me interpeló Maxi, sacudiéndome con su brusquedad habitual. Pensé en lo bonito que resultaría que siguiese sacudiéndome hasta descubrir que yo jamás volvería a contestar en este mundo y entonces gritara:
— ¡Santo Dios! ¡Marión está muerta! ¡Se ha envenenado! ¡Huele a almendras amargas!
Berni acudiría, amarillo de terror, y lloraría sobre mi cadáver, comprendiendo, aunque tarde, que sólo a mí había amado, recalcándolo delante de Loren y de las diecinueve acomodadoras y repudiando a aquélla para hacerse ermitaño.
¡Qué bonitas podrían ser las cosas con un poco de imaginación!
Pero yo estaba viva, groseramente viva, y tuve que abrir los ojos y responder a Maxi que me sentía dispuesta a emprender la marcha nocturna hacia nuestra fortaleza.
La llamábamos fortaleza porque en realidad lo era. En lejanos tiempos fue una especie de cuartel desde el cual se habían defendido tres o cuatro invasiones de nuestros testarudos vecinos los turgueneses, empeñados en ampliar su territorio a costa nuestra. Después, el heroico baluarte defensivo fue perdiendo categoría y gloria hasta convertirse en una modestísima y extravagante casa de vecindad. El arquitecto que realizó la transformación había enloquecido poco antes de concluirla, teniendo que ser internado en un manicomio. No me extrañaba. En los enormes pasadizos abovedados surgían a diestro y siniestro pequeños departamentos, unos en alto, otros en bajo; unos con techos bajísimos, en los que era preciso entrar poco menos que a gatas; otros, como el nuestro, tan altos que la lámpara del comedor tenía que ir colgada de siete metros de cordón eléctrico para que estuviese a una altura normal. Además todas las habitaciones tenían eco. Cuando Maxi me gritaba desde la cocina: «¡El desayuno!», quedaba luego errando horas y horas por el pasillo lo de «yunoooo» y a veces se juntaba con el «midaaaaaa» de «¡La comida!», en una sinfonía extraña.
Era realmente una casa poco vulgar, llena de jorobas, de simas y de ratones, pero la cuestión de pisos estuvo siempre difícil en nuestra capital. Había oído contar con vesánica alegría que Loren y Berni se vieron obligados a alquilar por un dineral medio piso en una casita de las afueras. El otro medio lo ocupaban las oficinas de una funeraria.
Maxi andaba por las calles a grandes zancadas, obligándome a correr tras ella. Hacía frío y el suelo estaba cubierto de una capa de nieve. Apenas transitaba un alma a aquellas horas. Sólo algún desdichado, como nosotras, que regresaba de su trabajo.
Nuestras sombras, que nos seguían fielmente, apenas tenían contornos humanos. Ambas llevábamos los cuellos de los abrigos subidos hasta la nariz y gruesos pañuelos de lana en la cabeza, anudados bajo la barbilla.
— ¿Has visto...? — preguntó de pronto Maxi con risita campanillera.
— ¿El qué...?
— Aquel hombre...
— ¿Qué hombre...?
— Nunca te enteras de nada. Pasó un hombre dos esquinas más allá y me miró de una manera provocadora. ¡Qué atrevido!
No era posible, por supuesto, que a semejante distancia pudiese nadie distinguir nada y mucho menos lanzar miradas provocantes en dirección al bulto informe de Maxi, pero la dejé con sus ilusiones.
Corroboré:
— Sí. Son unos atrevidos.
Y entonces volví a pensar en cuál de aquellos hombres que ocupaban el palco real habría escrito su número de teléfono. El secreto de Estado que llevaba en mi bolso comenzó a preocuparme, decidiendo tomar cartas en el asunto para calmar la inquietud de dos almas humanas.
CAPÍTULO V
DE CÓMO UN ALMA HUMANA TIENE UN RASGO GENEROSO
No podía permitir en verdad que dos corazones enamorados pasaran la noche en vela, corroídos por la incertidumbre, temiendo que el programa fatal estuviese guardado, como una bomba retardada, en el bolsillo de un rival ofendido y celoso, dispuesto al ataque. Era preciso tranquilizarlos y decirles que...
Empecé a pensar en lo que podría decir mientras Maxi metía el llavín en la cerradura de nuestro piso. Llamarle «llavín» era describirlo incorrectamente, porque se trataba de una pesada pieza de veinticinco centímetros de largo por cinco de contorno y un peso exacto de setecientos ochenta gramos. La pesamos en la báscula del tendero por curiosidad. Maxi decía que era un arma defensiva muy conveniente para dos mujeres que se veían obligadas a andar por las calles a horas tardías, teniendo en cuenta la osadía masculina. Así, pues, ella tenía su arma y yo la mía, que abultaban en nuestros bolsos como los colts de los cow-boys de las películas. Innecesario es añadir que la cerradura de nuestra puerta parecía la boca de un cañón de largo alcance.
Mientras me quitaba el abrigo en mi habitación, llegaron desde la cocina los ecos de las palabras que Maxi pronunciaba con acento desesperado:
— ...acabóooooo... lateeeee...
Adiviné la catástrofe: se había acabado el chocolate y ninguna nos acordamos de renovar la provisión. Esto era una horrible desgracia para dos cansadas y famélicas solteronas cuyo único consuelo nocturno, tras un día decepcionante, eran sendas tazas de chocolate calentito con pan y mantequilla.
Seguían llegando los ecos:
— ...rriblee... rrorosoooo... — que significaban: terrible y horroroso.
En respuesta, devolví a mi amiga un consolador:
— ...upeeees... jaréeee... guidaaaa... — que quería decir: «No te preocupes, bajaré en seguida», y volví a ponerme el abrigo porque, afortunadamente, en el piso bajo del edificio teníamos una tienda de comestibles cuyo propietario, gran amigo nuestro, se quedaba hasta la madrugada entregado al apasionante placer del póquer con su mujer, su abuela, su cuñado y su hijo mayor. Jugaban con judías y lentejas en Jugar de dinero y como tenían tantas en la tienda, nunca se enfadaban. Al acabar la partida, volvían a echarlas al saco.
Salí atravesando pasadizos y subiendo siempre al principio para poder bajar después, ya que los desniveles de la fortaleza me obligaban a ello. Atravesé un corredor en cuesta, me deslicé bajo un techo inclinado, anduve por otro cuya bóveda se perdía en el infinito, me abrí paso de costado entre dos paredes que casi se unían, sorteé un foso y llegué al fin ante la puerta interior de nuestro tendero. Abrió la abuela, que era una viejecita alegre, con un solo diente, envuelta en una toquilla encarnada que semejaba el capote de un torero español.
— ¿Chocolate, verdad? — adivinó, porque aquello del chocolate nos ocurría a menudo —. Puedes pasar a la tienda y cogerlo, pequeña. Enciende la luz, no te des un golpe. — Regresó a su puesto ante la mesa de juego y le oí pedir con su mejor voz inexpresiva de jugadora de póquer —: Sólo una carta.
Encendí la luz y entré en la pequeña tienda, que olía a especias, a bacalao y a café. El gato, instalado sobre el mostrador, abrió un ojo y lo volvió a cerrar desilusionado. Sin duda pensaría:
«Es la pelma de costumbre, en busca de su eterno chocolote.»
Elegí mi ansiado tesoro. Cogí una libra, dejé el dinero junto a la caja registradora y me dirigí al teléfono, dispuesta a poner en práctica mi idea caritativa. Ninguna oportunidad mejor para realizar la buena obra del día.
Saqué el programa con el mismo respeto que si se tratara de un objeto precioso y a la débil luz de la bombilla fui marcando el número trazado por una mano nerviosa. El corazón me latía tranquilo, porque jamás había sido tímida. Teniendo en cuenta mi coeficiente intelectual, vanagloriábame de poder codearme con las clases superiores sin quedar en ridículo. De ahí mi costumbre de escribir cartas a los directores de los periódicos y de discutir con «coroneles en olvidado retiro».
Sin embargo, al escuchar la voz varonil que preguntaba «¿quién es?», sentí una angustia imprecisa, quizá porque esta vez se trataba de alguien verdaderamente importante. De alguien acostumbrado a ocupar el palco real. Quizá del propio príncipe heredero.
— ¿Quién es...? — repitió impaciente.
Tenía una voz sugestiva y grata, una voz que me atreví a calificar de anhelante y confidencial.
— Soy... yo... — repuse estúpidamente.
— ¿Tú...? — dijo desconfiado. Y adiviné que sin duda estaba esperando una llamada femenina.
— Sí... yo... Quería...
Me turbé. Mi coeficiente intelectual me falló en aquel instante.
— Me parece una locura lo que haces... — se corrigió con rapidez —, lo que hace Vuestra Alteza... Juega peligrosamente con su vida y con la mía, poniéndome en serias dificultades... Lo de esta noche ha sido...
— ...indiscretísimo — apunté, jugueteando con una cola de bacalao —. Pero yo no soy...
— Ya sé que Vuestra Alteza no es ninguna inconsciente..., pero está ofuscada y no calcula bien el alcance que pudiera tener esta broma...
— ¿Broma...?
— Trato de considerarlo así, Alteza. Una broma que me intranquiliza y me disgusta..., lo confieso con todo respeto...
— Pero si yo no...
— Espero que la broma acabe inmediatamente. Soy sólo un pobre diablo que...
No pude contenerme.
— ¿Un pobre diablo...? Entonces... ¿no es usted uno de los príncipes...?
Siguió un silencio profundo. Un silencio aterrador durante el cual oí el redoble de los tambores que me acompañaban al patíbulo.
Al fin, la voz, totalmente cambiada, dijo:
— ¿Quién está ahí...? ¿Quién habla...? — Y le oí comentar para sí mismo, como intentando calmar su propia agonía —: Nadie tiene este número de teléfono...
Hablé al fin, mientras el gato, completamente despierto ahora, ronroneaba junto a mi hombro, peligrosamente subido en la estantería de los licores:
— Llamo sólo para decirles que no se preocupen. Soy la discreción personificada. El programa está en buenas manos.
— ¿El programa...? ¿Qué programa...?
— El que ustedes utilizaron para su correspondencia en el teatro. Tranquilícense. Pueden dormir a gusto. Buenas noches.
Colgué, encantada de mi buena acción.
Cogí el chocolate y emprendí el duro y peligroso camino de regreso al hogar, subiendo y bajando, sorteando y zigzagueando, hasta llegar al piso, en el que aún resonaba mi eco de:
— ...jaréee... en seguidaaaaaaa...