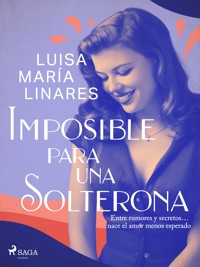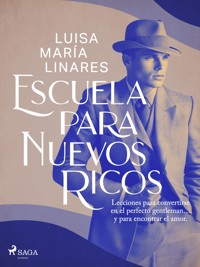Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El pasado deja cicatrices, el presente exige decisiones… y el amor busca su verdad. Hay otros hombres narra tres historias íntimas donde la vida, el deseo y las segundas oportunidades se entrecruzan con fuerza y delicadeza. Gina regresa al París de su juventud para reconquistar un amor perdido… pero descubre que él ya eligió: la fama por encima de ella. Severo, empresario de éxito, vive en piloto automático hasta que un giro inesperado lo obliga a preguntarse qué significa realmente amar. Y Marcela y Miguel, una novelista y un dramaturgo marcados por el dolor, encuentran en el arte un puente hacia la esperanza. Un retrato conmovedor sobre lo que pudo ser, lo que aún puede ser y lo que somos capaces de reconocer cuando miramos con honestidad. ¿Y si el verdadero amor no es único… sino inesperado?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
Hay otros hombres
(SIETE NOVELAS CORTAS)
Saga
Hay otros hombres
Cover image: Midjourney & Shutterstock
Cover design: Rebecka Porse Schalin
Copyright © 1953, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727295343
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser. It is prohibited to perform text and data mining (TDM) of this publication, including for the purposes of training AI technologies, without the prior written permission of the publisher.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Vognmagergade 11, 2, 1120 København K, Denmark
La casa estaba allí, tal y como la recordaba. Un edificio de cuatro pisos, ni bonito ni feo, enclavado entre otros de idéntica apariencia. Se detuvo en la esquina y sonrió, enviándole un saludo de alegría, con la absurda sensación de que también la casa se alegraba de verla.
Junto al portal, angosto y obscuro, brillaban las luces de «Chez Catherine», el «bistro» donde tantas veces cenaron. Al otro lado, la tienda que exhibía grabados antiguos y dibujos de Picasso y de Juan Gris. Una tienda regentada por tres viejecitas inverosímiles, poseedoras de un perro enorme que siempre se las arreglaba para tirarlas al suelo, ora a una, ora a otra. Casi a diario, alguna de las viejecitas estaba en cama por culpa de aquel condenado «Bijou», al que, sin embargo, no se decidían a abandonar.
— Lo compramos tan chiquito... ¿Cómo íbamos a imaginar que crecería tanto...?
Todo continuaba igual en la calle. Esperó encontrarla cambiada, tan cambiada como ella misma. Pero las ciudades no cambiaban de prisa como las personas. París estaba idéntico. Embriagador y delicioso.
Fue andando hasta allí desde el Claridge. Eligió el Claridge para alojarse y una habitación cuyas ventanas se abrían a la maravilla de los Campos Elíseos. Había descendido por la avenida, saboreando el encanto de «l’heure gris» de París, aquel atardecer peculiar que lo inundaba todo de plata. Plaza de la Concordia, rue Royale... y en seguida la perspectiva de la iglesia de la Madeleine.
París estaba lleno de perspectivas.
Y de recuerdos...
Por ejemplo, aquellos escalones de la Madeleine. A Eduardo y a ella les gustaba sentarse un rato y contemplar desde lo alto la animación de la plaza, el gentío que desfilaba por el boulevard des Capucines... Si tenían dinero cenaban después en el Bernard’s, donde un camarero bajito y malhumorado les servía sopa de cebolla con queso.
Eduardo...
Cerrando los ojos podía verle aún, con su traje siempre arrugado, su ceño un tanto adusto y sus dedos sucios por el barro de modelar.
— Te juro, chiquita, que me restriego con el cepillo, pero no consigo limpiar esto. No hay remedio...
Lo decía en un tono muy dramático, porque él se ponía dramático para todo. Al principio de conocerle, aquel modo de hablar, un poco teatral, le daba risa. Luego se acostumbró e incluso acabó contagiándose. De vez en cuando, ella también se llevaba la mano al corazón para decir:
— ¡Sí, Eduardo! Te lo juro por nuestros anhelos de arte... Estoy aquí esperándote desde las seis y media.
Cuando dos personas estaban enamoradas acababan por copiarse gestos y palabras. Y Eduardo y ella estaban enamorados. Al menos, ella lo estaba. Quizás Eduardo...
No. No quería dudar. Con toda seguridad la había querido y continuaba queriéndola... a pesar de aquellos seis años.
Cruzó la calle y sin titubear entró en la casa. El corazón le latía absurdamente. Era un tanto atrevido lo que pensaba hacer. Y posiblemente no obtendría el menor resultado. Pero probaría.
Piso primero..., piso segundo..., piso tercero. Se detuvo allí y oprimió el timbre. Instintivamente contuvo el deseo de sacar la llave y entrar como tantas veces hiciera. Pero ya no tenía la llave de aquella puerta.
La espera le pareció larga. ¿No habría nadie en casa? Al fin oyó ruido de pasos. La puerta se abrió.
Un hombre joven, ni alto ni bajo, ni feo ni guapo. Un muchacho corriente.
Habló ella en francés.
— Perdone... ¿Puedo pasar un momento...? Querría proponerle un negocio.
Tragó saliva. Él la miraba con profunda atención, abarcando de una ojeada el conjunto elegante, desde el sombrerito rojo hasta los zapatos impecables, pasando por el traje de chaqueta negro y las pieles. Debió de aprobarlo todo subconscientemente, porque abrió un poco más la puerta sin perder su aire de sorpresa, repitiendo:
— ¿Negocios...?
Su acento no era francés. Tras nueva vacilación habló ella en correcto castellano:
— Supongo que es usted español...
— Lo soy. — Inició una sonrisa —. Y usted también. Pero ¿cómo lo ha adivinado?
— No es difícil. Este piso siempre es alquilado por españoles. Pasa de unos a otros como reliquia familiar.
Esta vez rió él francamente.
— También sabe eso, ¿eh? — Se pasó una mano por el cabello tratando de alisarlo —. ¿Oí mal... o dijo usted «negocios»...?
— Dije negocios.
— Entonces... haga el favor de entrar. Supongo que usted no existe y que es sólo un sueño de mi fantasía, pero no importa. Prolongaré el sueño un poco más. Una compatriota bonita y elegante que llama a la puerta diciendo la sacrosanta palabra «negocios» es demasiado maravilloso para ser cierto. Pase, por favor. No se asuste del desorden del estudio. Estamos en París... y el desorden hace bohemio. Encenderé la luz. Podría usted tropezar con cualquiera de los mil obstáculos. Siéntese... No. Ahí no. Esa silla está rota. Mejor en este sillón. ¿O no quiere sentarse? Haga lo que le plazca, pero no se esfume en el aire todavía... Un poquito más..., se lo ruego...
Estaba absorta, contemplándolo todo. Tampoco allí nada había cambiado. El empapelado de las paredes era aún el mismo. Las consabidas rosas amarillas desvaídas sobre fondo azulado. La mesa redonda, que cojeaba. Los dos sillones tapizados de pana roja, estropeada por la polilla. La chimenea de carbón que nunca tiraba y llenaba el estudio de humo. El espejo con marco negro. El jarrón de porcelana rosada al que le faltaba un asa... Las cortinas que ocultaban la diminuta cocina. Incluso, para que todo resultase idéntico, estaban también los cuadros. Montones de cuadros apoyados en un ángulo, en el suelo, unos concluídos y otros a medio pintar. Bocetos y más bocetos ocupando la superficie de los muebles. Cogió uno al azar. Una perspectiva del Sena con «Notre-Dame» al fondo. Bien dibujado, con cierta personalidad.
— No mire ése. Es horrible. Tengo cosas mejores.
Volvió a la realidad, con la voz del muchacho.
— Supongo que los ha pintado usted — dijo sintiéndose aún bajo el hechizo del ambiente. Aquellos muebles familiares... Aquel gran ventanal al que se asomaban en verano.
— Supone bien. Soy el responsable. No diga que son buenos. Sé que no lo son. No comprendo aún por qué quiere comprar algunos. ¿Quién le habló de mí y de mis cuadros?
Estaba un poco nervioso, tratando de poner orden en el estudio y en sí mismo. Nerviosamente bajaba las mangas de la camisa y vestía una chaqueta gris que olía a pintura, mientras trataba de esconder los pies, calzados con unas sandalias horribles.
Gina se echó a reír. No le costaba gran esfuerzo imaginarse sus sentimientos. Ella, en cierta ocasión, creyó que un elegante señor iba a comprarle un cuadro. Se trataba de alguien que se equivocara de piso y que buscaba a Babette la «vendeuse» de Schiaparelli, de ojos inmensos y talle de avispa. Salía cada noche con un pretendiente distinto. Un día no volvió.
— Perdone que me ría. Debo de parecerle una tonta.
— Me encanta la gente risueña.
— Lo que pasa es que... Bueno, explicaré desde el principio.
— Puede empezar desde el final. Suele ser más interesante.
— Pues... yo no quería comprar cuadros.
El rostro del muchacho pasó por alternativas de desencanto y esperanza.
— ¿No quería...? ¿Ahora quiere...?
— No.
— Esa vehemencia resulta cruel. Piense que son mis cuadros. Hijos de mi arte. Hijos de mi espíritu... y todo eso que suele decirse.
— Pienso en ello, pero...
— Y ni siquiera los ha mirado... Además, usted fue quien pronunció la palabra negocios. ¿O yo soñé...?
— Dije negocios. Pero no dije cuadros. — Dirigió una mirada a la mesa, sobre la que descansaba una taza de café con leche a medio vaciar y unas galletas —. Quizá le he interrumpido...
Él enrojeció un poco.
— No, no. Temo que eso está ahí desde ayer. «Madame la concierge» se olvidó hoy de hacer la limpieza.
Gina evocó la cara de ratón de la portera, una mujer huesuda y huidiza que apenas salía de su madriguera y que se ocupaba de limpiar los pisos cuando los inquilinos le pagaban bien.
— Pensaba salir a cenar más tarde. Aún es temprano.
Sí. En París se cenaba pronto. Pero, sin embargo, la noche era larga para los que no tenían horas fijas. Existían aquellos deliciosos «repas de minuit». Cenas de medianoche... Hasta el nombre era sugestivo.
— El negocio que quiero proponerle quizá le parezca raro. Y ni siquiera es un negocio — habló Gina —. Deseo alquilarle este estudio.
Mostró una absoluta sorpresa, como ella esperaba. Otra vez se volvió a alisar el pelo. Un pelo negro, abundante, que no llevaba largo a la moda de los artistas de «la rive gauche», sino corto, al gusto español. Al gusto auténticamente masculino y español.
— ¿Alquilar mi estudio...?
— Me haría un favor enorme. No puede imaginarse hasta qué punto lo deseo... Es para mí cuestión de... vida o muerte.
Ya estaba dramatizando. Reliquias del trato con Eduardo. ¡Vida o muerte!
¿Sería en efecto cuestión de vida o muerte para ella...? Quizá si perdía aquella oportunidad, no sabría cómo seguir viviendo. Durante seis años no pudo pensar en otra cosa.
Hay otros hombres...
Mil veces le repetía la frase su prima, que era también su socia en el negocio de la tienda y su única amiga.
— Hay otros hombres, Gina. ¿Por qué estás siempre pensando en uno a quien probablemente no volverás a ver?
Pero iba a verle. Insistió en realizar el viaje a París con el pretexto de adquirir géneros para la tienda. En realidad, porque sabía que Eduardo estaría en París tres días. Tres únicos días. Lunes, martes y miércoles. Ella había llegado a París el día anterior.
Otra vez París... y Eduardo.
Y aquel estudio, al lado de la Plaza de la Madeleine.
El muchacho se detuvo frente a ella y la miró con curiosidad.
— ¿Puedo saber por qué necesita mi piso? Este piso, precisamente...
— Porque... — Se retorció las manos nerviosa. Le avergonzaba explicar el motivo. Parecía ridículo. En realidad «era» ridículo —. Estoy dispuesta a pagar lo que pida. Sólo lo necesito por tres días.
— ¿Tres días...? — Rió —. No le importará que me ría yo ahora ¿verdad? Creo que tengo derecho a sorprenderme.
— Sí, pero no lo haga. Los artistas deben aceptar como lógicas las cosas más extravagantes. Nuestra imaginación no es normal.
— ¿Nuestra...?
Sonrió Gina, procurando recuperar su aplomo.
— Durante algún tiempo creí que llegaría a asombrar al mundo con mis cuadros. Pero el mundo me desengañó. Abandoné París y los pinceles; ahora tengo un negocio.
— ¿En España...?
— En Barcelona, sí. Una tiendecita elegante y cara... de ropa interior.
— ¡Qué negocio tan indiscreto...! ¿Un cigarrillo? — Le ofreció un paquete casi vacío —. Puede aceptarlo sin remordimientos. Por algún lado tengo otro paquete sin empezar. — Sacó el encendedor de debajo de una caja de acuarelas y trató inútilmente de obtener llama. Buscó cerillas que encontró en la chimenea, ocultas por unas corbatas.
— Gracias. Y ahora dígame. ¿Acepta mi oferta? Estoy nerviosa hasta no saber...
— Humildemente confieso que no me tienta lo más mínimo. Adoro este conglomerado de cosas horribles. Me encuentro a gusto entre ellas, como una horrible cosa más. Son la música de fondo de mi personalidad de pintor bohemio. ¿Ve usted aquel jarrón color de rosa, sin un asa? Alquilé el estudio por su culpa. Es un jarrón delicioso, tan feo y tan humano; sin ese brazo que de todos modos no le hubiera servido para nada...
«Yo también adoraba ese jarrón», pensó Gina. Y alzó la cabeza temiendo haber pensado en voz alta. Pero su interlocutor no dio señales de haber oído.
— ...y ese diván, cubierto con la colcha de damasco que en un tiempo debió de ser maravillosa — prosiguió él —. Y esas cortinas, tan terriblemente francesas. Y el trozo de tapiz, que me obliga a pensar en una Persia decadente... y...
— ¿...y qué me dice de esa imaginación estupenda que usted posee...? — Rieron a dúo. Él se sentó a horcajadas en una silla frente a ella.
— Confieso que la tengo. Sin imaginación no se puede vivir en este delicioso y horripilante hogar. — Hizo una pausa, tiró el cigarrillo y la miró escrutadoramente. — ¿Por qué lo quiere?
Vaciló Gina y al fin confesó:
— Viví aquí durante tres años. Los tres mejores años de mi vida. Existía ya el jarrón color de rosa, el trozo de tapiz persa y las cortinas con bordado Richelieu. Esto se consideraba un estudio de lujo, lleno de confort... si se comparaba con los de mis amigos, y yo me creía una gran artista selecta. Apenas vendía cuadros, pero tomaba clases de arte, cenaba en «Chez Dupont» y discutía a ratos con los locos de Saint-Germain-des-Prés. Me consideraba el eje del mundo. Una sensación deliciosa.
— La misma sensación me ataca, por pequeños chispazos. Demasiado rápidos para poder saborearlos. A veces creo que pierdo el tiempo lastimosamente y estoy ya decidido a regresar a Barcelona, a trabajar en cosas prosaicas y normales... como, por ejemplo, un negocio de ropa interior. Esa ropa interior que a usted le permite llevar esa ropa exterior tan elegante. ¿Quiere quitarse el sombrero? Me gusta el color de su pelo. Puro Tiziano... O quizá no... Puro Cezanne. Sí. Ahí encuentro todos sus tonos. Castaño, dorado y rojo.
— Solamente una pizca de rojo — opinó ahuecándoselo —. Este mechón de aquí... Ya imagina que hice mi autorretrato. Resultó detestable.
— Al mío acabé por ponerle un fondo de lagartos, sierpes enrolladas y cráneos humanos y lo vendí con el título «Esquizofrenia». Es curioso que estas cosas se vendan siempre tan bien.
— Eso y los jarrones con flores.
— ¡Jarrones con flores! Al fin los ha nombrado. Deseaba que me diese una oportunidad para decirle sin pecar de inmodesto, que vivo de los jarrones con flores. Soy el Especialista Número Uno de París. Mire. Observe aquel enorme montón de bocetos. ¿A que no adivina lo que son...?
— Quizá... quizá... ¿jarrones con flores?
— Increíble... ¿Los había mirado antes...? Pues sí. Exactamente. Lo son. Crisantemos. Amapolas, claveles. Gladíolos. Ésos son más caros. Es una flor de lujo. También tengo rosas, por supuesto. Lilas, no. Demasiado fatigosas de dibujar. En cambio, margaritas... un verdadero plantel. Hago margaritas con los ojos cerrados y a veces leyendo «Le Figaro».
— Yo me especialicé en amapolas. Jarrones negros con amapolas rojísimas.
Hubo una pausa, durante la cual Gina volvió a ponerse el sombrero, como si de aquel modo la escena recobrase su seriedad. A la vez se levantó y anduvo unos pasos hacia la ventana.
— Si me alquila el estudio por tres días, le pagaré treinta mil francos — dijo sin mirarle.
Él lanzó un silbido.
— Se permite unos caprichos muy caros...
Como si no hubiera oído su frase prosiguió Gina en idéntico tono:
— Con esa cantidad podrá pasar tres días en un buen hotel... Al cabo de ellos le prometo que lo encontrará todo en orden. Pagaré adelantado y usted me dará un recibo.
— Perfecta mujer de negocios. Imagino que esa tienda indiscreta de Barcelona debe de marchar como la seda.
— Bueno. ¿Acepta o no...?
Al mirarle se sintió turbada por la burla que expresaban sus ojos. Sin duda estaba juzgándola desaprobadoramente. Enrojeció irritada consigo misma.
— Si acepta vendré a instalarme aquí esta misma noche.
— ¡Caramba...! ¡Qué prisas!
— Es que tengo que limpiar esto un poco.
Le tocó a él el turno de enrojecer.
— No tendrá que tomarse tanta molestia. La verdad es que no pienso ceder mi casa a ningún precio. Lamento no complacerle.
Quedaron callados, enfadados el uno con el otro repentinamente, sin saber exactamente por qué. Al fin ella habló:
— ¿Es su última palabra...?
— No se ponga tan solemne. Eso de «última palabra» suena a melodrama antiguo. Lo cierto es que no estoy dispuesto a coger mi hatillo y lanzarme al mundo sólo porque una mujercita caprichosa quiera vivir una aventura bohemia en mi estudio. — Cogió un pincel de un bote, y lo estrujó mecánicamente, ensuciándose los dedos, que luego se secó en los pantalones.
Silenciosamente, Gina se dirigió hacia la puerta. Desde allí se volvió, con las mejillas enrojecidas.
— Perdóneme — dijo desalentada —. Tiene usted toda la razón. En su lugar, yo habría contestado lo mismo.
Le desconcertó. Perdió el gesto hosco y pareció descontento de sí mismo.
— Por lo general me gusta hacer favores a la gente. Y sobre todo no me agrada ser brusco con las mujeres — dijo volviendo a juguetear con el pincel y volviendo a mancharse, lo que le obligó a tirarlo con rabia.
— Repito que tiene usted razón — atajó ella —. Si mi prima Luisa se enterase de esta tontería que acabo de hacer... — pensó en alta voz.
— ¡Por Dios! No diga que tengo razón. No me haga sentirme maligno y cruel... Y... ¿quién es esa prima Luisa?
— Mi socia, en el negocio indiscreto de ropa interior. Me acusa de tener un cerebro desorbitado... Con ideas fijas que me obligan a hacer disparates. Pero en realidad sólo tengo una.
— ¿Una prima?
— Una idea fija.
— Por ejemplo... la de alquilar este estudio ¿no...?
Gina contempló con forzada fijeza la punta de sus dedos enguantados.
— Creo que estoy obligada a aclarar la cuestión. Me molesta que la gente forme mal juicio de mí...
— Yo no he...
Ella atajó sus protestas.
— ¿Cree usted en la felicidad? — preguntó alzando los ojos.
Él sonrió y ladeó la cabeza como si estuviese haciendo su retrato y buscase un ángulo difícil.
— Pues... sí. Creo en ella. Ya sé que sería mucho más interesante decir que no y adoptar una actitud de existencialista desengañado. Lo cierto es que creo que si uno se lo propone puede llegar a ser medianamente feliz. ¿Cómo definiría usted la felicidad?
— Las definiciones siempre son difíciles. Ser feliz es... alcanzar un estado de exaltación espiritual que nos hace verlo todo con colores más luminosos. Es... sentirse vivir minuto a minuto. Saborear todas las sensaciones... — Esta vez fue Gina quien cogió el inevitable pincel, delicadamente, y lo volvió a colocar en su primitivo lugar, dentro de un bote que lucía un divertido ramo de pinceles —. Yo sólo he sido feliz durante tres años de mi vida — dijo en otro tono —. Los tres años que viví en este piso.
Esperaba que él dijese algo, pero no lo hizo. Se limitó a mirarla con nueva curiosidad, guiñando un poco los ojos.
— El resto de mi existencia no cuenta. Le parecerá absurdo, pero es así. Mi infancia fue estúpida e incolora, como lo son todas las de las chicas huérfanas e internas en colegios. A los veinte años gané una beca y vine a pintar a París.
— Adquirió, entonces, lo que pudiéramos llamar su «complejo de París»...
— No... No se trata de París... aunque lo considero la ciudad más hermosa del mundo... Igual me hubiera sucedido en cualquier otro lugar. Fue... fue el... ambiente.
— Supongo que, por ambiente, quiere usted decir el amor...
Gina se sobresaltó de su frase, pero acabó por admitirla.
— ¿Cómo ha adivinado...?
Rió él.
— Es facilísimo. Se enamoró y... — vaciló y cambió el final de la frase —: ¿él también pintaba...?
— Era escultor. — Se sentó en el brazo del sillón y esta vez agarró mecánicamente todo el bote de pinceles. — Producía unas estatuas cubistas horrorosas. A pesar del amor nunca pude congraciarme con sus estatuas. Algunas eran francamente pavorosas. — Sonrió con ternura, como si el hecho de que él crease aquellos monstruos fuera un motivo más para adorarlo —. Artísticamente sentía una terrible inclinación por lo morboso... — Se detuvo avergonzada —. Bueno. No sé por qué he empezado a contarle todo esto. Seguramente le interrumpí en su trabajo para proponerle un negocio absurdo, y encima aprovecho para contarle mi lamentable historia. ¿Qué estará pensando de mí? Perdóneme... Me marcho ya.
Le tendió la mano que él retuvo, sacándole el guante y quedándose con él.
— No me aburre lo más mínimo. Por el contrario. Ya que ha empezado, confieso que me gustaría saber... No la dejaré marchar aún.
Sonrió Gina.
— Todo el mundo quiere conocer el final de las historias de amor, ¿verdad? Pero mi historia aún no tiene final. Quedó en suspenso durante seis años.
— ¡Seis años! Es demasiado tiempo para mantener la curiosidad del lector. ¡Seis años!
— Seis largos años — repitió —. Proyectábamos casarnos, pero carecíamos de dinero.
— ¿Por qué el amor y el dinero casi nunca están de acuerdo...?
— Surgió una oportunidad para él. Un pariente le llamó desde Cuba para ponerle al frente de un negocio. Frutas en conserva.
— No es romántico, pero en cambio es sabroso.
— Y lucrativo. Dejó de esculpir horrores y a mi vez abandoné los pinceles y volví a Barcelona. No concebía a París sin Eduardo. Nos despedimos jurándonos amor eterno. Un capítulo de novelita barata. Lágrimas, promesas... «Nos casaremos en cuanto tenga dinero...»
— ¿Y... después...?
Suspiró Gina. Un suspiro doloroso que alejaba el tono de broma que vanamente intentaba dar a la narración.
— Han pasado seis años...
Titubeó antes de preguntar:
— ¿Y no volvió a saber de él...?
— Durante el primer año me escribió con cierta asiduidad. Después... silencio. — El ambiente del estudio le era tan familiar que no le parecía extraño estar allí haciendo confidencias a un desconocido. Ni siquiera le resultaba desconocido. Era uno de tantos chicos pintores con los que se relacionara durante sus tres años de París. Uno cualquiera de la pandilla que comía en su mesa de «Chez Dupont», discutía a voces sobre Jean Paul Sartre y alababa el moderno cine italiano —. Cinco años de silencio hasta que llegó su cable hace pocos días.
— ¿Un cable...?
— Un cable en el que anunciaba que estaría tres días de paso en París y que necesitaba verme. Se despedía «siempre cariño...»
— Siempre cariño — repitió su interlocutor como si le encantara la frase —. Muy bien. ¿Y qué más...?
— Pues... — parpadeó azorada — recordé que yo tenía también que venir a París para asuntos del... del negocio.
— Magnífica coincidencia — comentó muy serio.
— Y aquí estoy... Mañana llegará Eduardo... — Se pasó la mano por los ojos como si secase muchas lágrimas invisibles, vertidas durante seis interminables años —. Puede usted reírse de mí cuanto quiera. No me avergüenzo de confesar que estoy enamorada. Mi prima Luisa me acusa de absurda y me repite constantemente que «hay otros hombres» y que es enfermizo estar dominada por una idea fija. Pero para mí no hay otros hombres. Para mí sólo existe Eduardo. Y yo... yo... deseaba que a su llegada todo estuviese igual. Que me encontrase en este estudio, exactamente como antes, como si estos seis años no hubiesen transcurrido... Repetir aquella famosa anécdota de: «Decíamos ayer...» — Lanzó una risa forzada —. ¿Me encuentra muy ridícula?
Él no contestó a su pregunta. La estaba mirando otra vez con una fijeza tan turbadora que volvió a hablar Gina, atragantándose por exceso de vehemencia.
— Deseo que... no forme un juicio equivocado... No, por favor, Nuestro amor era... — buscó una frase que pudiera hacerle comprender toda la belleza del universo — era... limpio..., romántico..., juvenil. No piense en aventuras inconfesables. Yo vivía aquí con otra compañera, una chica alemana que se casó y de la cual no he vuelto a tener noticias. Eduardo venía por las tardes. Organizábamos reuniones estupendas. Éramos un grupo numeroso, que bebía ajenjo, menta y pernod mientras discutía sobre arte. Disparatábamos a placer. Eduardo decía que nunca podría olvidar el olor de este estudio, el tono exacto del jarrón sin asa y el crujir de cada madera del suelo. A veces trabajábamos juntos. Transcurrían muchas horas de silencio, embriagados con sueños de gloria. — Alzó la cabeza, desafiante —. Bueno. Ya se lo he contado todo. ¿No se ríe?
No reía. Por el contrario permanecía más serio que nunca dando golpecitos sobre la mesa con un cigarrillo apagado. Al fin dijo:
— ¿Por ese motivo concibió la idea de alquilar el estudio a toda costa...?
— Durante seis años no pensé en otra cosa. — Rió de sí misma —. Idea fija.