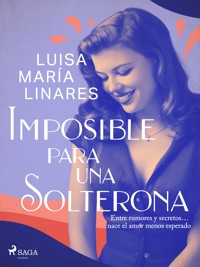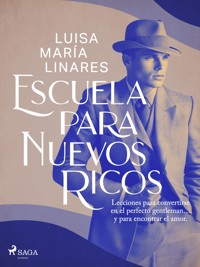Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Sprache: Spanisch
Huyó de todo, lo encontró a él... y la pasión reescribió su destino Lina, una joven impulsiva y aventurera, decide escapar de su hogar tras la boda de su padre, huyendo de una nueva madrastra y un futuro incierto. En su huida, se encuentra con Javier, un pintor que busca paz en un remoto caserío, y que, sin saberlo, se convierte en el cómplice de sus fantasías y el objeto de un amor que desafiará todo lo que ella creía conocer. Mientras este idilio florece en la quietud rural, la vibrante vida de Madrid sigue su curso con otros personajes: la ambiciosa secretaria Adriana persiguiendo sus propios sueños, y el nervioso Jiménez, lidiando con la inminente llegada de su hijo. ¿Podrá Lina forjar su propio camino, o el destino la arrastrará por una calle desconocida donde la aventura y el amor la esperan a cada giro?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
La calle desconocida
Regalo De Navidad Lina es una Aventurera
SAGA Egmont
La calle desconocida
Cover image: Midjourney
Cover design: Rebecka Porse Schalin Copyright © 1945, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727295381
1st ebook edition Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser. It is prohibited to perform text and data mining (TDM) of this publication, including for the purposes of training AI technologies, without the prior written permission of the publisher. This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Vognmagergade 11, 2, 1120 København K, Denmark
LA CALLE DESCONOCIDA
Nunca había creído en el Destino. Creyó en él mucho tiempo después, cuando recordó que una fuerza irresistible le hizo detenerse ante el angosto portal marcado con el número 12 en la mísera calleja desconocida.
Se paró en seco y alzó los ojos. La débil luz del único farol de los contornos le permitió descifrar los garabatos escritos en el cartón colgado de la puerta:
se alquilan habitaciones a caballeros,
sólo para dormir
Lo leyó y continuó su camino con paso indolente, como si estuviera borracho. Tres bocacalles antes, una vieja, que salía de la cercana iglesia de rezar el Rosario, cruzó de acera al observar su gesto desesperado, su barba de varios días y la inseguridad de su caminar.
sólo para dormir…
Subconscientemente repitió las palabras del anuncio. Dormir. Descansar. Era justamente lo que necesitaba. Se sintió estremecido de pies a cabeza ante la voluptuosa idea de descanso. Tenía calambres en las piernas. ¿Cuántas horas llevaba recorriendo barrios oscuros y desagradables sin rumbo fijo? Lo ignoraba.
Dormir… Una cama más o menos blanda donde poder tenderse… y sumergirse en el olvido. Registró sus bolsillos para hacer un recuento de dinero. Aún le quedaban unas pesetas, con las que pensaba pagar su última cena. Pero más que apetito, tenía sueño… Dormiría en lugar de comer. Se proporcionaría a sí mismo otra oportunidad de veinticuatro horas. Si en aquel lapso no ocurría ninguna novedad, realizaría en definitiva lo que proyectaba para aquella noche: un rápido movimiento bien calculado que le hiciera caer exactamente bajo las ruedas de cualquier camioneta… ¡y el descanso absoluto!
Sacó una moneda y sonrió, mirándola a la luz del farol. Lo fiaría a la suerte. Si salía cara… continuaría andando. Si era cruz… estaría en la casa.
¡Cruz!
Volvió sobre sus pasos y avanzó por el estrecho portal. Olia a coles, a gatos, a basura y a aceite de freír sardinas. Tanteó en la oscuridad hasta dar con el cuchitril de la portera.
—¿Habitaciones para dormir…? Ya no queda ninguna— gritó la vieja. Estaba friendo cebolla en una mohosa sartén sobre un hornillo de carbón de encina—. Se me olvidó quitar el letrero. ¡Niña! Coge la botella y ve por vino antes de que cierren. Y quita el cartel al salir… Pero ligerita, que parece que te han dado cañazo…
Las últimas frases fueron dirigidas a un montón de trapos que se removieron en un rincón hasta adquirir forma humana. Unas largas piernas, un pelo color paja y un cuerpo anémico, envuelto en una toquilla.
—Ya voy, tía. En seguida.
Pasó junto al recién llegado sin dirigirle una sola mirada, como una autómata que no se diese cuenta de nada.
Maulló un gato lastimeramente. De lo alto de la escalera llegaron rumores de música, emitida por un horrible gramófono. Un disco estropeado y una melodía que estuvo de moda treinta años antes:
«Juró amarme un hombre sin miedo a la muerte…
A la muerte… a la muerte… a la muerte…»
Se atascaba la aguja repitiendo las mismas palabras, sin que nadie se molestase en cambiarla.
…a la muerte… a la muerte…
—¿Aún está ahí…? Ya le he dicho que no hay cama. ¿Qué espera?
No esperaba nada, pero hasta aquel instante no se había dado cuenta de la magnitud de su fatiga. La ilusoria posesión de una cama derrumbó sus últimas resistencias. Le temblaban las piernas de un modo ridículo. Se apoyó en la pared.
—Perdone, señora. Estoy tan cansado, que… —cerró los ojos—. He andado con exceso. Tan sólo hace dos semanas que salí del Hospital.
—¿Del Hospital? Tengo prohibido admitir enfermos.
—No fue nada contagioso. —Le mostró su mano derecha deformada, horripilante, con la nueva piel reluciente y rojiza que le daba desagradable aspecto—. Fue un accidente.
Se estremeció la vieja, envolviéndose en su mugriento chal.
—¡Qué atrocidad…! —Al acercarse distinguió también la ancha cicatriz de la mejilla izouierda, mal disimulada por el ala del sombrero—. ¿Cómo se hizo eso?
—Quemaduras. —Sentía necesidad de hablar, porque no había despegado los labios desde la noche anterior. Habló, aunque en los ojos de su interlocutora no leyera gran cordialidad—, ¿Recuerda el incendio del «Cobalto»…? Allí estaba yo.
—¿El «cabaret» que se quemó hace unos meses? Mi sobrina me leyó los periódicos. —Su rostro reflejó toda una gama de morbosas sensaciones—. ¡Fue terrible! ¡Aquellos cadáveres calcinados! ¡La gente acuchillándose por alcanzar la salida! Conservo varias fotos. Y diga, diga, ¿es verdad que la animadora de orquesta llevaba unas melenas muy largas que se le prendieron?
Era espantosamente cierto; no podía evocarlo sin enloquecer. La «animadora», que corría despavorida con el cabello en llamas, y su traje de lentejuelas hecho pedazos, era Lina, su compañera, con la cual estuvo bromeando minutos antes.
—Es verdad. Todo es verdad. Yo mismo formaba parte de la orquesta. Era pianista… Algunas personas iban al «Cobalto» con el único objeto de oírme tocar. —Lanzó una carcajada que sonó como un grito—. Nunca más podré poner «esto » sobre un teclado. Salvé la mano izquierda, pero tampoco está muy presentable.
Hubo unos segundos de silencio. La vieja cesó de mirarle v echó una cucharada de harina en la sartén, moviéndola despacio, para que no formase grumos.
—¿En qué trabaja ahora…?
— ¡Trabajar! Eso es lo que yo quisiera. No encuentro nada… ¡Nada!
Hablaba para sí mismo, más que para la mujer. Ni siquiera la veía. Ni la miraba a ella, ni a su mísero chamizo, ni al horrible calendario de colorines clavado en la pared. Ni siquiera al seco tiesto de palmera que ocupaba el centro de la mesa, encima de un tapete remendado.
«Nena, que mi vida llenas de ilusión…»
La música del gramófono continuaba, despertando dormidas nostalgias.
Un «sin trabajo». La portera se puso en guardia. Estaba, curada de espanto y no le impresionaban los espectáculos de miseria.
—Lo siento, amigo— dijo retirando la sartén del fuego—. Ha tenido una suerte perra. El incendio del «Cobalto». En fin… Si quiere una cama para mañana, tendrá que decirlo hoy. Pero le advierto que el pago es por adelantado. —Citó una cantidad.
Él hizo una mueca indefinible.
—Pagaría el doble, con tal de encontrar cama ahora mismo. Tengo algún dinero. —Sacó los billetes y los ojillos de la vieja relucieron—. Temo no poder dar un paso más.
Titubeó la portera un momento.
—Es que… ¿sabe usted…? La que alquila la cama es la vecina del segundo. Tiene cinco y están tomadas desde esta mañana… Yo sólo tengo mi turca… y la colchoneta de mi sobrina que se extiende en el suelo, aquí mismo.
—Entonces… —Se encogió de hombros con un gesto peculiar. Hizo un signo de adiós con su mano impedida y se volvió. La luz dio de lleno sobre la mejilla quemada.
—¡Lástima! —pensó la portera inconscientemente—. Debió de ser un guapo chico… —Espere… —llamó de pronto—. Quizá pueda acomodarle… Le costará algo más… Es una buena habitación… Creo que voy a hacer un disparate, pero me da usted lástima… ¡Está tan cansado! —Miró ávidamente los billetes que él conservaba aún en la mano—. Sólo por esta noche… y a condición de que sea discreto. Se trata de un piso desalquilado. —Bajó la voz—. El inquilino se marchó de paseo hace quince días y aún no ha vuelto… No sé qué pudo haberle pasado… Tiene pagada la casa hasta fin de mes. Si para entonces no ha regresado, daré parte. Mientras tanto, no crea que me preocupo por su salud. Es un tío muy raro. Si viera la clase de visitas que recibe… Pero más vale callar. Siempre me ha gustado ser discreta. No me extrañaría nada que no volviésemos a verle el pelo. Es de los que acaban mal. Quizá esté en chirona. Me inspiran miedo sus ojos. No comprendo como a mi sobrina le gusta tener tratos con él. —Descolgó un manojo de llaves que pendía de un clavo en la pared—. Se llevó la llave, pero hay aquí una que sirve. Como comprenderá, a veces tengo que echar un vistazo a los pisos cuando los inquilinos no están… Venga, suba conmigo.
Salió de la portería, envolviéndose en su chal con gesto friolero. Las gastadas maderas de la escalera crujieron bajo el peso de su opulenta humanidad.
La siguió, agarrándose al grasiento pasamanos. Un gato pasó veloz, haciendo tropezar a la mujer.
—¡Bribón! ¡Casi me tiras…! —Jadeaba, y el llavero tintineaba en su bolsillo.
«Juró amarme un hombre sin miedo a la muerte… a la muerte… a la muerte…»
Volvía a comenzar el disco, como si alguien disfrutase desenterrando recuerdos al compás de la vieja melodía.
También para él los tenía. Con la imaginación vio su vieja casa en un lejano lugar de Hispanoamérica. Y a su padre, un buen gallego emigrante, absorto siempre en las tareas del campo, pendiente del sol, de la lluvia, de las heladas y de las noticias de la Patria. Su madre era guapa, gordita, aseada; olía a jabón y a lejía y solía cantar a menudo:
«Juró amarme un hombre sin miedo a la muerte…»
De todo aquello ya no quedaba nada. Ni su padre… ni ella… ni la casa. Tan sólo el pedazo de tierra que aún le pertenecía. Pero estaba lejano, inaccesible, y apenas valía nada…
Casi un cuarto de siglo transcurrido… ¡ Cuántas aventuras en aquellos veinticinco años, durante los cuales recorriera el mundo haciendo oír su música, para acabar estúpidamente en el «Cobalto»…!
—Aquí es.
Había dos puertas en el rellano. A través de una de ellas salía el rumor de la canción. La portera se dirigió a la otra.
—Temo que esté algo sucio. Mandé a mi sobrina que limpiara, pero no sé si lo habrá hecho. Ya sabe cómo son las chicas… —Abrió y antes de dejarlo entrar, se encaró con él—: Supongo que no tocará nada. Aquí no hay ninguna cosa por la que valga la pena arriesgarse. —Recalcó la última palabra—. ¿Me comprende?
La comprendía perfectamente. Avanzó sin contestar siquiera.
Un cuartucho feo, dividido en el centro por unas cortinas deslucidas. Una mesa, dos sillas y la cama con las sábanas arrugadas, como si alguien acabara de abandonarla.
Sintió una especie de náusea que le hizo dirigirse a la ventana y abrir. Advirtió que lloviznaba.
—¿Qué…? ¿Se queda…? Le traeré sábanas limpias.
—Sí, por favor.
Las subió al minuto y ella misma arregló el lecho. Continuaba él junto a la ventana contemplando la calle oscura, hostil.
—¿Qué hora es?
—Apenas las seis. Anochece tan pronto… ¿No tiene frío con esto abierto…? —Cerró sin que él se resistiera—. Bueno… Creo que ya está todo… Sólo falta que me pague. —Rió mostrando tres dientes amarillos, único vestigio de pasado esplendor—. Sea discreto y no haga ruido. ¡Y no toque nada! He hecho cuanto podía por usted.
—Gracias… No se preocupe. Voy a acostarme en seguida. —Le dio el dinero.
—Aquí tiene la llave. —La dejó sobre la mesa—. Puede cerrar por dentro si gusta… Buenas tardes. O buenas noches, si lo prefiere. Que duerma bien.
Cerró tras de sí y se detuvo un momento a escuchar… Crujieron los muelles de la cama. Por lo visto se había dejado caer como un tronco, sin quitarse siquiera los zapatos. Movió la cabeza, desaprobadora. ¡Los hombres! Ya se sabía lo que eran los hombres. Por suerte, ella no tenía que aguantar a ninguno.
Contó los billetes mientras bajaba. Un buen negocio, indudablemente. ¿Cómo no se le habría ocurrido antes? Podía hacerlo todas las noches hasta que volviera el inquilino… si volvía. Era muy rara su ausencia. Muy rara.
Estornudó y se sonó con la toquilla. De algún modo tenía que arreglárselas para vivir una pobre mujer que mantenía dos bocas. De todos modos vigilaría al hombre de las quemaduras, no fuera a largarse llevándose algo.
Entró en la portería. La sobrina esperaba con los cabelíos húmedos de lluvia y la botella de vino en la mano. Su rostro era una mancha borrosa y pálida.
—¿Estás ahí? ¡No has tardado poco en ir a la taberna de la esquina! ¡Vamos! ¿Qué haces con la botella agarrada?
La voz de la chica sonó entrecortada y extraña:
—Tía, ¿de dónde baja usted…?
—¿A tí qué te importa? —Vaciló sin saber si decirle la verdad. Lo pensó mejor—. Subí al tercero para quejarme del gato de la Esperanza, que se ha comido otra vez las sardinas. ¿Quieres más detalles?
La cara continuaba pálida y los labios temblaban.
—Entonces, ¿por qué hay luz en el principal…, en la habitación de… de…? Alguien se asomó a la ventana.
¡Fastidiosa criatura! De todo se enteraba. Se encaró con ella, iracunda.
—Bien… ¿Y qué? ¿Tiene algo de particular?
—Pero…
—El inquilino ha vuelto. Sólo por esta noche. Se irá otra vez mañana temprano.
Cogió el soplillo tratando de reanimar la lumbre. La sobresaltó el ruido de la botella al romperse contra el suelo. La muchacha habíala dejado caer y se apoyaba en la pared con los ojos desmesuradamente abiertos, semejando la estampa del terror.
—¡Ha vuelto! —silabeó—. ¡Ha vuelto!
Y, como hipnotizada, contempló la mancha rojiza del vino que se desparramaba sobre la estera.
El hombre abrió los ojos. Tenía mucho sueño, pero algo le dolía horriblemente. Se había dormido apoyando la mejilla izquierda sobre la almohada y tenía aún la piel muy sensible, apenas cicatrizada la herida.
Miró alrededor. ¿Dónde estaba? Se incorporó. ¡Qué insoportable escozor! Se acarició la cicatriz, ahogando una maldición. Con mano torpe empezó a despojarse del abrigo.
¿Qué hora sería? La luz de la habitación continuaba encendida; ni siquiera pensó en apagarla. En la casa reinaba el más absoluto silencio. Recordó su llegada al repulsivo lugar. Su repentina fatiga. Todavía le duraba. Volvió a echarse, incapaz de pensar. Quería dormir… dormir otra vez, pero la mejilla le pinchaba. Si no conseguía dormir pronto, empezaría a recordar las llamas…, los aullidos de dolor… y la cara de Lina con su largo cabello ardiendo…
Hubo un tiempo en que pensó casarse con ella. Le gustaba. Era bonita e inteligente. Más inteligente que ninguna de las chicas con las que anteriormente tuviera amoríos. ¡Fueron tantas! Pero sólo Lina le hizo pensar en boda. Ahora Lina no era más que un informe montón de huesos calcinados.
Se revolvió en el lecho. Ya estaba empezando aquello, lo de siempre… La pesadilla de todas sus noches. ¡Olvidar, olvidar! Tales crisis le volvían loco… El mundo entero caminaba hacia la locura. El hombre civilizado trabajaba para autodestruirse. ¿La Humanidad sería más feliz cuando todos hubieran perdido la razón?
Desgraciadamente, él no estaba loco todavía. Era un simple fracasado ante el cual los caminos se cerraban.
Abrió los ojos.
¿Por qué le miraba tan fijamente aquel hombre…? Un hombre con antifaz… o lo que fuera… Le cubría toda la cabeza dejando sólo al descubierto los ojos y los labios. ¡Estupendo personaje! ¿Quién sería?
Se sentó en la cama, pasándose la mano por la frente, húmeda de sudor. Lanzó una risotada. Efectivamente, le miraba un fantasma, situado frente a su cama. La imagen de un fantasma, representado en un gran cartel en tres colores, con la siguiente inscripción:
consulte al «divino ivor»
Se levantó, aproximándose al dibujo: El «divino Ivor». Miró otra vez en torno. Sí. Era una habitación llena de cosas raras. Lo había observado al entrar y el sueño no logró borrar la indefinible impresión.
—Muchas cosas raras —repitió a media voz. El sonido de sus palabras acabó de espabilarle. Abrió la ventana y aspiró una bocanada de aire puro. Nadie en la calle, reluciente de lluvia. Sonó lejana la bocina de un auto y brilló a distancia el chuzo de un sereno. Alargó la mano, tratando de coger la lluvia, fina como malla de seda. Luego, la apoyó en su mejilla.
Volvió de nuevo los ojos hacia el «divino Ivor». Un hombre que se llamaba «divino» a si mismo. Una ridicula cabezota enmascarada. ¿Por qué se retrataría en aquella guisa…? Contempló la hilera de fotografías sujetas a la pared con tachuelas. En todas estaba el «divino Ivor» en diferentes actitudes, siempre enmascarado e inclinado sobre una enorme bola de cristal. También había programas, escritos en idiomas extraños. El «divino Ivor» había estado en Shanghai, en Hollywood, en París…
Comprendió que se trataba de uno de aquellos embaucadores «videntes» que últimamente estaban otra vez de moda.
Descorrió las cortinas que dividían la habitación. En una alacena vio una botella de coñac. La destapó y olfateó su contenido. Un buen coñac. Lo que necesitaba para reanimarse.
Limpió un vaso polvoriento con su propio pañuelo y vertió una generosa cantidad de líquido. Lo lamentaba por el «divino Ivor», que encontraría la botella vacía. Se encogió de hombros.
En otro rincón había una especie de ropero. Colgadas en sendas perchas encontró las máscaras. Había dos, una azul y otra roja, ambas de raso. Se componían de capuchón y túnica, en dos piezas. ¡ Ah! Y también estaba allí la gran bola de cristal, cubierta de polvo. La limpió con la manga y tamborileó sobre ella con los dedos.
Se sirvió otra vaso de coñac. Caía como fuego en el estómago vacío. Parecía que tomase sorbos de vida.
En una estantería descubrió una colección de extraños libros. Curioseó los títulos.
«Oráculo de Delfos.»
«Magia Teúrgica.»
«Magia Blanca.»
«Magia negra.»
«Ritos de la Edad Media.»
Hojeó uno al azar. Tenía las tapas rotas y en los márgenes se leían anotaciones en tinta roja. Había párrafos enteros y subrayados. Leyó:
«…la «magia contagiosa» se fundamenta en la idea de que los objetos que han estado una vez en contacto quedan, aun después de separarse, en una relación «simpática» transmitida por el éter…»
—¡Majaderías!
Cerró el libro y cogió otro del que salió una nube de polvo. «Historia de las Creencias»… Pesaba mucho y lo dejo caer torpemente.
¡Demonio…! No parecía un libro. Era una caja en forma de libro, con sus tapas y algunas hojas impresas, pero con un hueco en el centro que permitía guardar… ¿qué eran…? Cartas. Tres paquetes de cartas cuidadosamente atados y catalogados por medio de etiquetas con iniciales: «L. R.», «O. M.», «I. N.».
Probablemente cartas de amor. Volvió a poner el libro en su sitio, sacudiéndose el polvo y limpiándose las manos con la túnica azul. Cogió el capuchón y rió, acordándose de lo que acababa de leer:
«…los objetos que han estado una vez en contacto quedan, aun después de separarse, en una relación «simpática» transmitida por el éter…»
Muy bien. Por el mero hecho de coger un capuchón, el «divino Ivor» y él quedarían eternamente en contacto. Perfectamente. Le gustaba estar en contacto con aquel tipo tan divertido. Bebió más coñac y luego se puso el capuchón, mirándose en un trozo de espejo. Soberbio. Ya no existía «Cara Quemada», el asqueroso «Cara Quemada» que hacía cruzar de acera a las viejas asustadizas. El capuchón lo ocultaba todo. Sólo se veían los ojos que relucían gracias al coñac. Bendito coñac, que le ponía casi alegre… casi contento. Tarareó:
«Nena… que mi vida llenas de ilusión…»
Se puso también la túnica y se sentó en el suelo para sacar brillo a la bola. Estaba un poco borracho, pero no importaba. Era su primera borrachera desde… desde antes de aquello…
¿Cuántas cosas fingiría ver el mago dentro del cristal…? Él no veía nada. Absolutamente nada. Rió más fuerte. De repente calló, con los oídos en tensión. Un ruido. Sonó un ruido muy próximo en la misma habitación. ¿Un crujido de la madera…? ¿La lluvia acaso…? No. Algo más perceptible…, más humano. Se levantó. Había alguien cerca, en acecho, conteniendo la respiración igual que él.
Corrió la cortina de golpe.
—¿Quién es…?
No hubo respuesta, pero presentía que no estaba solo.
—¿Quién anda ahí? —repitió. Se dirigió al dormitorio tambaleándose bajo su absurdo disfraz.
«Una relación transmitida a distancia por el éter…» ¡Qué estupidez…! Él no estaba loco, no creía en la magia. Era un cristiano y todavía de vez en cuando repetía las oraciones que le enseñara su madre…
Descubrió a la aterrada criatura que apoyada en la puerta se cubría la boca con las manos para no chillar. Tardó un momento en reconocerla. Era la sobrina de la portera. Aún se envolvía en la oscura toquilla de lana. Llevaba el pajizo cabello recogido en dos trenzas, unidas sobre la nuca. Algunos mechones se escapaban en ingrato desorden.
—¿Qué quieres?
Ella le siguió mirando idiotizada. Luego, inesperadamente, se dejó caer al suelo, de rodillas.
—¡Perdón! —gimió—. ¡No quise hacerlo, Ivor…! ¡No quise hacerlo…!
—¿Qué dices…?
—¡Perdóname…! Traté de ayudarte… Nunca quise hacerte mal…, ¿verdad que me crees…? Ya sé que todo era una broma…, que tú no querías tirarme allí… ¡Dudé un momento de tu poder…! ¡Pero has vencido a la propia muerte! Estás aquí… Has vuelto… Yo no te maté, Ivor. ¡ ¡No fui yo…!!
Se arrastraba por el suelo, tratando de acercársele y al fin agarró su mano, que la larga manga ocultaba. La apretó tan rudamente que el hombre lanzó un rugido de dolor.
—¡Suelta! —La empujó y quedó en un rincón hecha un ovillo. Él se recostó en la pared, desfallecido por el escozor de su mano magullada. Poco a poco fue decreciendo el malestar. Volvió a razonar. Aún continuaba la chica en la misma postura, con la cara pegada a las baldosas, sollozando histéricamente. Era un lamentable espectáculo verla derrumbada, con su cara pálida, sus medias arrugadas y su remendada bata de percal.
—Levanta…
Fue a ayudarla, pero retrocedió aterrada.
—¿Qué vas a hacer, Ivor? Dime que me perdonas. Yo no quería matarte…, no quería…, ¡no quería…!
Gritaba y él la sacudió, sujetándola por los hombros.
—¡Calla, necia…! Vas a despertar a todo el mundo… ¡Calla, te digo!
Le propinó un cachete para cortar el ataque de nervios. De un empujón la echó sobre la cama. Luego se despojó de la capucha.
— ¡Yo no soy Ivor, estúpida…! No soy Ivor. ¡Cierra el pico de una vez! Tu tía no quiere que sepan que me ha alquilado la habitación.
Los grandes ojos azules reflejaron inaudito asombro. Intentó hablar, pero los sonidos se helaron en su garganta. ¡Aquella cara quemada…! Sintió un vértigo y perdió la noción de cuanto la rodeaba.
Abrasaba el coñac que él introducía gota a gota en su garganta. A través de la tupida red de sus pestañas observó, mientras iba adquiriendo conciencia de lo ocurrido, que el hombre parecía mirarla con infinita piedad. La luz de la cabecera del lecho ponía de relieve el perfil sano, dejando piadosamente en sombra la otra mejilla. Era un perfil correcto, casi hermoso…
Se incorporó y volvió a sollozar bajito, sin que él pensara en interrumpirla. Aún llevaba la túnica y conservaba la capucha en la mano.
—¿Qué hace en esta habitación? —preguntó al fin.
—Ya he dicho que tu tía me la alquiló por una noche.
—¿No está aquí él …?
—Estoy solo.
Un suspiro de infinito alivio.
—Te preguntarás por que motivo me he disfrazado de «divino Ivor», ¿no es eso…? No sabría decírtelo. El coñac me alegró un poco. Ya se me ha pasado. Siento haberte dado un susto.
Al oír el nombre del «divino Ivor» se sobresaltó. Sus dedos retorcieron las sábanas nerviosamente.
—No dirá nada a mi tía, ¿verdad…? No le diga que he estado aquí. Ella me mintió. Me dijo que él había regresado. Creí enloquecer. Me horrorizaba volver a empezar cuando me consideraba liberada para siempre… ¡Para siempre…! Gracias al agua negra del puerto…
Callaba, consciente de que la muchacha no hablaba para él. Cualquiera al oírla habríala considerado loca. ¡Tan loca como «Cara Quemada» cuando monologaba para dar suelta a su desesperación! Le apetecía un cigarro y aún le quedaba algo de tabaco, pero le daba vergüenza que ella le viese hacer el pitillo con aquella mano tan horriblemente torpe… De repente se sintió furioso.
—¡No me lo cuentes!, ¿oyes? No quiero enterarme de tus historias sucias. Necesito dormir. He pagado dinero por dormir… ¡Vete! Si no te vas, llamaré a tu tía.
Ella no razonaba aún.
—No. Usted no dirá nada. ¿Qué podría decir? Todos ignoran lo ocurrido… excepto él y yo. Y él está muerto. Y no podrá volver… a pesar de su magia. Sé que está muerto porque pisé su mano cuando… cuando…
Otra vez la crisis histérica que tenía trazas de no concluir nunca. Se bebió el contenido de la copa, medio llena. ¿Por qué tenía que escuchar confidencias que no trataba de provocar? Paseó mirando el retrato del «divino Ivor»… Hubiera dado algo por levantar el capuchón y contemplar el rostro que se ocultaba bajo la seda. Un rostro que debió ser causa de la desgracia de aquella mujer.
La observó de reojo. Tendría poco más de veinte años. Piernas largas, no mal formadas. Busto plano, hundido. Caderas de adolescente y el rostro poco vulgar. El cabello muy hermoso, de un matiz dorado, brillante…
—Oye —volvió a decir—. Estás ocupando la cama que yo he pagado. Tengo que dormir. No me interesan en absoluto tus historias. Quizá hayas oído hablar de la solidaridad humana. Cada cual debe de quedarse con sus tragedias sin tratar de compartirlas con nadie. «Amarás a tu prójimo como a ti mismo.» Por decir eso y otras cosas por el estilo crucificaron a Un Hombre. —Rió con amargura—. ¡Lárgate pronto, hermana! Me duelen las heridas. Aún no están cicatrizadas, pero me echaron del hospital porque necesitaban mi cama. Solidaridad humana. Son frases de locos, repetidas por locos. Si hubieras podido ver a los hombres golpeando a las mujeres para huir de las llamas…, hiriendo, acuchillando, aplastando. Unos farolillos venecianos ardían como yesca. La señora del bonito abrigo de pieles ardía también, sin poder arrancarse sus valiosos visones. El viejo «maître», especializado en las más exquisitas reverencias, golpeaba con un sifón todas las cabezas que se oponían a su paso. —Lanzó otra carcajada. Ella le miraba ahora, escuchando absorta—. ¿Y qué hacía mientras tanto el bueno de «Cara Quemada»…? Entonces no era aún «Cara Quemada», sino «Guapo Chico», el mimado de las mujeres. Pues «Guapo Chico» descubrió una ventana en la que nadie se había fijado. Una ventana por la que se salía a un patio y desde allí a la calle. Era facilísimo salir y entrar, pero los locos no razonaban. Y «Guapo Chico» entró y salió muchas veces. Cogió primero a la vieja señora del pelo teñido de rojo y la sacó a la calle. Luego, a la jovencita recién casada cuyo marido era el campeón de los botellazos y la había olvidado en su ansia por huir. Después a la vieja de los lavabos… Salir, entrar…, salir, entrar, Y los otros matándose ante la puerta. Quise coger a Lina; ardía y no pude acercarme. De pronto lo descubrieron. Se fijaron en la ventana. Y «Guapo Chico» fue arrollado, cegado, pisoteado… ¿Qué hizo entonces…? —Rió de nuevo—. ¡Solidaridad humana! Se sintió ahogar… y cogió también una botella. ¡Zas… zas! Golpes a derecha e izquierda, hasta conseguir el aire puro… Y «ésta es, señoras y señores, la bonita historia de Cara Quemada».
La muchacha se puso de pie. Sus ojos estaban secos, agrandados por la emoción.
—Fue el incendio de «Cobalto», ¿no…? Mi tía empezó a hablar de ello mientras cenábamos. Debió usted sufrir mucho.
—Sí, pero no necesito tu compasión.
— ¡Bah! ¿Por qué voy a compadecerle…? Los dolores físicos se olvidan… Hay otros males que quedan aquí — golpeó su frente — y aquí… — señaló su pecho —. La tortura de pasar continuamente por delante de esta puerta… Me parece que él va a bajar, cada noche, a llamarme como siempre. Yo subía, sin atreverme a desobeder. Me amenazaba con horribles males… Me vestía con la túnica roja… y me obligaba a ayudarle en su farsa. Al principio fui feliz porque simulaba quererme. Me trataba como a una esclava por la que se siente cierta predilección. Luego, empecé a sufrir. Venían mujeres maravillosas, que revelaban secretos y desnudaban aquí sus almas… y a veces sus cuerpos. Le odié en seguida. Era un demonio. Me pegaba, me atormentaba, hasta que un día…
—Le mataste, ¿no es eso? — concluyó él serenamente, como si la cosa no tuviera importancia.
La chica le tapó la boca y miró en torno, asustada, temiendo que alguien le hubiese oído. El contacto de la mano femenina sobre sus labios le produjo una mezcla de dolororoso placer. Retuvo aquella mano mientras repetía:
—¿Verdad que lo mataste…?
—¡No…! No… No quise hacerlo. Le encontré en el puerto aquella tarde. Yo regresaba de un recado, y él. estaba esperándome. Habíamos tenido el día anterior un altercado durante el cual le amenacé con denunciarlo… si no se marchaba y me dejaba en paz. Estaba fichado por la policía. Vino a Barcelona, hace dos años, huyendo de Francia por algún asunto sucio. — Apartó un mechón de pelo que caía sobre su frente —. Bien… el puerto… estaba obscuro… Yo distinguía las estrellas reflejadas en el agua. De pronto… me empujó. Trató de tirarme y me agarré a su chaqueta. Me defendí rabiosamente… y fue él quien tropezó y cayó… — Se cubrió el rostro con las manos —. Pero yo no lo hice. Sólo quise salvarme…
Otra vez pesó el silencio, angustioso y dramático. Los ojos de la máscara de Ivor, tirada en el suelo, producían penosa impresión de vacío.
—No tienes por qué atormentarte — habló por fin el hombre —. Fue un accidente… Luchaste en defensa propia…
Agitó la cabeza, poco convencida, y fue a añadir algo. Pero en el mismo instante sonaron unos discretos golpes en la puerta. Enmudecieron, contemplándose asustados.
—¿Quién es? — preguntó él.
Parecióles que transcurrían siglos hasta que oyeron la trémula voz de una mujer:
—Soy yo. Abrame, Ivor. Soy Irene.
Se levantaron. Con un gesto indicó a la chica que se escondiera tras las cortinas. Luego se colocó el capuchón y fue a abrir.
No esperaba aquello, ciertamente. La radiante aparición le dejó mudo, absorto, como si el sol hubiese salido de repente en plena noche.
Avanzó hacia el centro del dormitorio. Llevaba un abrigo blanco, bajo el que se adivinaba un lujoso traje de noche. La mancha granate de sus labios era la única nota de color del niveo rostro, perfecto. El negrísimo cabello reluciente se recogía en la nuca en pesado moño. Miró sonriendo al aturdido enmascarado.
—¡Hola! — dijo sencillamente —. ¿Puedo saber dónde ha estado metido…? Supongo que no me lo dirá. No importa. Por algún tiempo creí que ya no volvería a verle. Hubiera sido demasiado bonito. ¿Le sorprende mi visita? — El tono ligero contrastaba con sus palabras —. Tengo espías vigilando esta covacha desde hace dos semanas y me han informado en seguida de que el gran Ivor había regresado. Brillaba la luz en sus ventanas. La noticia me pilló en mi palco de la ópera. He abandonado a «Butterfly» por usted. — Se dejó caer en una silla y se cruzó de piernas para que las transparentes medias tuviesen la exhibición que merecían —. Se ha quedado mudo. ¿No dice nada…?
Habló él muy bajo, desfigurando la voz:
—¿A qué ha venido?
De nuevo la risa, ligera, tratando de disimular un trémolo nervioso.
—¡Qué inocente…! ¿No se lo figura? — Sacó una pitillera de oro y encendió un cigarrillo —. El gran adivino no puede adivinar una cosa tan fácil. — Alzó los ojos, poniendo al cielo por testigo de aquella aparente falta de comprensión. Tenía unas pestañas larguísimas y sacaba provecho de ellas.
«¿Dónde la he visto antes?», pensó él, procurando recordar. El rostro no le era desconocido.
—Siéntese, Ivor. No vengo en son de guerra. — Echó hacia atrás las blancas pieles, dejando al descubierto la garganta y el comienzo del pecho, generosamente exhibido. El vestido de raso moldeaba la silueta —. ¿Y bien? — concluyó desafiándole con la mirada.
—¿Y bien? — repitió el seudo Ivor sin saber exactamente qué decir. Se sentó frente a ella, al otro lado de la mesa. Sólo faltaba la bola de cristal para que el cuadro fuese perfecto. Con tal de que no le pidiera que adivinase su porvenir…
—¿Sabe lo que parecemos? Dos comerciantes árabes que dan mil rodeos antes de hablar del asunto que realmente les interesa —. La sonrisa no se borraba de sus labios, pero algo helado se deslizó entre las amables palabras —. En vista de su extraño laconismo hablaré yo… Hoy el «divino Ivor» puede callar. No necesita gastar saliva diciendo frases altisonantes —. Imitó la voz del «vidente» —. «El león es el símbolo de la valentía. Un hueso de león dará valor a los cobardes.» «El canto del gallo anuncia el día y la llegada de la luz. Pon una cabeza de gallo en la casa del ciego y recobrará la vista…»
Habló en tono normal:
—No, querido Ivor. Hoy no vengo a oír paparruchas. Cierto que al principio me sugestionaron. Creí que, efectivamente, había leído en mi alma. Emana de usted una extraña fuerza que produce un complejo especial en el espíritu de las pobres mujeres. Sí. Un complejo. Adoro estas utilísimas palabras que explican tantas cosas… En fin, por su culpa he hecho bastantes tonterías Lo anotaré en mi carnet de experiencias. Un faux pas… — Su voz adquirió repentina violencia —. Pero… ¡quiero acabar con todo! Como Macbeth, he asesinado mi sueño. No vivo tranquila mientras… conserve usted eso en su poder. Y vengo a rescatarlo.
La lluvia repiqueteaba tras los cristales. La mujer esperaba que él respondiera. Para hacer tiempo se levantó «Ivor». La broma estaba yendo un poco lejos. Imaginábase el miedo de la chica rubia escondida tras las cortinas. ¿Por qué no quitarse la capucha y confesar la verdad…? Vaciló. ¿Qué vendría a reclamar…? No podía imaginárselo. Al mirarla nuevamente recordó su nombre… Irene Nardi, la danzarina de «ballets». Estaba cansado de verla en «Cobalto», a, donde ella acudía a cenar, rodeada de un grupo de admiradores. Irene Nardi, la gran artista, y la estúpida cabecita loca. Loca. Tan loca como «Cara Quemada» y la anémica sobrina de la portera… ¡Más locos! Rió de pronto, verdaderamente divertido.
—No sé de qué me habla, señorita Nardi — dijo después, muy despacio… Observaba que los nudillos de las bonitas manos se ponían blancos de coraje.
—No sabe de lo que hablo, ¿eh…? Repito que vengo en son de paz, Ivor. ¡Es usted un canalla, un vulgar ladrón…! Necesito mis cartas. — Cambió de tono, volviendo a sentirse diplomática —. Aquellas cartas en las que le abría mi corazón. Le consideraba tan superior e inteligente que le pedí consejos y le narré mis tontas intimidades. ¿Qué resultó? Un vulgar chantaje. Ahora que he sentado cabeza y que tengo la verdadera felicidad al alcance de mi mano, usted me hace víctima de sus felonías. Pero no estropeará mi vida, ¿comprende…? Prefiero pagar. Por conseguir lo que ambiciono estoy dispuesta a pactar con el demonio… o con el «divino Ivor», que viene a ser lo mismo.
Parecíale escuchar una música horrísona, estridente. El hombre creía sentirla en sus oídos como si alguien la interpretara dentro de su propia cabeza. Miró hipnotizado las enjoyadas manos de la artista que abrían el bolso bordado en plata y sacaban un fajo de billetes. Un gran fajo de billetes.
Rompió a reír… reír… hasta que comprendió que ella empezaba a asustarse.
—Sus cartas, ¿eh…? Bien, las tendrá, Irene Nardi. Tendrá sus cartas.
—¡Basta, «Ivor»! Odio su risa. Nunca sé si se ríe «conmigo» o de «mí». Hasta la risa en sus labios resulta una fuerza destructora.
Se levantó él, inseguro, y le hizo signo de que esperase. Tras la cortina halló los ojos azules, estáticos, de la otra. Se llevó un dedo a los labios imponiéndole silencio, aunque no fuese necesario. Sacó el grueso tomo de «La Historia de las Creencias». Comprendía perfectamente lo que eran aquellos tres paquetes de cartas clasificados con sus correspondientes iniciales: L. R., O. M. e I. N.
I. N., Irene Nardi. Lo apartó. En sus oídos, la música continuaba in crescendo. ¡Locas! Estúpidas y locas criaturas que se dejaran embaucar por el «vidente». Irene Nardi parecía el símbolo de la frivolidad, de la insensatez y del vicio. Ella pagaría por las otras.
Reía aún cuando depositó el paquete sobre la mesa.
— ¡Mis cartas!
Se lanzó febrilmente a cogerlas sin prestar atención al abrigo blanco que se deslizaba al suelo. Luego miró a su intelocutor, no queriendo dar crédito a tanta suerte.