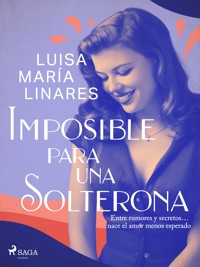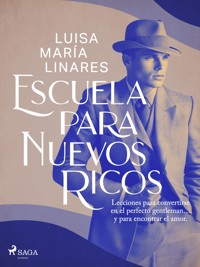
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Sprache: Spanisch
Lecciones para convertirse en el perfecto gentleman… y para encontrar el amor. A pesar de lo que digan algunos, Max no es ni un sinvergüenza ni un idiota, sino un hombre independiente. Sin embargo, un día ocurren dos acontecimientos inesperados que cambian la dirección de su vida aventurera: un nuevo cablegrama de su tío Benjamín y su encuentro con Diana Carlier. Su tío le da una última oportunidad para levantar una fortuna con su propio esfuerzo. En cuanto a Diana, se queda prendado de ella en cuanto la conoce, la noche en la que ambos se despiden de su grupo de amigos. Ella está en bancarrota y Max ve la oportunidad de conseguir lo que desea: fundar la escuela para nuevos ricos que había planeado y, al mismo tiempo, estar con la mujer que ama. Disfruta de esta comedia romántica divertida y escrita con ingenio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
Escuela para nuevos ricos
Saga
Escuela para nuevos ricos
Cover image: Shutterstock & Midjourney
Cover design: Rebecka Porse Schalin
Copyright ©1978, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727241685
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
La cuadra es el lugar donde crecemos compartiendo entre vecinos discos, libros y a veces besos...
La Cuadra Éditions nace de este espíritu, del deseo de reeditar los libros de la novelista española Luisa María Linares (1915-1986) para hacerlos redescubrir o descubrir al público contemporáneo.
Reina de las comedias románticas sofisticadas, Luisa María Linares escribió más de treinta bestsellers entre 1939 y 1983. Traducida a varios idiomas, su obra fue objeto de numerosas adaptaciones al cine y al teatro.
Luisa María Linares nos toca el corazón con historias llenas de ternura y espontaneidad, donde la fuerza del amor viene a trastornarlo todo. Bajo su pluma brillante, la imaginación, el encanto y el humor están siempre presentes, y el ritmo de la trama nunca para.
La Cuadra Éditions publica, para comenzar, cinco de sus libros más vendidos, con ediciones en español y en francés. Placeres de lectura imperdibles para quienes aman las historias de amor divertidas y entrañables, dinámicas y apasionadas.
Lacuadraeditions.com
I UN CHICO ENAMORADIZO
Si se preguntase a un numeroso grupo de muchachas su opinión sobre Max, responderían a coro invariablemente que pertenecía a «ese especial tipo de hombres al que jamás dan calabazas las mujeres».
Como nota discordante, unas cuantas responderían indignadas que Max era un monstruo y un malvado. Pero a estas no había que hacerles caso, pues formaban parte del grupo de celosas y despechadas, grupo tan numeroso, que el acusado podía vanagloriarse de poseer un montón de enemigas irreconciliables en las cinco partes del mundo.
Esto era inevitable, y Max lo sabía. Así venía ocurriendo desde que, a sus catorce años, hizo la primera declaración de amor a una compañera del Instituto, prontamente olvidada.
En realidad, no era Max tan maravilloso como sus admiradoras opinaban ni tan censurable como las otras pretendían. Simplemente, un hombre de veintiséis años, sano y optimista, con mala cabeza y excelente corazón. Y en lo físico, un metro ochenta de estatura, unos hombros anchos, desarrollados por el deporte, y un rostro moreno —a juego con el cabello—, en el que contrastaban los ojos, rabiosamente verdes y un tanto impertinentes.
Lo mismo si viajaba por Filipinas que por Canadá o por el Sahara, encontraba fatalmente un bullicioso grupo de amigos que le gritaban, contentos de verle:
—¡Caramba, Max! ¿Tú por aquí…? ¿Qué buen viento te trae?
Y Max, invariablemente, respondía también:
—He venido hace tantos días, trabajo en tal cosa y me iré en cuanto me aburra.
Y tal como lo decía lo practicaba. Su inquieto espíritu impelíale a abandonar de pronto ocupaciones y lugares y marchaba a otros países, dejando sin pena trabajos, amigos… y novias. Esto era lo que las mujeres no podían perdonarle.
No se le conocía fortuna personal, pero tampoco deudas, ya que se dedicaba a mil trabajos heterogéneos, en los que indudablemente malgastaba una inteligencia poco vulgar, y se contentaba con ganar lo suficiente para vivir, sin pensar en el día siguiente.
En la actualidad encontrábase en España, su patria, donde su incondicional amigo Leopoldo Rull, alias Leo, dueño de una regular fortuna que esforzábase en tirar del modo más tonto posible, le propuso formar parte de la redacción de un nuevo periódico, Horas Modernas, a punto entonces de salir a la luz. Max, que en aquellos días no encontraba cosa mejor que hacer, aceptó el ofrecimiento y se instaló provisionalmente en Madrid, dedicándose de lleno a la honorable profesión de periodista. Pero, a pesar de su esfuerzo, Horas Modernas no se habría mantenido en circulación a no ser por la generosidad de su fundador, el sin par Leo, que enviaba siempre a punto el dinero que faltaba para pagar el alquiler de la imprenta. Y Horas Modernas salía adelante, lanzando a la calle sus páginas húmedas de tinta, con brillantes artículos firmados por Max, en los que a menudo solían leerse frases como esta:
«La vida semeja un calcetín deshilachado…».
Jamás explicaba el joven en qué se parecía la vida a un calcetín deshilachado, pero sus escasos lectores lo aceptaban sin discusión, gracias a lo cual iba él pagando regularmente a la patrona.
Su nombre completo era Máximo Reinal, y hasta él mismo lo habría olvidado —ya que todo el mundo le llamaba Max— de no haber tenido que firmar a menudo documentos oficiales: cartas de trabajo, pasaportes, etc. Solo tenía un pariente, tío Benjamín, hermano de su padre —muerto este con su esposa en la niñez de Max—, y rara vez solían verse, lo cual no dejaba de ser una ventaja, ya que ambos aprovechaban aquellas contadas ocasiones para reñir furiosamente por nimiedades y separarse jurando que habían muerto el uno para el otro. Porque tío Benjamín era, como su sobrino, un hombre de carácter y no soportaba que aquel tarambana no sentara la cabeza para poder asociarle a sus negocios. Estos negocios consistían en unas plantaciones de tabaco en Brasil, adonde el anciano emigró en su juventud. Dichas plantaciones, por impulso propio, se transformaron pronto en magníficas fábricas de cigarrillos que convirtieron de la noche a la mañana al buen señor en un millonario gruñón y un tanto excéntrico. La única amargura del potentado era la tozudez de Max. Infinitas veces habíale hecho ofrecimientos tentadores, a los cuales él contestaba por cablegrama: «Rechazo absurdas proposiciones. Deseo vivir y no vegetar».
Y no era eso lo más irritante. Su testarudez le impulsaba a no probar siquiera uno de aquellos «Cigarrillos Benjamín», verdadera maravilla elegantemente presentada en cajetillas azul y oro, con el monograma B. R. (Benjamín Reinal), de los cuales él se sentía tan justamente orgulloso. Benjamín habría dado buena parte de su fortuna por ver a Max fumarse complacido tan solo un pitillo. Pero Max, a su vez, consideraba aquel acto como una capitulación. ¡Era muy divertido ver rabiar al querido vejete! Colmaba de insultos al sobrino y estaba varios meses sin verle ni escribirle. Lo cual no era obstáculo para que el muchacho continuase su vida aventurera, que hasta el presente era intachable en cuanto a honradez se refería. Porque Max no era ni un sinvergüenza ni un idiota, sino un hombre independiente, de espíritu cultivado, que entendía la vida a su manera y que no había conocido las dos cosas grandes que esta posee: el calor de un hogar y el verdadero amor de una mujer.
Sin embargo, un día ocurrieron acontecimientos que marcaron época en su existencia. Estos acontecimientos fueron:
1. Un nuevo cablegrama de tío Benjamín.
2. Su encuentro con Diana Carlier.
II BAILE BAJO LA LUNA
—… por lo cual, queridas amigas, con esta cena de despedida os digo adiós para una temporada.
Hubo un pequeño silencio al concluir de hablar Diana. En seguida volvió a armarse una gran algarabía de charlas, risas, chocar de copas y exclamaciones lanzadas de un lado a otro de la mesa.
—¿Pero es verdad que te vas, Diana?
—¡No seas malísima y confiésanos el motivo de tu fuga!
—¿Te vas a Holanda como el año pasado?
—¿A Holanda? ¿No recuerdas que quedó harta de tulipanes?
—¡Irá a París! ¡No hay que olvidar que allí está Jorge!
—¡Silencio! ¡Dejad que Diana se explique…!
—Os suplico que no divaguéis, moninas. —Diana volvió a tomar la palabra—. En mi viaje no hay el menor misterio. Únicamente… que yo misma ignoro adónde voy.
—¡No es posible!
—¡Nos engañas, Diana!
—Dejad que os lo aclare. Se trata del testarudo de mi médico, que se ha empeñado en que hay algo que no funciona bien dentro de mí y que me es necesaria una cura de reposo para calmar los nervios… Por lo tanto, para que mis numerosas amistades no vayan a turbarlo haciéndome visitas, no me dirá el lugar adonde me dirijo hasta que me encuentre en la estación.
—¡No sé cómo obedeces a un tirano semejante…!
—¿Estarás mucho tiempo fuera…?
—Quizá tres meses.
—¡Qué horror! ¿Qué vamos a hacer sin ti estos tres meses?
Hubo nuevos comentarios y cuchicheos. El alejamiento de la sociedad, en plena temporada invernal, de Diana Carlier constituía un acontecimiento imprevisto. Diana era el alma y la alegría de toda fiesta, uno de los árbitros de la moda femenina y la muchacha más envidiada de España entera, no solo por su nombre aristocrático y por su fortuna espléndida, sino sobre todo y ante todo por su extraordinaria belleza. Esta era tanta, que hacía decir a la gente que Diana y Jorge Nipoulos formarían, al casarse, «la pareja más perfecta del siglo».
Porque la joven estaba prometida desde hacía un año al agregado de la Embajada griega en París Jorge Nipoulos, último vástago de una noble y arruinada familia que en la actualidad poseía como única fortuna, además de su físico, perfecto, un rimbombante título de príncipe que, si bien no se debía a su parentesco con la familia real, había sido concedido en el siglo anterior a su antepasado por un glorioso golpe financiero.
El príncipe Jorge Nipoulos era conocidísimo entre la élite internacional, y su flirt con Diana Carlier, también de noble familia española y heredera de los millones de la Gran Casa Armadora Carlier, dio lugar a infinitos comentarios. Unos aseguraban que aquel noviazgo era un noviazgo de amor. Otros que presumían de perspicaces insinuaban que el príncipe Nipoulos era incapaz de amar a nada más que a sí mismo. Todos coincidían, sin embargo, en que Diana parecía estar sinceramente enamorada. Y empezaron a olvidarse los «rumores de noviazgo» para dejar paso a los «rumores de boda».
—Esta despedida de Diana me produce una sensación un poco funeraria —susurró una morena lindísima al oído de su compañera de mesa—. ¿Tendrá que ver su fuga imprevista con lo que se cuenta por ahí?
—¿Qué se cuenta?
—Que Diana ha tenido grandes pérdidas de dinero. Ya sabes que la Casa Armadora ha cerrado hace unos días sus oficinas.
—¡Qué tontería! Ese asunto de barcos proporcionaba a Diana más quebraderos de cabeza que otra cosa. Tiene la fortuna heredada de su madre, que es enorme. No hay cuidado de que se arruine, si es eso lo que deseabas sugerir.
—¡Pues lo siento! —suspiró la otra con fingida gravedad—. Era ese el único medio de que Jorge…
—¿Quedase libre para ti…?
—Lo has adivinado. Eres tan mal bichito como yo, lo cual no deja de ser un mérito.
Rieron ambas, enfrascándose de nuevo en el Martini que esperaba en sus copas.
Hallábanse reunidas en el reservado de un restaurante de moda situado en pleno campo en las afueras de Madrid. A través de las grandes puertas de cristales que se abrían sobre una galería descubierta divisábanse los pequeños montes iluminados por la luna, y más cerca, debajo de la escalera de madera tosca, la gran pista de baile, alumbrada con farolillos de colores, por la que se deslizaban numerosas parejas a los acordes de una alegre orquesta, aprovechando la primaveral temperatura de aquella noche de mayo.
El reservado hallábase profusamente florido y el lujo del servicio y el refinamiento de la minuta elegida denotaban la generosidad del anfitrión. Al lado del cubierto de cada muchacha —la reunión era exclusivamente femenina—, Diana había colocado un costoso regalo, esforzándose en dar alegría a la fiesta.
—¿Nos permites que brindemos por tu próxima boda? —sugirió una de las numerosas «amigas íntimas» de Diana.
Diana sonrió, con aquella sonrisa que obligaba a decir a los hombres que era lo más adorable que había hecho el Creador, y repuso:
—Temo que otra copa más nos haga caer dormidas sobre la mesa. Recordad que hemos brindado catorce veces… —Enumeró con los dedos mientras hablaba—. Por la juventud, por la alegría, por la amistad, por los chicos guapos, por mi humilde persona…
—… por la tarta de chocolate que nos han servido…
—… porque haya «un buen año de novios»…
—… por… —interrumpiose de pronto, escuchando—. Pero… ¿qué ruido es ese…?
A través de la puerta entreabierta oíase, por encima del estruendo de la orquesta y de las charlas y risas de los bailarines, estentóreas voces masculinas que entonaban una sombría melopea, algo parecido a un canto de negros, que concluía siempre con el mismo estribillo:
Ab-da-lán, — Ab-da-lán,
Ar-mi-nón.
Ab -da -lán, — Ab-da-lán.
—¿Se habrán reunido para una sesión de magia negra…? — insinuó con ojos asustados una lectora asidua de novelas policíacas.
—Realmente, parecen voces de ultratumba…
Oyose ahora más cerca el escalofriante
Ab -da -lán, — Ab -da -lán,
Ar-mi-nón…
y casi en el mismo instante vieron cruzar por la galería un grupo de alegres muchachos en fila india, con el brazo derecho extendido y colocado sobre el hombro del compañero de delante. Por dos veces recorrieron la «veranda» y pasaron ante los atónitos ojos de las chicas que los contemplaban a través de las vidrieras de la puerta.
—¡Caramba…! ¡Pero si es Leo…!
Uno de los jóvenes, precisamente el que encabezaba el desfile y que no llevaba el brazo extendido por carecer de compañero en quien apoyarlo, sino que colocaba las dos manos sobre su cabeza, detúvose sorprendido al oír su nombre y miró a través de los cristales, haciendo un amistoso y expresivo saludo a una de las muchachas.
—¡Por cien mil morteros…! ¡Si es Lali, mi exnoviecita…! ¿Cómo estás, preciosa…?
Todo el grupo varonil advirtió entonces el apetitoso grupo femenino, y quince pares de ojos asaetearon desde la puerta las cabezas rubias y morenas, peinadas a la última moda.
—¿Qué haces aquí, Lali?
—Ya lo ves. Tomar el sol…, es decir, la luna. ¿Y tú…?
—¿Yo…? ¡Estudiar!
—¡Buen chico! Ahora comprendo lo del «Ab-da-lán›. Sin duda es árabe o griego…
—Es un idioma desconocido que ha traído de la India un amigo mío. Si te gusta, podemos enseñároslo a ti y a tus amigas. Es muy sencillo. Carece de verbos y de haches.
Hubo risas débilmente sofocadas, y los chicos, animados, asomaron por el umbral de la puerta, rabiendo por entrar.
—Os presento a Leo, uno de mis exnovios —indicó Lali a sus compañeras—. Es el dueño de ese estúpido periodiquito titulado Horas Modernas que ciertas gentes compran los sábados para envolver la merienda del domingo. Esos son tus amigos…, ¿no…?
—Son los estúpidos redactores del estúpido periódico —asintió Leo, sonriente—. Excelentes chicos; respondo de todos.
—Y de ti ¿quién responde…?
—¡Su gran amigo Max…!
El que acababa de pronunciar estas palabras y que, por impedírselo el compacto grupo de jóvenes correctamente vestidos de smoking, no había conseguido entrar hasta aquel instante, avanzó resueltamente, siendo acogido por un numeroso coro de voces alegres:
—¡Si es Max!
—¿Qué haces aquí, bribón…?
—¿De este modo trabajáis en el periódico…?
—¿Y esto es lo que hacéis vosotras cuando creemos que estáis en la cama durmiendo como ángeles? ¡Atracaros de golosinas en el mejor restaurante de Madrid…!
—Tenemos el mismo derecho a la vida que vosotros, grandísimos tiranos…
—Pues yo creo que… —lo que Max creía en aquel momento no se supo jamás, porque quedó instantáneamente callado al tropezar sus ojos con algo que le pareció un prodigio. El prodigio era la figura de Diana, de pie entre el grupo de sus amigas, con una cortés sonrisa en los labios y la mirada «ausente» de todo aquello. Max la miró, preguntándose interiormente si la joven era una persona de carne y hueso o una deidad bajada del Olimpo para cenar con sus damas de honor.
Llevaba un encantador vestido —encantador y original, como todo lo de Diana—, de un tono ambarino, ligero y vaporoso, con el que armonizaba el dorado cabello, semejante a una continuación del traje que hubiese empalidecido hasta adquirir aquel matiz de espiga madura. Max admiró la línea suave del rostro, de óvalo perfecto, los grandes ojos castaños, la dulzura de la sonrisa y el encanto juvenil que emanaba de ella. Y en el acto pensó, con la seguridad que le daba la costumbre de obtener cuanto quería: «¡Tengo que hablarle! ¡Tengo que decirle lo preciosa que es y lo maravillosa que me parece! Tengo que…». Interrumpió sus pensamientos y en alta voz rogó a las muchachas:
—Creo que sería un acto de buen corazón que permitieseis a mis amigos bailar con vosotras. La pista es magnífica, y bailar a la luz de la luna resulta emocionante. ¿No os decidís…?
Nunca había sido rechazada una petición de Max, por lo que a los cinco minutos estuvieron todos bailando al aire libre, respirando el embalsamado perfume de tomillo y mejorana que venía de la cercana sierra.
Max maldijo las conveniencias sociales que le obligaban a bailar con unas cuantas amigas, bonitas y bobas —por lo menos a él le parecieron bobas en aquel momento, olvidando que con cada una sostuvo tiempo atrás un prolongado flirt, concluido invariablemente cuando Juanina, Lolín o Marisa se ponían «pesaditas»; si Max empezaba a calificar a una mujer de «pesadita» era porque su interés habíase disipado sin saber cómo ni por qué.
Buscó con la mirada la adorable figura de «la Diosa» —in mente bautizó así a Diana—, y la vio bailando con el torpe de Leo, que danzaba igual que un pesado elefante. Tres veces intentó escabullirse y sacarla a bailar, y siempre se lo impidió uno de sus antiguos flirts. Cuando al fin consiguió «colocar» a todas sus amigas con algún compañero, se lanzó desesperadamente en busca de la joven. Pero ni en la pista ni en el jardín consiguió encontrarla. Maldiciendo su suerte, silbó furiosamente para desahogar su mal humor y metió las manos en los bolsillos, semejando la imagen de la consternación. ¿Dónde estaría «la Diosa»…? ¿Desaparecería, como en los cuentos, en el instante culminante…?
Súbitamente ahogó una exclamación de contento y franqueó de un salto la distancia que le separaba de la escalera. Porque acababa de ver a la persona a quien buscaba. Estaba en la galería, en cuya balaustrada se apoyaba, contemplando la oscura lejanía con cierto aire melancólico.
—¡Ahora o nunca!
Diana, sobresaltada, le miró con ligero mal humor.
—¡Ah! ¿Es… usted?
Inconscientemente suprimió el tuteo, usual entre la juventud española, como si quisiera demostrarle que no tenía gran interés en su amistad.
—Sí… Soy yo. —Max la miró arrobado, con extraordinaria fijeza—. ¡Ahora o nunca! —dijo.
—¿Me preguntaba algo…?
Sonrió él, con repentina timidez.
—Solo he dicho: «¡Ahora o nunca…!» Es mi grito de guerra. Siempre lo lanzo cuando voy a hacer algo importante.
Hubo una ligera pausa, durante la cual «la Diosa» contemplole con indiferencia glacial.
—¿Iba a hacer algo importante? ¡Por mí no se detenga!
—Iba… a sacarla a bailar…
«¡Soy un imbécil! —pensó—. ¿Por qué me siento tan tímido de repente como un colegial…? ¡Es ridículo…!»
Y siguió mirándola absorto.
—Lo siento mucho, señor…
—Reinal. Máximo Reinal. Puede llamarme Max. No gaste ceremonias.
—Lo siento —prosiguió ella sin atender a su indicación La verdad es que me siento fatigada y no pensaba bailar más.
—Tengo una suerte fatal… ¿Me permite entonces que la invite a sentarnos en un sitio tranquilo y confortable, lejos del barullo?
—¡No se moleste, por favor! Estoy perfectamente aquí.
Hubo una pausa, durante la cual Max se consideró el más desgraciado de los mortales.
—Señorita… —esperaba que ella le dijese su nombre, pero no lo hizo—. ¿Puedo hacerle una pregunta? —Asintió Diana con ligera sonrisa y Max se animó algo—. ¿Verdad que, sin saber por qué, le soy un poquitín antipático…?
Los castaños ojos revelaron tal asombro, que el muchacho comprendió su error. No. No le era antipático a «la Diosa», sino algo infinitamente peor: indiferente. Y eso resultole tan extraordinario, que le dejó perplejo unos segundos. Estaba acostumbrado a que las mujeres le amasen o le aborreciesen… Pero aquella indiferencia aplastante…
—¿Por qué ha de parecerme antipático? —comentó con expresión fatigada.
—No quiere bailar conmigo, ni sentarse conmigo, ni me tutea…
Sonrió ella a pesar suyo.
—Ya se lo he dicho. Estoy cansada.
—¿Física… o espiritualmente?
Mirole Diana con repentino sobresalto.
—¿Por qué pregunta eso…?
—Es una suposición. ¿Sabe una cosa…? Tengo veintiséis años…
—Enhorabuena…
—¡No se burle! Aún no me dejó acabar. Tengo veintiséis años y jamás he deseado una cosa como deseo ahora bailar con usted… Además… presiento que si no lo consigo me dará mala suerte.
—¿Es supersticioso?
—Toda persona que al día siguiente va a emprender un viaje por mar lo es un poco.
—Se equivoca…
—¿Lo cree así?
—Mañana embarco yo también.
—¡No me diga que va a América…! ¡Sería demasiada suerte! —exclamó ilusionado.
—No voy a América. ¿Por qué había de ir…?
—Porque voy yo. O, por lo menos, pensaba ir hasta hace un momento. Ahora ya no estoy seguro. Temo sufrir una equivocación y tomar el mismo barco que usted.
—Será una equivocación lamentable —repuso ella con nueva frialdad.
—No me lo parece. Y ahora que conoce usted mis proyectos, ¿no le da pena negarme un baile, pensando en los peligros a que mañana estaré expuesto? Naufragio, fiebres, mareo, pulmonía, apendicitis…
—Supongo que también escarlatina y sarampión, ¿no?
—Por supuesto. Y viruelas, reuma, atropellos, descarrilamiento…
—¿En un barco?
—Cuando haya desembarcado. Pero sobre todo soledad. Añoranza de la patria.
—¿Es la primera vez que va al extranjero?
—He hecho más de trescientos viajes…, pero es lo mismo.
Rio ella, y Max se dijo que si cuando estaba seria era irresistible, al reírse… no encontraba adjetivo.
—Bien —decidió Diana—. Bailaré con usted porque no quiero hacerme responsable de tantas catástrofes.
—¡Bravo! —gritó triunfal—. ¡Dios la bendiga!
Llevola con suavidad hasta la pista y la enlazó por el talle aspirando el delicioso perfume que se desprendía de su cabello, perfume que, como ella, era dulce y extraño.
—Aún no me ha dicho su nombre —murmuró—. Hubiera podido preguntárselo a cualquiera de sus amigas, pero me ilusionaba que me lo dijese usted misma.
—Me llamo Diana.
—¡Naturalmente…! ¡Nombre de diosa! ¡Diana…! Huele a bosques y a juventud…
—No sabía que fuese usted poeta.
—¡No lo soy! En la actualidad soy un pobre periodista adocenado. Pero usted me inspira. Y me inspira también esta decoración, las colinas, la luna, su traje tan femenino, que le hace parecer lo que en realidad es: una princesa…, y también la idea de que dentro de un par de días estará en alta mar, lejos de este mundo brillante, en busca de nuevas emociones.
—¿Tiene espíritu de aventura?
—Ha acertado. Adoro las noches estrelladas, vividas en lejanos países; por ejemplo, en el imponente silencio de las montañas del Canadá, o bajo las ramas de una palmera, en África… Entonces me encuentro en mi elemento. Siento decirle que, exceptuando esta ocasión, como menos a gusto me siento es dentro del smoking.
—¿No le gusta la sociedad?
—No lo sé. Tras un largo destierro, la echo de menos: Otras veces, en cambio, me molesta la gente chic.
—¿Es usted demócrata?
—Solo un idealista. Los demócratas pretenden hacer descender la clase alta de la clase baja. Yo, por el contrario, querría hacer subir esta al nivel de los otros… ¿Se figura lo ideal que sería un mundo en el que todos estuviesen perfectamente educados…? Siempre he pensado en fundar algún día, si es que algún día tengo dinero, una especie de escuela social en donde, en un par de meses, una persona ordinaria pueda perfeccionarse socialmente.
—Un verdadero filántropo.
—No se burle. Acuérdese de los peligros a que mañana estaré expuesto.
—¿Naufragio…, mareo…, tos ferina…?
—Etcétera, etcétera. Pero no pensemos en ello. Vivamos esta noche.
Diana suspiró. Durante un largo rato permanecieron silenciosos, mientras la imaginación de cada uno vagaba por lugares distintos.
«No me resigno a dejarla —pensó Max—. He de enterarme de su apellido y de adónde va. Necesito verla a menudo, oírla…, bailar con ella y hablarle…».
Un ligero vientecillo azotoles el rostro, trayendo aroma de pinos.
Por encima de las cabezas de las otras parejas divisábase a Leo, subido a un taburete del bar, tomando una bebida blancuzca que Max adivinó sería ginebra. ¡Borrachín empedernido…!
De nuevo miró a su pareja. ¿Se reía? Habíale parecido oír una carcajada reprimida. Pero no. Diana permanecía seria. Sin embargo, habría jurado… A la luz de un farolillo contemplola insistentemente.
Y vio algo en sus ojos que le dejó estupefacto. ¿Era posible? ¿«La Diosa» estaba… llorando? Tan increíble le pareció, que disimuladamente escrutó otra vez el bello rostro, convenciéndose de su aserto. Diana tenía los ojos brillantes de lágrimas.
¡Absurdo…!
Jamás se vio Max en situación parecida. Había tenido que presenciar infinitas escenas de llanto femenino, y en todas ellas conocía más o menos el motivo… Pero ahora… ¡Estar bailando y bromeando con una preciosa muchacha desconocida, creer que estaba contenta…, y encontrarla conteniendo los sollozos, era algo imprevisto e incomprensible!
«No es posible que yo la haya ofendido», pensó. Hizo un resumen de cuanto había hablado y se convenció de que nada había que temer. Sin duda «la Diosa» sufría alguna pena particular… Sí. No cabía duda. Había tristeza en su mirada cuando le dijo que no tenía deseos de bailar.
Apretola con fuerza y, girando lentamente, la hizo salir de la pista de baile, sumergiéndose en aquel mar de sombras, por entre los árboles, que a la luz de la luna parecían recortados en terciopelo negro. Diana dejose conducir sin protestar hasta el rinconcito solitario y confortable que antes había descubierto Max. Por fin rompió el silencio y con voz hueca preguntó:
—¿Por qué me ha traído aquí?
—Creí que la molestaría que todos la viesen llorar.
Esperaba una negativa por su parte, pero aquella muchacha tenía la virtud de dejarle siempre desconcertado. Y esta vez se quedó atónito con la respuesta. Porque Diana se dejó caer sobre los almohadones de un sofá-columpio y mientras sollozaba fuertemente murmuró:
—¡No puedo soportarlo! ¡No puedo!
Max deseó que la tierra se le tragara. ¿No podía soportarle? ¿Qué le había hecho para que le odiase tanto?
—¿Por qué no me soporta? —interrumpió con frialdad.
—No me refiero a usted. Me refiero a la fiesta…, a la alegría…, a todo esto… Estoy desesperada.
Inconscientemente, Max lanzó un suspiro de alivio. Tomó asiento junto a ella y durante un momento no supo qué decir.
—¿Puedo… hacer algo por usted? —murmuró al fin, suavemente. Y al ver que ella movía negativamente la cabeza, sin dejar de llorar, continuó—: A veces las cosas parecen peores de lo que son en realidad. Quiero decir que ese asunto que la entristece tendrá seguramente fácil arreglo.
De nuevo se agitó la rubia cabeza diciendo que no.
—Bueno… Yo… no quiero ser indiscreto… Lo mejor es que me calle y la deje llorar.
Durante un rato, Diana lo hizo a conciencia, mientras Max, guardando un absoluto silencio, contemplaba la enorme bola blanca de la luna, que iluminaba aquel cuadro extraño: un hombre y una mujer desconocidos, acongojada ella y estupefacto él. Al fin, los sollozos disminuyeron y el silencio se hizo más intenso, interrumpido solo por los cercanos acordes de la orquesta.
—Gracias —dijo al fin Diana, causándole con su voz un pequeño sobresalto.
—¿Gracias? ¿Ha dicho gracias? ¿Por qué…?
—Por… su comprensión… Me ha dejado llorar y me ha acompañado… —Tras una pausa añadió—: Tengo que explicarle. Estará pensando que soy una necia…
—No tiene que explicarme nada. Si estaba triste, ha hecho bien en llorar.
Secó Diana sus ojos y rehuyó mirarle, sintiéndose avergonzada de la escena.
—De todos modos, debo decir que…
—De veras no tiene por qué decir nada… ¿Qué quiere hacer ahora? ¿Desea que nos reunamos con los otros…? ¿O prefiere que vaya a buscarle su polvera? Seguramente tendrá la nariz colorada.
Rio ella ligeramente.
—Gracias… Es usted… un chico excelente. ¿Cree que se me nota mucho?
Alzó la cabeza para que la mirara, y Max sintió un repentino deseo de estrecharla contra su pecho y consolarla.
—Es de las pocas mujeres que están bonitas hasta llorando…
—Quisiera… marcharme a casa sin que nadie me viera. Así evitaría las despedidas. Pero no tengo aquí mi coche. Vine en el de Lali, y quedó su padre en recogernos.
Max escrutó su reloj de pulsera.
—Son las once y media. Es un poco pronto para que Leo se retire, pero no le queda otro recurso.
—¿Leo…?
—Sí. Yo la llevaré a su casa en el coche de Leo. Me figuro que a estas horas estará ya completamente borracho. Es su costumbre. Tengo siempre que llevármelo de todos lados.
—¡Me horrorizan los borrachos! —protestó ella.
—No tema. Leo es inofensivo. Se queda hecho un tronco. ¿Quiere convencerse…? Espéreme a la salida.
III DIÁLOGO EN LA CARRETERA
—Ya ha pasado todo. ¿Está contenta? —dijo Max diez minutos después, mientras conducía el coche de su amigo, que, tumbado en el interior, roncaba ruidosamente.
Asintió Diana con agradecimiento:
—Sí. Afortunadamente, ya acabó todo… Ahora… —dejó sin concluir la frase y le interpeló—: Cuénteme algo de su viaje. ¿A qué parte de América marchará?
—A Río de Janeiro, la «ciudad carioca».
—¿Qué va a hacer allá?
—Visitar a un pariente que me ha presentado un ultimátum. ¿De veras le interesan mis historias?
—Le aseguro que sí.
—Pues le hablaré de tío Benjamín —concedió, comprendiendo que deseaba olvidarse de sus propios pensamientos—. Es mi único pariente y tiene un genio de mil diablos, a pesar de lo cual le aprecio mucho. De la noche a la mañana se ha visto convertido en millonario.
—Esas cosas solo ocurren en América.
—Como vive solo, está empeñado en que viva junto a él, a lo cual me he negado un montón de veces. Pero hoy he recibido este cable. —Buscó en sus bolsillos y sacó un papel arrugado—. Léalo y se divertirá.
En voz alta leyó Diana:
—«Ofrézcote última oportunidad. Propongo negocio condiciones ventajosas. Giro dinero para viaje. Coge próximo barco. Tío Benjamín».
—Esto debe retratar su carácter, ¿verdad…?
—En efecto.
— ¿Y por qué esta vez ha aceptado?
—Porque me aburre el cargo de redactor jefe de esa birria de periódico de Leo. Además, por el giro. Si no aceptase, tendría que devolverle el dinero. Y ya me lo he gastado.
—¿En el pasaje?
—En cosas mucho más útiles… En la cena de esta noche, como despedida a mis amigos; en pagar la cuenta del sastre, y en muchas otras cosas del mismo estilo.
—Entonces… ¿su viaje? ¿Piensa ir a nado?
—No. En lugar de tomar un barco de lujo, viajaré en uno de carga. Pertenece a un amigo mío y zarpará mañana por la tarde de Cádiz… Bueno… Uno de esos amigos a los que yo decía antes que me gustaría refinar. Lo merece. Es todo un tipo el capitán Bruto.
—¿Capitán Bruto?
—Así le llaman. Pero es un infeliz. Fue compañero mío en dos travesías en las que viajé de fogonero.
—¿Fogonero…? —Diana le miró estupefacta—. Dice usted las cosas más enormes con toda tranquilidad.
—¿No quiere creer que he sido fogonero? Lo fui por sport. Siempre me ha gustado conocer la parte buena y la mala de la vida…
—Es usted un hombre… poco vulgar.
—No sé si tomarlo como cumplido… o lo contrario.
Rieron. Los árboles y la carretera desaparecían tras la presión del acelerador. Leo continuaba roncando en la misma postura.
—¿Volverá a España?
—Dentro de algún tiempo. En realidad, nunca sé lo que haré más adelante. ¿Y usted?
Era la primera vez que la interrogaba. Vaciló antes de contestar.
—Tampoco sé lo que haré en el porvenir.
—Parece como si su próximo viaje no le agradara.
—¿Agradarme? —Lanzó una risa amarga que a Max le hizo daño—. Es la cosa menos agradable de mi vida.
—¿Por qué se marcha, entonces…? Perdone. No me conteste si no desea hacerlo.
Hubo un silencio entre ambos, solo interrumpido por el suave ruido del motor.
—¡Prométame una cosa!
Max la miró sorprendido.
—¿Prometerle yo… a usted…?
—Sí. Prométame que no hablará a nadie una palabra de lo que voy a decirle, durante las horas que le restan de estar en España. ¿Me lo promete?
—Desde luego, pero no comprendo…
—Su actitud merece que yo sea sincera. Me voy… porque estoy completamente arruinada.
—¡Arruinada! —Max no supo qué decir.
—Por completo. Quizá no comprenda el alcance que tiene para mí esta palabra. Lo comprenderá cuando le diga que soy o era propietaria de la Casa Armadora Carlier. Probablemente la habrá oído nombrar.
Max se abstuvo de comentar que precisamente en un barco de la Carlier viajó como fogonero.
—Mi fortuna era grande hasta hace seis años. Ocurrió por entonces la muerte de mi padre, y las personas que se cuidaron de mis asuntos, a pesar de su buena voluntad, no han sabido sacarlos adelante. Hoy… —su voz se apagó— creo que mi única fortuna es el vestido que llevo encima. La empresa está empezando a liquidar… He tenido que comprometer la fortuna heredada de mi madre… Durante estas semanas solo hemos hecho pagar, pagar y pagar… Por eso me voy a Italia.
—¿A Italia?
—Sí. Personas de mi confianza se encargarán de terminar este asunto… Yo quiero desaparecer porque no puedo soportar el vivir pobremente en un sitio donde he sido rica y envidiada. Será orgullo…
—Lo es.
—Pero yo no puedo dejar de sentir así. Si me marcho, la gente podrá creer que mi ruina no es total y que vivo en cualquier punto del mundo en el mismo plan que siempre. Solo deseo que se olviden de mí…