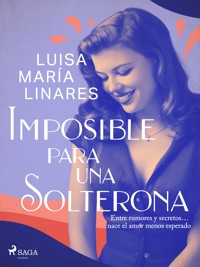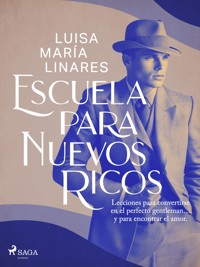7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Sprache: Spanisch
Para una historia inolvidable solo hacen falta una noche, un vestido rojo y dos corazones dispuestos. Es el veintiún cumpleaños de Betina y está determinada a pasarlo acompañada. Sus amigas la han dejado sola esa noche, a pesar de todos sus planes, y el bongo que se acaba de comprar no termina de sacarla del aburrimiento. Pero Betina es de naturaleza optimista y por fin se decide a salir para festejar por Madrid. Comienza así una noche que le depara un sinfín de situaciones rocambolescas y divertidas; conocerá a gente de lo más variopinta; y tal vez, incluso, encuentre el amor. Esta es una comedia romántica que destaca por sus diálogos ocurrentes y personajes entrañables, recordándonos que, a veces, las mejores historias comienzan cuando menos lo esperamos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Luisa María Linares
Esta noche volveré tarde
NOVELA
Saga
Esta noche volveré tarde
Cover image: Shutterstock & Midjourney
Cover design: Rebecka Porse Schalin
Copyright © 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727247434
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Podía haber tocado la guitarra, el clarinete, el acordeón o la armónica, pero, aprovechando que estaba sola en casa, decidí ejercitarme en el bongo. La adquisición del bongo significaba en mi vida lo que el abrigo de visón en la de otras mujeres.
Desgraciadamente, escaseaban mis oportunidades de estudiar, ya que el «Cuartel General de Sobrinas Reunidas» puso el veto a mi bongo de la manera más cruel. Alegaban que el hogar debía ser un refugio grato y tranquilo en lugar de una especie de selva ensordecida por el tamtam.
Conseguí mi bongo gracias a un anuncio del periódico. Acababa de cobrar la renta trimestral y aproveché la ocasión para telefonear, llena de impaciencia, al número indicado en el aviso. Ello me valió la visita de un desmelenado joven de ojos febriles, cargado con un bongo soberbio que exhibió ante mí con el gesto con que Marco Aurelio mostraría sus regalos a Cleopatra. Regateamos vergonzosamente durante tres cuartos de hora. Rebajó cien pesetas. Pedí que rebajara doscientas. Se enfadó. Volvió a subirlas. Rogué con lágrimas en los ojos. Enfurecido, cogió el bongo e inició el mutis, pero, pensándolo mejor, regresó y lo dejó caer a mis pies. Grité, con tres dedos espachurrados. Intentó darme friegas. No se lo permití. Hicimos las paces, y al final, mareado, me cedió su tesoro por una miseria y tocamos un rato a cuatro manos, regalándome además el manual del que era autor: Cómo tocar el bongo en quince lecciones.
Aquella tarde podría solazarme a mi gusto e incluso aprender las quince lecciones de un tirón, pues nadie aparecería por casa hasta el día siguiente. Una por una, las componentes del Cuartel General habían ido despidiéndose con la misma frase:
— Adiós, Betina, preciosa. Siento dejarte sola en casa. ¿No tendrás miedo?
Dije que no cuatro veces: a «tía Perrito», a Lolita, a Conchita y a Pepita. Lo dije con expresión altiva y gesto hosco, porque me sentía furiosa por estar tan aburrida el día de mi cumpleaños. La fatalidad había querido que todas mis amigas tuviesen ineludibles obligaciones que exigían su presencia en otra parte. Yo lo tenía todo planeado para que las fiestas de mis veintiún años se celebraran a bombo y platillo, con objeto de que quedase bien claro el que una chica de dicha edad, huérfana y con rentas, era una ciudadana libre de escoger su destino, programando su futuro a su gusto. Había preparado un discursito haciendo alusión a las ansias de libertad de mi espíritu y a la feroz determinación de concluir con una existencia monótona para entregarme a substanciosas aunque decentes aventuras.
Pero no hubo ocasión de celebrar festejos ni de afirmar posiciones. Las aprovechadas de mis amigas decidieron que mi generosa invitación de llevarlas a cenar a un restaurante lujoso quedara relegada para otro día cualquiera y me dejaron vergonzosamente abandonada, rezumando rencor y frases amargas.
No me daba miedo quedarme sola en casa, pero, en cambio, me inspiraba un santo horror el aburrirme. Desesperada, recurrí al bongo. Había leído en alguna parte que los psiquíatras pensaban incluirlo en sus complicados sistemas de «liberación automática de la angustia vital». Una buena paliza propinada al bongo, y se sentía uno instantáneamente mejorado.
Lo arrastré a la sala para desahogarme. Me instalé cómodamente en una banqueta y sujeté entre las piernas aquella especie de esbelto tonel, según me consignaba en la lección primera. Con las palmas de las manos bien abiertas palmoteé la tirante piel y provoqué un retumbar de trueno delicioso.
Afortunadamente, doña Tecla y su hijo Ataúlfo, nuestros vecinos más próximos, estarían todavía en su tienda del piso bajo, extendiendo recibos a cambio de prendas sucias — regentaban una tintorería —. De lo contrario, doña Tecla habría protestado del ruido, pues, a pesar de su nombre musical, era enemiga de cualquier clase de estruendo. Tenía un genio feroz y, naturalmente, ignoraba que su tímido y esclavizado hijo aprovechaba las ausencias maternas para declarárseme con música a través del tabique medianero, acompañando con su piano mis «solos» de clarinete, armónica, guitarra o acordeón.
Pobre Ataúlfo. Había sido mi ilusión romántica durante bastante tiempo. Su nombre acudía a mi mente al despertarme y me acompañaba en el descanso nocturno. ¿Para qué disimular? Estuve loca por Ataúlfo. Francamente loca. Con la curiosidad de conocerle, comencé a horadar un agujero en la pared con un berbiquí muy raro que servía para cortar patatas en forma de espiral. No lo conseguí, y ésa fue la suerte de Ataúlfo, ya que la pasión se mantuvo en llamas todo el tiempo que duró mi estado de inmovilidad forzada bajo kilos de escayola, mientras mis frágiles huesos, partidos por diferentes sectores, se unían lentamente.
Fue la música la que inició el extraño idilio de pared por medio. Cierto día en que, reuniendo fuerzas, me distraje atacando melodías con mi clarinete, escuché de pronto los sones de un piano vecino que acompañaban mi ritmo. Fue una grata sorpresa. Después, una bella voz de barítono comenzó a entonar canciones. A mi vez, respondí con una romanza. Ataúlfo — pues él era el misterioso cantor — me arrastró entonces a un dúo de zarzuela, y al día siguiente, en lugar de cantar letras ajenas, improvisó coplas con las que fue refiriéndome la historia de su vida:
Un mozo rubio y sincero,
honrado y trabajador,
convertido en tintorero,
pero con ansias de amor...
Como las paredes no permitían oír el tono normal de voz, nuestras confidencias tuvieron que ser forzosamente filarmónicas. Me pasaba la vida ideando coplas. Con música del pasodoble Valencia le conté mi accidente de auto. Al compás de un calipso le referí que era huérfana, y con la Serenata de Toselli me respondió él que no me sintiera sola, porque un alma gemela y melómana se interesaba por mí.
Cierta mañana en que, acompañándome con el acordeón y a base del aria de Madame Butterfly, le contaba anécdotas de mi infancia, Ataúlfo me interrumpió de pronto y con música de La Madelón me advirtió a gritos:
Un espíritu indiscreto,
de dudosa comprensión,
está oyendo tu secreto
deleitándose burlón...
Con lo cual comprendí que doña Tecla llegó de improviso y que debía callarme. Desde entonces, La Madelón nos servía a ambos para indicar prudencia o disimulo cuando los oídos ajenos andaban cerca.
Un maravilloso amor filarmónico...
Pero fui mejorando.
Las escayolas dejaron paso a un sillón de ruedas. El sillón de ruedas, a un bastón. Y al fin llegó el día en que el «Cuartel General de Sobrinas Reunidas» me llevó en masa a tomar el sol al Parque del Oeste. Desde lejos eché una ansiosa mirada a la tintorería, y vislumbré a Ataúlfo por vez primera, que en aquel instante doblaba una manta recién limpia.
No puedo describir la dolorosa desilusión con que regresé a casa, conservando en las pupilas la imagen dantesca de un Ataúlfo calvo, regordete, maduro y fofo. Me metí en la cama y lloré sobre la almohada. Todas creyeron que el sol me había sentado mal y me atiborraron de aspirina y de manzanilla.
Aquella noche toqué, pianissimo, El ocaso de los dioses. Ataúlfo respondió con La Madelón, pero, sin importarme la señal de peligro, canté una romanza desesperada que hablaba de corazones rotos y de ilusiones desvanecidas.
Al siguiente día compré el bongo. Sólo Dios y yo supimos lo que la primera sesión de bongo me alivió. Lo aporreé con tal furia, que quedé jadeante, como un perro con la lengua fuera, sin hacer caso de los golpes que propinaban en el techo los vecinos del piso de arriba, de los bastonazos que pegaban en el suelo los del piso de abajo ni del ataque de locura de doña Tecla, que nos descascarilló media pared.
Así murió mi primer amor.
Todavía sentía el corazón maltrecho y todavía Ataúlfo tocaba y cantaba de vez en cuando, sin comprender mi silencio, insistiendo estúpidamente en lo de:
Un mozo rubio y sincero,
honrado y trabajador,
convertido en tintorero,
pero con ansiassss de amoooor...
Nada me importaba. La ilusión se había esfumado.
Desde que llegué a Madrid con el esqueleto convertido en un puzzle, iba coleccionando decepción tras decepción. Cuando me bajaron del avión en una camilla, el inventario general de mi persona era desalentador: tres costillas rotas, un brazo casi en rodajas, un peroné temblequeante, diez puntos en la cabeza, una oreja medio desprendida y contusiones por doquier. ¡Glorioso colofón del viaje de estudios organizado por el colegio para las alumnas de Filosofía!
Claro que nadie tuvo la culpa de que el chófer del autocar se enamorase como un corderillo de la señorita Blanca, nuestra profesora de latín. Se llamaba Romeo, aunque no había nacido en Verona, sino en Reinosa, y se ocupaba más de flirtear y de contar chistes que de otear la carretera con ojos de lince. El resultado fue que al regresar de Florencia con la cabeza rebosante de Miguel Ángel y de Fra Angélico, del quattrocento y de los Médicis, profesores y alumnas fuimos a parar a la cuneta con gran ruido de hierros y de vidrios rotos, convirtiéndonos en eruditas ruinas remendables.
Sobre todo yo. Como hubiera dicho mi abuelo materno de haber vivido, «Betina exagera en todo». Exageré y me rompí más huesos que nadie.
Pero el pobre abuelo no pudo criticarme aquella vez, porque había muerto seis meses antes, liquidando toda la rama mallorquina de mi familia. Yo aguardaba tan sólo a acabar el curso para abandonar la isla y vivir en Madrid con la única parienta que me quedaba en el mundo, mi prima Lolita, diez años mayor que yo.
Durante el larguísimo tiempo que duró mi estancia en el internado soñé con el regreso a la Península, pero jamás supuse que llegaría convertida en una momia cubierta de vendajes. Debo hacer justicia a Lolita. Se portó muy bien y recibió con los brazos abiertos a la primita que le caía del cielo en trozos dispersos. Lolita y yo nos habíamos separado siendo niñas y no habíamos vuelto a vernos, aunque manteníamos una correspondencia asidua. Nuestros respectivos padres eran hermanos y formábamos una familia unida y feliz en los deliciosos tiempos en que viajábamos por el mundo, saboreando las más estupendas aventuras. Al morir papá, mi abuelo materno me reclamó desde Mallorca. Nunca me quiso mucho, por el hecho de que mi venida al mundo hubiese costado la vida a su hija. Me fui a Mallorca medio muerta de dolor. La pérdida de un padre como el mío suponía la ceguera absoluta después del arco iris, el silencio tras una melodía, la sed después del banquete, el frío siguiendo al baño de sol. Me fui con mi abuelo y acabó la mejor época de mi existencia. Concluyeron las novedades, las sorpresas y el éxtasis. Nunca más oiría la voz de papá lanzando su grito de guerra, que reunía infinitas posibilidades de diversión:
— ¡Hagamos algo!
Y lo hacíamos. Un «algo» que tan pronto suponía coger el avión y marchar a América a cumplir el último contrato recién surgido, como unirnos a una compañía de ópera para recorrer Europa de punta a punta. Papá era primer violín y jamás oí a nadie tocarlo como él. Jamás oí a nadie tampoco reír con tanta alegría ni saborear la vida tan intensamente. Creo que mamá y él fueron muy felices durante su breve matrimonio. Papá no se volvió a casar. Se dedicó a hacerme feliz y lo consiguió plenamente.
Pero el abuelo Felipe del Puig tenía precisamente muchísimo miedo a que la única hija de Lucio de Lucas, «el músico loco», se pareciera a su padre y hubiese heredado aquella extraordinaria inquietud espiritual que le convertía en un fantástico ejemplar humano. Jamás podría olvidar la mirada recelosa de sus ojos bajo las peludas cejas blancas, mirada con que año tras año me acogía en su casa durante las breves vacaciones en que yo abandonaba el internado. Residía en un antiguo caserón, al que se entraba por un hermoso patio con arcadas de medio punto y escaleras anchísimas con balaustrada de madera bellamente labrada. En el centro del patio se alzaba un pozo con un agua fresquísima que era delicioso beber en los días de gran calor. En otro tiempo, los Puig habían sido gente muy rica, pero el abuelo se quejaba siempre de lo exiguo de sus rentas y mantenía un solo criado, el viejo Bruno, que hacía las veces de ama de llaves y de ayuda de cámara, de chófer e incluso de niñera mía. Me enseñó a guisar bastante bien y éramos estupendos amigos. Tenía una mano admirable para la empanada mallorquina, con sobrasada y azúcar por encima. En un arrebato confidencial me refirió que había sido contrabandista en su juventud, pero que el abuelo lo ignoraba, naturalmente.
Porque el abuelo era despiadado con las debilidades ajenas. Creía escuchar todavía su horrorizado grito cuando una de mis profesoras le informó, entusiasmada, de que «Betina estaba admirablemente dotada para la música. Tocaba ya el acordeón, la guitarra, el clarinete y la armónica. Y, por si aquello fuera poco, tenía también vocación literaria. Había escrito el libreto y la música de una opereta que se estrenaría para la fiesta anual del colegio...»
Mi abuelo tuvo un ataque al hígado, y eso que ignoraba el título de la opereta: Vivir es la juerga padre. El profesorado se empeñaba en que aquel título resultaba inadmisible y que debía llamarse Juventud y primavera, pero yo me resistía furiosamente.
Me cambió de colegio. En el internado siguiente organicé un periódico humorístico, cuya salida era ansiosamente esperada por todo el mundo. Yo sola escribía los artículos, dibujaba las caricaturas y chistes, lo componía, lo imprimía y lo distribuía. Mareada por el éxito, cometi la imprudencia de enviarle un ejemplar al abuelo. Bruno le transportó al día siguiente en su decrépito coche y, tras dos horas de conferencia con la directora, El Alegre Libelo fue suspendido.
— Betina siempre exagera — comentó en presencia mía —. Quiero que sea una muchacha corriente y sencilla. Es preciso ponerle frenos a esa imaginación. Cuando acabe su carrera de Filosofía y Letras, le buscaré un empleo en cualquier universidad y allí estará hasta que encuentre un buen marido. Llénenle la cabeza de Aristóteles y de Plutarco. Lo necesita.
Me la llenaron cuanto pudieron, pero no perdí mi buen humor ni la fe en la vida. Cuando el pobre abuelo murió, lo sentí mucho. A pesar de todo, me gustaban sus cejas. No tuvo tiempo de verme dando clases en la Facultad ni poniendo ceros a destajo a mis alumnos.
El notario de la familia me confirmó lo que ya sabía: que la fortuna de los Puig se había esfumado, pero que, sin embargo, aún me quedaría una renta decente que me ayudaría a vivir.
Decidí acabar el curso antes de volar hacia Madrid, donde vivía Lolita. Por carta habíamos forjado planes para el futuro. Lolita era actriz y trabajaba en el teatro, en el cine y en la radio. No era demasiado famosa, pero sí insustituible para segundos o terceros papeles. Continuaba soltera, coleccionaba terribles desengaños amorosos y compartía el piso de una amiga suya, en el que también se haría un hueco para mí.
Tuvo que improvisarse el hueco rápidamente por culpa del accidente. Me hicieron sitio, con mis escayolas, mi acordeón, mi guitarra, mi tocadiscos, mis doscientos microsurcos y mis seis maletas repletas de libros filosóficos mezclados con ejemplares atrasados de El Alegre Libelo y con el libreto y música de la opereta Vivir es la juerga padre. Así entré a formar parte del «Cuartel General de Sobrinas Reunidas».
El piso, anticuado pero amplio, pertenecía a «tía Perrito», parienta lejana de mi prima, por su rama materna. Lolita se fue a vivir con ella, y al poco tiempo llevó también a su amiga Conchita, que se ganaba la vida copiando a máquina los manuscritos de los autores teatrales. A su vez, Conchita llevó a Pepita, profesora de un colegio de sordomudos. La última en llegar fui yo, el polluelo de la familia.
«Tía Perrito» era una cincuentona regordeta y bajita, eficiente y lista como una ardilla. Se llamaba Julia, pero todas le daban el cariñoso apodo de «tía Perrito», que ella aceptaba encantada. Tenía un rostro achatado y redondo, de perro pequinés. Refería que fue su madre quien desde pequeña comenzó a llamarla «mi perrito», sin sospechar que con el dichoso mote pasaría a la posteridad. Trabajaba en un sanatorio elegante. Era enfermera-matrona y, según expresión propia, había ayudado a traer tantos críos al mundo, que, como autodefensa por el espectáculo, se sentía feliz de ser soltera. Jamás se separaba de su sagrado maletín de urgencia, en el que guardaba una colección de instrumentos aterradores. Solía obsequiarnos con espeluznantes descripciones acerca de la cesárea de la señora de Gómez y del difícil alumbramiento de la marquesa de Pérez, provocando momentáneamente en nuestros espíritus un vivo horror al matrimonio y un odio violento hacia el sexo contrario, odio que se atenuaba en el momento en que el novio de Conchita, la mecanógrafa, subía a buscarla cariñoso y sonriente, y al ver su cara de infeliz nos decíamos unas a otras que nadie tenía la culpa de que la Naturaleza fuese así. El pobre chico estuvo lejos de adivinar que el frío silencio con que fue acogido durante una semana se debió al «peliagudo caso de la señora de Bermúdez», que estuvo entre la vida y la muerte por culpa de unos mellizos. Se salvó. De lo contrario, estoy segura de que Conchita hubiera roto sus relaciones.
A pesar de las escayolas, me sentía feliz cuando me instalé en un espacioso cuarto, para mí sola. Por primera vez podía considerarme libre y dueña de mis actos. Pronto cumpliría veintiún años, y estaba decidida a vivir una existencia emocionante y llena de imprevistos. Ardía en deseos de lanzar el grito de guerra de papá: «¡Hagamos algo!», y de hacer algo, en efecto, que me hiciese dichosa. A través del cristal del balcón veía el cielo azul de Madrid y deseaba comenzar la conquista de la capital en cuanto recuperase mi libertad de movimientos.
Para ser sincera, también me bullía en las venas el deseo vehemente de conocer a Ataúlfo, mi desconocido trovador. Lo idealicé como un rubio despampanante con un metro ochenta de estatura. Me casaría con él. A pesar de cuanto dijera tía Perrito, yo era partidaria ferviente del matrimonio. Nos casaríamos. Doña Tecla regentaría la horrible tintorería y nosotros recorreríamos el mundo como dos pajarillos, abriendo sucursales del negocio en todos los lugares interesantes del Globo. Libraríamos de sus manchas a la Humanidad, dejando a nuestro paso una estela de simpatía y de limpieza.
Desgraciadamente, nada salió como yo esperaba. Tras la decepción amorosa llegó la decepción aventurera. Lo increíble estaba sucediendo. Yo, la artista de múltiples facetas, el espíritu inquieto que asustaba a abuelos y deslumbraba a pedagogos, veíame convertida, por obra y gracia de cuatro amigas cariñosas, en el ángel del hogar.
Claro que al principio no ocupé este glorioso puesto. Todo llegó por sus pasos contados. Durante las primeras semanas fui el bebé mimado del cuarteto. Tía Perrito me daba masajes, Pepita me inició en el difícil lenguaje de los sordomudos, Conchita me leía cuantas comedias le llevaban para copiar, y Lolita, mi prima, tuvo un gesto generoso: cuando me quitaron la última escayola, me obsequió con un sillón de ruedas de segunda mano, para que pudiera circular a gusto por toda la casa.
Como me encontraba ya perfectamente y sólo cojeaba a ratos, cuando me ponía nerviosa, pensábamos poner un anuncio en el periódico para vender el sillón. De todos modos, me servía de entretenimiento, porque cuando me sentía aburrida organizaba peligrosas carreras por el pasillo.
La vida en nuestro cuartel era desordenada y alegre. Tía Perrito y Pepita salían muy de mañana para sus respectivos trabajos. Lolita, en cambio, como volvía tarde del teatro, dormía hasta la hora de comer. Conchita sólo salía de ocho a diez con su novio, y el resto del día tecleaba enérgicamente.
No puedo acusar a nadie. Fui yo misma quien se ofreció a preparar los bocadillos de Pepita mientras ésta sorbía precipitadamente su café matinal, antes de lanzarse a gesticular con sus sordomudos. Como el colegio estaba muy lejos, se llevaba un ligero almuerzo, que tomaba allá para evitarse el recorrido del mediodía.
Una vez metida en guisos, pensé que lo mismo me daba cocinar para una que para cinco, y me divertí preparando las recetas de Bruno. Enloquecieron de felicidad y a todas horas alababan mis guisos. Reunieron fondos y me compraron la olla a presión para facilitar mi tarea. Después llegó una trituradora eléctrica. Luego, sensacionalmente, una nevera comprada a plazos. Más tarde, el aspirador de polvo, en vista de que la asistenta no venía casi nunca y cuando lo hacía era para vaciarnos subrepticiamente la despensa y perder el tiempo, pagado a precio de oro, refiriéndonos las historias macabras de su barrio: la muerte del tío Blas, que dejaba a quince nietos en la miseria; el atropello, por un camión, de la pobre viejecita inválida; la apoplejía del dueño del bar, por el esfuerzo de abrir un barril de cerveza. A juzgar por sus narraciones, en aquel barrio jamás ocurría nada bueno. Y para colmo se llamaba Barrio Hermoso o algo por el estilo.
Mañana y tarde, cuando mis amigas salían a sus quehaceres, me acariciaban la mejilla diciendo:
— Hasta luego, encanto. Eres una chica con suerte. ¡Quedarte en casa calentita, con este frío!
O bien:
— ¡Quedarte en casa fresquita, con este calor!
Y yo, en efecto, me quedaba en casa y fregaba, pulía, guisaba, planchaba y era el grillo del hogar. Al principio me divirtió ser el ingeniero jefe de la sala de máquinas, nombre que yo daba a la cocina. Después comenzó a divertirme menos cuando mi cuarteto me daba órdenes impacientes:
— Betina, rica... ¿Planchaste mi vestido gris? ¿No? ¡Te dije que lo necesitaba!
— No te olvides de preparar la sopa de gambas esta noche. Y haz también una verdurita. Pero si son judías, quítales bien los hilos.
Al recobrar energías planteé mi decisión de buscar trabajo. Se indignaron a coro. ¿Qué necesidad tenía de trabajar una rica heredera? Como ninguna de ellas había visto nunca mucho dinero junto, consideraban mi pequeña renta como una riqueza fabulosa. Además, trabajar sería un suicidio en mis condiciones físicas. Estaba flaca, debilucha, amarilla como un limón. Quizá tuviera principios de leucemia o de tuberculosis... ¡No consentirían que Betina trabajara! Como confirmación a sus palabras, tía Perrito comenzó a ponerme una nueva tanda de inyecciones de hígado. Lolita, Conchita y Pepita me compraron montañas de novelas policíacas, para que me entretuviera..., fingiendo ignorar que con tanto guisar, barrer y planchar ni siquiera tenía tiempo de leer, porque trabajaba como una mula. Las manos se me agrietaron y me quejé. Lolita me regaló unos guantes de goma y Pepita una crema de Elizabeth Arden. El pelo me olía a guisos. Conchita me obsequió con un frasco de Miss Dior.
Protesté de aburrimiento y de claustrofobia. Solemnemente, un domingo por la mañana, las cuatro me pasearon en taxi para que no me cansara, haciendo un rápido recorrido Rosales-Barajas, con detención en el Museo del Prado y en el Palacio Real, tras de lo cual me reintegraron a casa, donde todas se tumbaron cansadísimas, mientras yo preparaba la comida.
Vivía aprisionada por cuatro ángeles diabólicos, a quienes providencialmente había resuelto el difícil problema del servicio doméstico.
Pero aquella triste tarde de cumpleaños estábamos libres mi bongo y yo. Incluso por vez primera tendría que dormir sola en casa. La fatalidad había querido que mi prima Lolita se marchara por quince días a Salamanca, con su compañía teatral. Pepita, también por casualidad, había pedido dos días de permiso para ir a Toledo, a la boda de su hermano. Tía Perrito estaba de guardia en el sanatorio y sólo regresaría por la mañana. Y Conchita, la mecanógrafa, pasaba por la emocionante circunstancia de haber sido invitada por primera vez, en la larga historia de sus relaciones, a pasar un fin de semana con sus futuros suegros en Ávila.
Hubiera podido pensar que tantas coincidencias eran un mensaje que el destino me enviaba, incitándome a grandes empresas. Pero me sentía en baja forma con la desilusión de Ataúlfo, a quien casi consideraba mi futuro esposo, y con aquella amarga seguridad de haberme convertido en una criadita para todo. Para todo lo fastidioso, naturalmente.
Me desahogué con el bongo. Comencé a aporrearlo dulcemente y continué in crescendo, siguiendo el hilo furioso de mis pensamientos. Hasta le propiné tres patadas con disimulo.
Me avergoncé al verme reflejada en el cristal de un armario. ¿Era yo aquella escuálida criatura, despeinada, con gesto irritado y ojos llameantes, cubierta con un jersey viejísimo y unos pantalones escoceses que habían conocido mejores épocas? Con el bongo, parecía un mono abrazado al grueso tronco de un árbol.
— Y, sin embargo, ya tienes veintiún años — le lancé a mi imagen con rabia —. A partir de hoy eres responsable e independiente. Soltera, guapa y con rentas. Encontrarás marido en seguida si consigues librarte de esta cárcel de mujeres bondadosas pero agobiantes. No debes perder el tiempo. Las estadísticas dicen que la mejor edad para conseguir marido es entre los diecinueve y los veintitrés años. ¡Adelante, pues! Sal de este antro y dedícate a viajar de Palace en Palace con tu guitarra, tu clarinete, tu acordeón y tu armónica. Puede que te califiquen de mujer-orquesta. Las envidias abundan. Pero aparecerá en seguida un hombre inteligente a quien deslumbre tu brillante personalidad. Un compañero que te comprenda. Un millonario, fascinado por tu modo de tocar al clarinete el Claro de luna de Beethoven.
Suspiré, deprimida, y me saqué la lengua a mí misma. Por desgracia, aunque mis amigas lo creyeran, no era lo suficientemente rica como para hospedarme en los Palaces. Ni tampoco mi belleza deslumbraría a ningún millonario en media hora. Cierto que no era feo mi pelo negro, que a veces enmarcaba mi rostro como madejas de seda lasa y otras me recogía en la nuca, en desafiadora cola de caballo. Tampoco eran feos mis ojos castaños, que se libraban de la vulgaridad gracias a las espesas pestañas. Ni mi boca, grande pero risueña. Ni mi nariz, que no llamaba la atención por nada. Tenía el cuello delgado y largo. Con gusto lo habría disminuido un centímetro, pero no era posible. También de buena gana habría repartido cinco kilos más por mi cuerpo, pero no lo conseguía a pesar de estar comiendo a todas horas. En resumidas cuentas: Betina de Lucas era una chica con posibilidades, si sabía sacar partido de ellas.
Abandoné mi bongo y fui a buscar el clarinete. Tumbada en el sofá inicié una vieja melodía adormecedora. Me sentí mejor, como la serpiente calmada por su encantador indio. Yo actuaba de serpiente y de indio en una pieza. Poco a poco, mis ideas volvieron a ser lúcidas, al alejarse la oleada de cólera.