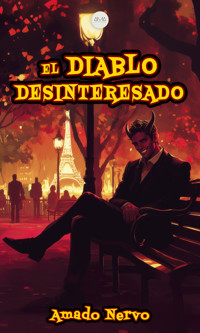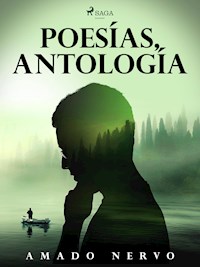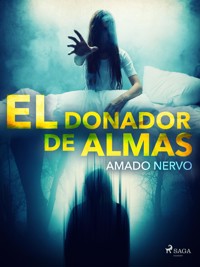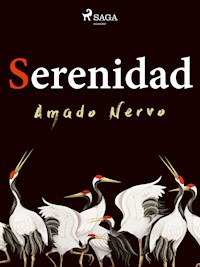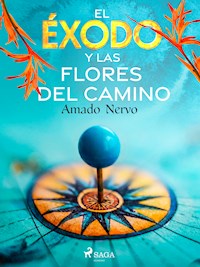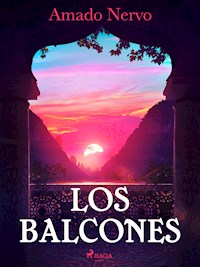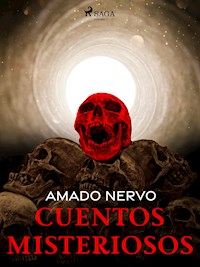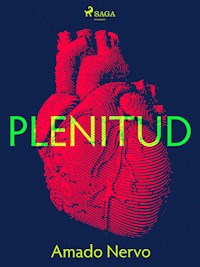Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Este volumen forma parte de la serie Obras Completas de Amado Nervo. Se trata de una selección de artículos de opinión y reflexiones sobre diferentes temas candentes a principios del siglo XX, entre los cuales la guerra, en concreto, la Primera Guerra Mundial, es la principal preocupación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amado Nervo
En torno a la guerra
Saga
En torno a la guerra
Copyright © 1919, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726679878
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PAX
esta guerra fué preparada—por quienes tuvieron la horrible voluntad de prepararla—contra la voluntad de las madres; se hace contra la voluntad de las madres y acabará por la voluntad de las madres, en la cual se manifiesta más límpida que en ninguna otra determinación la voluntad de Dios.
Más aún: la paz universal, la paz definitiva, la majestad de la paz europea, por la cual luchan los aliados, ¡no se cimentará en el mundo sino por la voluntad de las madres!
*
O con el escudo o sobre el escudo , decían fieramente las madres espartanas a sus hijos, y sus hijos llegaron, merced no sólo a estas palabras de diamante, sino a la educación austera, a la disciplina glacial de las cuales eran expresión, a ser esos héroes fríos como el destino de que nos habla la historia, y cuyo prototipo fué Leónidas el rey.
Para producirse la conflagración actual, también se necesitaron ciertas palabras mágicas, zarathustrianas, y fué preciso que determinadas ideas, que tales y cuales fórmulas ideológicas, duras y resplandecientes como el platino, empezasen a propinarse a los niños y a los adolescentes sajones, en el propio hogar, poniéndoselas en los bordes de la copa misma del vivir...
Mas cuando ilumine el mundo la gigantesca llamarada de la verdad, cuando los que hayan sido culpables (el Destino sabrá reconocerlos) se detengan al borde trágico del océano de sangre, espantados de su obra, las madres, ya convencidas, antes que ellos, del inmenso crimen inútil contra la Especie, crimen que se cometió muy especialmente contra ellas, guardianas del ser, resolverán con el supremo instinto que las guía, aniquilar todo germen de guerra en lo porvenir. Y en vano vendrán entonces los doctrinarios; en vano declamarán los oradores de violencia, los tribunos rojos; y en vano los filósofos truculentos intentarán desviar de nuevo el espíritu de los pueblos: las madres estarán allí para impedirlo, y lo impedirán.
En su propio seno, antes de nacer, el embrión expresará ya con sus palpitaciones vitales: ¡paz!
En la tibia leche de sus pechos irá ya la mansedumbre a la boca del recién nacido.
Y después, en el augusto aprendizaje de los regazos, los balbucientes labios, apenas abiertos, dirán el monosílabo celeste: ¡paz!
*
No es cerrando las puertas de la Vida a los hijos como se acabará la guerra, ¡oh mujeres americanas que cantáis la consabida canción!
¡Oh Francia, tú sabrás por tu parte ser multípara a fin de que tu raza admirable siga llevando la antorcha que nos alumbre el camino!...
Mas cada hijo tuyo aprenderá su lección: sé fuerte para tener el derecho de ser pacífico.
«Seamos numerosos—dirá el genio de tu raza— para seguir oponiendo a toda veleidad de invasión, venga de donde viniere, estos pechos, que en Verdun han comprobado que la fe es más resistente que todas las corazas y que ante la Voluntad estalla en vano la furia espantosa de los explosivos modernos y abren en vano en las tinieblas las granadas de lidita sus diabólicas flores de luz...»
«¡Seamos fuertes; seamos formidables y estemos en paz!»
Madres (todas sois santas, pues que sois madres) las de éste y las del otro lado del Río: madres rubias del otro lado del Río, sin vosotras no habría habido guerra.
Si vosotras lo queréis, ya nunca más la habrá, ¡aunque todos los príncipes se confabulen!
En vez del nombre del padre, enseñad a vuestros hijos a decir: ¡paz!
Preformad a vuestros hijos en vuestro seno, con este intento sagrado, en este molde espiritual del ¡amor!
¡Que cuando nazca esté todo saturado de paz!
Ya podrá después aullar Thor, el hijo de Odin, en los bosques de abetos y de pinos...
El corazón de vuestros hijos, ¡oh madres del otro lado del Río!, a los golpes del martillo del dios que forja las armas, responderá sólo: ¡paz! ¡paz!
*
Madres de este lado del Río, maravillosas madres belgas y francesas, dulces y heroicas al propio tiempo: vosotras no lo habéis querido. Vosotras dísteis con resignación sublime vuestros hijos para la defensa de la tierra invadida. Vuestro corazón sangra herido por siete puñales: sois muy grandes .
El porvenir reserva para vuestros hijos y para los hijos de vuestros hijos un milagroso reinado de luz y de paz!
ANTE LA CATÁSTROFE
Octubre, 914.
dingo, el perro australiano de la novela de Octave Mirbeau, siente cierto desdén por su congénere de Europa, el can doméstico, y una gran simpatía por el gato.
El perro es sentimental; tiene escrúpulos y no se resuelve a matar porque sí, a saborear ese placer embriagador de la sangre.
En cambio, cierta gata, amiga de Dingo, lo acompaña a cazar y afila con él todas sus crueldades.
El perro está degenerado por la civilización, como ciertos hombres piadosos de ahora. El estado natural de la humanidad es la guerra, y una vez que usted tiene sobre la cabeza un kepis o un casco puntiagudo, puede perfectamente echar al cesto de los desperdicios todos esos conceptos hueros e inútiles de «derecho», «justicia», «propiedad», «respeto al sexo débil», etc., etc., etc.
Usted en su casa era un señor adornado de todas las virtudes domésticas. Burguesamente llegaba a la hora del almuerzo con un paquetito de golosinas para mamá y los chicos; se indignaba usted si Pedrito tiraba de la cola a Bol y si Paquito pellizcaba a su hermano menor, Luis. Le llevaba usted a los niños cuentos morales y procuraba que las niñas no fuesen al teatro sino los miércoles blancos. Se indignaba usted si en el cine «echaban» películas de detectives y criminales, porque eso sugiere malas ideas a la infancia.
Pero llegó la movilización; usted era movilizable; se plantó el uniforme y fué enviado a la línea de fuego.
Todos los aspectos legales y éticos han cambiado. Cuando usted y sus compañeros no tienen manera de tirotear al enemigo, desnudan mujeres y ríen de su sonrojo (claro que se trata de mujeres del otro bando); degüellan niños, apalean ancianos, roban cuanto encuentran al paso; incendian las pobres casas de los labriegos, destruyen ciudades, saquean Bancos, fusilan a un infeliz porque pudiera ser un espía, y todo esto ante la complaciente sonrisa de sus jefes.
Cuando acabe la campaña le darán a usted una medalla militar y le dispensarán otros honores; tornará usted a su casa rodeado de la admiración de sus prójimos y volverá usted a llevar los domingos paquetitos de golosinas a la señora y a los niños, y a comprar historietas instructivas y morales para estos últimos, cuidando de que no vean en el cine espectáculos de astucia o de violencia.
*
¿Y por qué ha ido usted a la guerra? Usted mismo no lo sabe a punto fijo. Una camarilla política o militar se propone despojar a tal o cual país vecino, más débil, de cierta porción de su territorio, destruir su comercio, aniquilar su industria y obtener a título de indemnización algunos miles de millones de francos. Es un buen negocio. Para redondearlo se sacrificarán cien o doscientos mil hombres. Cien o doscientas mil mujeres quedarán en la miseria; muchas se prostituirán; muchas se suicidarán por haber llegado al último límite de la resistencia humana; infinitos niños morirán de raquitismo. Varios países se arruinarán definitivamente; otros serán víctimas de la peste y del hambre durante algunos años. Pero diez o doce políticos, diez o doce generales, cuatro o cinco trusts y dos o tres reyes realizarán una operación brillante. Por ellos vosotros, sabios artistas, industriales, agricultores, vais a luchar; por ellos habéis abandonado cuanto os era preciso en la vida; por ellos pasaréis torturadoras noches de inquietud, lentos días de sol y de lluvia, y os extenderán después en una improvisada mesa de operaciones para mutilaros, y si tenéis la suerte de volver al hogar inválidos o enfermos, ya habrán huido para siempre de él el bienestar y las sonrisas.
¿Conocéis siquiera al país al cual habéis combatido? ¡No! Acaso en él tenéis más bien uno o dos amigos que han venido al vuestro de excursión y que, de vez en cuando, os escriben una postal cariñosa. Vosotros, en el fondo, no deseáis mal ninguno a ese país. Vosotros pensáis que la tierra es vasta, que en ella cabemos todos; que eso de las nacionalidades armadas en corso es una idea primitiva y bárbara; que sería mucho más lógico que todos los hombres nos uniéramos apretadamente contra las mil asechanzas de la naturaleza, de lo desconocido, del desatino enigmático y enorme... Pero la camarilla de políticos o de militares no lo piensa así. ¡Ay de vosotros si decís que vuestra conciencia os veda, hermanos, sólo porque hablan otro idioma o viven del otro lado del río!... Os arrimarán a una pared y os darán cuatro tiros por ideólogos y sentimentales...
*
¡Pintoresca humanidad!
Hace miles de años que ensuciamos pergaminos, papiros y papeles de todas clases con lucubraciones sobre derecho, libertad, altruísmo, solidaridad... ¡qué sé yo!, y cualquier principillo casi analfabeto y cualquier politicastro ignorante y verboso, se encaraman sobretodos los sabios, sobre todos los pensadores, sobre todos los artistas; les dan un fusil y los mandan a morir para que cuajen algunos grandes negocios y se llenen algunas arcas...
Un hombre investido por la idiotez humana de poderes formidables, puede con una declaración de guerra lanzar cincuenta millones de seres al exterminio. Y lo verdaderamente curioso es que, más tarde, si ha triunfado, las víctimas, los mancos, los cojos, los tuertos, los enfermos, las viudas, los huérfanos, lo aclaman y, si a mano viene, tiran de su carroza resplandeciente...
Cuando se piensa en estas cosas, un desconcierto tal se apodera del alma, que a veces se nos ocurre una atrocidad: la de que la Inteligencia (así, con mayúscula) no es acaso sino una enfermedad. Si hay un ser o unos seres superiores a nosotros, en lo invisible, no deben ser inteligencias, deben ser algo así como leyes, armonías sin pensamiento, ritmos sin yo consciente...
¿Que la inteligencia es bella a veces? Sí; lo es como la perla, que no por eso deja de constituir un quiste de la ostra...
El instinto, sin ninguna inteligencia, sigue su camino misterioso. La inteligencia ayudando al instinto lo deforma, lo desorienta, lo pervierte. El hombre no es más que un instinto, adulterado por la inteligencia, y ésta una anormalidad que debe transformarse más tarde en fuerza, en una índole de fuerza especial que el universo necesita. En su estado actual de «ninfa», en este período evolutivo, tiene sólo monstruosidades de feto. De allí que todo lo que emana de ella sea verdad aquí y mentira allá, y a veces monstruoso aquí y allá; de allí lo inconcebible de las teorías, que se suceden sin interrupción en el mundo; de allí la imposibilidad de lograr otra cosa que una serie de hipótesis que el mañana substituye... 1 . De allí, por último, la eterna lucha entre el cerebro y el corazón de los hombres.
Esto supuesto, ya nos explicamos las antinomias de la civilización y nos sorprende menos que los pueblos, a medida que se civilizan, es decir, a medida que se enferman, cometan más atrocidades y que una guerra actual supere en horrores y en crueldades a todas las invasiones de los bárbaros.
¡La inteligencia! Ella ha creado los valores; ella ha inventado el crédito; de ella son las ideas de los trusts sin misericordia; ella ha esclavizado al hombre haciendo de él menos que la tuerca de una máquina; ella nos ha dado todas esas inútiles teorías que llenan de petulancia a los sabios y que a cada momento hay que sustituir por otras; ella ha complicado la vida encendiendo deseos nocivos, creando hábitos inútiles, para enriquecer a los llamados listos. Ella calumnia a lo inefable, a lo desconocido, atribuyéndole cualidades humanas; ordenando rogativas en los templos protestantes, católicos y griegos, en cada uno de los cuales se conmina a Dios para que ayude a los unos a destruir a los otros; ella es la que, en vez de compadecerse, filosofa; en vez de socorrer, teoriza; ella, por fin, la que después de haber quitado al pobre hasta el derecho de calentarse al sol, ha segado en su alma la última ilusión de un más allá de libertad, de sosiego, de paz...
Pero no la maldigamos: está, como he dicho, en un período de evolución antipática, en que lo único que acierta a hacer es hinchar de petulancia a los vacuos e inútiles doctores. Al andar de los siglos ya veréis cómo se va transformando en fuerza, en la fuerza por excelencia del Universo. Ya veréis cómo la inteligencia se habrá transmutado en amor...
*
Uno de los signos de esta transmutación admirable, imperfecto aún, con bases egoístas si se quiere, pero anunciador de la futura comunión espiritual de los hombres, es la solidaridad ante las catástrofes. Mil seiscientos millones de habitantes de nuestro planeta constituyen un solo organismo que se estremece en toda su vastedad formidable al menor choque producido en no importa qué sitio recóndito. La desgracia de un país, merced a esta repercusión temblorosa, es la desgracia del mundo. No hay nación que padezca sin que padezca todo el género humano y hasta el más egoísta de los seres tiene por fuerza que sufrir en las grandes conflagraciones, siquiera sea en virtud de las consecuencias financieras de las catástrofes.
Es en vano que pretendáis encogeros de hombros ante una guerra europea, pensando que estáis en América, a muchos miles de kilómetros de la escena de sangre: el azoramiento y la cobardía del dinero os alcanzarán en el más lejano refugio. Los ahogos económicos que produzca el conflicto serán mundiales, y un modesto empleado que trabaje en una ciudad de tercer orden de la República Argentina, ganará menos cada mes, porque algunas potencias lejanas ensayan el alcance de sus cañones.
—¡Ya verán ustedes—decía sentenciosamente el borrachín del cuento—cómo todo esto va a parar en que sube el precio del vino!
Y en esta frase, de una filosofía casera y peregrina, está condensada la solidaridad financiera del planeta.
¿Quejarnos de ella? Muy al contrario, puesto que es, como dije arriba, el anuncio de una transmutación admirable. Regocijarnos, sí; porque ya ningún hombre está aislado; porque la vida moderna nos fuerza a ser lo que el Genio de la Especie quiere que seamos: un solo organismo, el «Organismo humano», compuesto por ahora de mil seiscientos millones de individuos-células, relativamente autónomos y con una sola alma, el alma planetaria, que dirige el conjunto hacia fines desconocidos, pero sin duda altísimos. La conciencia individual no es más que el destello de la «Gran Conciencia» del planeta, y cada sufrimiento y cada ensayo y cada aprendizaje aumenta esta «Conciencia» misteriosa y enorme. En el gran organismo humano, como en el de nuestro cuerpo, mueren y nacen diariamente innumerables células, pero cada una de las que han muerto, dejó ya su porción de conocimiento adquirido a la «Gran Conciencia» y cada una de las que nacen viene a trabajar para que aquélla sea más lúcida y comprensiva.
Si en otros planetas hay humanidades, la conciencia del nuestro se unirá un día (supuesto que no lo esté ya) a las conciencias de los otros para formar la conciencia del universo, que marcha hacia una comprensión cada día más clara y perfecta de sí mismo.
¡Cómo no amarnos, pues, los unos a los otros! ¡Cómo no sentir una alegría nobilísima por todos los triunfos de los hombres y un gran dolor por sus derrotas!
No; ya ninguna patria está sola; ya todas las tierras son nuestra patria; ya no puede perecer una nación sin que todas las naciones se estremezcan de angustia. La humanidad, después de milenarios de semiconciencia, entra en un período activo de autoidentificación; el gran organismo empieza a darse cuenta de que ha vivido bajo el imperio de un miraje, el de las personalidades diversas; no de otra suerte que cada una de las células de nuestro cuerpo pudiera creerse un individuo completo o que cada dedo de nuestra mano pretendiese tener un personal destino...
Amarnos, por tanto, los unos a los otros, ya no será en un próximo futuro sino la mejor forma de amarse cada uno a sí mismo, y día llegará en que más que todos nuestros dolores personales nos atormente el mal—por mínimo que sea—que hayamos podido hacer a los otros hombres, el daño que hayamos podido causar a la colectividad, a la patria, al planeta, al Universo.
DIVAGACIONES
Febrero, 1915.
t odavía no triunfa Alemania; pero si triunfara, ya sabríamos por qué es: porque en Alemania no hay individuos, no hay más que alemanes.
El alemán es una tuerca, un tornillo, un resorte de la complicada máquina del Imperio. No existe per se.
Que viva el Todo, que triunfe el Todo, que se engrandezca el Todo, y que a la parte se la lleven los diablos; la parte no existe sino para ayudar a constituir ese Todo.
A lo que parece, este sistemilla filosófico-social «se las trae», y a su aplicación se debe el engrandecimiento de Alemania. Sin él, Deutschland no fabricaría tan admirablemente perfumes sintéticos, huevos y café, sin necesidad de flores, de gallinas ni de cafetos. No construiría tampoco morteros de 42 ni torpederos terrestres.
Recuerdo que un mes o mes y medio antes de que estallara la guerra escribí para La Nación un juicio acerca de la última novela de Wells, The world set free. Según Wells, una guerra espantosa tendría que estallar dentro de cincuenta años (se equivocó en... medio siglo), y el mundo, merced a explosivos estupendos, sería casi destruido. Pero pasada la conflagración, una era de libertad y de progreso social maravilloso nacería para el desquebrajado planeta, gracias a un nuevo espíritu imperante: «el espíritu de la colmena», el espíritu colectivo, que traería aparejada la muerte del individualismo.
Alemania pretende que ese espíritu significa un adelanto con respecto a la civilización francesa e inglesa, y añadiremos nosotros con respecto a la civilización norteamericana, todas tres individualistas por excelencia. Alemania es el país más adelantado del mundo, porque allí todo se subordina, la vida, la salud, los intereses, el concepto de la dignidad misma, a la nación.
En cualquier otro país un individuo, así se llame apenas Pedro Pérez, quiere saber por qué va a la guerra, porqué lo matan... En Alemania, no.
Que lo sepan en buena hora el Kaiser o el Kromprinz, asesorados por algunos generales de monóculo y bigote agresivo. Ellos son los administradores de la grandeza de Alemania, y si les place para lograr sus fines inescrutables que mueran dos millones de hombres jóvenes, fuertes, acaso inteligentes, no importa: morirán sin chistar.
Nosotros los latinos nos pudrimos de «personalismo». A los ingleses, los norteamericanos y los rusos les pasa otro tanto. Queremos que nuestro «ego» prepondere, para él mismo en primer lugar y después para los demás. Nos indigna la disciplina, el perincde ac cadáver de los jesuítas (cuyo fundador no era latino, sino vasco, lo cual es casi ser alemán...) El Estado somos nosotros, cada uno de nosotros, y maldita la gracia que nos hace que diez o doce políticos pretendan sacrificarnos en aras de sus «ideales». Preferimos nuestro pequeño Ideal, en el que, como en esfera cristalina, se refleja todo lo que nos rodea.
A lo que parece, los bichos por excelencia de este mundillo son las hormigas y las abejas.
Los alemanes son un abejero y un hormiguero. De las hormigas, las abejas y los alemanes será la tierra.
En cambio, todos los demás somos gatos; gatos egoístas, sin más finalidad que nuestro hígado tierno, nuestro confort y nuestro erotismo trágico...
Es tan bonito eso de que a una madre le maten tres hijos en la guerra y después le regalen un brochecito de acero en que diga: «Con gusto di mis hijos a la patria...»
¿Y qué es la patria?—preguntará quizá un indiscreto a esa pobre señora del brochecito.
La señora del brochecito no lo sabe; la patria debe ser el Kaiser y un numeroso grupo de señores de vistosos uniformes, de monóculo y de corsé...
¡Oh, buen padre Goethe, emperador de los individualistas: ya te veo sonreír desde tus Campos Elíseos, serenos y quietos!...
*
«El espíritu de la colmena» no es más que una ráfaga de la milenaria metafísica india.
No es más que un ascetismo subordinado a fines comerciales. Una idea teológica de sublimidades himalayescas, achicada, desfigurada, convertida en motor de codicias políticas, de hegemonías ávidas.
«Los pueblos—acaba de escribir el doctor Tiegler en la Gaceta de Francfort—no son en fin de cuentas sino entidades susceptibles de experimentar perjuicios y daños a la civilización. Estas entidades se encuentran en la obligación ineludible de echar a un lado el egoísmo nacional que las corroe, si no prefieren suicidarse.»
Sólo que la forma de desembarazarse de lo que el sabio teutón llama egoísmo nacional, es arrojarse en los brazos de Alemania; de Alemania, que es el Cristo simbólico moderno, a quien traicionan las demás potencias con una guerra impía.
A lo que parece, y según el mismo doctor, en el principio hubo dos ídem: el principio del bien y del mal, que nacieron el mismo día. (Esto ya lo habían dicho los persas en su mito de Ormuz y Arimanes).
El principio bueno, andando el tiempo, se ha convertido en kultur germánica... El malo anda por allí metido, inspirando individualismos.
El doctor Tiegler no ha leído quizá a ese curiosísimo autor que se llama León Bloy, a quien por cierto tratamos en París Rubén Darío y yo, así como a su amigo íntimo, que lo fué de nosotros, Henri Des Groux, quien figura pintorescamente en El mendigo ingrato. León Bloy, fundándose en autoridades heterodoxas, en gnósticos escondidos, afirma que la Humanidad es... el Espíritu Santo, o sea la Hipóstasis rebelde, por la cual ha penado el Hijo, y que volverá un día al Seno de la Trinidad, terminando entonces el reinado del mal en el mundo... Pero si hemos de creer a los alemanes, más bien la Humanidad, exceptuando naturalmente a Alemania, sería algo así como el Anticristo... Yo confieso que cuando leí a León Bloy me sentí un poco confuso a fuerza de amor propio: ¡conque yo era una fracción, siquiera fuese infinitesimal, del Espíritu Santo!... ¡Muy honrado... muy honrado!
Ahora no me siento tan ufano con ser una fracción del Anticristo, pero ¡qué le vamos a hacer!...
*
No ser alguien, perder la noción de la personalidad, diluirse en el gran Todo: cosas muy bellas son; pero sí nos resulta que el Gran Todo es una legión de príncipes y de generales alemanes, medularmente soldados, ya cambia. Porque diluirse está muy bien, ya que la noción de la personalidad es una de las más molestas, y el estado de más alta beatitud, el éxtasis, no es en suma sino el desvanecimiento del yo en el océano del Todo... Pero que todavía diluidos nos impongan la disciplina militar y nos envíen a matar gente, ya varía... ya varía.
El cuerpo humano consta de muchísimos millones de células maravillosamente subordinadas al mantenimiento de esa llamita misteriosa de la vida; pero cada célula, como se ha comprobado, es autónoma, constituye una individualidad, mínima, si se quiere, pero una individualidad.
«Todos los fenómenos de la vida—dice Lebón en uno de sus últimos trabajos—, ya sea esta vida orgánica, afectiva o intelectual, tienen por substratum común la materia viviente; es decir, una colección de células. Estas varían su trabajo según las necesidades, siempre cambiantes, del organismo. Este trabajo es ejecutado con una precisión y los encadenamientos de una lógica especial muy superior a la nuestra.
»Cada célula se conduce como si estuviese dirigida por una inteligencia inmensamente superior a la de los más grandes genios. Ya he dicho en alguna parte que el sabio capaz de resolver con su inteligencia los problemas resueltos a cada hora por humildes células, sería de tal suerte superior a los otros hombres, que se le podría considerar como a un dios.»
Pero, repito, cada célula es una individualidad y goza de cierta autonomía. Hay células rebeldes, anárquicas; por ejemplo, las que encargadas de seguir la curva de un hueso en fabricación, se desvían y forman un quiste.
Sólo el militarismo pretende que los hombres, células del organismo social, no tengan voluntad propia y que estén sujetos a subordinación absoluta. ¡Y subordinación a quién! No a esa inteligencia a quien Lebón se refiere, superior a la de los hombres como la de un dios, sino a tal o cual príncipe ignorante, indigesto de mesianismo y de megalomanía.
Hay que tener mucho cuidado en este mundo con los que nos hablan a cada paso de disciplina social y política, de altruismo, de solidaridad. Suelen ser gentes que buscan hombres, como paveses, para levantarse. Suelen ser oligarquías que quieren matar la libertad democrática para imponerse al mundo.
«Si el ejercicio de la libertad ha desarrollado en las naciones republicanas el sentido de la individualidad que favorece el florecimiento de las iniciativas y desarrolla las energías particulares—dice Jorge Verdene—, el caporalismo alemán ha dado al pueblo un alma colectiva que no se conmueve sino al soplo venido de lo alto. El químico Ostwald ve en esto la afirmación de una superioridad que nuestra cultura latina no puede comprender ni tolerar.»
La superioridad de los borregos de Panurgo, añadiré yo para concluir.
EL CRISTIANISMO Y LA GUERRA
una de las ideas a cuya circulación, a veces inoportuna, ha dado lugar la guerra actual, es la de que nuestra famosa cultura era postiza, falsa. A lo que parece, el orangután de que hablaba Taine está más cerca de la epidermis del hombre moderno de lo que se creía, y ha bastado rascar un poquito, pero nada más que un poquito, para que aparezca, peludo, brutal, horrible...
Para oponerse a estos conceptos, ha habido escritores que recurren a la paradoja: «Mentira, dicen, la guerra no es bárbara; al contrario, es una cosa sublime; gracias a ella se revelan en el hombre grandezas no imaginadas. La civilización de tantos siglos nos afeminó; hizo un hombre de trapo, lleno de prejuicios. El hombre real es el que está metido en las trincheras. En las trincheras es donde han ido a anidar las calidades verdaderamente humanas».