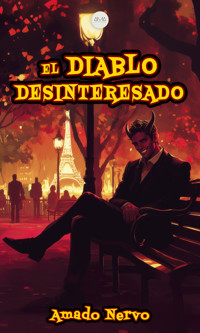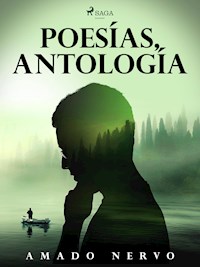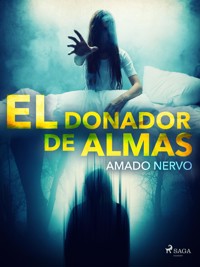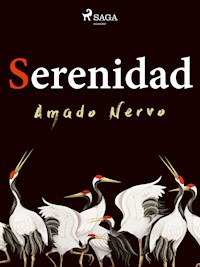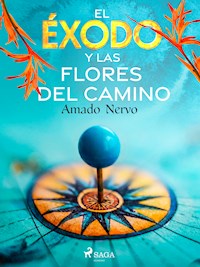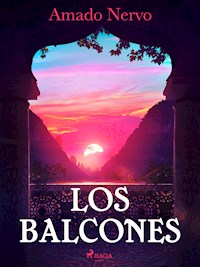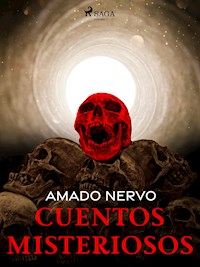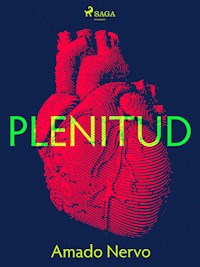4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tacet Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Este libro contiene 70 cuentos de 10 autores clásicos, premiados y notables. Los cuentos fueron cuidadosamente seleccionados por el crítico August Nemo, en una colección que encantará a los amantes de la literatura. Para lo mejor de la literatura mundial, asegúrese de consultar los otros libros de Tacet Books. Este libro contiene: Amado Nervo:Dos Vidas. La Última Molestia. Muerto y Resucitado. La Última Guerra. En Busca de Tolstoi. Los Que No Quieren Creer Que Son Amados. El Mayusculismo.Bernardo Couto Castillo:La Venganza. Heroísmo Conyugal. Delirium. El Encuentro. Cleopatra. El Jardín Muerto. La Perla y La Rosa.Carlos Díaz Dufoo:Por Qué La Mató. Catalepsia. La Muerte Del Maestro. Confidencias. ¡Maldita! Cavilaciones. At Home.Efrén Rebolledo:El Desencanto De Dulcinea. El Soliloquio Del Espejo. Jardín Zoológico. El Coloquio De Los Bronces. El Palacio De Otojimé. Por Los Ojos. El Suplicio de Mona Lisa.Justo Sierra Méndez:César Nero. La Novela de Un Colegial. Niñas y Flores. La Fiebre Amarilla. La Sirena. Playera. María Antonieta.Manuel Gutiérrez Nájera:La novela del tranvía. La mañana de San Juan. Los suicidios. Madame Venus. Las tres conquistas de Carmen. Stora y las medias parisienses. La historia de una corista.Víctor Pérez Petit:Horas tristes. Mártir del amor. Las botinas acusadoras. Heroísmo. Justo castigo. La liga. ¡Inocente!Darío Herrera:En el Guayas. Un beso. Hipnotismo. La zamacueca. Acuarela. Bajo la lluvia. Páginas de vida.Eloy Fariña Núñez:Las vértebras de Pan. Bucles de oro. La ceguera de Homero.La inmortalidad de Horacio. Claro de luna. La verdad. El hirofante de Sais.Clemente Palma:Miedos. La Walpurgis. La leyenda del hachisch. Los ojos de Lina. El nigromante. El día trágico.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Table of Contents
Title Page
Amado Nervo
Bernardo Couto Castillo
Carlos Díaz Dufoo
Efrén Rebolledo
Justo Sierra Méndez
Manuel Gutiérrez Nájera
Víctor Pérez Petit
Darío Herrera
Eloy Fariña Núñez
Clemente Palma
About the Publisher
Amado Nervo
Amado Nervo (Tepic, en el Distrito Militar del mismo nombre desde 1867 hoy Nayarit; 27 de agosto de 1870-Montevideo, Uruguay; 24 de mayo de 1919), cuyo nombre completo era Amado Ruiz de Nervo Ordaz, fue un poeta y escritor mexicano, perteneciente al movimiento modernista. Fue miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, no pudo ser miembro de número por residir en el extranjero.
Poeta, autor también de novelas y ensayos, al que se encasilla habitualmente como modernista por su estilo y su época, clasificación frecuentemente matizada por incompatible con el misticismo y tristeza del poeta, sobre todo en sus últimas obras, acudiéndose entonces a combinaciones más complejas de palabras terminadas en "-ismo", que intenta reflejar sentimiento religioso y melancolía, progresivo abandono de artificios técnicos, incluso de la rima, y elegancia en ritmos y cadencias como atributos del estilo de Nervo.
El sonoro nombre de Amado Nervo, frecuentemente tomado por seudónimo, era en realidad el que le habían dado al nacer, tras la decisión de su padre de simplificar su verdadero apellido, Ruiz de Nervo. Él mismo bromeó alguna vez sobre la influencia en su éxito de un nombre tan adecuado a un poeta.
Cuando tenía nueve años murió su padre, dejando a la familia en situación económica comprometida. Otras dos muertes han de marcar su vida: el suicidio de su hermano Luis, que también era poeta, y el retorno "a la fuente de gracia de donde procedía" de su amada Ana Cecilia Luisa Daillez.
Cursó sus primeros estudios en Michoacán; primero en Jacona, en el Colegio de San Luis Gonzaga, donde se destacó por su inteligencia y cumplimiento, después en Zamora estudió ciencias, filosofía y el primer año de leyes en el Seminario aun cuando abandonó los estudios rápidamente en 1891. Las urgencias económicas le hicieron desistir y lo obligaron a aceptar un trabajo de escritorio en Tepic y trasladarse después a Mazatlán, donde alternaba sus deberes en el despacho de un abogado con sus artículos para El Correo de la Tarde.
En 1894 prosiguió su carrera en Ciudad de México donde empezó a ser conocido y apreciado y colaboró en la Revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera. Se relacionó con escritores mexicanos como Luis G. Urbina, Tablada, Dávalos, y con algunos extranjeros como Rubén Darío, José Santos Chocano y Campoamor. Formó parte de la redacción de El Universal, El Nacional y El Mundo. En este último se oficializa su colaboración incluyéndolo en el directorio del periódico hasta el 27 de junio de 1897. A partir del 24 de octubre de ese año, El Mundo lanza un suplemento humorístico llamado El Mundo Cómico y Amado Nervo asume su dirección. El 2 de enero de 1898 la publicación se separa de El Mundo y se instituye como independiente, además de que cambia su nombre a El Cómico. Nervo se hace famoso después de la publicación de su novela El bachiller (1895) y de sus libros de poesía Perlas negras y Místicas (1898). Entre 1898 y 1900 fundó y dirigió con Jesús Valenzuela la Revista Moderna, sucesora de la Revista Azul.
En 1900 viajó a París, enviado como corresponsal del periódico El Imparcial a la Exposición Universal. Allí se relacionó con Catulle Mendès, Jean Moréas, Guillermo Valencia, Leopoldo Lugones, Oscar Wilde y otra vez con Rubén Darío, con quien estableció una fraternal amistad, pero posiblemente le influyó más su primer encuentro con Ana Cecilia Luisa Daillez, el gran amor de su vida, cuya prematura muerte en 1912 le inspiraría los poemas de La amada inmóvil, publicado póstumamente en 1922. Con su estancia en Europa tiene la oportunidad de viajar por varios países y de escribir Poemas (1901), El éxodo y las flores del camino, Lira heroica (1902), Las voces (1904) y Jardines interiores (1905). Vuelve a tener trato con la pobreza y la soledad después de que El Imparcial le canceló la corresponsalía y tuvo que atenerse a sus propias fuerzas para poder vivir.
A su vuelta a México ya era un poeta consagrado. Atendió fugazmente puestos docentes y burocráticos: ganó una plaza de profesor de lengua castellana en la Escuela Nacional Preparatoria, nivel equivalente al de bachillerato superior de otros países. Hacia 1905 ingresó en la carrera diplomática como secretario de la embajada de México en Madrid, donde trabó amistad con el director de la revista Ateneo, Mariano Miguel de Val, y escribió artículos para esta y otros muchos periódicos y revistas españoles e hispanoamericanos. A más de cumplir decorosamente con su encargo diplomático, aumentó su bibliografía, entre otros libros, con el estudio Juana de Asbaje (1910); de poesía: En voz baja (1909), Serenidad (1915), Elevación (1917) y La amada inmóvil que fue póstumo; en prosa Ellos, (1912), Mis filosofías y Plenitud (1918). En 1914 la Revolución interrumpió el servicio diplomático y se impuso su cese, lo que le hizo acercarse otra vez a la pobreza; regresó al país en 1918 y volvió a ser reconocido como diplomático, por lo que poco después fue enviado como ministro plenipotenciario en Argentina y Uruguay. Llegó a Buenos Aires en marzo. Se dice que una situación fortuita impídió un encuentro en esta ciudad entre él y el compositor argentino Ernesto Drangosch (1882-1925), quienes se apreciaban de antemano sin conocerse. El hecho es que Drangosch musicalizó cuatro de los poemas de Nervo: En paz, Amemos, Ofertorio y Un signo. Nervo falleció de uremia en Montevideo el 24 de mayo de 1919, a los 48 años; representaba su país en el Congreso Panamericano del Niño, y se encontraba en compañía de su amigo Juan Zorrilla de San Martín, que lo asistió en sus últimos momentos.
Su cadáver fue conducido a México por la corbeta argentina ARA Uruguay, escoltada por barcos argentinos, cubanos, venezolanos y brasileños En México se le tributó un homenaje sin precedente, a su funeral asistió el entonces presidente Venustiano Carranza. Fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres (antes llamada Rotonda de los Hombres Ilustres), el 14 de noviembre de 1919.
Dos Vidas
Guillermo y Antonio se encontraron, a los diez y nueve y diez y ocho años, respectivamente, huérfanos de padre y madre y con una cuantiosísima fortuna.
Guillermo era un muchacho práctico por excelencia. Tenía pocas, pero «exactas» nociones de la vida. En ratos de vagar, se había trazado un programa para el día en que fuese dueño de su dinero.
Lo esencial era evitar los fastidios y las penas. Sin duda alguna, la incertidumbre del mañana es uno de los más angustiosos estados de conciencia. Su dinero lo ponía a salvo de ella.
Fuése, pues, a ver a los Rothschild y convino con ellos en invertir todo su capital, menos algunos cientos de miles de francos, en valores de tout repos. Consolidado inglés, 3 por 100 francés, Credit Foncier; ciertas obligaciones ultragarantizadas... Papeles, en fin, que producían apenas, unos con otros, el tres y medio por ciento; pero más firmes que todas las firmezas (menos cuando a una camarilla militar se le ocurre decretar una guerra como la que padecemos...).
‒Por este lado ‒se dijo‒, ya estoy tranquilo; las ondulaciones de la Bolsa me importarán muy poco. No veré siquiera, porque es inútil, cotización ninguna. Ahora voy a ocuparme de lo demás.
«Lo demás» fue comprar una hermosa casa en el barrio de los Campos Elíseos, con los cientos de miles de francos sobrantes; amueblarla bellamente; llevarse a ella sus viejos criados, fieles y seguros.
Helo, pues, instalado, con renta fija y ánimo sereno. ¡Qué había de hacer sino vivir! Vivir bien; vivir, sobre todo, en paz... Pensó que en los años mozos nos viene a ver una visita peligrosa: el Amor. La segunda parte de su programa fue suprimir esa visita. El Amor siempre hace mal; siempre está erizado de púas... ‒Compremos ‒se dijo‒el amor ¡que pasa!
**** Antonio, como no era un hombre tan previsor, ni colocó su dinero en casa de Rothschild, ni defendió celosamente su libertad.
Un día vino a buscarle el Amor en la más común de sus encarnaciones; se llamó María, fue rubia, tuvo diez y ocho años. Lo demás, lo dijo la vida... Dos lustros después, siete hijos ensordecían la casa.
Hubo alternativas vulgares de sombra y luz; chicos enfermos, malos negocios, horas de beatitud íntima en la placidez del hogar; hubo de todo, de todo...
Guillermo iba poco a casa de Antonio. Solía decir como el viejo Fontenelle: «¡A mí me gustan los niños sólo cuando lloran... porque se los llevan!»; y encontraba duro, como Schopenhauer, que deba uno oír llorar su vida entera a los chicos, ajenos o propios, simplemente porque uno lloró algunos años.
Su carácter se volvió suspicaz y desconfiado. Tenía, sobre todo, fobias frecuentes. Una de ellas era la del sablazo. En cuanto un amigo lo trataba con más amabilidad que de costumbre, Guillermo procuraba acorazarse de esquivez.
«Este quiere dinero...» ‒pensaba angustiado, y abreviaba la conversación. A su casa no entraban sino ricos axiomáticos, definidos, sin sospecha, como la mujer de César. Para ellos siempre había un cubierto en su mesa. Como que la gente que se respeta no debe dar de comer sino a los ricos, ni hacer obsequios sino a los ricos. Los pobres tienen una gratitud tan vehemente que no olvidan nunca ni un pedazo de pan que se les ha dado. Son como los perros; se dejarían matar por el que tuvo para ellos una
caricia. Eso molesta, como todo sentimiento excesivo... Los ricos en cambio, con qué gracia, con qué elegante escepticismo salen diciendo de los mejores banquetes que los han envenenado...
Cierto, alguna vez, un hombre famélico se llegó al hotel de Guillermo. Pero ante la verja había un portero imponente. En la portería, además, sobre una mesa de roble, se amontonaban volantes que decían:
«Nombre del visitante...» «Objeto de la entrevista...» El portero, por otra parte, se encargaba de manifestar al candidato a visita que el señor no estaba en casa sino los sábados, de doce a una de la mañana, para la «gente conocida».
Un hosco silencio, una árida soledad, acabaron por saturar el hotel. La gran puerta de hierro sólo dió paso a los automóviles señoriales.
La paz de Guillermo estaba ultraconquistada. Su palacio era una deliciosa Tebaida, llena de aristocrático mutismo.
Ni siquiera la mirada de los pobres podía recrearse en los céspedes de fresco terciopelo, en los plátanos de aleopardados troncos y hojas diáfanamente verdes...
**** Guillermo y Antonio llegaron a viejos. Antonio, siempre ocupado en la vulgaridad de su vida; en casar a sus hijas, en establecer a sus hijos, en querer a sus nietos, en servir a sus amigos.
Ninguna pena común le fue ahorrada; pero tampoco supo jamás lo que era tedio. Una tranquila identificación con su destino, se le otorgó como premio. La existencia nunca le dio miedo; tuvo para él siempre un aspecto de familiaridad cordial, aun en lo hondo de las penas.
**** El castigo de Guillermo no estuvo empero precisamente en el hastío; el hastío es también lote de altruistas, cuando el altruismo no alcanza ciertos niveles poco comunes. Claro está que el egoísta lo ve cara a cara y en todo su imponente horror; pero hay algo más espantoso que ese mal, en los crepúsculos de las vidas baldías, y es encontrarse con el éxtasis del bien a la hora de la nona. Comprender ya tarde la voluptuosidad divina de hacer felices a los demás.
Un día Guillermo paseaba solo y a pie por cierta avenida. Acercósele un muchacho: ‒Mi padre ‒le dijo‒ no tiene trabajo desde hace veinte días. Está enfermo. Mi madre se muere del pecho. Somos seis chicos. Tenemos hambre.
Como ven ustedes, el caso no podía ser más vulgar... Naturalmente, Guillermo se encogió de hombros y continuó su paseo. Pero el chico insistió: ‒Somos seis. Tenemos hambre. ‒¡Déjame en paz! Todos vosotros sois unos industriales de la mendicidad, unos mentirosos. El chico no entendió lo de industriales; pero sí lo de mentirosos. ‒Venga usted a casa conmigo ‒replicó‒, verá qué cierto es... «Verá qué cierto es...» Vínole un capricho. ¿Qué tenía que hacer a aquella hora? ¿Ir al club? ¿Jugar la eterna partida de tresillo? La miseria podía ser pintoresca. Jamás la había visto. Era quizá el único espectáculo que le faltaba en la vida. Llamó un taxi. Hizo que el harapiento fuese en el pescante, con el chauffeur.
**** No os voy a describir ni el barrio, ni la escalera húmeda y obscura, ni el cuartucho fétido, ni los montones de trapos descoloridos sobre los cuales se agitaban, tosiendo, el padre y la madre del chico; ni el ir y venir monótono de los hermanillos, desnudos y hambrientos.
Escenas son éstas que los no millonarios hemos tenido, desgraciadamente, muchas ocasiones de contemplar en la vida.
El hombre práctico tuvo piedad... Esa flor divina de la compasión, esa «debilidad» portentosa del alma, que inclina las frentes más altivas hacia las más humildes; esa ternura repentina que se nos mete en las entrañas; ese momento supremo de «comprensión» en que sentimos la identidad de todo espíritu con el nuestro, la deidad de cuanto alienta al par que nosotros; en que se descorre el velo de la ilusión tenaz, madre de las diferenciaciones injustas, de las clases, de las categorías, hizo presa en Guillermo... fundió a los rayos de su calor esencial todo aquel egoísmo de cincuenta años...
Y cuando su dinero fue misericordioso, por primera vez en la vida, y transformó el infecto desván en nido de risas, de esperanzas, de bendiciones; cuando él, encontrando a la existencia un nuevo, un maravilloso, un repentino sentido lleno de divinidad, pensó: «De hoy más consagraré mis días a los pobres», una voz interior, un presentimiento imperioso, le contestó: «Demasiado tarde...», y comprendió, con espanto, que lo invisible iba a negarle el más noble de los privilegios humanos: el de la caridad.
Una de tantas enfermedades agudas, ponía punto final ‒pocos días después‒ a aquella vida tan colmada de sentido práctico, en cuyo ocaso había aparecido por un instante, como visión de tierra prometida, la posibilidad celeste del bien.
La Última Molestia
Y aconteció que el carro fúnebre de tercera clase, con sus dos escuálidos caballejos, metió- se entre los rieles del tranvía.
Cuando el conductor quiso evitarlo, ya era tarde. ‒¡Nos ha estropeado el viaje! ‒exclamó con agresivo mal humor. El carro, como si tal cosa, arrastrábase penosamente por el arroyo. Bostezaba el cochero bajo su grasiento sombrero de copa (pues la categoría del difunto no había requerido la peluca blanca) y el ataúd negro con cintas amarillas, mal cerrado, parecía bostezar también su interminable bostezo de eternidad...
Aun cuando suele decirse que los muertos van de prisa, ello se entiende, ¡claro!, de la trayectoria de su recuerdo por nuestra retentiva. Este recuerdo atraviesa la memoria a muchos miles de metros por segundo; es fugaz como los aerolitos. En el cielo de ciertos espíritus, deja como algunos bólidos, un trémulo rastro de oro, más o menos efímero; pero, en la realidad de las almas, se desvanece bien pronto.
Sabido es el delicioso cuento (de Anatole France): cierto turista se encontró en un cementerio japonés a una viudita harto apetitosa, que agitaba su abanico sobre la recién removida tierra del sepulcro de su marido, llorando a lágrima viva.
‒«¿Por qué tan peregrino rito fúnebre?» ‒preguntó el viajero a su guía, quien interrogando a su vez a la viudita, escuchó esta ingenua y admirable respuesta:
‒«Mi esposo, en su lecho de muerte, me hizo jurar que no lo olvidaría mientras estuviese húmeda la tierra de su fosa»...
...¡Y por eso soplaba, diligentemente, con su abanico, la viudita! ¡El escéptico y filósofo marido nipón, que conocía bien a su mujer, le había pedido poquísima cosa..., y, sin embargo, estuvo a punto de pedirle demasiado!
¡Ah, sí, los muertos van de prisa en nuestra memoria.., pero van muy despacio al cementerio, y la carroza de tercera clase de mi cuento marchaba con una lentitud verdaderamente.., fúnebre!
Los ocupantes del tranvía empezaban a impacientarse. ‒¡Voy a perder mitren para El Escorial! ‒gemía una fiel esposa‒. Y mi marido estará inquietísimo... ¡Tendré que telegrafiare!
‒Yo iba a San Antonio de la Florida con mis niñas ‒afirmaba una crasa mamá, flanqueada por dos muchachas morenas, de buen ver‒, pero a este paso llegaré para la cena...
‒Es insoportable la estrechez de las calles ‒vociferó un señor de opiniones avanzadas‒. En más de dos años que lleva en el poder el partido conservador, ya podía haberse abierto la Gran Vía, que ha de descongestionar un poco a este Madrid de mis pecados...
El cobrador trataba de calmar los ánimos con la perspectiva de la próxima llegada al tramo más ancho de la calle, donde el carro fúnebre se echaría a la izquierda, y el tranvía, desdeñosamente, pasaría a la derecha.
**** ¿Y el muerto? El muerto, en tanto, sin pizca de impaciencia, seguía allí, muy ricamente, extendido dentro de su caja negra y amarilla.
‒Será la última molestia que el pobre dé en su vida! ‒suspiró una anciana que iba en un rincón del tranvía. ¡La última molestia! El pobre, en efecto, debió tener raras ocasiones de molestar al prójimo. La muerte le reservaba una suprema compensación: iba a hacer perder a una fiel esposa su tren para El Escorial; a una mamá gorda con sus chicas, su paseo por los alrededores de San Antonio de la Florida. ¡Iba a impacientar a los
novios de las niñas y a ser causa tal vez de un rompimiento, y, lo que es más grave aún, servía de pretexto para que un señor de ideas avanzadas, criticara al gobierno!
Eran demasiados desquites para tan modesto cadáver... ¡Su alma debía sonreír con una sonrisa absolutamente espiritual, en el seno de la Cuarta Dimensión!
Muerto y Resucitado
Confieso que cuando leí en el Boletín de los Ejercitos que yo había muerto en el campo de batalla, en uno de aquellos innumerables y cruentísimos ataques a la bayoneta, sentí una peregrina sorpresa.
No se me ocurrió, como a los 1éroes de las novelas cuando vuelven a la vida, palparme todo el cuerpo a fin de ver si soñaba. Pero la sensación experimentada era curiosa. ¿Sabéis qué clase de sensación era? Pues una sensación de alivio, muy semejante a la que debe experimentar, digo yo, el alma, cuando se siente desatada del cuerpo, su a veces insoportable compañero.
Recuerdo a este propósito haber leído lo que cierto yanqui nos cuenta de «su muerte». En cuanto el alma se desligó de la vida, al mirar «su cadáver» allí cerca, con la boca ridículamente abierta y los ojos turbios como los de un pescado, se sintió infinitamente alegre, y púsose «a bailar» movida por el irresistible goce de la manumisión definitiva.
Desgraciadamente, según añade el mismo yanqui, los tozudos y antipáticos médicos lograron volverlo de lo que ellos en su ignorancia llamaban síncope, y la pobre alma, pájaro azul ya libre, tuvo que regresar a la maldita jaula de la carne...
–¡Pero nadie me quitó lo bailado! –pudo, sin duda, exclamar el paciente, aunque yo no sé si lo exclamó. Claro que mi caso era distinto, distintísimo. Mi alma seguía unida a mi cuerpo (¡y que sea por muchos años!); pero yo sí quedaba como segregado del cuerpo social, o cuando menos del grupo social en que había vivido, y ello constituía un estado tan nuevo, tan original, tan pintoresco... como el del viejo Fausto rejuvenecido o el del joven Rip Rip, vuelto anciano por virtud de un largo..., ¡largo dormir!
**** Allí, pegado a la borda del vapor que, lleno de fugitivos de todas nacionalidades, navegaba hacia Inglaterra, y donde un pasajero había dejado caer, cerca de mí, se diría que como para que yo lo leyera, el susodicho boletín que me revelara mi suerte, acaecida quince días antes, yo, campantísimo, sorbía el enérgico y puro aire marino por todos mis poros.
¡Menuda gana tenía de morirme! En Londres me bautizaría con un nombre cualquiera; diría que en la huída perdí mis papeles. Saldría del paso como pudiese... ¡y a vivir una vida nueva! Aquella mañana deliciosa, nacía yo otra vez.
¿Qué me había dado el mundo en mi vida canterior’? Una mujer áspera, autoritaria, prematuramente gorda... y bigotuda. ¡Una suegra... peor que mi mujer! Pocos elementos de fortuna; tan pocos, que en una hora dada preferí los tres chelines y medio de paga, el té, la manteca, las carnes frías y demás substancioso rancho que se me proporcionaba en el ejército inglés como voluntario, a la estrechez en compañía de aquellas dos proserpinas, que, rentistas y todo, me exigían un trabajo horrible en mi perro oficio de periodista, para comprarse más trapos.
El matrimonio se había hecho, desgraciadamente, dentro del régimen de la separación de bienes, y, desgraciadamente también, mi mujer, que, cinco años antes era mi tipo –alta, delgada–, se había puesto a engrasar de tal modo, que la sombra que proyectaba a mi lado, sobre la acera, tapaba la mía, convirtiéndome o poco menos en el héroe de Chamisso.
¡Pero aquello se había acabado! ¡Como el mundo en su génesis, fresco, lozano y libre! ¡Libre sobre todo, a los treinta años (nel mezzo del camin di nostra vita) iba yo a echar borrón y cuenta nueva! Allí estaba la página blanca, el segundo tomo de mi existencia, aún no desflorado. Mi mujer, acaso en el momento de mi muerte, me encontraría cualidades que durante mi vida no acertó nunca a descubrir. Mi suegra tal vez le haría coro en su lamentación. Pensarían a renglón seguido en los lutos,
discutiendo largamente con la modista... Después, ¡qué sé yo! Acaso algún infeliz caería en las redes de aquella robusta Felisa (tal era su nombre), y yo llegaría a profundidades del olvido conyugal, de las que no habría de salir sino muy de vez en cuando, a fin de que la viuda, vuelta a casar, diese conmigo difuntazos a mi sucesor:
–Aquél sí que era complaciente, no como tú. Aquél sería este servidor de ustedes, embellecido a los ojos de Felisa por la Muerte...
**** Pero no terminaban aquí las perspectivas que el admirable pintor escenógrafo de mi imaginación iba pintando.
Un nuevo amor (¿por qué no?) asomaría tímidamente en mi existencia. Sería quizás una inglesa... Se llamaría Elizabeth. Me llamaría darling: my darling! ¡Oh incorregible estupidez humana! ¿De qué servía, pues, haber muerto, si era para volver a amar? (Los muertos de la poesía de Verlaine, responden al doncel simbólico, que con un pífano los despierta invitándolos a vivir y a amar de nuevo: –«Vivir, sí; pero amar, no!...» (¡Escarmentados estaban!)
–Ah!, pero Elizabeth –redargüía mi imaginación–no será como la Felisa. ¡El vino de su amor no se volverá vinagre! La buscarás, en primer lugar, sin suegra; en segundo lugar, como es inglesa, no engordará. En tercero, procurarás que sea rubia, a fin de que no eche bigote, ese malhadado bigote, incorregible (porque los depilatorios modernos desfiguran los labios: divinos agentes del beso)...
–Eso es! ¡eso es! –aprobaba yo–, porque en suma no se puede vivir sin afectos; y escrito está que el primer acto del hombre libertado ha de ser forjarse nuevas cadenas.
–Cadenas –replicaba mi imaginación–, cadenas, sí; pero «nuevas», tú lo has dicho, ¡nuevas! ¿Comprendes el prestigio de esta palabra? Nueva vida, nueva mujer; nuevo amor, nuevas cadenas.
**** Un cantil amarillento, adusto, azotado por un mar esquivo, de ambientes grises y apizarrados, se erguía ante el barco. En una depresión verde, mullida, un puerto, una ciudad de ladrillos humosos...
Llegábamos a Inglaterra, a la cuna de mi nueva existencia. De pronto, sentí una mano sobre el hombro y of una estentórea voz hispano-americana, de esas que en el café de la Paix imponen su diapasón imperioso y hacen volver la cara a todo el mundo:
–¡Amigo Juan Pérez! ¡Qué cosa más admirable! ¡Y yo que le creía difunto! Y su mujer que acaba de repartir recordatorios...
Todo el mundo me miraba. Algunas gentes de habla española se habían acercado. –Les presento al amigo Juan Pérez. Peleó como un héroe, ¿saben? Se le creía muerto, ¿saben? Le dieron la medalla militar a su viuda, que la colgó de su retrato, ¿saben?
Como el yanqui del cuento de marras, comprendí que el pájaro azul tenía que volver a su jaula... El pobre hombre, un momento manumiso, debía reintegrar su casillero social, los bigotes y la aspereza de su Felisa, la familiar acidez de su suegra.
¡A vivir la misma vida vieja, galeote! El Karma lo quería así... Forzado: a tus grillos... Como decíamos ayer...
La Última Guerra
I
Tres habían sido las grandes revoluciones de que se tenía noticia: la que pudiéramos llamar Revolución cristiana, que en modo tal modificó la sociedad y la vida en todo el haz del planeta; la Revolución francesa, que, eminentemente justiciera, vino, a cercén de guillotina, a igualar derechos y cabezas, y la Revolución socialista, la más reciente de todas, aunque remontaba al año dos mil treinta de la Era cristiana. Inútil sería insistir sobre el horror y la unanimidad de esta última revolución, que conmovió la tierra hasta en sus cimientos y que de una manera tan radical reformó ideas, condiciones, costumbres, partiendo en dos el tiempo, de suerte que en adelante ya no pudo decirse sino: Antes de la Revolución social; Después de la Revolución social. Sólo haremos notar que hasta la propia fisonomía de la especie, merced a esta gran conmoción, se modificó en cierto modo. Cuéntase, en efecto, que antes de la Revolución había, sobre todo en los últimos años que la precedieron, ciertos signos muy visibles que distinguían físicamente a las clases llamadas entonces privilegiadas, de los proletarios, a saber: las manos de los individuos de las primeras, sobre todo de las mujeres, tenían dedos afilados, largos, de una delicadeza superior al pétalo de un jazmín, en tanto que las manos de los proletarios, fuera de su notable aspereza o del espesor exagerado de sus dedos, solían tener seis de estos en la diestra, encontrándose el sexto (un poco rudimentario, a decir verdad, y más bien formado por una callosidad semiarticulada) entre el pulgar y el índice, generalmente. Otras muchas marcas delataban, a lo que se cuenta, la diferencia de las clases, y mucho temeríamos fatigar la paciencia del oyente enumerándolas. Solo diremos que los gremios de conductores de vehículos y locomóviles de cualquier género, tales como aeroplanos, aeronaves, aerociclos, automóviles, expresos magnéticos, directísimos transetéreolunares, etc., cuya característica en el trabajo era la perpetua inmovilidad de piernas, habían llegado a la atrofia absoluta de estas, al grado de que, terminadas sus tareas, se dirigían a sus domicilios en pequeños carros eléctricos especiales, usando de ellos para cualquier traslación personal. La Revolución social vino, empero, a cambiar de tal suerte la condición humana, que todas estas características fueron desapareciendo en el transcurso de los siglos, y en el año tres mil quinientos dos de la Nueva Era (o sea cinco mil quinientos treinta y dos de la Era Cristiana) no quedaba ni un vestigio de tal desigualdad dolorosa entre los miembros de la humanidad.
La Revolución social se maduró, no hay niño de escuela que no lo sepa, con la anticipación de muchos siglos. En realidad, la Revolución francesa la preparó, fue el segundo eslabón de la cadena de progresos y de libertades que empezó con la Revolución cristiana; pero hasta el siglo XIX de la vieja Era no empezó a definirse el movimiento unánime de los hombres hacia la igualdad. El año de la Era cristiana 1950 murió el último rey, un rey del Extremo Oriente, visto como una positiva curiosidad por las gentes de aquel tiempo. Europa, que, según la predicción de un gran capitán (a decir verdad, considerado hoy por muchos historiadores como un personaje mítico), en los comienzos del siglo XX (post J.C.) tendría que ser republicana o cosaca se convirtió, en efecto, en el año de 1916, en los Estados Unidos de Europa, federación creada a imagen y semejanza de los Estados Unidos de América (cuyo recuerdo en los anales de la humanidad ha sido tan brillante, y que en aquel entonces ejercían en los destinos del viejo Continente una influencia omnímoda).
II
Pero no divaguemos: ya hemos usado más de tres cilindros de fonotelerradiógrafo en pensar estas reminiscencias, y no llegamos aún al punto capital de nuestra narración.
Como decíamos al principio, tres habían sido las grandes revoluciones de que se tenía noticia; pero después de ellas, la humanidad, acostumbrada a una paz y a una estabilidad inconmovibles, así en el terreno científico, merced a lo definitivo de los principios conquistados, como en el terreno social, gracias a la maravillosa sabiduría de las leyes y a la alta moralidad de las costumbres, había perdido hasta la noción de lo que era la vigilancia y cautela, y a pesar de su aprendizaje de sangre, tan largo, no sospechaba los terribles acontecimientos que estaban a punto de producirse.
La ignorancia del inmenso complot que se fraguaba en todas partes se explica, por lo demás, perfectamente, por varias razones: en primer lugar, el lenguaje hablado por los animales, lenguaje primitivo, pero pintoresco y bello, era conocido de muy pocos hombres, y esto se comprende; los seres vivientes estaban divididos entonces en dos únicas porciones: los hombres, la clase superior, la élite, como si dijéramos del planeta, iguales todos en derechos y casi, casi en intelectualidad, y los animales, humanidad inferior que iba progresando muy lentamente a través de los milenarios, pero que se encontraba en aquel entonces, por lo que ve a los mamíferos, sobre todo, en ciertas condiciones de perfectibilidad relativa muy apreciables. Ahora bien: la élite, el hombre, hubiera juzgado indecoroso para su dignidad aprender cualquiera de los dialectos animales llamados inferiores.
En segundo lugar, la separación entre ambas porciones de la humanidad era completa, pues aun cuando cada familia de hombres alojaba en su habitación propia a dos o tres animales que ejecutaban todos los servicios, hasta los más pesados, como los de la cocina (preparación química de pastillas y de jugos para inyecciones), el aseo de la casa, el cultivo de la tierra, etc., no era común tratar con ellos, sino para darles órdenes en el idioma patricio, o sea el del hombre, que todos ellos aprendían.
En tercer lugar, la dulzura del yugo a que se les tenía sujetos, la holgura relativa de sus recreos, les daba tiempo de conspirar tranquilamente, sobre todo en sus centros de reunión, los días de descanso, centros a los que era raro que concurriese hombre alguno.
III
¿Cuáles fueron las causas determinantes de esta cuarta revolución, la última (así lo espero) de las que han ensangrentado el planeta? En tesis general, las mismas que ocasionaron la Revolución social, las mismas que han ocasionado, puede decirse, todas las revoluciones: viejas hambres, viejos odios hereditarios,la tendencia a igualdad de prerrogativas y de derechos y la aspiración a lo mejor, latente en el alma de todos los seres...
Los animales no podían quejarse, por cierto: el hombre era para ellos paternal, muy más paternal de lo que lo fueron para el proletario los grandes señores después de la Revolución francesa. Obligábalos a desempeñar tareas relativamente rudas, es cierto; porque él, por lo excelente de su naturaleza, se dedicaba de preferencia a la contemplación; mas un intercambio noble, y aun magnánimo, recompensaba estos trabajos con relativas comodidades y placeres. Empero, por una parte el odio atávico de que hablamos, acumulado en tantos siglos de malos tratamientos, y por otra el anhelo, quizá justo ya, de reposo y de mando, determinaban aquella lucha que iba a hacer época en los anales del mundo.
Para que los que oyen esta historia puedan darse una cuenta más exacta y más gráfica, si vale la palabra, de los hechos que precedieron a la revolución, a la rebelión debiéramos decir, de los animales contra el hombre, vamos a hacerles asistir a una de tantas asambleas secretas que se convocaban para definir el programa de la tremenda pugna, asamblea efectuada en México, uno de los grandes focos directores, y que, cumpliendo la profecía de un viejo sabio del siglo XIX, llamado Eliseo Reclus, se había convertido, por su posición geográfica en la medianía de América y entre los dos grandes océanos, en el centro del mundo.
Había en la falda del Ajusco, adonde llegaban los últimos barrios de la ciudad, un gimnasio para mamíferos, en el que estos se reunían los días de fiesta y casi pegado al gimnasio un gran salón de conciertos, muy frecuentado por los mismos. En este salón, de condiciones acústicas perfectas y de amplitud considerable, se efectuó el domingo 3 de agosto de 5532 (de la Nueva Era) la asamblea en cuestión.
Presidía Equs Robertis, un caballo muy hermoso, por cierto; y el primer orador designado era un propagandista célebre en aquel entonces, Can Canis, perro de una inteligencia notable, aunque muy exaltado. Debo advertir que en todas partes del mundo repercutiría, como si dijéramos, el discurso en cuestión, merced a emisores especiales que registraban toda vibración y la transmitían solo a aquellos que tenían los receptores correspondientes, utilizando ciertas corrientes magnéticas; aparatos estos ya hoy en desuso por poco prácticos. Cuando Can Canis se puso en pie para dirigir la palabra al auditorio, oyéronse por todas partes rumores de aprobación.
IV
‒Mis queridos hermanos ‒empezó Can Canis‒: La hora de nuestra definitiva liberación está próxima. A un signo nuestro, centenares de millares de hermanos se levantarán como una sola masa y caerán sobre los hombres, sobre los tiranos, con la rapidez de una centella. El hombre desaparecerá del haz del planeta y hasta su huella se desvanecerá con él. Entonces seremos nosotros dueños de la tierra, volveremos a serlo, mejor dicho, pues que primero que nadie lo fuimos, en el albor de los milenarios, antes de que el antropoide apareciese en las florestas vírgenes y de que su aullido de terror repercutiese en las cavernas ancestrales. ¡Ah!, todos llevamos en los glóbulos de nuestra sangre el recuerdo orgánico, si la frase se me permite, de aquellos tiempos benditos en que fuimos los reyes del mundo. Entonces, el sol enmarañado aún de llamas a la simple vista, enorme y tórrido, calentaba la tierra con amor en toda su superficie, y de los bosques, de los mares, de los barrancos, de los collados, se exhalaba un vaho espeso y tibio que convidaba a la pereza y a la beatitud. El Mar divino fraguaba y desbarataba aún sus archipiélagos inconsistentes, tejidos de algas y de madréporas; la cordillera lejana humeaba por las mil bocas de sus volcanes, y en las noches una zona ardiente, de un rojo vivo, le prestaba una gloria extraña y temerosa. La luna, todavía joven y lozana, estremecida por el continuo bombardeo de sus cráteres, aparecía enorme y roja en el espacio, y a su luz misteriosa surgía formidable de su caverna el león saepelius; el uro erguía su testa poderosa entre las breñas, y el mastodonte contemplaba el perfil de las montañas, que, según la expresión de un poeta árabe, le fingían la silueta de un abuelo gigantesco. Los saurios volantes de las primeras épocas, los iguanodontes de breves cabezas y cuerpos colosales, los megateriums torpes y lentos, no sentían turbado su reposo más que por el rumor sonoro del mar genésico, que fraguaba en sus entrañas el porvenir del mundo.
¡Cuán felices fueron nuestros padres en el nido caliente y piadoso de la tierra de entonces, envuelta en la suave cabellera de esmeralda de sus vegetaciones inmensas, como una virgen que sale del baño...! ¡Cuán felices...! A sus rugidos, a sus gritos inarticulados, respondían solo los ecos de las montañas... Pero un día vieron aparecer con curiosidad, entre las mil variedades de cuadrúmanos que poblaban los bosques y los llenaban con sus chillidos desapacibles, una especie de monos rubios que, más frecuentemente que los otros, se enderezaban y mantenían en posición vertical, cuyo vello era menos áspero, cuyas mandíbulas eran menos toscas, cuyos movimientos eran más suaves, más cadenciosos, más ondulantes, y en cuyos ojos grandes y rizados ardía una chispa extraña y enigmática que nuestros padres no habían visto en otros ojos en la tierra. Aquellos monos eran débiles y miserables... ¡Cuán fácil hubiera sido para nuestros abuelos gigantescos exterminarlos para siempre...! Y de hecho, ¡cuántas veces cuando la horda dormía en medio de la noche, protegida por el claror parpadeante de sus hogueras, una manada de mastodontes, espantada por algún cataclismo, rompía la débil valla de lumbre y pasaba de largo triturando huesos y aplastando vidas; o bien una turba de felinos que acechaba la extinción de las hogueras, una vez que su fuego custodio desaparecía, entraba al campamento y se ofrecía un festín de suculencia memorable...! A pesar de tales catástrofes, aquellos cuadrúmanos, aquellas bestezuelas frágiles, de ojos misteriosos, que sabían encender el fuego, se multiplicaban; y un día, día nefasto para nosotros, a un macho de la horda se le ocurrió, para defenderse, echar mano de una rama de árbol, como hacían los gorilas, y aguzarla con una piedra, como los gorilas nunca soñaron hacerlo. Desde aquel día nuestro destino quedó fijado en la existencia: el hombre había inventado la máquina, y aquella estaca puntiaguda fue su cetro, el cetro de rey que le daba la naturaleza... ¿A qué recordar
nuestros largos milenarios de esclavitud, de dolor y de muerte...? El hombre, no contento con destinarnos a las más rudas faenas, recompensadas con malos tratamientos, hacía de muchos de nosotros su manjar habitual, nos condenaba a la vivisección y a martirios análogos, y las hecatombes seguían a las hecatombes sin una protesta, sin un movimiento de piedad... La Naturaleza, empero, nos reservaba para más altos destinos que el de ser comidos a perpetuidad por nuestros tiranos. El progreso, que es la condición de todo lo que alienta, no nos exceptuaba de su ley; y a través de los siglos, algo divino que había en nuestros espíritus rudimentarios, un germen luminoso de intelectualidad, de humanidad futura, que a veces fulguraba dulcemente en los ojos de mi abuelo el perro, a quien un sabio llamaba en el siglo XVIII (post J.C.) un candidato a la humanidad; en las pupilas del caballo, del elefante o del mono, se iba desarrollando en los senos más íntimos de nuestro ser, hasta que, pasados siglos y siglos floreció en indecibles manifestaciones de vida cerebral... El idioma surgió monosilábico, rudo, tímido, imperfecto, de nuestros labios; el pensamiento se abrió como una celeste flor en nuestras cabezas, y un día pudo decirse que había ya nuevos dioses sobre la tierra; por segunda vez en el curso de los tiempos el Creador pronunció un fiat, et homo factus fuit.
No vieron Ellos con buenos ojos este paulatino surgimiento de humanidad; mas hubieron de aceptar los hechos consumados, y no pudiendo extinguirla, optaron por utilizarla... Nuestra esclavitud continuó, pues, y ha continuado bajo otra forma: ya no se nos come, se nos trata con aparente dulzura y consideración, se nos abriga, se nos aloja, se nos llama a participar, en una palabra, de todas las ventajas de la vida social; pero el hombre continúa siendo nuestro tutor, nos mide escrupulosamente nuestros derechos... y deja para nosotros la parte más ruda y penosa de todas las labores de la vida. No somos libres, no somos amos, y queremos ser amos y libres... Por eso nos reunimos aquí hace mucho tiempo, por eso pensamos y maquinamos hace muchos siglos nuestra emancipación, y por eso muy pronto la última revolución del planeta, el grito de rebelión de los animales contra el hombre, estallará, llenando de pavor el universo y definiendo la igualdad de todos los mamíferos que pueblan la tierra...
Así habló Can Canis, y este fue, según todas las probabilidades, el último discurso pronunciado antes de la espantosa conflagración que relatamos.
V
El mundo, he dicho, había olvidado ya su historia de dolor y de muerte; sus armamentos se orinecían en los museos, se encontraba en la época luminosa de la serenidad y de la paz; pero aquella guerra que duró diez años, como el sitio de Troya, aquella guerra que no había tenido ni semejante ni paralelo por lo espantosa, aquella guerra en la que se emplearon máquinas terribles, comparadas con las cuales los proyectiles eléctricos, las granadas henchidas de gases, los espantosos efectos del radium utilizado de mil maneras para dar muerte, las corrientes formidables de aire, los dardos inyectores de microbios, los choques telepáticos..., todos los factores de combate, en fin, de que la humanidad se servía en los antiguos tiempos, eran risibles juegos de niños; aquella guerra, decimos, constituyó un inopinado, nuevo, inenarrable aprendizaje de sangre...
Los hombres, a pesar de su astucia, fuimos sorprendidos en todos los ámbitos del orbe, y el movimiento de los agresores tuvo un carácter tan unánime, tan certero, tan hábil, tan formidable, que no hubo en ningún espíritu siquiera la posibilidad de prevenirlo...
Los animales manejaban las máquinas de todos géneros que proveían a las necesidades de los elegidos; la química era para ellos eminentemente familiar, pues que a diario utilizaban sus secretos: ellos poseían además y vigilaban todos los almacenes de provisiones, ellos dirigían y utilizaban todos los vehículos... Imagínese, por tanto, lo que debió ser aquella pugna, que se libró en la tierra, en el mar y en el aire... La humanidad estuvo a punto de perecer por completo; su fin absoluto llegó a creerse seguro (seguro lo creemos aún)... y a la hora en que yo, uno de los pocos hombres que quedan en el mundo, pienso ante el fonotelerradiógrafo estas líneas, que no sé si concluiré, este relato incoherente que quizá mañana constituirá un utilísimo pedazo de historia... para los humanizados del porvenir, apenas si moramos sobre el haz del planeta unos centenares de sobrevivientes, esclavos de nuestro destino, desposeídos ya de todo lo que fue nuestro prestigio, nuestra
fuerza y nuestra gloria, incapaces por nuestro escaso número y a pesar del incalculable poder de nuestro espíritu, de reconquistar el cetro perdido, y llenos del secreto instinto que confirma asaz la conducta cautelosa y enigmática de nuestros vencedores, de que estamos llamados a morir todos, hasta el último, de un modo misterioso, pues que ellos temen que un arbitrio propio de nuestros soberanos recursos mentales nos lleve otra vez, a pesar de nuestro escaso número, al trono de donde hemos sido despeñados... Estaba escrito así... Los autóctonos de Europa desaparecieron ante el vigor latino; desapareció el vigor latino ante el vigor sajón, que se enseñoreó del mundo... y el vigor sajón desapareció ante la invasión eslava; esta, ante la invasión amarilla, que a su vez fue arrollada por la invasión negra, y así, de raza en raza, de hegemonía en hegemonía, de preeminencia en preeminencia, de dominación en dominación, el hombre llegó perfecto y augusto a los límites de la historia... Su misión se cifraba en desaparecer, puesto que ya no era susceptible, por lo absoluto de su perfección, de perfeccionarse más... ¿Quién podía sustituirlos en el imperio del mundo? ¿Qué raza nueva y vigorosa podía reemplazarle en él? Los primeros animales humanizados, a los cuales tocaba su turno en el escenario de los tiempos... Vengan, pues, enhorabuena; a nosotros, llegados a la divina serenidad de los espíritus completos y definitivos, no nos queda más que morir dulcemente. Humanos son ellos y piadosos serán para matarnos. Después, a su vez, perfeccionados y serenos, morirán para dejar su puesto a nuevas razas que hoy fermentan en el seno oscuro aún de la animalidad inferior, en el misterio de un génesis activo e impenetrable... ¡Todo ello hasta que la vieja llama del sol se extinga suavemente, hasta que su enorme globo, ya oscuro, girando alrededor de una estrella de la constelación de Hércules, sea fecundado por vez primera en el espacio, y de su seno inmenso surjan nuevas humanidades... para que todo recomience!
En Busca de Tolstoi
Cierto día, en París, con un amigo solícito fui a visitar los talleres del maestro Rodin y de sus discípulos. Se terminaban las listas de jurados, y uno de los escultores célebres de Francia nos enseñó la de Bellas Artes. En ella se leía, entre otros muchos nombres, este: Conde Tolstoi.
–Pues qué, ¿aquí está Tolstoi? –pregunté, temblando de emoción. –Sí, acaba de llegar a París, se me respondió. –¿Y dónde vive? –Lo ignoro: pero va todos los días al Grand Palais de once a doce de la mañana. "¡Tolstoi, Tolstoi! –pensaba yo, y no me llegaba la camisa al cuerpo, de puro conmovido–. ¡Conque voy a conocer a Tolstoi! ¿Habráse visto mayor fortuna? ¡Cómo van a envidiarme mis amigos de México! ¡Cuánto darían ellos –si tuviesen dinero– por conocer a Tolstoi!"' Y desfilaban por mi imaginación desde La sonata de Kreutzer hasta la Resurrección con sus formidables escenas de pasión y de crimen.
Aquella noche no dormí. Cuando se está a punto de ver a Tolstoi, generalmente no se duerme. De seguro, me decía yo, ese ebionista inmortal va a ordenarme: –Amigo, dé su dinero a los pobres.. Al día siguiente, muy tempranito, ya estaba yo en pie. Me vestí sencillamente, como conviene a uno que va a ver a Tolstoi. Tomé un parco desayuno –Tolstoi no se desayuna, probablemente– y me dirigí al Grand Palais.
–¿Ya llegaron los jurados? –pregunté al primer conserje que hube a la mano. –Sí, señor. –¿Y no está con ellos Tolstoi? –No le conozco. –Un viejo alto, de luenga barba y pobladas cejas, blancas ambas a dos, y que lleva blusa y botas. –¿Qué, el señor Tolstoi es boero? –No, señor; ¡es ruso! –Pues a pesar de eso, no le conozco, –¡Qué lástima! Afortunadamente, por ahí andaba un pintor conocido. –Diga usted, ¿ha visto a los jurados? –Sí; acaban de irse. –¡No, hombre! –¡Sí, hombre! –Y... ¿sabe usted si estaba con ellos Tolstoi? –Sí que estaba; pero volverán mañana.
**** ¡Un día más! Dios mío, ¿pues qué, sería yo tan desgraciado que no viese a Tolstoi? Y a las diez a. m. ya me encontraba otra vez en el Grand Palais preguntando por el Conde. –Está con los jurados en aquel salón (uno de los salones de la planta alta); suba usted. Cuando subí, los jurados delireberaban en un rincón de la la sala. Entre ellos había un viejecito más barbudo que un sátiro viejo.
¡Tolstoi!; y sentí la necesidad de un pomito de sales para no desmayarme.
Pero no había por ahí frascos de sales, y transferí el desmayo. Lo único que me chocaba era el aspecto y la estatura poco imponentes de Tolstoi. –¡Qué bajito! –murmuraba–. ¡Si parece un viejecito cualquiera! ¡Nada, que Tolstoi no me conmovía! Tan no me conmovía, que resolví abordarlo: –¡Maestro!... –Monsieur. –Permita usted a un escritor mexicano que ha encontrado en sus libros todos los estremecimientos nuevos... –¿En mis libros? –Sí, señor. ¿No es usted Tolstoi? –No, señor. –Pues ¿quién es usted, entonces? –Amigo mío, me parece que, sin ser Tolstoi, puedo ser una persona decente. –No le diré a usted que no. Pero, cuando menos, conoce usted a Tolstoi. –Lo he leído. –¿No anda por ahí? –¿Por dónde? –Por ahí. –¿Tolstoi? –Tolstoi. –No, señor. –Es que yo he visto su nombre en una lista de jurados. –¡Ah, ya comprendo! Se trata del Conde Tolstoi, primo del otro Conde, y escultor por añadidura. –Muchas gracias. Y, desolado, salí del Grand Palais, resuelto a no identificar jamás celebridades. Por eso, cuando la otra tarde alguien me dijo: “Ahí va Zola”, respondí malhumorado:
–Se ha de tratar de otro Emilio Zola, primo del vero Emilio Zola, y, por añadidura..., falsificado.
Los Que No Quieren Creer Que Son Amados
Se hablaba de Carlos N., un cuarentón distinguido, jovial, a la sazón en París, y alguien dijo: –Vendrá en estos días a Biarritz. –En ese caso –prorrumpió nerviosa y precipitadamente nuestra amiguita Ivona, la más guapa, seductora y capitosa de la reunión– ya sé lo que tengo que hacer: marcharme de aquí en seguida.
–Pero ¿por qué? –preguntamos nosotros. –Respondió ella: –Porque no quiero encontrarme con Carlos, ni en Biarritz ni en ninguna parte. Y ante la expresión de sorpresa que había en nuestros rostros, Ivona explicó: –Es el hombre que más me ha hecho sufrir en el mundo y el único a quien, sin duda, he querido. –Pero si Carlos tiene el carácter más dulce de la tierra... Sería incapaz de quebrar la caña cascada y de apagar la mecha que aún humea, según la expresión bíblica.
–Pues con eso y todo, me ha hecho sufrir lo indecible. ¿Saben ustedes por qué? Por su escepticismo. Desde que le conocí (yo era entonces una pobre midinette de chez Paquin) se me entró por todas las ventanas del corazón. Lo quise con fiebre... Pero él tenía por principio capital en la vida que ninguna mujer podía amarle. Afectuoso, admirablemente bien educado, lleno de generosidad, se sentía, sin embargo, incapaz de creer en la afección, en la generosidad de los otros. En el fondo de su espíritu velaba la idea de que, siendo feo, con sus treinta y ocho años cumplidos y una enfermedad crónica que padece, no era posible que una muchacha –y mucho menos una parisiense– pudiera quererle sino por su dinero... Claro que no lo decía jamás. Es demasiado inteligente y correcto para molestar a nadie; pero lo pensaba... y yo sabía que lo pensaba, y ese era mi infierno.
Soy naturalmente expresiva, mimosa, un poquito arrebatada, y solía llenarle de caricias. El las recibía y devolvía con cierta grave cordialidad indulgente; pero a todas mis confesiones y afirmaciones, a todos mis «te adoro”, contestaba con una sonrisa odiosa (sí, odiosa por la duda) y con un: Vamos, no es para tanto; no exageremos!», que ponía hielo en las entrañas.
Herida a cada instante en mi amor propio de enamorada, acabé por empeñarme en la más cruel de las luchas: en llevar a su alma la convicción de mi idolatría exclusiva. ¡Pero todo fue en vano! ¡Jamás me creyó! Llegó hasta apagar (siempre deferente y piadoso) aquella sonrisa que me hacía daño; mas la duda, el escepticismo amable y mundano, mejor dicho, anclado en el fondo de su ser desde la primera juventud, triunfó de mis pruebas, de mis sacrificios, de mi abnegación... y un día, después de cuatro años de aquella horrible vida, segura de lo incurable de su enfermedad y de lo estéril de mi empeño, le dejé escritas tres palabras: «Me voy. ¡Adiós!...» Y partí.
Supe después que, comentando mi huída, se había limitado a decir a sus amigos: –¡Era natural!... ¡Me lo esperaba!»; ¡y que sonreía!... ¡con aquella sonrisa! –La humanidad –dije yo comentando el amargo relato de Ivona– rara vez da en el nudo de la ponderación. El hombre o es un animal fanático o un animal escéptico. Me río yo por ejemplo, de los ateos que justifican su incredulidad con ((la falta de pruebas positivas. Si a las doce de un bello día de Junio, el propio Jesucristo descendiese sobre la plaza de la Concordia, en una nube resplandeciente, y se detuviese sobre el vértice del obelisco, la multitud empezaría por vociferar: «¡Milagro! ¡Milagro!..»; y acabaría por discutir el hecho acaloradamente, con la ayuda de los sabios oficiales, hasta convenir en que todo había sido alucinación colectiva.
En el hombre de mundo –añadí– esta incredulidad arranca sobre todo del amor propio. Creemos que hace un papel de sobra desairado y ridículo el que, por la presunción de juzgarse querido, se encuentra con el desengaño, saltándole donde menos lo piensa, como la liebre del refrán.
Además, en esta época, snob; en que toda idealidad y todo sentimiento se consideran cursis en el grupo reducido –y verdaderamente cursi con la peor de las cursilerías: la espiritual, de los aristócratas– la ingenua confesión de creerse amado provoca sonrisas misericordiosas. Por huir cobardemente de ellas; por el afán de adaptar su personalidad a los estúpidos cánones de los llamados hombres distinguidos, se acaba por caer en el extremo opuesto a la credulidad, que es ese escepticismo risueño que se considera de buen tono y que a toda afirmación contesta con un irónico: ¿Lo cree usted así?
–Es muy cierto lo que usted asienta –afirmó Rafael, uno de los del grupo–, y esta credulidad no siempre para, como la de Carlos, en la huída de Ivona. Yo presencié un hecho trágico –que desde hace rato rabiaba por referirles– de cuya autenticidad les respondo con mi palabra de honor, y que se desarrolló, brutal e impensado, no hace aún dos años.
Uno de mis mejores y más aristocráticos amigos, cubano de origen, había tenido piedad de cierta muchacha andaluza, próxima a rodar por el arroyo, a causa de la miseria y de los manejos de una madre digna del garrote. Llevóla a vivir a un pisito alegre, y solía invitar allí a sus amigos, pollos elegantes todos, como él, y celebrar cordiales yantares, en que la mejor salsa era el buen humor unánime.
La andaluza, de naturaleza apasionada, de temperamento exclusivista, de incomparable fidelidad, había acabado por adorar a su amigo y protector, y se lo decía a cada paso, delante de todos.
El sonreía, callaba y se dejaba querer; pero en el fondo de su corazón dormía la duda, esa duda amable, cortés, sonriente, mundana, de que hablaba usted.
Y una noche en que el champagne había vertido más oro y perlas que de ordinario en la cristalina fragilidad de las copas, ella, enredándole los brazos al cuello, fue más afirmativa que otras veces:
–¡Te adoro –le dijo con énfasis meridional–, y por ti daría la vida! El sonrió –¡con aquella sonrisa!– y respondió paternalmente, con un ligero metal de ironía en la voz: –Vamos, chicuela, no es para tanto (¡lo mismo que Carlos!) –¡Te juro que por ti daría mi vida! –insistió ella con más énfasis aún. –¡Vaya, vaya –tornó él a responder– no exageremos! –¿Entonces tú no crees que te quiero hasta ese punto? –Yo creo que, naturalmente, algún afecto has de tenerme. No en balde he procurado suavizar y embellecer tu vida...
–¡Eso sería gratitud! –replicó ella–, y yo te hablo de amor. ¿No crees, pues, que te adoro, que te idolatro, que sería capaz de morir por ti?...
–Lo que tú quieras –repuso mi amigo, dándole una palmadita en el hombro–. No vamos a reñir por eso... –¡Ah, bien se ve que no lo crees!.. –exclamó ella amargamente–. ¡Bueno, pues yo te lo probaré hasta la evidencia!
Y pasando del diapasón trágico al ligero, cogió una copa, se la hizo llenar de champagne y la bebió de un sorbo.
Poco después se nos escapó del comedor, en los instantes en que el aturdimiento alegre de todos menudeaba historias, charlas y risas, y de pronto, en medio de la algazara, sonó sordamente un tiro.
En ese momento todos comprendimos, como si una convicción telepática se hubiera producido en nuestros cerebros, y echamos a correr hacia la alcoba de la muchacha, encontrando a ésta muerta en su lecho, con la sien perforada por una bala y con una browning diminuta en la diestra.
¡Se había matado porque no la quisieron creer!
El Mayusculismo
Mi amigo sufre una rara enfermedad. Esta enfermedad no tiene nombre aún; pero voy a dárselo: se llama o se llamará, si el nombre se acepta y corre buena fortuna, el mayusculismo.
El mayusculismo es la tendencia a escribir con mayúscula una infinidad de palabras que no la necesitan. Es decir, que no la necesitan para el común de los hombres. Porque sí la necesitan para los seres excepcionales que infunden a las palabras un alma misteriosa y tenue.
Yo digo, por ejemplo: «La Noche estaba saturada de Arcanos». Todo caletre medianamente listo comprende que esa noche con mayúscula no es simplemente el fenómeno astronómico que consiste en que la joroba de la vieja tierra nos tape el sol...
No es tampoco ese túnel por el que, según la audaz expresión de Jules Renard, pasamos todos los días... ¡Digo, todas las noches!
La noche de que habla al mayusculista es una entidad, es una entelequia... y su mayúscula inicial debe ser una mayúscula trascendente.
(Por lo demás, ¡quién no escribe con mayúscula, por ejemplo, la Noche en que fue amado!) El sustantivo para un mayusculista casi nunca es común, aun tratándose de los más corrientes sustantivos. Es absurdo ‒según él‒ escribir con minúscula los meses, como lo hacen de preferencia los académicos. No hay un Enero igual a otro, no sólo desde el punto de vista meteorológico, sino desde el punto de vista astronómico.
**** La tierra jamás ha andado dos años el mismo camino: ya nunca pasará por donde ha pasado hoy, aunque arnontonéis siglos y milenarios.
Pues históricamente, ¿cómo va a ser un Enero igual a otro Enero? Y para quienes vamos viviendo esos Eneros, ¡qué diferencia! «Da un paso el tiempo y las generaciones desaparecen», dijo Chateaubriand. De un Enero a otro no hay ni la trigésima parte de un paso de tiempo (suponiendo que cada paso equivalga a una generación). Y, sin embargo, ¡cuántas caras sonrientes o do1trosas se han desvanecido en la sombra! ¡Cuántas tristezas más! ¡Cuántas esperanzas menos!
El Hijo, que aún no era promesa en el Enero pasado, en este Enero chilla y se debate ya, porque la Mano (con mayúscula) del sembrador de Vidas (con mayúscula) lo arrojó al planeta.
En cambio, el niño que llenaba de risas el ambiente de nuestra casa en el pasado Enero, en éste ya no existe, ya se diluyó como una gotita diáfana en el Océano (con mayúscula) de la Eternidad (con mayúscula).
Cierto es que vosotros sois inmortales y que los eneros (con minúscula) nada pueden traer ni quitar a vuestra sosegada inmutabilidad.
Pero el mayusculista dice que él es efímero y dice que todas las cosas y todos los fenómenos de la vida son individuales, son sustantividades, impermutables, tienen una fisonomía peculiar, un alma, en fin, muy suya...
Cierto... suele acontecer que acaba el mayusculista por despeñarse en ese plano inclinado que lleva de una simple tendencia a una manía y de una manía a un morbo en toda regla, y entonces viene el mayusculismo agudo a que me refería yo al principio de estas líneas. ****
Mi amigo adolece de la enfermedad en grado tal, que mutua, por ejemplo, la mayúscula a los nombres propios de personas ‒que, según él, no merecen tener individualidad‒ y mayusculiza, en cambio, nombres de cosas que quizá no requieran tamaño honor.
Escribe, por ejemplo, a su criado: «paco: mándame las Cartas que hayan llegado para Mí.» Porque dice que Paco se llama cualquiera, mientras que cada carta es un ramillete de ideas, de afectos, de deseos; es un alma; es el pensamiento de un amigo en la blanca ánfora de un sobre...
Si se le dijese que escribiera esta orden que sale frecuentemente de sus labios: «Paco, tráeme un vaso de agua», él escribiría así: «paco, tráeme un Vaso de Agua...» El Vaso es una individualidad; el Agua, más aún. En cuanto al pobre paco, no es más que un galleguito analfabeto (aunque honrado) de los alrededores de Pontevedra.
Llevado el mayusculismo a este extremo es grave, y aconsejo a mis amigos los poetas que procuren evitarlo. «Uno» se enferma; pero, como sanar, no sana «uno» jamás. La congestión mental de mayúsculas todavía no está estudiada y da pie con raya a todas las psicosis modernas.
Bernardo Couto Castillo
Bernardo Couto Castillo