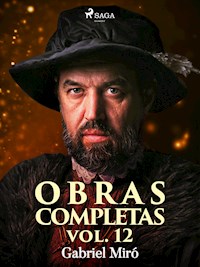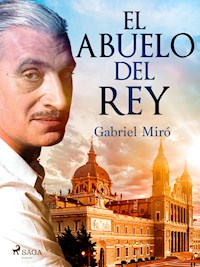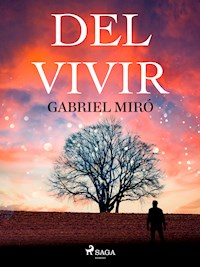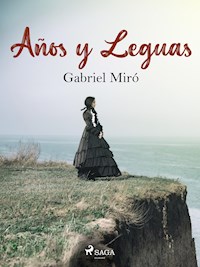Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Hilván de escenas es una novela de profundo corte social del escritor Gabriel Miró. En ella, el autor se sirve de una historia de amor imposible entre una muchacha bien posicionada en el entorno rural y un huérfano para arremeter contra la represión religiosa y la moral asfixiante de su época.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Miró
Hilván de escenas
Saga
Hilván de escenas
Copyright © 1903, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726508970
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Preliminares
- I -
Escenario
Entre dos estribaciones enormes y fragosas del Aylona, serpea el valle de Badaleste, hondo y vicioso.
En el horcajo de tamañas sierras, en altitud bravía está Confines, viejo y parduzco pueblecillo sobre cuyo costroso hacinamiento de tejados verdinegros, eleva la decrépita Abadía su campanario estrecho, amarillento y alto, maculado junto a su cornisa por las rudas y ennegrecidas piedras que deja ver un desgarrón de la fachada.
Las paredes de las últimas casas del pueblo reciben ávidas las caricias de los primeros verdores del valle. Éstos se originan con escalones inmensos de ondulantes mieses, sombreadas de trecho en trecho por redondos olivos y talludos almendros de retorcidos y negrales troncos.
Turnan con los trigos tablares de lozanas hortalizas distribuidas en geométricas figuras; rumorosos maizales; aterronados barbechos; y de nuevo la mies sucede, alta, apretada, undosa, bajando en gradería, afelpando transversalmente en verdes franjas o en oleadas de oro el pie de las colinas.
Es diversa la decoración de la sierra: los manchones espesos de los pinares la obscurecen; almendros de gaya pompa trepan briosos por las laderas y las brochean de un verde claro; erizados espliegos, virtuosos romeros, cortezosos tomillos, punzantes aliagas, la sahúman y arrebozan espléndidamente. Pero la flora se detiene, se interrumpe de cuando en cuando, y aparece el cantorral gris o albarizo.
En los sitios más suaves y bajos de las estribaciones se dilata en prolongadas paralelas el pálido olivar; y arriba, en las más fieras altitudes, se descubren tersas calvicies cenicientas, rojizas gargantas; y entre las quebraduras se retuercen añosas y gemidoras encinas.
Sonorosos raudales nacidos en las sierras, saltan, se deslizan, bullen, espumajean entre guijarros, y ya en el valle, ceñidos entre herbosas acequias, pasan por la aridez ocrosa de los barbechos; se derraman mansamente en los sembrados; cruzan las silenciosas calles de un caserío; ciñen los troncos de la arboleda; se estancan entre lindones; lo vivifican todo con su caricia fría; caen por último en el lecho de una barranca estrecha que hiende el valle, y por esta oquedad, bordeada de erizadas junqueras y enhiestos chopos, discurren espejeantes levantando leve zumbido de colmena que, en las ardientes y calmosas siestas estivales, invita al sueño, muy grato de gozar en la frecuente sombra deleitosa de un pino susurrante o de un galano cerezo.
Cerca de Confines, hacia el norte, se esconde humildemente, en un rincón de lampiña loma, el caserío de Abdeliel, de casitas desiguales, enjalbegadas unas, obscuras y tostadas por el sol otras.
Pasado este lugar se inicia una deseada anchura en el valle. Distanciadas las espaldas de las estribaciones, parece penetrar más luz y descender radiante por las laderas verdes o rapadas.
Alejado del reducido Abdeliel, en la opuesta vertiente y curioseando la entraña húmeda de la barranca, se extiende el pueblo de Benihaldelera, como inmensa estraza que interrumpe y mancha la amenura agreste del paisaje.
Hacia arriba, escalando la sierra, se apelotona Aliatar, como uno de esos majanos formados por mendrugos de platos y retajillos de cántaros y tinajas que en las afueras de las ciudades suele haber. La torre de su Iglesia, amazacotada y blanca, parece recién lavada sábana puesta a secar sobre las peñas.
Desde aquí, se parecen asomados a un liviano cerro, los negruzcos y rígidos cipreses que adornan el calvario de Benifante, alegre y limpia villa que, como Benilhaldelera, se acerca también a la barranca estrecha y tortuosa.
Y como si las ciclópeas hijas del Aylona se hubieran avergonzado allí de abatirse, separarse y formar tan fértil y pomposo valle, erizan un macizo de peñas ingentes y peladas, sobre las que descansan los rojizos y ruinosos muros de la morisca fortaleza de Badaleste, nombre que bautiza al caserío anidado en las quebraduras de tamaño pedestal y a todo el espacioso valle fecundo.
Es la cima de estos roquedos, mirador estupendo desde donde se atalaya despejadamente lo descrito y la continuación del valle, ya anchuroso, suave y exornado por la lujuriante ufanía de los pámpanos.
De trecho en trecho emerge una morena masía, un alargado riu-rau, bajo cuyas arcadas se marchita y cura la arracimada pasa, dulce y rugosa.
Y la turgente serranía se aleja en ondulaciones azules, como olas sin espuma, enormes, mudas, del Mediterráneo pálido, dormido, que, allá lejos, se funde con el cielo lumbroso.
* * *
Únense y comunican estos lugares por una muy cascajosa y delgada senda, que ya se desliza amarilleando entre espléndidos cultivos, ya afeada y peligrosa por sus hinchazones y sinuosidades, sube, bordea las laderas, rayando, como un surco de arado, la felpa que las tapiza; y con ese zigzag violento y atrevido, baja desde Confines y llega hasta Ballosa, lejano pueblo ribereño, del cual arranca suave y rasa carretera que lo enlaza con la capital de la provincia.
* * *
Verde o dorado en los trigales, jocundo, espléndido, sereno y aromoso, aparece en templados días el bravío paisaje de Badaleste, mas
« ...cuando el padre Otoño muestra fuera la su frente galana...».
otorgados ya los sazonados frutos, amarilla la fronda, iniciado el esquileo de la tierra, el valle adquiere una suavísima tristura. Parece envuelto por la dulcedumbre de un crepúsculo eterno.
Y en los días invernales sufre una desnudez angustiosa, desoladora, que aflige y constriñe el ánimo.
En los yermos bancales elevan los árboles su rígido armazón negruzco: las cepas, nudosas, retorcidas, como muñones de manos amputadas, puntean a líneas interminables la rojiza tierra.
Vagantes nieblas ciñen las sienes del peñascal, y albeando por las haldas, en jirones espesos, descienden al Valle lentamente.
Y el vendaval silba, vocea, aúlla, recorre la altitud, se precipita por los sembrados, lo azota, lo asuela todo implacable, y a su paso por las laderas, los pinares, de imperecedero verdor, protestan, plañen, murmuran con rumor de oleaje fiero, de muchedumbre impaciente.
- II -
La Señora
Badaleste, diminuto y blanco, se esparce entre las rocas abruptas, desnudas, inmensas.
Desde el cercano Benifante, sube travieso y jiboso un caminito que, serpeando entre las casas, llega a una muy alta peña horadada por angosto túnel que inició Naturaleza y ultimó el artificio y pujanza del hombre.
Al otro lado de la obscura entraña, acaba el caserío. Quedan sólo unas cuantas casitas extendidas en blanca andana junto a la peña del túnel; y enfrente se alza con pesantez la solariega casa de los antiguos señores del valle; un caserón frío, austero, de apariencia monástica, con sus paredes rudamente encaladas y el negro ventanaje siempre cerrado. A su izquierda sobresale un inquietante risco, liso y estrecho, rematado en su altura por una garita blanca y cuadrada como un dado nuevo, en donde reposa la vieja campana perteneciente a la Iglesia, que se halla bajo, al otro extremo del solar, humilde, silenciosa, sin torre ni espadaña.
Junto al templo nace un pretil, harto maltratado por los años, que, curveando, cierra prudentemente aquel recinto casi llano, espacioso, donde una noguera de anchurosa fronda y enroscada raigambre, descubierta, susurra blandamente en el sereno y solemne silencio de la altura.
Y dominándolo todo, se eleva una caliza redondez, ancha, suave, cercada en su cima por grietosos muros (viejos relieves de la morisca fortaleza) y por modernas tapias de argamasa. Dentro, un constante y puro vientecillo riza y agita la verde y bravía maleza. En el centro, entre un ortigal frondoso, asoman los negros trazos de una cruz.
Es el cementerio de Badaleste.
* * *
En el caserón solariego vivía doña Trinidad Bermúdez Sila.
La Señora (así denominaban todos en el valle a la Bermúdez), era una vieja alta, huesuda, doblada como un garfio; de quietas pupilas acelajadas y frente lisa, amarillenta, cuya cumbre perdíase en las sombras proyectadas por un pañolito de seda negra, ceñido a su cráneo estrecho, casi mondo, y a sus colgantes mejillas cretáceas.
Vestía sencillamente un hábito de los Dolores.
Ella pasaba la vida sentada en un descomunal sillón, junto al antepecho de la ventana del vestíbulo. Es éste una inmensa pieza enjalbegada, cuya techumbre necesita el extraordinario sostén de dos pilastras redondas.
Ante la Señora, había una mesita-camilla cubierta por negro hule y faldas verdes descoloridas, sobre la cual mesa lucía siempre, en búcaro de loza, un manojo de flores odoríferas y frescas en primavera, apagadas y salvajes en invierno. Junto a las flores, y en limpia y panzuda pecera, evolucionaba un rojo y áureo pez.
Un rosario, de quince dieces, graneaba por un razonable rimero de libros devotos.
Frecuentemente, la Señora avanzaba hacia la mesa su sarmentosa mano; empuñaba el sagrado abalorio; deleitábase con la prosa del «Diamante Divino», de «El Ramillete de Oro», del «Despertador Eucarístico»; y en los descansos, contemplaba la tersa peña del túnel o buscaba distracción en dos rubios canarios que, desde sus jaulas, pendientes de robusta viga, herían el silencio del vestíbulo con su vibrante alborozo, manifestado en notas precipitadas, agudas, suaves, cavatinescas.
De cuando en cuando, una mujer alta, gruesa, que hablaba con sordina, acercábase a doña Trinidad, respondía a sus rezos, o mediaba en los comentarios que aquélla hacía sobre los diarios acaecimientos.
Cerca de la ventana, arrancan tres escalones pequeños que conducen a una habitación de paredes inmaculadas, cuyo mueblaje lo formaban: seis sillas vestidas de blanco lienzo, una mesa, adosada al principal testero, y que mantenía enorme fanal continente de un San José, el humilde artesano, cubierto de recamado terciopelo, llevando de la diestra a un niño inexpresivo, carilleno y guedejudo, y soportando con la siniestra un florido tirso encintado de blanco y azul.
A los lados del santo, dos candeleros de plata elevaban sendos cirios babosos, que la criada de confianza (aquella mujer robusta), encendía todas las tardes de marzo.
En un candelero, más pequeño que los anteriores, erguíase el verde cirio ahuyentador de tormentas.
Un espejo, engasado y mentiroso, colgaba de la pared, detrás del fanal, y entre dos retazos de pergamino: en el de la izquierda, esparcía sus ramas apretadas el árbol genealógico de los Bermúdez; del otro, apenas se alcanzaba, sobre fondo azulado, la figura de un guerrero cubierto con armadura gris, y de cuyo casco pendía un sanguinolento airón.
Representaba esta vieja pintura al primer Bermúdez que obtuvo la donación del marquesado badalestino.
Una ventana engulle la luz de la meseta donde el nogal asombra.
De este aposento (en el que la Señora escribía y trataba las cuentas con sus arrendatarios) se pasa a una alcoba, reducida y austera como una celda: dormían en ella doña Trinidad y la sirviente.
Las dos hojas de la enorme puerta del vestíbulo, casi siempre entornadas, abríanse alguna vez, empujadas por un rústico brumado de legumbres o leña; la luz penetraba entonces franca y esplendorosa, pero pronto era rechazada por los rudos tableros de la puerta, al cerrarse, y el hombre perdíase en el fondo penumbroso del zaguán. Allí, envuelta por crasas sombras, sube a los pisos superiores una escalera de macizo barandal y crujientes peldaños espaciosos. Allí están las entradas al comedor, verdadero refectorio de convento, largo, encalado, frío; a otras dependencias, y a un patio donde cacareaban las gallinas y dormitaba, sobre descomunal pira de sarmientos, un mastín blanco encadenado por la carlanca a la argolla de un pesebre.
- III -
Castellanos y caciques
Los Bermúdez Sila, de empolvada peluca, recamada casaca, corto calzón y hebillado zapato de espejeante pantalia, estimaron que tan cortesanas galas repelían el nido y lueñe escenario de Badaleste.
Otro vivir, más blando, halagador y bullicioso que aquel seguido en el valle, tan sosegado y eremítico, apetecían ellos, y así, arrancando de su solar lo más estimable de su aderezo, y vendiendo no pocas yugadas y algunos pinares, dejaron el abundoso suelo, tan hazañosamente conquistado por sus mayores, y trasladáronse a la Corte, donde podrían espaciar sus ansias de goces y grandezas con los rendimientos aún copiosos de sus restantes tierras badalestinas.
Cerrado y mudo quedó el adusto edificio. Manchas verdosas invadieron las fachadas, y aun osaron costrear por los recortados signos heráldicos del viejo blasón, que descansa sobre el dintel de la inmensa puerta. El sol, la lluvia, el viento y las celliscas ennegrecieron y descascarillaron las paredes con su oleada de fuego y fríos arañazos, y exprimieron y agrietaron el maderaje.
En 1865 la abandonada casa alindose con los cuidados de una restauración. Vistiéronse de cal sus paredes; negra pintura vigorizó las puertas y ventanas, y en las desnudas habitaciones sonaron golpes, se oyeron rechinamientos y quejidos lanzados por los muebles al ser arrastrados por los sucios pisos casi cubiertos de espeso tamo.
Todo se amuebló y compuso, pero parcamente, con severidad y rudeza. El vestíbulo, los corredores, los aposentos todos, amplios, sombríos, silenciosos, parecían dispuestos a ser pisados por la muda sandalia de ensayalados personajes.
* * *
Fue en otoño, cuando llegaron al valle los Bermúdez Sila, descendientes de los guerreros de levantado ánimo, de los altivos feudales, de los muelles y sagaces cortesanos.
Formaban una numerosa familia, que no pudiendo mantener en Madrid los esplendores y exigencias de su añeja prosapia (por los frecuentes quebrantos económicos sufridos desde el siglo XVIII), venían a encerrarse en aquel caserón, donde con los relieves de la hacienda lograrían vida cómoda y admiración y respeto en los intonsos lugareños.
El jefe de la familia, que era adicto a reaccionarias ideas políticas, tuvo por muy llano el ofrecer a su partido la devota sumisión del viejo marquesado de Badaleste en su cabal entereza. Pero tres de los pueblos anidados en las fragosidades de la sierra, Confines, Abdeliel y Aliatar (en cuyos términos no quedaba piedra ni matuja perteneciente al señorío de los Bermúdez), aunque se apresuraron a enviar los mejor hablados y de más altanería de sus lugares, para rendir la salutación de bienvenida a los secos señores, negáronse, sin embargo, a nutrir sus filas. Aquellos pueblos comulgaban otro ázimo político y obedecían gustosos a su particular caudillo; cacique no despreciable, porque su alacridad y risueña y afable condición fácilmente hendían pronunciados surcos en el ajeno ánimo, donde sembraban la estimable semilla de la simpatía.
Un zurriagazo inferido por mano villana en la arada mejilla de don Eusebio Bermúdez, no le habría sido tan ultrajante como el embarazoso no contestado a sus proposiciones de fusión política por los embajadores de Confines, Abdeliel y Aliatar.
Pero tamaño enojo fue decreciendo y curando, porque el ofendido vio con claridad y presteza que la disidencia era más bien nominal que efectiva.
Sobre las ideas políticas, se levantaba gallarda y dominadora la tradición. Y en aquellos sencillos habitantes de los autónomos pueblos, el pretérito de los Bermúdez, tan colmado de prepotente grandeza, gravitó hasta el punto de sustraerles todo arranque o proyecto distintos a los sentidos por don Eusebio.
El cacique de la región de Confines subía todos los domingos al solar, y sonriente, afectuoso, humilde, departía un buen rato con los señores.
Tan singular y reverente acatamiento a la casa, al apellido Bermúdez, lisonjeó a don Eusebio más que si hubiese sido tributado a las ideas del partido.
Pero si todo era de grato paladeo para el señor, en cambio, esa dulzura y armonía, amargaba y punzaba con los alfilerazos del despecho a cierto personaje de Benifante. Llamábase éste Judas Lisaña, viejo de corta talla y menudas facciones en rostro ancho, el cual viejo había sido jefe político absoluto desde Badaleste a Benihaldelera, antes de la llegada de los Bermúdez.
El disponer a todo su talante y antojo del valle entero, le acuciaba incesantemente.
Llegó don Eusebio y tuvo el cacique que abatir la frente ante su señor natural.
Algo le entristeció su forzosa plaza de segundo; pero algo le consoló el verse considerado como favorito, como hombre de confianza de tan principal y linajudo prócer.
Mas el desquite de su descenso, donde pensaba hallarle Lisaña, era en la para él indudable fusión que de los dos bandos realizaría la ingente llama de la influencia señorial.
Conseguida esta alianza, que iría aparejada con la ruina de su émulo, fantaseaba Judas que sólo él compartiría dichosamente con su señor los regalos del poder; y al morir don Eusebio, nada de insólito tendría que los herederos de Bermúdez buscasen habitación en otros más animados y risueños lugares, y, por tanto, permitiesen llegar el suspirado mando a las codiciosas manos caciquescas por el camino más llano, indisputable y cómodo.
Pero el señor, halagado con las lisonjas de los otros, no satisfizo los planes del cacique.
¡Válgame Dios, y qué celos tan despiadados invadieron y laceraron su ánimo, viendo las afectuosas relaciones entre el de Confines y los Bermúdez! ¡Con qué crudeza le lastimaba la locura breve de la ira, cuando junto a él pasaba su contrario, sin dirigirle un saludo, ni dedicarle una mirada, pavoneándose por su amistad con los feudales!
* * *
Una tarde, le dijo el celoso a su amo:
-Lo que debiera hacer el señor, es obligar a los de allá que se ajuntasen con nosotros.
-¿Y para qué? -replicó indolentemente Bermúdez-. Hago lo que quiero de ellos. Me quieren, me respetan... Son míos, aunque lleven divisa contraria.
-Sí, señor -refunfuñó Judas-; pero... ¡sería tan bueno para el valle, el que fuésemos todos unos!
-Bah, bah, bah. ¿Que no estamos bien ahora? -exclamó el otro.
Tornó a insistir Lisaña.
Y don Eusebio, dudando de que fuese sólo generosa ambición del bienestar ajeno lo que inspirase a su segundo, quiso asomarse a la hondura de aquella alma y verla toda cumplidamente. Y así, mirando con fijeza al cacique, mejor dicho al excacique, dejó caer, como con un cuentagotas, estas palabras:
-Bueno, me interesaré por conseguir la fusión que deseas, pero… -y aquí hizo una pausa que irritó de impaciencia al otro- no respondo de quién sacará el mando; pudiera el de Confines conseguirlo.
-¡Que no responde el señor! -aulló espantado Judas-. ¿Que el señor no dispondrá que sea yo? ¿Que acaso no me viene este poder, este puesto, de mi padre?
Y clavó el angustiado sus ojos, que la ansiedad ensanchaba, en las frías pupilas de su amo.
Éste hizo primero un gesto de repugnancia como si le hubiese llegado el olor de una inmundicia. Después, una sonrisilla culebreó por sus pálidos labios, y lentamente aplicó al corazón de Lisaña un rabioso cáustico, diciendo:
-Si tú heredaste el poder, como dices, de tu padre, el otro se lo ha ganado. A él lo han elegido; no le ha impuesto la rutina.
Fríos trasudores mojaron el cuerpecillo del excacique, y su semblante se obscureció y contrajo visajeando de terror y asombro.
El amo continuaba sonriendo en silencio, y Lisaña, que magüer tonto era malicioso, escondiendo su intención artera bajo un dulzacho y lastimero acento, murmuró:
-Como el señor me ha dicho tantas veces que todo se heredaba; que se heredaba la sangre, los sentimientos, el nombre, el poder... yo me creía...
Apagose la burlona expresión en Bermúdez, quedando sólo una gravedad fría y rechazante.
Judas, con la mirada vaga, inexpresiva, estúpida, añadió, al mismo tiempo que se rascaba su cráneo rapado.
-Al señor, así le ha pasao... Todo se lo dejaron; de otra suerte quisás...
No pudo proseguir, porque el señor le ultrajó diciendo:
-¡Qué comparas, villano, las mezquindades de tu caciquismo ruin y sucio, con la limpieza de mi sangre y supremacía! ¿Tú, tú quieres igualarte conmigo, asqueroso, descendiente de esclavos?
...Y sucedió una escena repugnante. Lisaña, para retener la estimación de Bermúdez (pues su pérdida ocasionaría la de sus ensueños y ansias por dominar), se humilló, se arrastró, gimió en la súplica, y el amo gozó brutalmente con las angustias y bajezas del siervo...
* * *