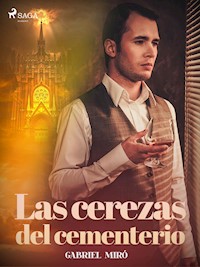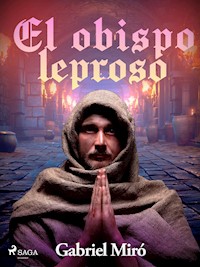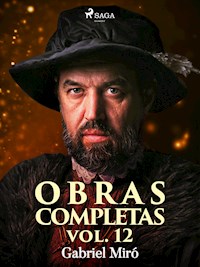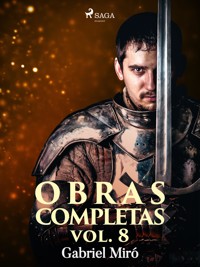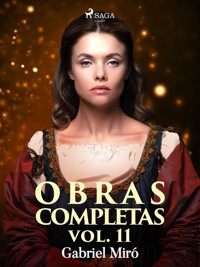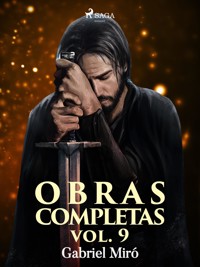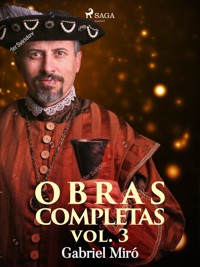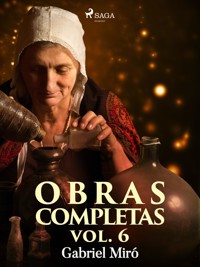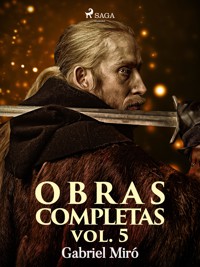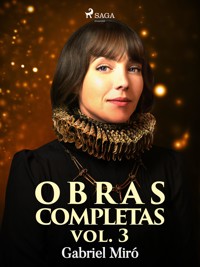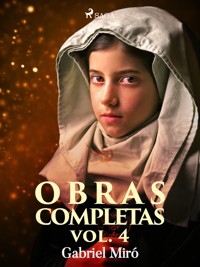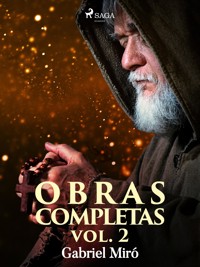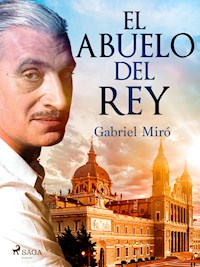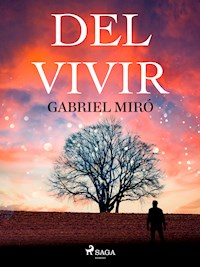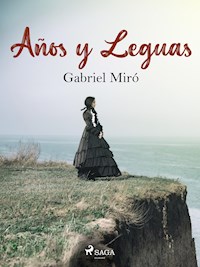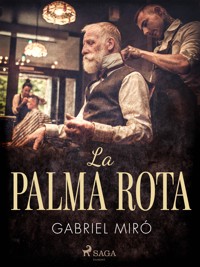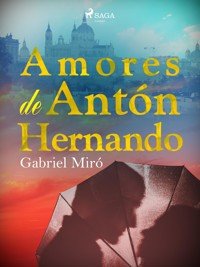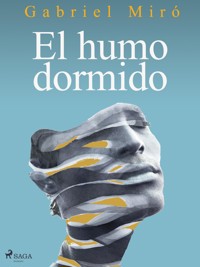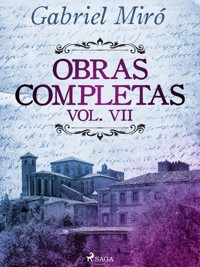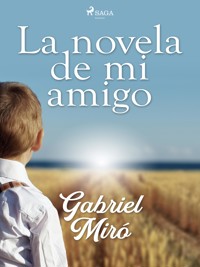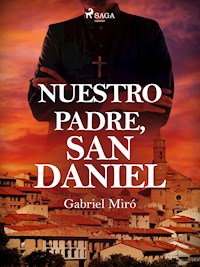
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Nuestro padre San Daniel es una novela del escritor Gabriel Miró. En ella, el autor nos presenta una visión de la ciudad de Orihuela, bajo el nombre de Oleza, a finales del siglo XIX. Los devenires del destino de la ciudad le servirán de excusa para trazar un agudo análisis del alma humana y sus miserias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Miró
Nuestro Padre San Daniel
Novela de capellanes y devotos
Saga
Nuestro Padre San Daniel
Copyright © 1921, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726508871
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
- I - Santas imágenes
I. Nuestro Padre San Daniel
Dice el señor Espuch y Loriga que no hay, en todo el término de Oleza, casa heredad de tan claro renombre como el «Olivar de Nuestro Padre», de la familia Egea y Pérez Motos.
He visto un óleo del señor Espuch y Loriga: en su boca mineralizada, en sus ojos adheridos como unos quevedos al afilado hueso de la nariz, en su frente ascética, en toda su faz de lacerado pergamino, se lee la difícil y abnegada virtud de las comprobaciones históricas. Todos sus rasgos nos advierten que una enmienda, una duda de su texto, equivaldría a una desgracia para la misma verdad objetiva.
En Oleza corre como adagio: «saber más que Loriga». Loriga ya no es la memoria de un varón honorable, sino la cantidad máxima de sapiencia que mide la de todos los entendimientos.
Pues el señor Espuch y Loriga escribe que antes de Oleza -brasero y archivo del carlismo de la comarca, ciudad insigne por sus cáñamos, por sus naranjos y olivares, por la cría de los capillos de la seda y la industria terciopelista, por el número de los monasterios y la excelencia de sus confituras, principalmente el manjar blanco y los pasteles de gloria de las clarisas de San Gregorio-, antes de Oleza «ya estaba» el Olivar de Nuestro Padre. O como si escribiese con la encendida pluma del águila evangélica: En el principio era el Olivar.
De la abundancia de sus árboles y de sus generosas oleadas procede el nombre de Oleza, que desde 1565, en el Pontificado de Pío IV, ilustra ya nuestro episcopologio.
De 1580 a 1600 -según pesquisas del mismo señor Espuch- un escultor desconocido labra en una olivera de los Egea la imagen de San Daniel, que por antonomasia se le dice el «Profeta del Olivo». El tocón del árbol cortado retoña prodigiosamente en laurel. Una estela refiere con texto latino el milagro. Fue el primero.
El segundo -afirma el infatigable señor Espuch- lo hizo la imagen en su escultor, dejándole manco «para que no esculpiese otra maravilla».
En un cartulario de los Archivos Capitulares de la Catedral, se habla de un imaginero que vino de «lueñes países, y se le secó la su mano derecha, y acabó mísero». Nombre y patria permanecen ocultos. Nadie, ni el señor Espuch, ha podido averiguarlo. En la obra, algunos eruditos descubren un limpio acento italiano. Pero Espuch lo niega adustamente. A su parecer «es una purísima talla española que junta la técnica de la escuela de Castilla y la pavorosa inspiración de los artistas andaluces».
El rostro demacrado y trágico de la escultura no parece avenirse con el espíritu de las profecías mesiánicas ni con la gloria del que se adueñó de los príncipes. Pero es la imagen de San Daniel. Su autor la dota de atributos de legitimidad. Le pone en un costado una foja graciosamente doblada que dice: «Yo, Daniel, yo vi la visión...»; y a los pies, tiene la olla del potaje y la cestilla de pan que le llevó Habacuc colgado de un cabello.
Tantas mercedes otorgó, que su título geórgico de «Profeta del Olivo» trocose por el dulce dictado de «Nuestro Padre». Pero, todavía, su templo es de una pobreza rural; y la riada de 1645 descuaja sus fundaciones y lo derrumba. Entre los escombros que arrastra la corriente se hincha y se abre un ropón, se tiende una cabellera. Con garfios de armadía lógrase traer al náufrago. Es Nuestro Padre. Quédale, para siempre, una morada color, una mueca amarga de asfixia, y el apodo de el Ahogao.
El misionero que predicaba la cuaresma gritó, mirando al río y tendiendo una mano hacia la ciudad: «¡Este lobo devorará a esta oveja!». Para que no se cumpla el presagio se acogen los olecenses al patrocinio de San Daniel. Levantan la iglesia caída; acumulan la limosna; todas las generaciones ponen su hombro y su corazón en la fábrica, que se renueva y crece, participando de diversos estilos, hasta rematar en una portada de curvas, de pechinas, de racimos del barroco jovial de Levante.
Los muros de la capilla del Profeta se sumergen bajo un oleaje de presentallas. Cuelgan arrobas de cera de una ortopedia y anatomía de gratitud: senos, ojos, brazos, pies, dedos, cráneos. Hay, también, un bosque de tablillas con la ingenua pintura de la gracia y de despojos de prodigios: cayados, bieldos, manceras, insignias y varas de mando; manojos de hábitos y sudarios, trenzas cortadas desde la raíz, zapatos, vendajes, muletas y cabestrillos; todo de un olor cerrado y viejo.
El templo y sus ministros constituyen el solar y casta del sacerdocio elegido. Las otras iglesias resultan casas segundonas de oración. Quieren algunos prelados favorecerlas; pero su clerecía trae vida obscura y hábito pobre.
II. La Visitación
Un día se divulga por Oleza que el laurel milagroso no ha nacido precisamente de la soca del olivo de Nuestro Padre, sino al lado. No se menoscaba su gloria. Ni siquiera se comprueban las murmuraciones. Es preferible admitir el milagro que escarbar en sus fundamentos vegetales.
Otro día -el de la Natividad de la Virgen- un maquilero, sordo, sale de su aceña gritando porque oye tocar campanas. Le preguntan rodeándole las gentes; pero él no percibe la voz de los hombres sino las campanas, y unas campanas cristalinas, muy hondas. Camina delante de todos, parándose para escuchar, volviéndose y doblándose para tentar la tierra. Llegados a una viña, que sube de la barranca del Molinar, se transfigura el sordo, se postra y junta la quijada con los cachos; los besa; pide un azadón; todos se precipitan y cavan hasta con las uñas; y aparece una imagen de Nuestra Señora. Es una Virgen menudita, de ojos de almendra. Tiene al Niño en su regazo de adolescente, un niño gordezuelo, desnudo, que ciñe corona y sube una mano como pidiendo una estrella.
Quieren traer la aparecida al oratorio del palacio prelaticio y no pueden, porque según la apartan del viñedo pesa irresistiblemente. Manda el obispo que la devuelvan al bancal del hallazgo, y entonces la Virgen es de una dulce levedad de tórtola. Intentan más veces lo mismo, y siempre se repite la maravilla del peso; y, ahora, ya todos oyen las recónditas campanas. Verdaderamente Nuestra Señora ha sido modelada por los ángeles, y es el cielo quien escoge su mansión. Se le erige un santuario, de hastial nítido, con dos rejas frondosas guardadas por cipreses. Se averigua que en la tierra del contorno reside una divina gracia de maternidad. Acuden alfareros al amparo de la ermita. Beber en picheles y cántaras de Nuestra Señora hace fecundas a las estériles. Virtud más grande que la de los panes amasados con yeso de la santa cueva de la leche de Bethleem, que llena los pechos exprimidos de las nodrizas.
Una casada muy hermosa no concebía aunque lo implorase con lágrimas, y bebiese y se lustrase en escudillas y vasos de la cerámica ermitaña. Desesperadamente ofreció a la Virgen todas sus joyas nupciales. Pero después, contemplando el arconcillo de sus galas, las luces de sus pulseras, de sus sortijas, de sus aderezos, duélese de su voto y le sobresalta no cumplirlo. Compadécese de su mocedad sin adornos. Mira a la imagen con infantil rencor. Van acometiéndola tentaciones y no puede resistirlas. Ha encontrado un arbitrio que la redime del poder de sus inquietudes. Entre las alhajas relumbran viejamente las que le regaló la suegra. Son de muy pobre ranciedad, y se acomodan mejor en el arcaísmo de la Virgen que en la lozanía de los pechos y brazos de la novia. Y se las presenta conmovida, como si sufriese mucho.
A los nueve meses la madre del esposo parió un niño.
Aumentan los prodigios. Pasando por el Molinar una silla de postas, se espanta el bestiaje; se quiebran las ballestas; una astilla de hierro traspasa las ancas de un mulo, clavándolo en la margen del barrancal donde sirve de cuña que contiene al coche. Los pasajeros, un hidalgo viudo, muy devoto de Nuestra Señora, y tres monjas de la Visitación, se arrodillan a los pies de la Virgen, pálidos, convulsos, pero sin ningún daño.
En pocos días muere el caballero. Fue la caída un aviso para su ánima, y deja sus bienes a las Salesas, que fundan casa al abrigo del Santuario. Vienen las fiestas de la Consagración. El Patronato quiere soltar palomas mensajeras, y se las encarga a un trajinero de La Mancha. Frente a la iglesia de Nuestro Padre se le cae el cuévano y escapan las avecitas, refugiándose en los capiteles, en las gárgolas, en los follajes y frutas de piedra... Clero y feligreses gritan con regocijo: «¡Milagro, milagro de Nuestro Padre!...». Los vecinos y sacerdotes del barrio de la Visitación les acometen rugiendo: «¡Viva Nuestra Señora del Molinar!».
Asustadas las palomas, suben y se pierden en el azul. El Patronato no satisface su importe. Principian los cultos hiperdúlicos. Nuestra Señora queda anegada en sus recientes vestiduras rígidas de bordados de obrizo.
Siéntense los afanes por un portento que quite el enojo de la huida de las aves mensajeras y pruebe el agrado del Señor hacia la nueva casa. Y el Señor lo concede a pesar de las discordias de los hombres. Ocurre en la misa de la dedicación. La primitiva lámpara de la Virgen, la que se mantuvo en el viejo ermitorio con las humildes alcuzas arrabaleras, colgaba ahora ciega y exhausta, olvidada como el exvoto de un difunto, entre la fastuosidad de la nueva hornacina. Y en medio de la mañana gloriosa de sol, truena el azul, y una invisible centella baja y enciende el vaso del sediento lamparín, que arde como una flor de ascuas.
III. El Patrono de Oleza
Pero la devoción a San Daniel sube en cultos y ofrendas. Confiérese a su templo jerarquía de parroquia. Las novias y paridas quieren ser allí desposadas y purificadas. El tesoro de Nuestro Padre exige ya una Junta y dos clavarios. No tienen tasa las colgaduras de damasco, de terciopelos y brocateles; los frontales del altar y frontalicos para las credencias de todos los colores litúrgicos; las capas, casullas, dalmáticas, tunicelas, gremiales, almohadas, paños de túmulo y de púlpito de rasos de flores, de estofas de tisús y espolines de oro, de brocados de tres altos.
Penden del tambor de la media naranja treinta y dos lámparas de plata; de ellas, diez y nueve con dote para arder perpetuamente. Constan en registro: veinte cálices -doce de filigrana y gemas-; cinco custodias; siete arquillas de arracadas, brazaletes, relojes, anillos, camafeos, rosarios, cadenas, sartales, leontinas, esmaltes, brinquiños y dijes. Cinco planchas de oro labradas a martillo para guarnecer el púlpito, y no se aplican porque falta una. Dos copas de Venecia que desbordan de aljófares, de ámbar, de turquesas y granates. Un San Gregorio de setenta kilos de plata y veintidós carbunclos. Un cuerpo de un mártir, donación de un noble pontificio que murió en la huerta de Murcia. Y no contaré los hacheros, candeleros, vinajeras, crismeras, portapaces, bandejas, aguamaniles, hostiarios, incensarios, relicarios, píxides, navecillas, palmatorias de metales preciosos, de lapislázuli y ágatas...
Tiene el santo una cabellera para dentro del templo, y otra más larga, rizada y rubia, para la procesión de su fiesta. Tiene una túnica de seis mil libras de seda de ocales. Las vestiduras cubren las ropas talladas, pero prueban el primoroso ingenio de los terciopelistas y bordadoras olecenses; la fimbria resplandece de cuernos de abundancia, de viñas y cabezas aladas de querubines, resaltando un pavo real, símbolo primitivo de la eternidad, con el cuello elegantemente erguido.
No muere patricio ni hacendado sin dejar sufragios y mandas a la parroquia de Nuestro Padre. Una devota agradecida le instituye heredero de todo su caudal. Quiere que se teja un paño y se tienda en medio de la capilla durante el Triduo del 19, 20 y 21 de julio; y que en estos días y en el del aniversario de su muerte se le añada algún realce de labor de brescadillo.
La piedad de la señora prende en muchos corazones el anhelo de imitarla, y el tapiz se va transmudando en lámina de pedrería y orificia. Es ya un mosaico fastuoso y prenda de fe que la imagen acoge propiciamente; y, en cambio, infunde con la encendida exactitud de una verdad revelada la de conceder uno de los tres beneficios que se le pidan de hinojos y tocando las orillas de la preciosa alfombra a la vez que resuenen las tres horas de la tarde del 20 de julio, víspera de la festividad del santo. La muchedumbre, que trae escogida la triple súplica, asalta la parroquia; se oprime, se desgarra, se maldice, se revuelca a la vera del recio paño. Gritan los sacerdotes por acallar el tumulto; gritan también los fieles; lloran las menudas criaturas; se buscan y se llaman los parientes -porque acuden enteras las familias y así puede la estirpe alcanzar el sitio de la gracia-; pero algunos desconocen la voz de la sangre, y se arrancan de la sagrada alcatifa, que reluce con magnífica frialdad de joyería. Viene de lo alto el latido de las entrañas caminantes del reloj. Recrece la disputa, el lloro, el ansia. La angustia del tiempo que va se cumple, el pasmo de la fe, el miedo a la memoria y a la lengua en el rápido trance de las imploraciones, traspasan y aturden a la multitud. Ropa y carne rezuman. Siéntese el resistero y olor de candelas ardientes, de exvotos, de piel, de cabellos sudados. Algunos delicados cuerpos se derriban desfallecidos, y los que están detrás se precipitan, los apartan y les ganan el lugar de las eficacias. ¡Las tres! Es decir, los cuartos de las tres. Clamor y silencio. La primera campanada, y del gemir de los arrodillados prorrumpe un «¡Que se salve!»... «¡Que yo...!». «¡Mi llaga!». «¡Que no se sepa!...». «¡Que no sea pecado lo de...!». La segunda campanada: alaridos de los que tropezaron en el primer ruego; pendencias de los que se engañan y repiten la voluntad ajena. La última campana: voces y plañidos, y el júbilo y el trueno de la muchedumbre que se empuja por salir. Los ojos de Nuestro Padre escrutan su casa, nublada por el vaho de la emigración de sus ovejas. Los ojos de Nuestro Padre, ojos duros, profundos, de afilado mirar, que atraviesan las distancias de los tiempos y el sigilo de los corazones, sobrecogen y rinden a los olecenses. Cuando rodean el altar, la mirada de Daniel se va volviendo, y les sigue y les busca. Ningún lugareño osaría acercársele de noche. De algunos que con audacia sacrílega apostaron resistir, después de las oraciones, la mirada santa, se refiere que cegaron o murieron súbitamente; a otros, de menos culpa, les quedó un perpetuo rehílo de toda su carne, como azogados de terrores. Son los ojos que leyeron la ira del Señor contra los príncipes abominables. Y si descubrieron la castidad de Susana, bien pueden escudriñar las flaquezas femeninas; y no falta gente baldía que matricule las casadas y doncellas, conocidas por algunas deliciosas fragilidades, que nunca se arrodillan en las gradas del santo. Se sabe de maridos que recibieron anónimos reveladores instándoles a someter sus mujeres al juicio de la tremenda mirada, y no las sometieron. Es padecida y sedienta la boca de Nuestro Padre el Ahogao. Dicen que, acercándosele mucho, se le siente el aliento.
En tanto que la parroquia de San Daniel se exalta con celestial poderío y arrogancia varonil, la Visitación se recoge apacible, femenina, en una quietud de dulzura mariana, de plegaria monástica.
Hasta la misma topografía semeja decidirlo: está San Daniel dentro de lo más poblado, junto al puente de los Azudes. Su torre plateresca se glorifica en los crepúsculos; el sol se va acostando detrás del pecho de la cúpula; algunos romeros olecenses recuerdan la de San Pedro de Roma. La Visitación duerme toda pulcra en el verdor de los huertos. Cuando tocan los esquilones de sus espadañas, se esparce una alegría inocente de rebaño y de aleteos de palomar.
Hay una «Pastelería de las Salesas», un «Horno de la Visitación», una «Fábrica de Jabones de las Madres», un «Obrador de Sedas de Nuestra Señora», dos «Alfarerías del Convento».
Pero hay «Chocolates del Santo»; «Mesón de San Daniel»; «Parador de Nuestro Padre»; «San Daniel: Granos, Moyuelos y Harinas»; «El Profeta: Hilados y Alpargatas»; «Carros y Aperos del Santo Olivo», y escuelas, aceites, vinos, abacerías, carnicerías, cordelerías, confiterías y tahonas con rótulos, leyendas, marcas y especialidades bajo la advocación de San Daniel.
Hay una calle de la Visitación, otra de la Aparecida y un pasadizo de Nuestra Señora del Molinar.
Tiene San Daniel tres calles tituladas variadamente, y una plaza, una rampa, un acequión y un vado.
En la iglesia de las Salesas está la cripta del fundador del monasterio y la sepultura de un arcediano de Murcia.
En la parroquia de Nuestro Padre están los pendones y enterramientos de la más rancia nobleza olecense; y sarcófagos con arcosolios para el busto del difunto, como el de don fray Gabriel de Lucientes, de la Orden de Predicadores, primer obispo de Oleza; y el de don Luis García Caballero, que convocó el segundo Sínodo diocesano. Finalmente, en una urna, en forma de tabernáculo, se guarda el corazón y la lengua de otro prelado: de don Andrés Villalonga, que murió en Orense.
Un decreto de Urbano VIII, de 23 de marzo de 1630, dispone que «en adelante sea cada pueblo quien escoja su patrono».
Oleza lo ha escogido.
- II - Seglares, capellanes y prelados
I. Casa de don Daniel Egea
Don Amancio Espuch, sobrino del curioso cronista señor Espuch y Loriga, y heredero de sus virtudes y manuscritos, se pregunta muchas veces: «¿Cuándo principió a decírsele «Olivar de Nuestro Padre» a la heredad de don Daniel Egea?».
Don Amancio lo sabe, pero le agrada sumirse bajo las selvas de su erudición para después salir cogido de su misma mano a la vertiente de una consecuencia: «La heredad tomaría tan devoto título al mismo tiempo que el Profeta del Olivo fuera trocándose en Nuestro Padre. Es una conmovedora derivación toponímica; originándose el nombre de Oleza del antiguo olivar, recae definitivamente en el olivar la sal y la gracia del bautismo de uno de sus árboles».
Su dueño se enternecía escuchándolo, y se llamaba Daniel.
Bendecidas estaban sus tierras. No sosegaban los molinos de grano y de oliva. Don Amancio y don Cruz, canónigo penitenciario, que solían participar de la hidalga mesa, nunca dejaban de asomarse a las almazaras, y contemplándolas, y dando palmaditas en los dóciles hombros de su amigo, le decían con el Deuteronomio: «¡Bendito Aser entre todos; sea agradable a sus hermanos y bañe en aceite su planta!».
En aceite y en el río se bañaba la hacienda. La traspasaba el Segral, de aguas gordas y rojas, elevadas por azudas y recogidas por azarbes para regar las gradas de legumbres, morenas del mantillo, y las tierras calientes de los maizales, de los naranjos y cáñamos, tan espesos que escondieron la llegada de la facción de Lozano. En lo más hondo de la vera holgaban las vacas paridas. Se sumergían hasta la cuerna en la delicia del herbazal, azotándolo pausadamente con sus colas empastadas de estiércol. Huían los terneros revolviéndose de un brinco para arrancarse de la rabadilla el ascua de los tábanos. Los cerdos, que hozaban en la ciénaga, tenían que escapar volcándose y pisándose los pliegues de su vientre. Las polladas, las ocas, los pavos, se apretaban en los muladares y al sol de las aceñas, alargando despavoridamente los cuellos, quebrando el fino cristal del silencio con un descombro de cacareos y aletazos. Entonces, la vaca madre alzaba el hocico, verde de suco de pastura, y sonaba el aviso de prudencia de los cencerros; pero ya las crías se entraban en el agua; lo miraban todo graciosas y atónitas, y mordían la corriente con los labios, tendiendo una hebra de lumbre de baba, de leche y de río.
El secano, de viña, de cereal, de almendros y de los gloriosos olivares, era de un amplio término. Subía de margen en margen hasta las fitas de Los Serafines -heredamiento de la parroquia de San Daniel-, cogía a la redonda los tozales y barrancas de margas, y, bajando frente al cementerio, acababa con un seto de cactos y aromos en las afueras de Oleza, arrabal de la Judería, de tierras valladas, donde se expansionan los obradores de carros, de fraguas, de norias.
Dos pilares con cadena cerraban el tránsito del camino propio, un camino íntimo de olmos que iba dejando una vereda en cada bancal. A lo último se abría una plaza agrícola con cipreses de santuario, rinconadas foscas de mirtos, de leña y de malvas; allí estaban los aljibes, los abrevaderos resplandecientes de cal azulada entre un frescor de vides y calabaceras; las rubias bóvedas de los fenedales, y el casalicio de cantones tostados y rotos, de porches, accesorias, pasadizos y cercas de los establos, almazaras y bodegas, silos de almendra y de naranja, secaderos de higos y de ñoras, estufas de gusanos de la seda, viviendas de labradores, el horno, la troje y los lagares. El casal de los dueños quedó enclaustrado por los edificios de labor. Quedaban libres la solana de arcos lisos coronados de cuelgas de maíz, un balcón de balaustre eminente con bolas de cobre, y dos grandes rejas labradas como verjas de altar, con poyos de losas en los muros. Casi no se pasaba a ningún aposento sin gradilla o peldaño. Había muchas escaleras privadas por las que nadie subía ni bajaba; y todavía don Daniel quiso otra desde su escritorio a un ropero de arcones, donde se guardaban los rodillos de lienzo moreno, hilado por las mozas de sus abuelas, noventa y seis varas de damasco de la «granada», zafras, orzas, moldes de cuajar confituras, libros viejos y el casaquín de brigadier de los ejércitos carlistas de un hermano del padre, muy valido de don Carlos María Isidro.
Paulina, la única hija de don Daniel, y Jimena, la brava mayordoma, rechazaron el intento de otra escalera de servicio que tampoco serviría para nada. Les bastaba el entresuelo, y aun era tan grande que les llegaban ráfagas de miedo de arriba, de las salas altas cerradas, de los desnudos dormitorios en cuyos lechos de dosel agonizaron los caballeros enlutados, las damas de senos de albayalde, los niños descoloridos que miraban las soledades desde los óvalos grietosos, desde los marfiles de las miniaturas; arriba estaba el miedo del crepitar de las consolas y cómodas, anchas y tristes como túmulos, de los espejos helados, de las urnas con imágenes lívidas; el miedo de la sensación del propio suspirar, y el miedo pavoroso al miedo...
Encima de los últimos sobrados, levantó el brigadier Egea su estudio de astrólogo dejando a la sombra el cuadrante de sol. Del observatorio quedaba un trípode, un atril y un sillón de velludo, donde el apacible faccioso esperaba dormido el tránsito de las celestiales maravillas.
Sospechaba Paulina que toda la astronomía de su tío no fuese sino el prurito hereditario de otra escalera interior retorcida como un pilar salomónico. Reprendíala el padre por tanta irreverencia; pero seguía contando del remoto horizonte de su casa para que la hija lo fuese poblando con su voz. Llegó a pasmarse de haber podido vivir en aquel tiempo sin ella, cuando ahora dejaba el coloquio de sus amistades, la recreación de su herbario, todo, hasta sus oraciones, para buscar a esta criatura y verla y oírla como necesitado de una sensación de presencia y de realidad de hija.
Don Cruz le advirtió que amándola de ese modo se forjaba un padecer y casi se tentaba a Dios.
Espantose el padre. Tuvo que confesar que casi no lo hacía a sabiendas. Muchas veces no sabemos que sentimos sed hasta que estamos bebiendo el agua riquísima. Pues ni más ni menos le pasaba con su ansiedad de hija.
-...Sin ella me hubiese ya muerto, porque, francamente, no me hacía falta vivir ni a mí mismo. ¿Qué haría yo? No haría nada. ¡Un viudo a secas! Pues, si estoy mucho tiempo solo, hay alguien que me lo dice, y me asusto de sentirlo.
Pero es que, además, la hija perpetuaba a la madre muerta.
Era una palpitación de generosidades. Su risa, su palabra, la gracia de su paso, toda vibraba en un latido. Así fue la madre: siempre animadora, exaltada por la felicidad de lo sencillo, como si cada día se le ofreciesen las cosas en una pureza de recién nacidas; y murió de sufrimiento. Había sufrido por todos. El esposo la trajo a la quietud de su amor y de su abundancia, y ella se extinguió dando en vómitos la sangre de su pecho, la sangre de su casa desaparecida.
Don Daniel renovó y selló la estirpe con su salud de hombre venturoso y sin pecado; sin pecado y sin fuerza para resistir a solas ningún pesar ni júbilo. Había de menester otra vida para verse mitigadamente en ella. Antes fue la de la esposa; después, se trasubstanciaron sus emociones en el espíritu y en la carne de la hija. En cambio, por una rara óptica interior miraba como suyos los ajenos ímpetus y bizarrías. Fácil al asombro por todo lo que creía extraordinario, se lo incorporaba hasta revivirlo episódicamente.
-¡He aquí otro riesgo de usted! -le avisaba el canónigo-. Apártese y conténgase en sí mismo, y le sobra. ¡Con el nombre que usted lleva! ¡Cuánta gloria y enseñanza puede depararle! ¡Nunca olvide que se llama usted Daniel!
-¡Qué he de olvidarme, don Cruz!
-¡Daniel, el que participó de las excelsitudes de los príncipes y pasó victoriosamente sobre todas las adversidades; el que alumbró los más escondidos misterios de los sueños y visiones de Nabucodonosor y reveló el terrible sentido de la escritura aparecida a Baltasar, porque era diez veces más sabio que los adivinos caldeos!...
-¿Diez veces?
-Sí, señor; diez veces. ¡Por algo evitan algunas conciencias los ojos de la santísima imagen! ¡Daniel, el que midió el tiempo en que habían de cumplirse las profecías; de modo que fue el profeta de los profetas!...
-¡Pero, entonces, mi Santo es uno de los más importantes!...
Don Cruz le perdonaba.
-¡Daniel: mi valedor es Dios. Recuerde cuando lo arrojaron al foso de los leones hambrientos, y los leones se le humillaron lamiéndole!
-¡Es que es verdad! ¡Daniel! ¡Se llamaba como yo, Dios mío! -y el señor Egea cruzaba valerosamente sus brazos, viéndose rodeado de feroces leones, enflaquecidos de hambre, que se le postraban y le lamían desde las rodilleras hasta sus zapatillas de terciopelo malva, bordadas por doña Corazón Motos, prima del hidalgo, y dueña de un obrador de chocolates y cirios de la calle de la Verónica.
II. El Padre Bellod y don Amancio
Ordenado de Epístola, tuvo viruelas el padre Bellod, y un grano de mal le llagó un ojo, precisamente el del canon de la misa. Alcanzó la dispensa: Quoties missam celebraverit,tabellam canonis in medio altaris debet habere. De carne áspera y espíritu rígido y vigilante, mereció pronto el gobierno de una parroquia, y le encomendaron la de San Bartolomé, iglesia románica, tenebrosa como una catacumba, con suelo de costras de lápidas de enterramientos.
Entre la clerecía de la diócesis era este párroco cumbre y cátedra de religiosos austeros. Tanta virtud movería a llamarle padre Bellod, como si perteneciese al claustro. Su confesonario hacía estremecer los más limpios corazones femeninos. Siempre contaba el júbilo de arcángel que sintió San Antonio cuando supo que su hermana y las cuatrocientas mujeres que la seguían conservaron la virginidad venciendo grandes peligros y tentaciones. Recordaba también que, en los primeros siglos del cristianismo, las vírgenes consagradas al Señor constituyen la aristocracia de la comunidad de los fieles. Se las menciona especialmente en las plegarias. Tienen asiento privado en las basílicas. Todos las reverencian, y las austeras matronas no salen del recinto sin besarlas. Los epitafios de sus sepulcros proclaman con elogio el título de su doncellez. Y de seguro que en los cielos resplandecen con deliciosas luces de hermosura... Y el padre Bellod veíase en las gradas celestiales rodeado de sus hijas de confesión, todas vírgenes, todas de blanco como un jardín de lirios.
Ellas no osaban rebelarse, pero tampoco se avenían a prometerle la gloria de sus ansias. ¡El rayo de la cólera verbal de Tertuliano se encendía en la lengua del indomable justo pensando en las «indignidades del matrimonio», y viendo que sus criaturas no se amaban a sí mismas hasta el propósito de la continencia! De la abrasada Mauritania respondieron las vírgenes más principales al llamamiento del santo obispo de Milán pidiéndole el velo de esposas del Señor. ¡Y en Oleza, en Oleza!... ¡Y, después de todo, qué convites de galanía les deparaba Oleza si casi toda la juventud iba afeitada, y con alzacuello y pecherín negro de seminarista!
Era verdad; Oleza criaba capellanes, como Altea marinos, y Jijona turroneros.
Celebraba el padre Bellod la misa de alba. Desde su aposento rectoral pasaba al vestuario, alumbrándose con un libro de cerilla. Delante le corrían las sombras horrendas de imágenes y argadillos arrumbados, de ciriales, de atriles, de mangas, de cruces, del monstruo del aguamanil, de un bonete roto colgado del añalejo. Por las tarimas, por los esterones, entre las losas de las tumbas huían las ratas húmedas, velludas. El cojín de los bancos del presbiterio, un fuelle del armónium del altar de Santa Cecilia, y el tirso de azucenas de San Luis Gonzaga estaban casi devorados por las inmundas bestezuelas que, según dictamen del arquitecto diocesano, emigraban de los albañales de la residencia de los Franciscos.
El párroco porfió con la Comunidad. Llegó a odiarla. Toda la vetusta iglesia le parecía roída por las ratas más que por los siglos; en cambio, aquellos religiosos no recibían ningún daño; lo confesaban humildemente como un don inmerecido. El padre Bellod puso ratoneras en las hornacinas, en las sepulturas, en los antipendios, en la escalera del órgano y de la torre. Y todas las mañanas el sacristán, los vicarios, los monacillos, las viejecitas madrugadoras le sorprendían tendido, contemplando las ratas que brincaban mordiendo los alambres de sus cepos. El padre Bellod descogía un buen trozo del libro de candela, y con certero pulso iba torrándoles el vello, el hocico, las orejas, todo lo más frágil, y les dejaba los ojos para lo último porque le divertía su mirada de lumbrecillas lívidas. La sagrada quietud parecía rajarse de estridores y chillidos agudos. El padre Bellod concedía a las presas un breve reposo; entonces se oía el fatigado resuello del párroco. Pero comenzaba a gemir la cancela; venía más gente; ya no era posible esperar; y con las tenazas de los incensarios aplastaba las cabezas de sus enemigos, y, si se rebullían y le cansaban mucho, tenía que reventarlos por el vientre. Se horrorizaba de pensar que tan ruines animales, verdaderas representaciones del pecado, pudiesen alimentarse de las reliquias de las aras, de ornamentos, de recortes del pan eucarístico.
Luego de misa volvía a la casa rectoral, sacaba de su desnudo pupitre una vieja navaja de barbero y se rasuraba sin espejo ni jabón. Muchas veces le pidieron los coadjutores que siquiera se bañase la piel, bronca como de peña volcánica, y el siervo de Dios sonreía enjugándose con el pulgar las gotas de sangre que le caían por el duro collarín. Acabado su aliño, tomaba de un arca seis panes, y con la misma navaja los iba rebanando para socorrer a sus mendigos.
No fumaba; no tenía olfato, y el mejor manjar y gollería para su gusto eran los salazones, principalmente el cecial y cecial de melva.
En las comidas comentaba el martirio de algún santo, casi siempre de santa doncella; y dado gracias, salía con la familia eclesiástica al huerto parroquial, huerto rudo, de higueras, de malvas, de geranios y sol, con andas viejas, hacheros, tarimas de túmulos y escalinatas del monumento junto a los vallados, y gatos flacos dormidos en la balsa de una noria inmóvil.
Allí jugaban al marro y a pelota los clérigos de San Bartolomé, produciendo un estrépito de alpargatas, que era para el padre Bellod una evocación de la simplicidad y pobreza de los primitivos cristianos.
Las tardes de fiesta los sacaba a la masía de Los Serafines, heredada por la iglesia de San Daniel, cuyo párroco, más amigo de tertulias de estrado que de solaces agrestes -y ahora ya enfermo y recogido en la molicie de su sala-, dejaba generosamente que la hacienda de Nuestro Padre fuese lugar de recreación y de jiras de toda la clerecía olecense.
Vanagloriábase el padre Bellod de establecer un paralelismo entre la disciplina de sus vicarios y la crianza guerrera de Roma. El oficio de las legiones era el de luchar y triunfar. Para cumplirlo, Roma impone a sus soldados una vida esforzada. Les obliga a marchas rápidas y penosas, a caminar veinticuatro millas en cinco horas soportando armas de doble peso y fardeles de equipaje que no han de menester. Con ellos saltan fosos, escalan setos y muros, bregan y hacen ejercicios de espada, de arco, de jabalina y pica, y después se bañan en el Tíber. En la guerra contra Mitrídates los legionarios piden el combate como una gracia que les libre de la faena del campamento.
En las barbecheras de Los Serafines corrían los de San Bartolomé y se arrojaban terrones hasta quedar trasijados. El padre Bellod, arregazándose el hábito con una soga, y antecogiendo un destral o un legón, partía leña del yermo o mondaba las acequias. Sus vicarios tenían que imitarle. El padre Bellod se bañaba en el río, y ellos también. Merendaban pan de cebada, y por companaje queso duro de oveja o naranjas de las caídas en los alcorques. Finalmente habían de cargar sobre sus hombros los costalillos de breñal cortado, y si se mostraban quejosos, revolvíase el padre Bellod con textos patrísticos y no paraba de decir de los que ahorran fuerzas para el pecado o de los que ya no las tienen porque se las devoró el pecado. El oficio de las legiones de Cristo no era otro que el de triunfar de la tentación. Y los coadjutores de San Bartolomé llegaban a desear la muerte que les redimiese de la disciplina de su párroco. En las afueras les salían los mendigos y les tomaban la leña, y junta la de muchas tardes la traían a los hornos, y con los dineros que les daban tenían para un pichel de aloque.
Murió el atildado rector de Nuestro Padre, y la husma del precioso cargo removió los apetitos de la diócesis. Hubo en palacio rebullicio de sayas y mantos, de levitas y gabanes que dejaban un rancio olor. Todo Oleza venía a pedir el nombramiento de sus favoritos, y ningún pretendiente lo alcanzaba. La gracia fue en busca del padre Bellod, que estaba enjalbegando las paredes de su corral. Suele repetirse este episodio del hombre a quien sorprende la gloria en el momento de andar afanado en humildes servicios, y casi siempre -nos dice la Historia-estas exaltaciones, más que al ungido, halagan y regocijan a sus deudos y familiares. Así se cumplió en los clérigos, sacristanes, fámulos y chicos misarios de San Bartolomé que, sabiendo la mejorada salida de su párroco, se olvidaron de su yugo y brincaban y gritaban muy gozosos mientras él les hincaba su pupila fosfórica, la pupila que traspasó la agonía de las ratas de su iglesia.
La ciudad comentaba pasmadamente el ascenso del padre Bellod. No atinaba los motivos. El Círculo de Labradores, verdadero casal de juntas del carlismo, enramó su puerta y colgó las ventanas. Su secretario, don Amancio Espuch, había dicho que el «señor» seguía ganando batallas desde el destierro. Consultose la frase reveladora a don Cruz, y el canónigo no pudo desmentirla.
Era indudable que el obispo favorecía la «buena causa». Y una comisión del Círculo y de feligreses de Nuestro Padre llevó a Palacio la gratitud de todos.
Apacentaba entonces el rebaño olecense un varón cordobés de magnífica presencia y de genio comunicativo. Visitaba a las familias acomodadas, presentándose con dulleta y bastón de concha, de puño de filigrana y piedras finas. Entraba en los monasterios gritando: «¡Ah de mis monjas! ¡Ah de mis monjas!». Y todas acudían, estremecidas de confusión, bendiciendo las muchas maneras de santidad que puede haber en este mundo. Salía a caballo por los huertos y olivares con la majeza de un prócer andaluz por sus cortijos, hasta que el señor arzobispo lo supo y le aconsejó que no siendo abrupta la diócesis, como no lo era, podía ir en coche, y coche de mulas; y ya el prelado tuvo que servirse de un faetón enorme y negro, de hechura de arca con estribo de empanadilla. Pero tanto ahogo le daba, que mejor quiso engordar en la quietud de su casona. Trasladaba galanamente al romance idilios y églogas de los bucólicos latinos, y los leía a las doncellas olecenses que iban a pasar la tarde y el rosario con la hermana y las sobrinas de Su Ilustrísima. Rezado el Ángelus se apagaban las salas, y el buen Ipandro de Oleza quedábase conciliando, como algunos grandes santos, los autores gentiles con las Escrituras y la Teología.