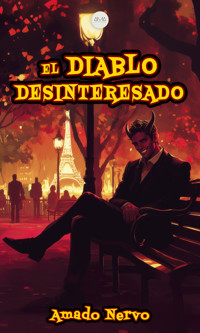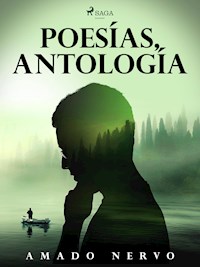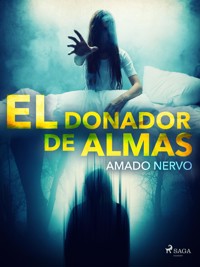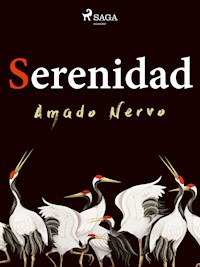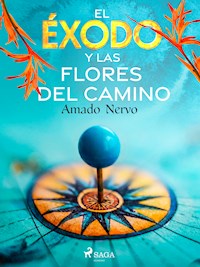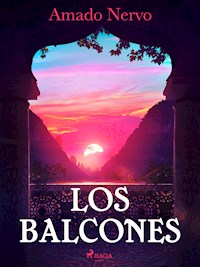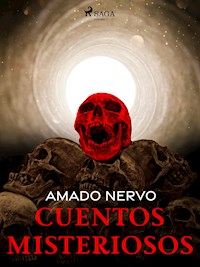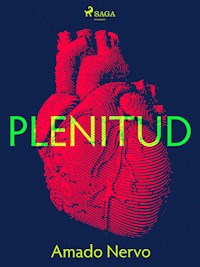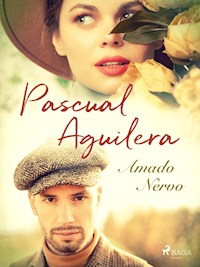
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Pascual Aguilera» (1891) es la primera novela publicada por Amado Nervo. Los temas centrales son el amor imposible y la frustración sexual. Pascual es un vaquero que pretende a Refugio, una joven lugareña, pero esta lo rechaza y se casa con Santiago. En medio de la rabia y el despecho, Pascual se deja llevar por las alucinaciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amado Nervo
Pascual Aguilera
EL DONADOR DE ALMAS
Saga
Pascual Aguilera
Copyright © 1891, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726680003
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
AL DOCTOR
LEOPOLDO CASTRO
En pago de una vieja deuda de afecto
dedico muy cordialmente este libro.
A. N.
PASCUAL AGUILERA
(1892)
COSTUMBRES REGIONALES
PRÓLOGO
Escribí estas páginas a la edad en que, según Gautier, se estila «el juicio corto y los cabellos largos». Una reciente y prolongada comunión con el campo y la vida rural de México, puso en ellas olores fuertes, no hechos quizá para el olfato delicado de las vírgenes: la naturaleza es asi, noblemente impúdica. In illo tempore amaba yo los períodos extensos, los giros pomposos, el léxico fértil, y me enamoraban las ideas revolucionarias por el simple hecho de serlo: que lo anterior sirva de norma a quien sorpresas halle al aventurarse por la selva virgen de mi libro.
Mucho tiempo yació éste en un cajón, y alli lo hubiera encontrado tal vez algún día una mano indiferente, para librarlo al viento, al fuego... o al almacén de ultramarinos. Mas recordando que fué escrito con amor y entusiasmo, de acuerdo con el paisaje que me rodeaba, y que si hay en él rudezas y colores vivos, son los vivos colores y las rudezas de mis trópicos, pensé que mereciera mejor suerte, y el Editor se la deparó más que buena, presentándolo al público vestido de gala.
Tal es la breve historia de Pascualillo; y como los prólogos no me gustan ni para remedio, vuelvo la hoja y dejo al lector que apechugue, si a tanto se atreve, con mi prosa, pidiéndole perdón por mis yerros.
LIBRO PRIMERO
I
Parecía celebrarse la glorificación de la mañana.
Enviaba el sol una lluvia de fuego al valle y mil puntos luminosos y cristalinos danzaban en la atmósfera húmeda, como si centenares de alas de cínifes palpitasen en el aire.
En la medianía de la extensa llanada que limitaban pedregosas lomas, eslabonándose en circular cadena, la ranchería, formada de jacales de cónica techumbre, entre los que mostraban su rojo leproso algunos tejados, se agrupaban en rededor de la casa de la hacienda y de la capilla pegada a ésta.
Era la casa antiguo edificio solariego, de altos, sustentado en macizos sillares berroqueños, con anchos portales en la planta baja, con un corredor en la fachada de la alta, con vasto jardín en el patio central y amplios corrales y establos anexos.
La capilla, levantada a la derecha, de tal suerte que su única nave formaba como una prolongación a los portales, era pequeña, limpia, y la coronaba una torrecilla de dos cuerpos, rematada por un cono de pizarra: hopa obscura sobre la cual una cruz de hierro rasgaba el azul con sus brazos protectores.
Empezaba Abril, y en los campos que se extendían al oriente del caserío, los trigales en sazón eran piélago de oro que, mansamente encrespado por el viento, fingía al agitarse rubia ola que iba a morir sobre las faldas de las lomas.
El resto de las tierras, abiertas al Occidente, al Sur y al Norte, se dividía en zonas varias, pastosas unas, y otras negras y trabajadas por la yunta que preparaba la siembra del maíz. En las primeras correteaba la yeguada y pacían o rumiaban lentamente las vacas, agitando a compás el rabo perezoso y fijando sus grandes ojos llenos de placidez en las ternerillas y en los becerros retozones, que hacían ya ímpetus de triscar.
En los cerros, entre el agrio y arisco pedregal, los cazahuates de cenicienta corteza y blancas y desairadas flores, movían suavemente sus ramas; las nopaleras, erizadas de tenues espinas de cristal, mostraban en los cantos de sus pencas racimos de tunas de un rubro vivo; los órganos erguían sus brazos estriados, pulposos y rectos, de color verdeobscuro, fingiendo candelabros de pórfido en inmovilidad completa; y entre unos y otros, encaramándose a las peñas, ramoneando el salvaje pasto y lanzando de tiempo en tiempo su trémulo balido, los rebaños de chivos daban movimiento al huraño paisaje, y asomando por entre las peñas los cuernos retorcidos y el hocico exornado de niveo toisón o de leonadas bellotas, hacían pensar en los faunos caprípedes que paseaban su lujuria por los bosques de la antigüedad.
Los naranjos del jardín, cribados por el sol, estrenaban vestido, de un verde lleno de matices, desde el tierno de los retoños satinados hasta el obscuro de las hojas adultas.
Era el tiempo del azahar, y como mariposas de nieve salpicaban el follaje los corimbos de flores y botones, difundiendo en rededor penetrantes aromas.
Los tulipanes estaban también llenos de cálices que colgaban de las ramas como campanillas de coral o se erguían como copones de fuego.
Las libélulas azules, verdes o rojas, batían sus diáfanos élitros de gasa entre las flores, e intoxicadas de perfume y de rocío, se posaban en los nectarios lozanos.
Los gorriones zahareños, espantados por el chicote de los muchachos pajareros que vigilaban los trigos, objeto de su avidez insaciable, iban a refugiarse un punto en el tejado y acechaban desde allí a las libélulas, charlando como unos descosidos, a coro con las golondrinas que en los aleros comadreaban sin descanso, sacudiendo la seda joyante de sus alas.
De vez en cuando hendía los ámbitos del patio, como flecha de obsidiana, algún escuálido zanate que iba a posarse en el caballete del techo, oteando goloso los graneros.
El panorama, visto desde lo alto de una loma, habría embelesado a un colorista. Era pomposo y opulento bajo el cielo limpísimo, cielo mexicano, que combaba su zafiro infinito, formando el palio de aquella magnífica naturaleza en primavera.
—¡Muchacha, que te caes!—gritó un vozarrón de hombre en el jardín. Y a él respondió, entre el follaje de alto naranjo, una risotada que campanilleó en el aire como armonioso timbre de plata.
—¡Que te caes, atrevida!—repitió la voz.
Y un mocetón de veinticinco años, de semblante sesgo, pelirrubio, colorado y pecoso, cascorvo y desgarbado, avanzó al propio tiempo en dirección al tronco, haciendo resonar las cadenillas de metal de su pantolonera y de su chaquetón.
Agitáronse rápidamente las ramas del árbol y, como un sol de un mar de esmeralda, surgió la cabeza más linda que pueda verse, y buscando con risueños ojos al que se acercaba, clamó a su vez:
—Que se retire para que me deje bajar; no quiero que me vea las piernas.
El charro, que se había arrimado al tronco y alzaba los ojos intentando columbrar entre las frondas los encantos que se le vedaban, se retiró algunos pasos, murmurando:
—Ya no te veo, muchacha, ya no te veo...
—Tápese los ojos—insinuó ella.
—Ya están.
—Bueno, pues allá voy.
Oyóse un rápido crujir de hojas; luego, la voz exultante de la moza, que canturreaba:
San Miguelito, santo bendito:
dame la mano, que voy a brincar;
después, la del charro, que respondía:
¡Brinca, muchacha, no te has de matar!
y, por último, rumor de faldas que azotaban el aire, seguido de una segunda risotada al pie del naranjo.
Ya en tierra, extendió la moza su blanquísimo delantal de lienzo, que había plegado con una mano para saltar, y mostró complacida al joven un montón de azahares frescos, diciéndole al propio tiempo:
—¿Qué tal, eh?
—Muy bonitos.
—Huela y verá.
Y le alargaba, cogido de las puntas, el delantal.
Hundió en él con voluptuosidad el charro la rubicunda cara, y aspiró, con aspiraciones de fuelle, el vigoroso perfume que mareaba. Cuando levantó la frente, a que se habia agolpado la sangre, se leía en sus ojos brillantes, en su nariz aliabierta, en su boca de gruesos labios, una sensación tal de libidinosidad, que la muchacha, que le miraba sonriente, se ruborizó.
¡Qué guapa era! Con su cabeza de rizos negros, que en las sienes se enroscaban graciosamente como volutas de azabache; con su rostro moreno y oval de Guadalupana; sus ojos de terciopelo, donde brillaba la alegría de la juventud, la alegría de la vida; su nariz de aguileño corte, admirablemente perfilada; su boca roja, breve y jugosa; sus dientes húmedos, de nacarado esmalte, y su barba hoyuelada y su busto gallardo, en que culminaban ya los senos adolescentes, sustentado por amplias caderas que acariciaban la mirada con la euritmia cadenciosa de sus líneas.
¡Qué hermosa era!
Por la cara punteada de pecas del charro pasaban todos los anhelos, todas las voracidades; y por fin, quedóse el hombre hecho un bobalicón, con los ojos inmóviles, sin acertar con una frase, en tanto que una sonrisa llena de graciosa socarronería iluminaba el rostro de la moza.
Ésta rompió el silencio, murmurando con cierto embarazo:
—Ya le dicho que no me camele.
—¿Qué otra cosa he de hacer si te quiero?
—Bueno; y porque me quiere me compromete...
—¿Qué me importa ese bruto de Santiago?
—Bruto, o como usted guste, es mi novio, se ha de casar conmigo y no es regular que le haga sufrir. Además, me cela mucho; ya usted conoce su natural, y estas pláticas no le gustan ni tantito. Conque ¡cuele de aquí!
—No. ¡Que rabie! ¿No soy yo el amo? ¿No vives en mi casa?
—Sí, pero en calidad de depositada.
—Lo mismo da.
—Para usted que quiere comerse el mandado, sí: para mí, no.
—¿Es decir, que prefieres a Santiago?
—¡Clarito! Buena tonta sería si me dejara engatusar por usted, que no se ha de casar conmigo, y a él le hiciera menos.
—¿Y por qué no me he de casar?
—Porque eso no es conveniente, niño. Usted es rico, se casará con cualquier catrina de la ciudad; una es pobre, ranchera, montaraz... ¡conque ya verá!
—Lo que veo, Refugio—dijo el charro con inflexión insinuante y avanzando dos pasos hacia la doncella, que retrocedió otros tantos hasta apoyarse en el tronco—, ¡es que te quiero! Te quiero y no he de permitir que me ganen por la mano, ni he de ver con calma tus trapicheos con Santiago. Tú comprenderás que mi madre se opondría a nuestra boda; y luego, que ésta causaría sorpresa a la gente de la hacienda, que sabe lo de tu matrimonio. ¿Para qué armar, pues, bronca? ¿Qué se te quita con quererme asi, a secas? Más te valdrá que pedirme imposibles... No te ha de pesar mi cariño, te lo aseguro; puesto que te casas, todo quedará entre nosotros, y santas pascuas.
—¡Malas se las dé Dios a su merced, que con tan poco se contenta!—respondió Refugio con amarga ironía—. ¡Qué pedigüeño es el amo! Quiere que yo se lo dé todo... ¿Y él? Pues él me paga con promesas... ¡Nadita!—añadió, creciéndose:—¡Honrada me parió mi madre y honrada he de ser! ¿Se ha pensado su merced que porque una es ruda y viste de indiana no sirve más que para eso? ¡Nones! Más quiero pobreza de la buena que riqueza de la mala. ¡Bonita lucha!
—Es decir que...
—Que eso, ni esperanzas.
—¡Cuidadito, Refugio!
—¡Mírenlo! Y me retobea—exclamó la ranchera acabando de ponerse seria—. ¡Pues ahora con más ganas le repito que no y retequenó! Por Dios, que le diré a Santiago que cuanto antes arregle lo que falta, y apenas nos casemos me marcho de aquí.
—Tú sabrás lo que haces—respondió un si es no es corrido el solicitante; y volviéndole la espalda se dirigió a la casa.
Refugio le despidió con desdeñoso movimiento de hombros, y fuése a su vez al corral contiguo al patio, donde las gallinas cacareaban la reciente postura, armando ruidosísima alharaca.
Acercóse a un pesebre donde estaban los nidales y púsose a buscar los huevos.
Cuando más distraída estaba en su faena, sintió que una mano se posaba en su espalda y dió un leve grito, volviendo con rapidez el rostro.
—No te asustes, soy yo—dijo una voz varonil; y la muchacha se encontró frente a frente de Santiago.
Era éste muy mozo, alto, de fisonomía morena, de rasgos altaneros, retostada por el sol y el viento; de ojos negros y vivos, melena alborotada y labios gruesos y lampiños, abiertos casi siempre por una sonrisa franca. Vestia de cuero, con pantalonera abierta que dejaba ver los calzones de imperial almidonados y limpios.
No lucía, empero, la habitual sonrisa en su faz en aquellos momentos. Miraba el mancebo a su novia con torva mirada, y mondábase las uñas con movimiento nervioso y poco tranquilizador.
Refugio, inquieta, se apercibió a la tormenta, que no se hizo esperar.
—Ya te vide—dijo con sequedad el ranchero.
—Nada malo verías.
—Lo que no sucede en un año...
—Cuando una no quiere, qué capaz que suceda nunca.
—Oye, Refugio—exclamó Santiago con ira reconcentrada—, si se ha pensado ese cascorvo que porque es el amo le he de aguantar, se lleva chasco. Ser uno pobre, haber, de servir y luego que le quiten a uno su hembra... ¡que no puede ser! ¡Y lo que más me encoleriza es que yo mismo traje la paloma a las uñas del gavilán, confiado en doña Pancha, que con sus avemarías, sus misas y sus pláticas con el cura cree que se arregla todo, mientras a furto de ella hace su hijo lo que hace! Yo me tengo la culpa. ¡Quién me mandó fiarme de esa beata! Pero ya lo verás, ya lo verás... Lo que es a mí...
Y avivaba la rudeza de su lenguaje con gestos significativos.
—¡Huy! ¡Qué feo te pones cuando te enojas!— dijo Refugio pegándose a él con arrumacos de gata zalamera, mimosa y confiada—. ¡Eh! No hagas refilión; tranquilízate, hombre, que ni el amo ni el Sursum Corda en persona me asustarían. ¡Cuando yo quiero, quiero! Y me sobra alma para reirme de todos los cascorvos del mundo... Vamos, que se te baje la sangre—añadió pasándole por el recio tórax la palma de su mano derecha, en tanto que la izquierda sostenía aún el delantal, donde en amable compañía con los azahares yacían los «blanquillos», tibios aún, que había juntado.
—No me llamo Santiago—afirmó éste por vía de epílogo—si no arreglo en la semana el casorio. Lo que es a mí...
E inclinando su altiva frente, quemó los labios de Refugio con un beso rápido y tronado.
Acercóse después a la tapia, la escaló ágilmente, y saltó al campo, perdiéndose a poco en el trigal, que columpiaba el viento.
Refugio tornó a la casa con sus azahares y sus «blanquillos», cantando. Y a su acento, deliciosamente timbrado, hacían coro el palique ruidoso de las golondrinas y el taimado cacarear de las ponedoras, que pregonaban su fecundidad.
II
Doña Francisca Alonso, viuda de Aguilera —doña Pancha, si hemos de darle el tratamiento que la daban los lugareños—, era, en opinión de don Jacinto Buendía, vicario de la hacienda, una santa, una paloma sin hiel, una mujer fuerte que de seguro se iría al cielo con zapatos y todo. Pertenecía a esa familia de matronas cristianísimas, prudentes, hacendosas y longánimas para con los desheredados que, como alguna vez decía don Fructuoso, viejo labrador que en sus verdes mocedades estudió Medicina y a quien ya se comió la tierra, van desapareciendo, por desgracia, en México, dejando en su lugar a esa turba de hembras descriadas, anémicas y vanas como las nueces tempraneras, que sostienen con el andamiaje de emulsiones y vinos reconstituyentes el valetudinario edificio de su salud, y ponen de manifiesto a cada paso su endeblez moral, más lamentable aún que su desmedro orgánico.
Doña Francisca se educó de la manera que se educaban, allá por la quinta década del siglo, las mujeres: con sobra de severidad y total ausencia de mimos. Enviáronla temprano a la escuela a que aprendiera el Catecismo, la urbanidad, tantico así de Gramática y Aritmética, no más de escritura: lo necesario apenas para escribir su nombre,—pues en aquellos benditos tiempos se prefería que nuestras mujeres no garrapateasen dos palabras con tal de que no pudieran cartearse con el novio,—y algo y aun algos de costura y bordado.
Concluída esta rudimentaria enseñanza, se aplicó por entero a las tareas domésticas, y aun cuando era rica, no le escatimó su madre los trabajos, poniéndola al frente del gobierno de la casa. Iba a la cocina para aprender a guisar; sacudía cuando menos su pieza; distribuía el gasto, y en los ratos libres, bordaba pecheras de batista para su señor padre, y corporales y palios para la iglesia, con historiadas combinaciones preparadas por el punzón, las primeras, y con cifras prolijas, los segundos; o bien se dedicaba a prácticas piadosas, rezando, haciendo limosnas y trabajando hilas para el hospital.
Muy de mañanita, arrebujada en negro mantón de seda los días ordinarios y en grueso y pesado tápalo de damasco los feriados, sin más adorno que la tunicela de gran respingo, acudía a misa, repitiendo con el celebrante las oraciones desde el introito hasta el Ite misa est, merced a su gran eucologio; y vuelta a su casa, ya no salía, teniendo por solaz y esparcimiento único sus pías lecturas, el cultivo de sus flores y el cuidado de sus canarios, clarines, zenzontles y mirlos.
Por la tarde, luego que el toque de oraciones estremecía el diáfano y sereno espacio, ella y su madre rezaban el Angelus y el Rosario, con muchos sobornales, y a renglón seguido disponían la cena en el austero y vasto comedor, amueblado con balumbosos armarios pintados de verde, donde se guardaban los cubiertos de plata, la vajilla exornada con el busto del narigudo Don Fernando el Deseado; los anchos tibores del Japón, que trajo la nao de Manila, colmados de frijol, garbanzo, arroz y lentejas, y los platones de grecas y paisajes convencionales, muestras de la mejor cerámica del siglo pasado.
A las ocho en punto, el jefe de la familia, terminada la tertulia con el español «abarrotero» de la esquina, llegaba a casa y se dirigía incontinenti al comedor, donde se le aguardaba; y tras el benedicite reglamentario, se sentaba a la mesa y cenaba despacio y fuerte la invariable carne asada de «diezmillo con chilaquiles», condimentando la pitanza con sencillas pláticas con su mujer, asuntos predilectos de las cuales eran: el cariz de las siembras, las penurias municipales, las diversas fases de la explotación territorial—dirigida por ambos cónyuges con esa habilidad instintiva en las viejas familias de provincia—, los pronunciamientos y cuartelazos en boga y la ingenua chismografía local. En tales departimientos no alternaba Francisca por respeto, y concluída la cena, el viejo labrador poníase en pie y tendía la diestra a su primogénita, que la pedía con estas palabras:
—¡La mano, señor padre!
A las que el viejo respondía:
—Que Dios te haga una santa, hija.
En seguida, la joven íbase a su alcoba, rezaba sus oraciones de la noche y se dormía apaciblemente en su gran cama de palo, cubierta por amplios cortinajes,—pabellón albeante que velaba los frescos encantos de aquella doncellez.