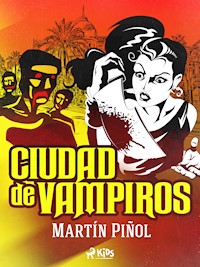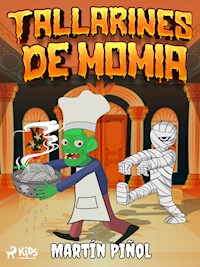Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Humor, acción y cine en esta novela de vampiros al más puro estilo thriller. Costales, un barcelonés egoísta y despreocupado, acepta un trabajo en Hollywood para cuidar de un joven estudiante de cine. Sin embargo, y antes de que se dé cuenta, el joven es secuestrado por un grupo de vampiros. El protagonista tendrá que mover cielo y tierra para encontrar a su amigo antes de que pasen 24 horas. Una novela terroríficamente divertida que muestra una cara diferente del Hollywood actual. Con un tono a medio camino entre la aventura y la novela negra, Piñol construye una historia trepidante y adictiva.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joan Antoni Martín Piñol
Una de vampiros
Saga
Una de vampiros
Copyright © 2011, 2023 Martín Piñol and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728426012
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Para Natalia, mi sol contra los vampiros
y
Para mis padres, que sueñan que algún día ganaré un Oscar
1
Los Ángeles es un meteorito en la oscuridad de la noche: su estela te deslumbra, pero tarde o temprano intentará aplastarte.
Siempre soñé que aquí me esperaban todas las promesas, y quizá sólo encuentre la muerte.
Pero eso aún no lo sé cuando el teléfono empieza a aullar como un vampiro haciendo topless en la playa.
Lo dejaría sonar hasta que explotase la línea, pero no son horas y me levanto a cagarme en la madre de alguien.
—¿Qué mierdas pasa? —contesto, diplomático.
—¿Tú eres gilipollas o eres gilipollas? —me preguntan, así de buenas a primeras, sin decir ni hola.
Silencio.
El GPS de mi cerebro está recalculando la conversación.
—Soy el Adolecedor —me dice la voz.
—Pues hoy pareces el Despertador —suelto, aún medio en coma.
—Eres tan gracioso que no sé si ir ahora mismo a pedirte un autógrafo o a reventarte la cara a patadas, imbécil. ¿Dónde está Will?
—Durmiendo, supongo. A estas horas duerme hasta la luna, macho.
—Mira que era fácil —se lamenta el sicario mayor de mi amo—. Seguir al muchacho, hacerte amigo suyo, enviar un informe de sus movimientos. ¿Cuántos días hace que no envías tu mierda de informe?
—Hombre, Adolecedor, ¿para qué necesitas un informe si no hay novedades? Todo sigue igual.
—¿Todo sigue igual? ¿Y la puta nota de secuestro con el dedo cortado qué coño es? ¿Una broma del cartero?
—¿Qué secuestro?—digo, totalmente deshidratado de golpe.
—¿Qué secuestro va a ser? El de Walt Disney, ¿no te jode? Alguien ha descongelado su cadáver y las croquetas de su nevera lo echan de menos.
Dejo el teléfono encima del mueble donde guardo los platos y me lavo la cara en el fregadero. De paso, por el mismo precio, me doy un golpe con la puerta del armario de los vasos. Tendré que llamar a la casera para que lo haga arreglar y cierre bien de una vez.
—¿Qué cojones pasa, Adolecedor? Pónmelo fácil, que aún estoy dormido.
—¿Pues qué quieres que pase, gilipollas? Tienen a Will y piden tres millones de dólares por soltarle.
2
Enciendo el ordenador mientras suelto en plan mantra «mierda, mierda, mierda».
—Mira que era fácil, capullo —repite ocupando toda la pantalla el Adolecedor, cuando me llama a través del Skype—. ¿Para qué preocuparme de si Will está deprimido o no, si tú ya consigues que le secuestren?
—A ver, a ver... Deja de tirarme mierda encima y vayamos por pasos. Enséñame el dedo ese que dices.
El Adolecedor me planta delante de su webcam una bolsa de plástico con un dedo del pie cortado y espera mi reacción. Es casi un Robert de Niro en un thriller barato: no se esfuerza en parecer amenazador, porque ya se sabe que a este cincuentón con gafas y pinta de divorciado hay que tomárselo muy en serio.
Al menos, si no quieres que las Tortugas Ninja encuentren tu cadáver en las alcantarillas.
—¿Estás contento, capullo? Aquí está el jodido dedo.
—Es... ¿Es suyo? —pregunto en lo que no sería un alarde de ingenio.
—He encargado un análisis. Urgente. Pero esto no va como en las pelis. Tardarán.
—Quizá no es de él.
—¿Cuántos dedos cortados crees que recibo al día, gilipollas?
—¿Has llamado al móvil de Will?
—Hace veinte años que llevo los negocios del señor Espriu. Antes de considerar el pago de tres millones, ¿crees que no se me habría ocurrido hacer una llamada de mierda, a ver si la cosa va en serio?
—¿Lo sabe el Jefe? —suelto por dar conversación.
—La única razón por la que estás vivo es que aún no tiene ni idea.
Respiro con fuerza, por si es la última vez que puedo hacerlo.
—Primero necesito tener la certeza de que la sangre es suya. Y, evidentemente, pienso avisar a profesionales para que se encarguen de todo. Pero todo esto es culpa tuya, o sea que ni se te ocurra volver a dormir... o no despertarás jamás. Cuélate en casa de Will, a ver qué encuentras. Y prepárate para investigar esto —dice, colocando una nota ante la cámara.
—¿Qué pone ahí?
—Son las instrucciones para el pago.
—Pues escanéalo y mándamelo, porque con la webcam no se ve una mierda.
—¿Ahora me vienes con exigencias? Pierdes al chaval y encima...
—Lo arreglaré, Adolecedor —le corto—. Te lo prometo.
—Te creo, capullo. Más que nada, porque desde que aceptaste este trabajo, tu vida está atada a la de Will. Él muere, tú mueres. Mira tú qué fácil de entender.
3
Pero no sé qué mierdas voy a arreglar, porque yo soy más de estropear todo lo que toco.
Sólo soy un bruto venido a más, el primo tonto de sonrisa traviesa, el que no servía para estudiar pero que te hace un apaño con la lavadora y te ahorras el técnico.
Ojo, y con esto no digo que sea un palurdo.
Yo podría haber logrado grandes cosas, pero acabé como acaban todos los que crecimos sin rumbo. Currando en trabajos de mierda con gente de mierda. Que si segurata en un polígono en el culo del mundo, que si montador de muebles, que si discjockey... Donde mejor me lo pasé fue en el videoclub, porque venía mucha niña mona, pocos locos y podía ver cuatro o cinco pelis al día, con toda la coca cola y las palomitas resecas que quisiera.
Nunca he sido mucho de complicarme la vida. Pero cuando el señor Espriu me mandó a Hollywood, pensé que las cosas cambiarían. Y ahora veo que lo único que he conseguido es cagarla en otro continente.
Me meto en la ducha y me torturo con agua fría, hasta que me despierto un poco más.
Por primera vez desde que me instalé en el apartamento, los grifos me parecen estúpidos y anticuados y me pongo a pensar en todos los pies verrugosos que se habrán duchado aquí y lo que habrá sido de ellos. Quizá estén muertos. Como... Calla, calla.
Salgo con la cortina pegada a mi pierna y me miro en el espejo cubierto de vapor. No hay tiempo para afeitarme esta barba de tres días ni para ponerme guapo. Tengo que empezar a hacer algo ya. Que me aguanten con la pinta que llevo.
Imprimo en color las últimas fotos que le hice a Will en los rodajes, para tener contento a su papi. Si me toca ir preguntando a estas horas, por lo menos se lo tendré que poner fácil a los borrachos.
Mientras la impresora trabaja, veo que todas las camisas están sucias. Es lo que tiene vivir en un edificio sin lavadoras. Quién iba a decir que las echaría de menos.
Con tal de no ir por la vida de turista alemán en Mallorca, me acabo enfundando una camiseta con el murciélago de Batman. Hace más de detective que las otras que tengo poco arrugadas.
Sin pensármelo más, me abrigo con la gabardina Sin City vintage y voy directo al apartamento del chaval. Menos mal que sólo es cruzar la calle.
Todo el barrio duerme. Ni un solo helicóptero de la policía. Ni camiones de bomberos gritando. Mal momento para forzar una puerta.
Desdoblo un clip que he cogido de casa y lo clavo en la cerradura. En las películas parece fácil. De hecho, cuando era pequeño abríamos así la puerta del váter cuando alguien se quedaba encerrado. Pero después de diez minutos me doy por vencido y vuelvo a mi apartamento.
¿Dónde metí la caja de herramientas? Mi padre siempre dice que aunque esté en el culo del mundo, un auténtico hogar necesita una caja de herramientas.
La encuentro en los cajones de debajo de la tele. La abro sin cuidado y se caen varios tornillos que ya recogeré. Saco el martillo y un destornillador de los grandes, que clavo en la cerradura del apartamento de Will.
Dos martillazos y las defensas caen. Como todas las puertas del barrio se parecen, pienso que es una suerte que en casa no tenga nada que merezca la pena robar...
Bajo todas las persianas del apartamento de Will y cierro la puerta antes de encender las luces. Evidentemente, la puerta se vuelve a abrir sola y tengo que ponerle una silla delante para que se esté quietecita.
Mi plan es inspeccionar la casa esperando que cuando vea alguna pista mi sentido arácnido zumbará al momento. Un método de mierda, pero es el único que tengo.
Al menos, como el piso parece una pequeña choza de la Comarca, acabaré rápido.
Empiezo por el comedor, que sirve de recibidor y de despacho, para evitar que cualquier inquilino pueda sufrir agorafobia.
El escritorio de la pared está totalmente ordenado, algo que yo no he conseguido con mi mesa ni el primer día después de traerla del Ikea y montarla. Para mí que todas las que compro ya vienen con polvo, papeles desordenados y bolis gastados.
Empiezo a curiosear las hojas que duermen al lado del flexo. Guiones impresos subrayados, apuntes subrayados y fotocopias de libros de autoayuda subrayadas. Mi primer pensamiento de detective es que Will se pasa el día subrayando, pero esa deducción no me ayudará a encontrarlo.
Quizá en su mail encuentre algo que me diga por dónde seguir. Por favor, que tenga un Outlook o un Entourage sin contraseña y con todos los correos descargados. Mierda. Su mesa está tan limpia porque al lado de la impresora y los papeles sólo reposan unos cuantos cables abandonados.
O Will se ha llevado el portátil a cualquier sitio o quien sea que ha secuestrado al chaval no quería que nadie más viera algo del ordenador.
Sigo con el sofá y la mesita de la tele. Más papeles de apuntes y cinco sobres de Netflix, el videoclub que te envía las películas a casa. Miro los DVD, por si son Fargo y otras de fingir secuestros. Pero me encuentro con varios capítulos de Buffy y Abierto hasta el amanecer, esa gran broma que te hace creer que la cosa irá de criminales y pistolas y al final es un festival de matar vampiracos.
Si tuviera tiempo me las llevaría para copiármelas en el disco duro, pero el Adolecedor me lo haría pagar con cualquier fórmula que incluyera látigos, pinchos y huesos rotos.
En el dormitorio, la cama está deshecha por un solo lado, y el suelo está lleno de calcetines negros; también hay unos pantalones de pijama arrugados y unos calzoncillos que jamás llegaron al cesto de la ropa sucia.
En la mesilla de noche, más manuales de iluminación y un tocho llamado Déjame entrar, que me suena a novela gay.
Rebusco en su papelera pero no hay restos de ninguna noche loca con la vecina morena. Seguro que ella sólo lo quería como amigo que te avisa de castings.
Mujer y actriz, eso es ser doblemente interesada.
Necesito una birra porque ya no sé qué más hacer. Y no me gusta recordar cómo era yo cuando necesitaba demasiadas birras.
Abro la nevera y el pestazo a podrido me golpea. Al lado de varias latas de negativo para rodar, la fruta zombie y media tortilla que reposa en un plato me hacen pensar que nadie ha comido allí desde hace días. No sabría decir cuántos porque no soy forense y porque muchas veces mi nevera apesta igual.
Y lo peor de todo... no hay una maldita birra fría. Ni ninguna botella de vino. Por lo menos Will ha cambiado de hábitos.
Huelo el zumo de zanahorias antes de beberlo y lo tiro directamente al fregadero.
¿Dónde cojones está la típica caja de cerillas con marcas de pintalabios y la dirección de un pub?
El Adolecedor me va a joder bien jodido. Tengo que llamarle otra vez. Yo solo no sé ni por dónde empezar.
Apago las luces antes de salir.
Y entonces veo el ojo rojo de la impresora.
Vuelvo a encender la lámpara y me acerco al escritorio. La máquina avisa de que le falta papel.
Rebusco en el cubo para reciclar una hoja poco arrugada y la meto en la impresora. Al momento empieza a trabajar.
El Oráculo de mierda sólo imprime un papel vacío. Bueno, en el pie de página sale la dirección URL de una búsqueda en Google Maps.
El Google se cargó a Philip Marlowe, pero a mí me va a salvar la vida.
4
Con toda la gente que el señor Espriu podía contratar, nunca entendí por qué me había elegido a mí.
Por supuesto, dije que sí a la primera. Soy así de gilipollas.
Quería hacerme una foto con las letras de Hollywood y enseñársela a mi padre, que cada semana me llevaba al cine.
Quería ver un rodaje de verdad, con esos directores que llevan la gorra hacia atrás y juntan los dedos para demostrar que tienen una visión particular.
Quería saber hasta qué punto están dispuestas a todo las actrices que empiezan.
Pero vaya, que el billete me lo pagaban para cuidar de Will.
Resulta que el chaval quería estudiar cine. Mira, las hay que salen peluqueras, y el niño este en concreto tenía el capricho de las películas. Esto es lo que pasa cuando te apuntan a inglés y piano de pequeño, que te lo acabas creyendo.
¿Qué hacen los padres? Pues pagarle el capricho al niño. Que si la matrícula, que vale más que un BMW al año, que si le alquilamos un piso, que si un Mac para que parezca que es un artista...
Y después los abrazos y las lágrimas en el aeropuerto. El niño ha crecido, «Cuídate cariño, nos tienes para lo que necesites». Llamadas cada día, luego cada dos o tres días, más tarde mails espaciados, cortos y desganados, al final sólo contestaba el teléfono cuando insistían mucho... Padres progres desconsolados, «Lo hemos perdido para siempre».
Y entonces me llaman. A mí. Como si nadie más pudiera hacerlo. Como si fuera un maldito cazarrecompensas de esos de escopeta y botas de vaquero.
Que si quieres ir a vigilar al chaval, ser su amigo, su sombra, su ángel de la guarda. Que te inventes algo, que parezca que os conocéis por casualidad, que te acabas de mudar allí para triunfar, que si puedes ayudarle en los rodajes, como no conoces a nadie más...
¿Mudarme para triunfar en qué? ¿Haciendo de botones que lleva las maletas?
Que de lo que sea, que en Hollywood todo el mundo es artista y tampoco preguntan como la Gestapo.
Pues hombre, el inglés no es que sea mi lengua materna. Pero al señor Espriu era mejor tenerle contento, y además era un curro fácil con todos los gastos pagados... Total, para aburrirme aquí ya me aburro allí, que igual veo famosos, pensé.
Ya me gustaría a mí haberme aburrido.
5
De madrugada da gusto ir por la 101. Cruzas la ciudad por la autopista sin ver su pobreza, sus sombras. Y lo que es mejor, entras en el hiperespacio sin encontrar atascos de mierda.
Al copiar en mi ordenador la dirección que salía en el pie de página, el fantástico duende Google me había dado las coordenadas de un bar.
Tres semáforos en rojo y diecisiete minutos después llego al Final Cut, un híbrido entre un fuerte del Oeste y un Planet Hollywood cualquiera.
En su entrada, dos potentes focos cruzan sus luces en el cielo, como espadas jedi trabajando de faros en la niebla. Aquí no piensan en el derroche, ni en la contaminación lumínica ni en el gasto de petróleo. Supongo que la única manera de dominar el mundo es dejar de preocuparte por él.
En cualquier otro momento habría dado vueltas y vueltas hasta encontrar un sitio gratis donde dejar el coche. Es lo que hacemos los tíos. Pero si lo del secuestro acaba siendo cierto, más vale aprovechar los minutos.
Freno delante de la puerta y un ciclista sin luces me tiene que esquivar por narices.
Un latino vestido de esclavo de etiqueta se me acerca a la puerta del conductor, sin sonrisa alguna ni proyecto de ella, y me da un ticket rosado.
Un coche a cambio de un papel. Eso sí que es un buen negocio.
Le agarro del brazo antes de que se siente en mi lugar y le digo en castellano:
—Busco a un amigo. Había quedado con él, pero siempre me da plantón. ¿Te suena un Mazda descapotable con la capota rajada?
Se lo piensa un momento, como si esperara a las musas.
Abro mi cartera y empiezo a pasar el dedo por los billetes, tocando la guitarra económica.
—No, no me suena.
—Pues seguro que llega ahora. Cuando venga, ¿le puedes decir que llame a su amigo del Nissan mierdoso?
El aparcador vocacional asiente con la cabeza, sin apartar los ojos de la cartera.
En otra ocasión me burlaría de él escondiendo el dinero, pero hasta un capullo como yo se ahorra las bromas cuando le deja las llaves del coche a un desconocido.
Mientras el tipo se lleva a mi bebé, uno de los porteros escanea mi gabardina con un aparatito metálico y me mira con asco.
Le tengo que entregar el martillo y el destornillador, que no he dejado en casa para no perder tiempo.
—Me los ha prestado un colega. Tengo que arreglar mi cobertizo.
—Por mí como si es para matar osos panda. Pero aquí dentro, no.
Hace años le habría petado la nariz a cabezazos. Pero ahora no tengo tiempo para que me metan en la cárcel.
Sonrío cansado y levanto las manos en son de paz.
—Con que me los devuelvas a la salida, yo ya estoy contento —le digo, alargándole un billete de diez dólares.
El ogro acaba poniendo los ojos en blanco y me advierte:
—Te estaré vigilando. Dame una ocasión para romperte la espalda y estaré pisándote con mis botas antes de que tu cerebro llegue a procesar el primer golpe.
Seguro que esta mierda la ha leído en la prueba de algún papel para el que no lo han cogido.
Ojalá el mamón apueste a los caballos, porque hoy ha sido su día de suerte.
6
Cuando vigilaba el polígono me pasaba las noches leyendo novelas negras y me las tragué todas. Por eso sé que todas las historias de Easy Rawlins en Los Ángeles son iguales. Para mí que ya hay una plantilla en el Word.
En cada capítulo, un tío que no es detective pero acaba haciendo de detective llega a un sitio, lo describe en dos párrafos, lo saludan porque lo conocen, describe al que lo ha saludado, hablan media página, se toma una copa y se larga.
Y encima el muy cabrón siempre consigue que le cuenten algo.
Si a mí me pusieran una redacción de EGB cuyo tema fuera «Tus vacaciones buscando a un secuestrado», del Final Cut de las narices diría que tiene una enorme terraza con enredaderas en las paredes y velas en mesitas de hierro, y por dentro es totalmente americano, con mesas sin gracia, varias dianas para jugar a los dardos y pantallas gigantes que retransmiten partidos de béisbol de equipos que ni sé cómo se llaman ni perderé el tiempo investigándolo.
Recorro todo él local, apartando tías buenas sin preocuparme de rozar sin querer. Cuando me pongo en modalidad sabueso, ninguna teta puede romper mi concentración.
Como era de esperar, Will no está en medio de la pista bailando en plan stripper, y hay que buscar más.
Miro a todos lados, como si eso me volviera mejor detective.
Entro en los lavabos, por si acaso. Nada. Sólo guapetones de tertulia y con la chorra fuera, para que vea mundo.
Vuelvo a la sala grande y me decido a preguntarle a la primera camarera que pase.
Como todas parecen ocupadas sirviendo y las de la barra siempre están adoctrinadas para no dar conversación, me siento en una de las pocas mesas libres y consulto la carta. Al momento aparece una pelirroja, sonriente, vibrante, llena de pequitas prometedoras.
Lo que hace la propina.
—Soy Emily y seré tu camarera. ¿Qué puedo hacer por ti?
Me contengo para no soltarle cualquiera de las guarradas que se me ocurren.
—Encantado de conocerte, Emily. Yo soy Bruce —le suelto porque siempre me ha hecho ilusión llamarme Bruce, que ya les vale a mis padres ponerme Silverio con la de nombres que hay por el mundo—, y seré tu cliente.
Me sonríe con encías de urgencia, para que vaya al grano.
—¿Quieres que te recomiende alguno de los especiales de la casa?
—¿Estás aquí cada noche?
Me enseña su mano para que vea un anillo, que debe ser de casada, de lesbiana, o de lesbiana casada.
—Muy bonito, pero no trabajo para Sauron y me importan una mierda los anillos —gruño aunque esté buena.
Entonces le saco algunas de las fotos impresas de Will y se las pongo encima de la mesa, como si le fuera a leer el tarot.
—Estoy buscando a este amigo. Will Espriu. Sé que tenía que encontrarse aquí con alguien. Igual ayer. O antes dé ayer. O la semana pasada.
—¿De verdad es tu amigo? —pregunta ella, socarrona.
—Lo tengo en el Facebook y nos dejamos mensajes en nuestros muros. ¿Te sirve?
—Creo que avisaré al encargado —dice, sin perder la sonrisa.
—Emily, Emily, venga, chica... ¿Qué tal si me traes una hamburguesa de las gordas, con una coke enorme, y así podré dejarte mucha propina.
Saco la cartera y empiezo a contar billetes, algo que todos los americanos hacen, aunque sea para comprar un periódico. Les gusta enseñar que son capitalistas.
—Sesenta dólares sería una propina generosa —aporta desde su experiencia camarerística.
—Ya lo sé, amiga con anillo, pero seguro que no me harás recibo y luego no sabré cómo justificar el gasto. ¿Qué tal treinta? Treinta pavos por un par de frases es más de lo que yo gano en un día.
—Pues hazte camarera.
Me la quedo mirando y de repente veo la luz.
—¿Sabes que me recuerdas a la mujer de mi vida?
—Me lo dicen continuamente.
—Tendrías que llamarte Sarah Connor.
Le vuelve una sonrisa fugaz.
—Linda Hamilton nunca estuvo más brillante que en Terminator 2.
—Sí, señora —me animo y chocamos las manos, como pandilleros que celebran la venta de crack—. Nadie recargaba las recortadas como ella.
Entonces le enseño mi antebrazo izquierdo, con el tatuaje de cables y circuitos robóticos que de chaval me hizo creer que era un ciborg como Schwarzenegger en Terminator 2.
La típica apuesta con un colega.
Gané yo, claro.
Pero cuando llevo manga corta me miran como si fuera gilipollas. No van muy desencaminados.
Emily se sienta en una de las sillas vacías, cautivada.
—¿Y si volvemos a empezar? —me dice.
—Garci tenía una peli que se titulaba así.
—¿Quién es Garci?
—Ganó un Oscar. Tendrías que conocerlo. Vives en Hollywood.
—Sirvo más de doscientas hamburguesas al día y tampoco conozco a ninguna vaca. —Me guiña el ojo—. Pero podría conocer a tu amigo. Podría mirarme bien las fotos esta noche en mi casa. Podrías venir conmigo a ver si se me ocurre alguna idea.
—Suerte que llevas el anillo, amiga Emily. Si no ya me habrías violado aquí mismo —le suelto.
Pongo los treinta dólares sobre la mesa.
—Cualquier otro día te diría que llevo años soñando contigo. Y seguramente sería verdad. Pero hoy tengo que encontrar a mi amigo. ¿Puedes ayudarme?
Ella se hace tres semanas más vieja por la decepción, pero sigue manteniendo el brillo.
Coge las fotos y el dinero en un mismo movimiento.
—Déjame hablar con las chicas.
7
Mientras la camarera Emily hace sus pesquisas, consulto el correo con el iPhone. El Adolecedor ya me ha enviado el mensaje escaneado:
«Will es nuestro. ¿Qué son tres millones de dólares a cambio de un hijo único?».
Coño, el secuestrador publicista. Si es que hasta en pijadas así los yanquis tienen que ser creativos.
«Diez maletas. 300.000 dólares en cada una. Diez puntos de entrega.»
Ya veo. Una mierda de gincana para joder la posible vigilancia. Eso es lo que pasa cuando pones libros en las cárceles, que la gente se vuelve lista.
«Nada de policía o Will morirá.»
Esto ya es un clásico. Lo deben enseñar en primero de Secuestro. Y la verdad es que yo preferiría que se ocuparan de esto profesionales de esos con walkie-talkies y helicópteros, que también habrán estudiado lo suyo.
«Mañana o nunca.»
¿Por qué mañana? ¿Tienen que pagar el alquiler? ¿Comprar órganos en el mercado negro? ¿O es que algún banco les regala una plancha si meten la nómina antes de que acabe la semana?
Y entonces todas las teles del bar me dan la respuesta. Un negro sonriente y optimista, con su familia sonriente y optimista, mira al futuro en medio de flashes y aplausos.
Hoy, porque ya estamos a martes y el Adolecedor recibió la nota ayer, Barack Obama puede convertirse en el primer presidente negro de Estados Unidos.
Bueno, el segundo después del David Palmer de 24.
Hoy, medio país soñará con la esperanza y medio país echará de menos los tiempos del algodón y la señorita Escarlata.
Hoy, el planeta entero tendrá los ojos puestos en las urnas.
El día ideal para que el FBI, la policía y los boy scouts estén más que ocupados.
Muevo el dedo por la pantalla hasta marcar el número del Adolecedor.
—Ya sé por qué quieren que sea mañana, o sea, hoy. Bueno, 4 de noviembre. Mierda de diferencias horarias.
—Capullo, ¿no sabes que en Barcelona también se ve la CNN? Hasta las ratas del metro están hartas de oír lo de las elecciones americanas.
Es el momento de beber algo, pero Emily no ha vuelto ni con una triste coca cola.
—Ya sabes cómo es el Jefe —suelta—. Si se entera... Claro que querría recuperar a Will de la forma que fuera, claro que puede prescindir de tres millones de dólares, pero... no es su política.
—No creo que sea la política de nadie, Adolecedor. Pagar rescates seguro que ni desgrava. Pero aquí me tienes, acabado de despertar y con un secuestro que tiene pinta de ser verdad. No conozco a nadie de quien me pueda fiar y no estoy preparado para ir entregando diez maletas llenas de dinero.
—En eso estamos totalmente de acuerdo.
Veo que Emily se acerca, con una hamburguesa y cara de traer respuestas.
—Te llamo luego —le digo al Adolecedor.
—Colgamos porque yo quiero, no porque quieras tú —me suelta.
Aparto el móvil para que ella deje la bandeja. Sigue sonriendo. Le aguanto la mirada y acabo sonriendo yo también, casi sin imaginar todo el lío que me queda por arreglar.
Emily empieza a hablar mientras yo le voy pegando bocados. A la hamburguesa, claro.
—Cuando me pongo nervioso me da por comer —le digo con la boca llena, como en una comedia italiana de familia numerosa—. Pero tú cuenta, cuenta.
—A ninguna de las chicas les suena tu amigo —suelta sin preliminares—. Pero el encargado sí que lo recuerda. De hace tres días. Dice que fue muy amable con él y que le ayudó a colocar bien las mesas cuando acabaron.
—¿Cuando acabaron el qué?
—El rodaje.
Tengo un flash de esos de John Locke en los que los fantasmas de la isla te hablan y tú no acabas de tener el dial bien sintonizado porque no entiendes una mierda.
Recuerdo nebulosamente a Will hablándome de propuestas que tenía para participar en rodajes de mierda.
También recuerdo que cuando vivía con mis padres, mi madre me preguntaba qué quería de cena y yo también era capaz de responder con el piloto automático, sin haber escuchado nada de nada.
Y ahora no es momento para viajar en el tiempo, sino para prestar atención.
—El rodaje... —digo con voz de Homer Simpson.
—Una peli de bajo presupuesto —me contesta Emily.
—¿Una peli? ¿Podría ponerme en contacto con alguien del equipo?
—Se ve que eran todos muy inexpertos, pero que los efectos especiales estaban muy logrados. Si quieres saber más del rodaje, el papeleo de los que quieren filmar aquí lo llevan desde las oficinas centrales. Quizá cuando abran pueda hablar con ellos y después te digo algo.
Emily me roba el teléfono y empieza a toquetear la pantalla hasta que suena su móvil.
—Te acabo de escribir mi número y me he quedado con el tuyo.
Pongo cara de esfinge para parecer enigmático.
—Eres el primer tío en mucho tiempo que no ha intentado ligar conmigo. Pareces interesante.
—Lo soy, chica, lo soy, pero hay días en que lo soy más. Y hoy no es uno de esos días.
—Creo que nos entenderíamos bien. Te llamo cuando sepa algo más y me llevas al cine. Así me podrás decir tu nombre auténtico, ¿vale, Bruce?
8
Lástima de investigación urgente, porque la charla con la camarera es lo más erótico que he hecho desde que llegué a California y voy más salido que las bocas de un alien.
Por alguna estúpida razón, me conformaba con espiar a la vecina rubia. Siempre le fui fiel, porque no espié a nadie más. Al menos mientras duró el hechizo. Y también porque los otros apartamentos que dejaban las persianas sin bajar estaban todos habitados por trolls.
Por ella decidí quedarme en el piso donde vivo.
El Adolecedor pretendía alquilar al precio que fuera el apartamento contiguo al de Will, sacando a la fuerza a los inquilinos, si hacía falta. Pero cuando las coincidencias se planean, no tienen que parecer coincidencias. Y bastante raro sería ya encontrarme por casualidad con el muchacho y conseguir que me abriera su corazón sin que sospechara que sus papis me enviaban a cuidar de él.
Así que empecé a visitar pisos cercanos con la resignación de un comercial de perros disecados.
Los apartamentos con ascensor daban ganas de subir sólo por la escalera. Los que tenían moqueta eran una prueba clara de la existencia de vida mutante. Y a los de pasillo interior sólo les faltaba un niño con triciclo y unas gemelas muertas para recordar el hotel de El resplandor.
Después probé con la comunidad de armenios, que ya habían convertido la parte derecha de Hollywood en un mundo propio llamado Little Armenia. Pero como aún no tenían a ningún Scorsese que los idealizara en pantalla gigante, los que estaban sin trabajo daban cierto repelús. Con sus pantalones de chándal, su camiseta de baloncesto y sus cadenitas sobre los pecholobos grises, se pasaban el día lavando sus BMW antiguos mientras miraban desafiantes a todos los que pasaban.
En sus edificios, tenían piscina en medio del patio interior y grandes ventanales para disfrutar del sol californiano. Pero no me apetecía nada pasarme el día dentro de una peli de Kusturica. Así que me acabé decidiendo por un apartamento mucho más oscuro, en la calle Wilton. Los árboles estaban mal plantados y sus ramas, que eran la alegría de ardillas exhibicionistas, conseguían que al comedor le llegara sólo la mitad de luz de la que podría haber recibido. Pero no era cuestión de cortar troncos y al final me lo acabé quedando. Estaba enfrente del edificio donde vivía Will y, sobre todo, tenía unas vistas que valían la pena.
Y me refiero a la vecina.
Mientras paseaba solo por la que sería mi residencia americana (la puerta estaba abierta y nadie perdía el tiempo enseñando nada ni vendiéndote la moto), vi que en el tercer piso de la casa de al lado, una ventana me regalaba la mejor programación: una rubia en sujetador se probaba dos vestidos delante del espejo, como juzgando cuál podía ponerse para parecer más furciesca.
Después encendió el equipo de música y empezó a bailar. Pero no como una perra caliente. No. Algo íntimo. Bailaba para ella, con vergüenza, moviendo los bracitos a lo Tim Burton.
Con el fabuloso iPhone pagado por el Adolecedor llamé desde allí mismo a la propietaria del apartamento:
—Me lo quedo.
9
Si el rodaje en el Final Cut fue hace tres días, sólo tengo que ir repasando la agenda de Will en las últimas setenta y dos horas para saber dónde se perdió su rastro.
Casi nada.
Su coche, el Mazda con la capota acuchillada por un mendigo que intentó robarle y que al final se meó en la guantera, no estaba en el parking de su apartamento ni tampoco en el del bar.
Me paso más de una hora parando en todos los bares cercanos y preguntando a los aparcacoches. Nada de nada.
Si fuera un monovolumen de los caros llevaría rastreador, pero conociendo a Will, su mierda-trasto casi no tendrá ni gasolina. Y buscar un coche en una ciudad donde cada familia por lo menos tiene dos se me atraganta más que dejar propina por obligación.
Con las fotos impresas acompañadas de dinero motivador tampoco hay suerte y al final me acabo gastando todo lo que llevo encima. Si me avisaran con tiempo de los secuestros, podría ir al cajero y sacar billetes de cinco, que luego esto no habrá quien me lo pague.
Desisto cuando un par de encargados del parking avisan al segurata porque se cansan de mis preguntas.
Acelero y me pierdo en la noche, sin rumbo ni respuestas.
Las dos veces que intento contactar con el Adolecedor me sale su buzón de voz. Y ahora mismo, lo que necesito es alguien que piense por mí. Alguien con quien compartir los nervios o la culpa, si llega el caso.