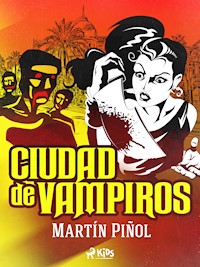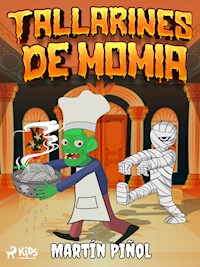Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Misterio, humor, amor? ¡Esta novela lo tiene todo! Conoce a Martín, un profesor acomplejado por su peso y su timidez. Martín está enamorado de Alicia, pero es tan inseguro que nunca se ha atrevido a declararse. Todo cambia cuando ella anuncia que se va a vivir a Nueva York. Ante la perspectiva de perderla, Martín se convertirá en un improvisado detective. Una crónica sincera y divertida sobre las locuras de un tímido enamorado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joan Antoni Martín Piñol
200 locuras para que te quedes conmigo
Saga
200 locuras para que te quedes conmigo
Original title: 200 bogeries perque et quedis amb mi
Original language: Catalan
Copyright © 2007, 2022 Martín Piñol and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728426050
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A mis padres, Felipe y Mari Carmen,
que me lo han dado todo
(en especial, amor y macarrones)
sin pedirme nunca nada
(ni apuntarme a clases de inglés o de piano)
y
A Nats, que se ha quedado conmigo
PRIMERA PARTE
Mi complejo de gárgola
1
Yo vigilo a las almas desenfocadas.
Pero no creas que soy un justiciero vengador con sombrero, gabardina y barba de ex boxeador borrachuzo, uno de esos individuos sin futuro ni pasado, que nunca cobran sus casos resueltos y que van con mujeres que nacieron sin inocencia.
Siempre quise ser detective, pero es más cómodo dejarse llevar por el destino, el miedo o la pereza. Y los únicos espíritus oscuros que he acabado vigilando son los de mis alumnos cuando están de exámenes.
A veces me engaño pensando que es mejor así, porque no tengo voluntad de guerrero. Voy a misa cada domingo, me libré de la mili y la última vez que me peleé con alguien tenía diez años y me rompieron las gafas. Soy de los que hacen cola y nunca protestan si les dan mal el cambio. Y entre patrullar la noche como un héroe castigador o conservar intactas todas mis células, prefiero hacer de profesor de periodismo, que las balas siempre me han dado un poco de angustia.
Si toda mi vida hubiera salido como yo planeaba, con el paso de los años habría acabado siendo un apreciado decano de universidad. Habría escrito alguna novelucha para niños descompensados que no leen, llena de apestosos ratones que hablan y gatos sodomitas que los persiguen. Y además, me habría apuntado a un gimnasio para ir dos tardes por semana, me apoltronaría alguna noche en la ópera y seguiría una dieta mediterránea para no convertirme otra vez en el niño gordo que fui.
Con suerte, alguna antigua alumna desbordada de admiración me daría un plácido cariño hasta que yo muriera de viejo y fuera recordado por todos como un hombre bondadoso.
Pero los accidentes no pueden planearse. Y mi rutina se fue a la mierda cuando me tocó rescatar a la princesa.
Porque como todas las historias dignas de ser leídas, la mía empieza con una chica.
2
Llovía con rabia y Alicia corría para salvar su vida rasgando la luz de las farolas de los muelles.
Como una gárgola bajo la lluvia, la contemplé desde mi tejado preferido.
Siempre me ha fascinado la belleza estética de su manera de correr.
Piensa por un momento en la persona más maravillosa que conozcas.
Ahora imagínatela corriendo, con las piernas mal flexionadas y tomando impulso con los talones en vez de usar la punta del pie.
¿A que es un espectáculo patético?
Pues ella era una ninfa desplazándose, a pesar de la lesión de tobillo que destrozó su carrera de gimnasta.
Pero los tres desalmados de botas militares que la seguían no creo que se fijaran en eso. No hacía falta ser detective para descubrir en ellos intenciones tales como robar, violar y matar, y quizá no en este mismo orden.
La acorralaron en una esquina, junto a una multitud de bolsas de basura, porque incluso en los sueños los basureros se toman la vida con una calma insultante.
Alicia respiraba como un pez pisando la Luna, en vez de aprovechar los años de artes marciales que se había tragado como actividad extraescolar. Era típico de ella: herir con crueldad y alevosía a quien la quiere, y abandonarse sin resistencia a los desconocidos con pinta de motorista macarra.
Los tres malhechores desgarraban su ropa cuando la luz de la farola proyectó en la pared una sombra descomunal.
Mi sombra.
Mi oscura y gigante mano se cerró sobre los skins como si quisiera partir unas nueces mutantes y cabronas. Por el mismo precio, incluso pude oír cómo les crujían la espalda y los pecados.
Y cuando soltaron el aliento y las ganas de delinquir, los tres cuerpos se estrellaron contra el suelo y la lluvia les perdió el respeto.
Acaricié el diluviado cabello de Alicia y como el que no quiere la cosa incrusté su cuerpo contra el mío. Sus ojos de kiwi celestial se quedaron fijos en mi estudiada pose de héroe crepuscular que las lleva locas a todas y después de años de paciente espera me besó como si quisiera absorberme el hígado.
Así es como siempre imaginé que pasaría.
Pero si quieres toda la verdad, deja que me ponga cronológico y empiece por una de esas visitas que te derrumban los planes a pedradas.
3
Guitart tenía las tres cosas que podrían hacerme feliz en esta vida: un ático con biblioteca solemne, una hija que me tenía embobado y una agencia de detectives.
Su ático no tiene nada que ver con la trama, de Alicia ya te hablaré en casi cada página, y de la agencia sólo te puedo decir que Guitart la dirigía como podría haber dirigido una mercería de barrio: abriendo y cerrando muy puntual, pero sin pasión alguna.
Aun así, cada vez que yo me plantaba delante del portal señorial y antes de llamar al timbre del piso leía «Investigaciones Guitart, 7.º», los fantasmas de Chandler y Hammett me estremecían de emoción como a un pederasta montando su primera guardería.
El día en que todo empezó no tuve ni que avisar por el interfono para que me abrieran. Una especie de gigante con seguridad en sí mismo abrió la puerta por mí, me apartó con una mano inquisidora sin siquiera mirarme, y la aguantó para que saliera un cincuentón con aspecto de jugar al golf, al pádel y a todo lo que fuera elegante.
Tras él, salió otro matón, y como ninguno de los tres me pidió perdón, entré en el edificio con la virilidad mancillada y sublimé la rabia castigando los botoncitos del ascensor.
Claro que siete pisos más arriba, me calmó la sonrisa de la recepcionista. Parecía que uno de los requisitos para trabajar en esa agencia fuera llevar bolso discreto y sonreír como los ángeles. Quizá por eso a Alicia aún le irritaba más que su padre nunca la hubiera dejado hacer de detective, que era la única ilusión que todavía le duraba desde pequeña. (El perro que nunca le compraron y las muñecas que no le trajeron los Reyes Magos ya le importaban más bien poco, por no decir que le importaban una soberana mierda, que siempre suena basto cuando lo lees en una novela.)
Sin dejar de sonreír, la recepcionista abrió un cajón de su escritorio, sacó un paquete de «Donuts» y me lo alargó con golosa fraternidad.
Mientras mordisqueaba el «Donuts», pensé que el axioma de Guitart era cierto: las gordas eran las mejores investigadoras, porque nadie se fijaba en ellas cuando seguían a alguien, y encima siempre estaban agradecidas y ponían buena cara.
—¿Intuyes por qué quiere verme Guitart? —le pregunté, para llenar el vacío. Más que nada, porque no suelo consultar revistas en las salas de espera, que las ha tocado mucha gente y nunca se sabe la de bacterias asquerosas que han dejado en sus páginas.
—Mmm… No. Sólo sé que tenía un cliente pero se acaba de ir. O sea que ya puedes pasar.
—Muchas gracias, cielito. —Le sonreí como sólo se sonríe a las abuelas tiernas y a las mujeres con las que nunca buscarás roce físico.
4
—Gracias por venir tan rápido —dijo Guitart mientras me abrazaba con su bigote de código de barras caducado y unas ojeras de tristeza aguda.
—Faltaría más. ¿Qué son los exámenes por corregir comparados con un amigo?
—¿Me dejas invitarte a comer?
—Me encantaría, pero los jueves tengo clase a las tres con los del grupo C y me comeré un bocata al acabar. Si hago la digestión durante la clase, me entra el bajón y no quiero que me vean bostezar. Que mis alumnos son igualitos que los perros: huelen la debilidad —apunté, haciéndome la víctima.
Antes de que mi ilustre culito tomara posesión de una de las notariales butacas del despacho, Guitart abandonó la cortesía y me habló con la claridad y la síntesis de los viejos de las pelis de James Bond que encargan misiones para hacer avanzar la trama.
—Mira, Martín… acabo de hablar con Alicia y me pone de los nervios. Necesito que me ayudes.
—Hombre, yo le estoy montando una fiesta sorpresa en el aeropuerto, para que por lo menos embarquen emocionados. Pero si quiere que organicemos juntos algo más…
Guitart me miró como si fuera una mosca a la que se le arrancan patas una a una y después se le mea encima para ver si se alegra.
—No necesito esa clase de ayuda, Martín. —Y después añadió como una posdata de esas que te hacen releer las cartas de amor con una sonrisa luminosa—: Pero es todo un detalle, lo de la fiesta. Siempre he pensado que serías un buen yerno.
Supongo que puse la misma cara que un narcotraficante al que desnudan en medio del aeropuerto y le descubren veinte paquetes de droga en el recto.
—Hombre, mi abuela siempre dice que soy muy limpio y trabajador…
—No lo repetiré ante un tribunal, pero Jose, su Jose, no me gusta. Es un buen chaval, y seguro que ahora la hace feliz, pero no es lo que Alicia necesita. Y lo de irse a Nueva York es la tontería más grande que ha hecho mi hija. Y ha hecho unas cuantas.
Miré al suelo, a ver si por casualidad se había llenado de serpientes y lagartos. En ese momento, ya me esperaba cualquier cosa.
—He investigado a Jose, por supuesto. Es cierto que le han dado una beca. Es cierto que el chaval es un lince y, que si todo sigue igual, es posible que se lo queden en el Centro de Investigación ese de las narices y que tenga una gran carrera. Es cierto que si gestionan bien los gastos, no les faltará de nada… Pero no lo veo claro. Él se preocupará por su futuro, irá a lo suyo, se pasará los días en el laboratorio, y mi hija… ¿Mi hija, qué? ¿Será su chacha? ¿Se pondrá de camarera para pagarle los caprichos al científico? ¿Qué será de su vida?
—Vale que lo de irse allí juntos ha sido un poco precipitado, pero si es lo que Alicia quiere…
—Nunca ha sabido lo que quiere. ¡Si hasta le he conseguido dos trabajos estupendos! En los mejores bufetes de la ciudad. Y aun así ha dicho que quiere irse.
—Es que igual es demasiado joven para verse de abogada seria y formal… Un trabajo de despacho no creo que la retenga mucho. Y además, ya tienen los billetes, que valen una pasta.
—¡A la mierda los billetes! Alicia aún no ha subido al avión —me cortó.
—No, si ya lo sé, que se marcha el próximo sábado. Me lo ha repetido tantas veces que hasta yo me acuerdo.
—No, Martín, no me entiendes. Ella aún está aquí. Aún está entre nosotros. Y tú…
Guitart cogió unas fotos de encima de su mesa y me las enseñó. En ellas salía una chavala rubia de pedigrí, de esas que nos enferman el alma a los gordos porque jamás se dignarán ni a humillarnos con un escupitajo sabor vainilla.
—¿Es una modelo o algo?
—Beatriz Alié. Diecinueve años. Se ha escapado de casa. Todas hacen lo mismo. Su padre acaba de venir a pedirme ayuda. La niña rica se ha cansado de la jaula de oro y ha preferido vivir entre cuervos. ¿Te recuerda a alguien?
—Señor Guitart… para bien o para mal, me parece que esta vez Alicia va en serio.
—Para mi hija, todo va en serio hasta que la aburre y lo deja. Y se cansará de ese chico, pero para no volver como una perdedora, se quedará en un piso infecto del Bronx a hacerse la valiente y me la matará un drogata lleno de crack, o se pondrá a vivir con un pintor chalado en un loft insalubre. Y la habré perdido para siempre. La habremos perdido para siempre.
Desvié la mirada hacia mi pieza favorita del despacho de Guitart: una foto de hacía cuatro años, donde aparecían él, Alicia con un tímido bañador amarillo y la difunta mujer de Guitart, en una playa de alto standing.
—Habla con ella, Martín. Haz que se quede. Eres el único del que se fía.
—Era —recalqué—. Lo era, señor Guitart. Hasta que llegó Jose. ¿Cree que no lo he intentado? Se lo he dicho de todas las formas: en serio y en broma, con frases cortas y con un montón de subordinadas, incluso vocalizando mucho. Alicia hace tiempo que se nos fue. —Resoplé con el optimismo más feo que una Tortuga Ninja sin antifaz—. Para mí tampoco será fácil. Aunque sólo pasen allí los dos años de la beca, se nos van a hacer eternos… Claro que con el Messenger y si vienen por Navidad…
—A veces me gustaría ser como tú, Martín. A veces me gustaría saber mirar para otro lado.
Preferí no contestar.
—Si ni a ti te hace caso… no la puedo encerrar en un calabozo. Supongo que nos veremos en el aeropuerto. Si es que tengo humor para ir a despedirla —dijo Guitart.
Me levanté, le di una mano blanda y él me preguntó con emoción:
—Oye, aunque ella no esté… ¿podré seguir viéndote?
5
Mientras esperaba el ascensor, mi cerebro repitió, con voz de satánica poseída, la frase «a veces me gustaría saber mirar para otro lado».
Volví a apretar todos los botones, porque el ascensor tenía una flecha para arriba y otra para abajo pero le faltaba manual de instrucciones.
Y el ascensor seguía sin venir.
Miré hacia abajo, pero no pensaba bajar siete pisos a pie. Siete pisos tan largos como los siete años que llevaba atado a Alicia. Siete pisos tan altos como la caída que me esperaba cuando ella se largara.
Y el ascensor seguía sin venir.
En otro piso, algún listo que no se lo merecía me lo estaba quitando. Como me quitaban a Alicia.
Y vi que yo era un cobarde que se había pasado la vida esperando, sin saber controlar los botones de la felicidad. Y que daba igual todo el cariño que tú le dediques a alguien. Eso no hará que se quede. Como Alicia. O como la niña rica que se había escapado de casa.
En ese preciso momento de la Historia del Universo, mi cerebro tuvo una de las pocas conexiones mentales que han valido la pena, después de las de Einstein, Hawkins y otros científicos que no tienen pósters ni camisetas pero que también debieron de pensar algo interesante.
Me giré sobre mí mismo, como un borracho con patines de hielo, y volví a llamar a la agencia de detectives.
Sólo te diré que si el ascensor hubiera sido un buen profesional y me hubiera recogido a la primera, yo nunca habría escrito estas páginas.
6
—No lo entiendo. ¿Por qué Alicia tiene que buscar a la chica fugada? —preguntó Guitart, intentando descuartizar mi entusiasmo.
—Porque Alicia ha crecido con un detective, porque sabe de sobra cómo van todos los procedimientos y, sobre todo, porque investigar un caso ha sido su sueño desde pequeña.
—Quería ser gimnasta.
—Bueno, pero después de la lesión quiso ser detective —corregí—. Sólo quería que usted la aceptara. Que la valorara.
—¡Pero si yo quiero a mi hija!
—Pues entonces, pregúntese: ¿Qué quiere hacer Alicia? Huir de su vida, de sus responsabilidades, largándose a vivir a Nueva York con un imbécil que no le conviene. ¿Qué ha hecho la chica ésta? Beatriz, ¿verdad? Huir de su vida, de sus responsabilidades, largándose de casa. Y seguro que también hay un imbécil en su historia. Siempre hay un imbécil en todas las historias. Haga que Alicia la encuentre, haga que vea la mierda de vida que se tiene cuando una se larga del hogar, haga que vea que huir no sirve de nada, porque no se puede escapar de uno mismo. Y haga que vea que todos los imbéciles se parecen y que la mejor manera de conducir tu vida es agarrarla por los cuernos. Haga que se sienta útil y valorada. Conozco a Alicia, señor Guitart. Póngale un reto, déjela vivir una aventura aquí, póngale su sueño en bandeja y ella se quedará.
—Aunque la dejara ocuparse del caso… es demasiado orgullosa. Alicia nunca querría trabajar con alguien de la agencia.
—Pero conmigo sí.
Las manos de Guitart se contrajeron como un meteorito cabreado entrando en la Tierra.
—Supongo que el padre de Beatriz no conoce a todo el personal de la agencia, ¿verdad? Pues usted le envía a dos jóvenes, que se mezclan mejor entre jóvenes para buscar a una joven. Yo le voy informando por móvil y usted me chiva lo que tenemos que hacer. No es por quitarle mérito a la profesión, pero con un poco de sentido común y de cotilleo ya tiramos, ¿no? Y si no encontramos a la rubia en… pongamos tres días, usted moviliza a toda la agencia y lo arregla en un momentillo.
—El padre es el dueño de Construcciones Alié. Ya he trabajado para él en varias ocasiones, y tengo un compromiso con su empresa. Esto no es una broma… Es un cliente que hay que mimar y conservar. Y Alicia no es detective.
—¿Prefiere perder un cliente o una hija?
—No me hagas chantaje, Martín. ¿Y si le pasa algo a Beatriz?
—Pero hombre… si ahora ya nacen enseñadas. Y total… si le pasara algo, tampoco la conocemos de nada. Seguro que con un buen psicólogo acabaríamos superando el trauma.
Sonreí para mostrar que se trataba de una broma, y que en el fondo, no era un cerdo insensible que habría hecho cualquier cosa por pasar todas las horas posibles con Alicia.
Guitart no sacó confeti para celebrar mis tonterías, pero empezaba a ceder.
—Deme sólo tres días. Tres días para ganar una hija. En ningún supermercado encontrará una oferta mejor.
7
El mundo es demasiado grande para torturarnos pensando que sólo podemos ser felices con una única persona.
Al menos, eso es lo que pregonan los solteros desesperados cada vez que una mujer los desdeña y tienen que animarse mentalmente para tirarle la caña a otra.
Pero yo, que de pequeño sufrí una intoxicación de Disney y me creí lo de los amores verdaderos, el final feliz y los enanitos que trabajan en la mina sin asma, sólo imaginaba la plenitud al lado de Alicia.
Ella era «mi única persona», el nombre que escribía sobre el vapor del espejo cuando me duchaba, el fantasma con el que conversaba mentalmente cuando caminaba por la calle, la cara que dibujaba en mi libreta cuando me aburría de corregir exámenes.
Pero la conocí en el momento equivocado, cuando yo no me la merecía y ella era demasiado vaporosa para mí.
La verdad es que las relaciones entre profesor y alumna dan para grandes novelacos de franceses profundos, para cotilleos de gentuza, que siempre resultan más cercanos, y para asuntos pendientes como el que me tenía enganchado desde hacía siete años.
En esa época, yo estaba a punto de acabar la carrera de Periodismo, y como siempre he odiado a los niños bien que sablean a sus padres, la pasta para mis libros y mis cines y mis cómics y mis videojuegos y mis muñecos de importación la conseguía dando clases particulares.
Los alumnos me los recomendaban los profesores del colegio al que fui y del que salí con unas notazas que me podría haber matriculado en tres carreras a la vez y con varias plazas en cada una, para sentarme con más comodidad.
La verdad es que, aunque los chavales acostumbraban a ser algo rudos y carcelarios, con muchos de esos alumnos se formó al momento una amistad de transición, con fecha de caducidad, y la experiencia sacaba de mi interior esa parte de curita que habría llegado a ser si no me ilusionara tanto formar una familia.
Para mí, enseñar no dejaba de ser una buena manera de ayudar al prójimo, y a la vez, de sacarme unos ahorros para no tener que pedir limosna a mis padres.
Poco imaginaba entonces que un tiempo después yo sería el principal ingreso de mi familia y que tendría que ayudar a pagar todas las deudas que acechaban en las sombras.
Pero nadie lo hubiera sospechado en aquellos días, porque ya desde embrión crecí sin tener esa angustia de apagar las luces para que no gasten. Si lo hacía, fue por culpa de mi etapa ecologista, que sólo me afecta psicológicamente, pues no estoy yo para ir salvando ballenas con lo que me mareo en alta mar.
Debo decir en mi defensa que, como joven acomodado y sobrado de gracia y talento, nunca fui demasiado cruel con mis alumnos. Quizá porque mis padres nunca me llevaron a clases de piano y por eso no me volví demasiado repelente ni odioso.
Y encima, a mis pupilos siempre los hacía reír, y de paso, para sentirme un poco más listo, les acababa los deberes cuando yo los llegaba a entender.
Por lo menos, eso es lo que le contó a Alicia una de sus amigas, una perla de cerebro que comprendió las declinaciones en latín gracias a mí y que me recomendó con todo el fervor posible en una neófita de lo clásico.
Por teléfono, cuando me llamó para contratarme, a Alicia le noté una voz suave, pero llevaba ya tantos desengaños respecto a mis pupilos que sólo esperaba encontrarme con una pechugona más que me acabaría exasperando con sus bloqueos mentales.
Cuando ella abrió la puerta, quise ser amnésico para que Alicia fuera mi primer recuerdo.
—¿Eres tú el príncipe azul que me va a salvar? —bromeó con sonrisa de natilla.
—Bueno, me temo que sí. Pero en persona pierdo mucho —reaccioné a tiempo.
Aunque no te negaré que me había encariñado de otras bellezas de mi propia edad, que para algo soy bastante humano, nunca antes había notado esa punzada de agónico nerviosismo.
Para mi tranquilidad emocional, los nervios desaparecieron cuando ella me presentó a su padre, al que siempre llamé señor Guitart, y me dijeron que me pagarían el doble de mi tarifa habitual si ella aprendía la complejidad cósmica del latín o, puestos a ser pragmáticos, aprobaba el curso en la última evaluación.
Mi princesa era gimnasta desde los cuatro años y el largo pasillo poblado de trofeos atestiguaba su poca inclinación por las lenguas muertas. Pero ya conocía el esfuerzo y el dolor, y yo sólo tenía que cambiarle el plinto o las anillas por Cicerón y sus Catilinarias de las narices.
El trato comercial sólo preveía una enseñanza rápida por tres meses.
Pero una semana más tarde, yo ya sabía que quería verla toda la vida.
Durante las clases, Alicia me escuchaba con la mano apoyada en la barbilla, con unos ojos ávidos y unos labios felices, y yo me sentía como si hubiera robado la Mona Lisa y la tuviera colgada en mi dormitorio para que me sonriera sólo a mí.
Al acabar la clase, esa sonrisa se agarraba a mi oreja como un hobbit invisible y persistente y me perseguía a todas partes.
Tardé poco en planteármelo. No era normal que me apeteciera más pasar mi tiempo con una alumna particular casi desconocida que con mis amigotes universitarios. Cuando descubría algún bar de moda, una exposición deslumbrante, un crepúsculo en tecnicolor, siempre pensaba: «A Alicia le gustaría esto».
Poco a poco, con el silencio y la testarudez de una barba que crece, me encontré enamorado.
Desde aquel primer día hasta hoy, la vida nos juntó y nos separó y nos volvió a juntar y quiso volver a separarnos. Pero no te lo voy a contar todo aquí, porque a mí me saldría un capítulo muy largo, y a ti, si lo estás leyendo en el váter, se te agrietaría el culete.
Por supuesto que en siete años la vida da más vueltas que una rana acróbata de circo, por supuesto que ni ella ni yo éramos los mismos pasados tanto tiempo, por supuesto que en la carrera, en el periódico donde trabajé después y en cenas de amigos me presentaron a tías buenorras con las que podría haber escrito mi novelucha romántica.
Pero si algo tenemos los capricornio es que somos cabezotas, que es la manera simpática de llamarle «obsesivo» a alguien sin que te rompa la cara.
Y por eso, lo que sigue a continuación es la crónica de una última oportunidad, de cuando quise atrapar a un fantasma con un cazamariposas.
8
Una espada salió de la nada y empezó a cortar el aire con diabólica pericia a escasos centímetros de Alicia.
—Soy Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir —grité al universo.
—¿Es que no puedes estarte quieto? —resopló Alicia mientras me quitaba la espada y la volvía a colgar en la pared del salón de los Alié.
Fue una suerte que me desarmara, porque al momento se abrió una de las puertas de ese decorado de película a lo Stanley Kubrick y entraron dos seres que nunca habían visto una sonrisa ni en foto digital.
Su falta de elegancia en el trato humano ya la había sufrido yo por la mañana, porque eran los mismos que me apartaron de mi camino en la puerta de la agencia de Guitart. No te digo que se me cruzaran desde el principio, pero si me hubieran pedido que les donara órganos o algún litro de sangre me habría hecho el despistado.
El más bronceado y aristocráticamente repulsivo de ellos nos sonrió con la falsedad de una mujer teñida que roba un tanga en unos grandes almacenes y se sorprende cuando un segurata le abre el bolso.
—Soy Jorge Alié y quiero a mi hija —dijo en un esfuerzo de síntesis tan certero que sobraba cualquier explicación más.
—Ella es Alicia Guitart y yo Martín Piñol —solté con eco para encajar en su salón de ancestral linaje—. Encontraremos a su…
—¿Guitart? Tu padre nunca me dijo que tú también trabajabas en…
—¿Qué ha pasado, señor Alié? —le interrumpió Alicia con un aplomo que me estremeció de emoción. Si yo hubiera sido el profesor Xavier de los X-Men me habría levantado de la silla de ruedas para danzar el baile mutante de los mentores satisfechos.
—Pues… esta semana la queríamos llevar a un internado. Lejos de aquí. Para que pase de curso de una vez. Tiene diecinueve y a veces parece una niña bien simple. Yo me hice a mí mismo, ¿sabes? —Me abstuve de decirle que ya que se hacía a sí mismo, se podría haber hecho un poco más amable—. Y a mis hijos quiero inculcarles eso. El apellido Alié, la empresa Alié, no son un regalo de una tómbola. Si quieren la gloria, tienen que sudarla. Alberto me salió… no digo que me saliera bien, pero al menos, sabe lo que quiere. Está en Bolivia en una ONG, en vez de enfrentarse a su destino.
—Pero Beatriz no es de las que se escapan para irse a ayudar a los demás, ¿verdad? —soltó Alicia.
Alié la miró sin demasiado reproche.
—Mi hija… bueno, le gusta divertirse, y se ha divertido. Pero todo tiene un límite. Ya estoy harto de hacer caso a su psicóloga. Le hemos cancelado todas las tarjetas y el teléfono móvil. Ya lleva cuatro días fuera de casa. Como mucho, se las apañará una semana por orgullo y acabará volviendo. Pero no quiero esperar. Quiero que sepa que no puede huir de sus obligaciones.
—¿Sabe dónde podría estar?
—Si lo supiera —aportó el gladiador que había asistido a la charla sin presentarse—, vosotros no estaríais aquí.
—Ya es mayor de edad, pero… ha tenido malas amistades. Y me preocupa. No sé qué he hecho mal. Yo jugaba con ella, le hacía los deberes de plástica, construíamos maquetas juntos… A ella le encantaban.
Por un momento, Alié pareció un hombre frágil. Incluso nos llevó a su despacho y nos enseñó con orgullo de criador de perros de raza una gran maqueta de una fábrica y a su lado, algo mucho más profesional: una especie de centro comercial para hobbits y hormigas.
—Hombre, hay gente que tiene un Scalextric montado, pero la verdad… esto impresiona bastante más.
—Es la fábrica de mi padre. Industrias Incoxi. Beatriz y yo la construimos un verano. No he faltado ni a un solo festival del colegio, cuando hacía teatro y ballet. Yo mismo la llevaba a clases de tenis. Éramos amigos, ¿sabéis? Y un buen día, ella era una extraña viviendo bajo mi techo. ¿En qué he fallado?
—Hay veces que nadie tiene la culpa. Simplemente son fases que hay que pasar —dije, mientras esquivaba la mirada de Alicia. En ocasiones, parecía que le doliera que en mi familia nos quisiéramos.
—Encontradla. Que esté bien. Por favor, que esté bien. Un hombre de mi posición… No tengo enemigos, pero hay muchos intereses en juego, mucha gente a la que le gustaría verme hundido. Y no quiero que le hagan daño. Mi niña es… —A media frase, se volvió jefe otra vez—. Es importante que… que si Beatriz ha hecho alguna locura… que no lo sepa nadie.
—No se preocupe. Nunca he visto a su familia en programas del corazón. Y eso que los miro casi todos —contesté.
—Pues esperemos que la cosa siga igual. No sabéis lo pesados que pueden llegar a ser los malditos paparazzis. Me siguen en moto a todas partes, me hacen fotos cada día, me persiguen como si fuera un criminal. ¿Acaso no tengo derecho a disfrutar de mi dinero?
—Le comprendo, señor —murmuré en plan lacayo empático—. Intentaremos que estos días grises pasen lo más rápido posible y le devolveremos a Beatriz.
—Si ella quiere —dijo Alicia.
—Ahora mismo sólo soy un padre asustado que daría todos mis millones para recuperar a mi hija.
—Le comprendo perfectamente, señor Alié. Y no tendrá que dar todos sus millones, no sufra. Aunque… mire, ya sé que no es el momento, pero… mi familia y yo necesitamos un piso y he visto los suyos en internet…
Alicia me pellizcó como si me quisiera arrancar la piel para hacerse un bolso, una mochila y una hamaca a la vez.
—Es broma, señor Alié —dijo Alicia.
—No, no, qué va a ser broma. Si no totalmente gratis, un descuento bueno, precio de fábrica, ¿no? ¿Qué es eso al lado de recuperar a su hija pródiga?
Alié se restregó su vil cara con mano acostumbrada a estrujar inquilinos. Entonces pude fijarme que tenía un dedo a medio hacer, como un mutante tímido.
—Si me traéis a mi hija sana y salva… no sólo le haré un buen ingreso en la cuenta de Guitart, sino que te dejaré a mitad de precio un piso de segunda mano. Puedo hacerlo y querré hacerlo. Pero los de obra nueva, ni tocarlos.
Alicia me escupió con sus poderes mentales, pero yo ya estaba dándole la mano a Alié, por si él alguna vez había sido un caballero y ese momento podía considerarse un pacto verbal.
El contacto con su dedo muerto me recordó la lengua de un fantasma.
9
El dormitorio de Beatriz era como tres habitaciones de mi casa, pero bastante más limpio y sin las baldosas que bailan y se fugan de su lugar de residencia. Tenía estantes llenos de peluches (aquí los freudianos y demás gente sensible pueden soltar una lágrima al ver su inocencia infantil perturbada por la sociedad y todas esas cosas de las que son metáfora los peluches), libros de poesía que formaban como soldados un muro de colores y encuadernaciones lujosas (pero que se veían más usados que los de alguna biblioteca), una mesa de escritorio de las de juez para arriba, de esas que valen más que la vida de su propietario, un ordenador que no desentonaría en la NASA y una cama que podría servir para campo de fútbol, con espacio para comentaristas y fotógrafos.
—Supongo que aquí encontraréis pistas o algo. Yo qué sé.
—Todos dejamos rastro, señor Alié —solté, citando de memoria algún telefilme putrefacto—. Sólo es cuestión de mirar bien. De momento, necesitaría las últimas facturas del teléfono móvil de Beatriz y los extractos de su tarjeta de crédito. A ver qué compró y con quién habló. Empezando por el principio llegaremos al final.
—Perfecto. Le diré a mi secretario que las busque y os las dé.
Como oferta de dos por uno, en aquel momento entró una mujer que se veía tan segura de sí misma que si no era la esposa de Alié, por lo menos debía de ser la reina de Inglaterra.
—Pero ¿qué habíamos hablado, Jorge? —Fue su saludo, lanzado a modo de tomahawk mientras se acercaba a Alié—. Esperemos un poco a que la niña aprenda por sí misma.
—Gloria, yo… —dijo como un estudiante al que se le descubre la chuleta a medio examen.
—Acabo de volver de una reunión y… Perdonad lo impaciente que es. Mi marido sólo les hará perder el tiempo.