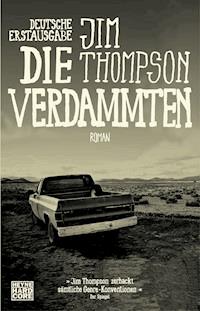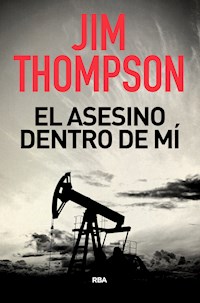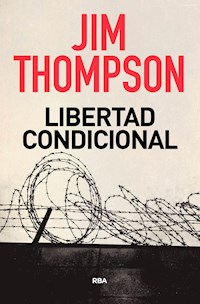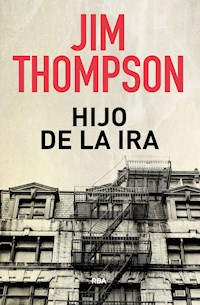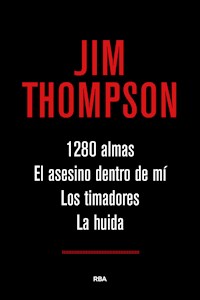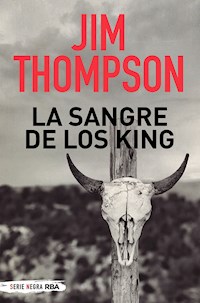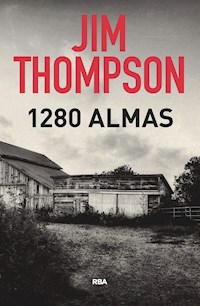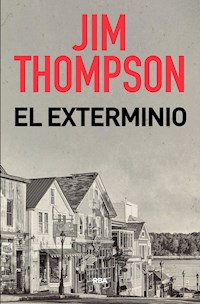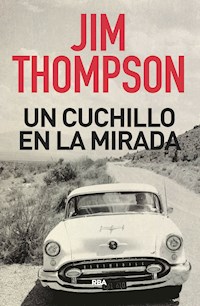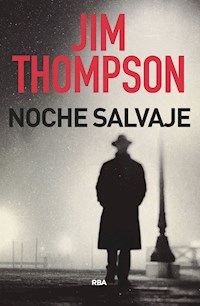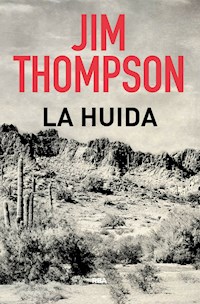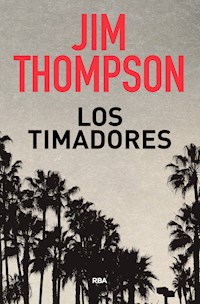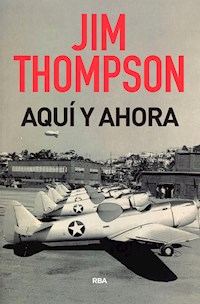
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Jimmie Dillon y su numerosa familia se mudan a California empujados por el deseo de un futuro mejor. Una vez en San Diego, sin embargo, Jimmie no puede evitar sentirse un fracasado: tiene un trabajo mal pagado en la industria aeronáutica, su hogar parece un manicomio, bebe más de la cuenta y nunca disfruta de un poco de calma para dar rienda suelta a su talento como escritor. Le gustaría sentirse libre de cargas, pero de él dependen demasiadas bocas y no puede permitirse caer víctima de la desesperación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Título original: Now and On Earth
© Jim Thompson, 1942.
© de la traducción: Antonio Padilla, 2003.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2019. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO272
ISBN: 9788490067239
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Notas
1
Aunque salí a las tres y media, necesité casi una hora para llegar a casa andando. La fábrica está a kilómetro y medio de Pacific Boulevard, y nosotros vivimos a kilómetro y medio colina arriba en esa misma avenida. Montaña arriba, más bien. Todavía no me explico cómo se las arreglaron para verter el cemento en estas calles tan empinadas. Cuando subes por ellas, podrías atarte los cordones de los zapatos sin agacharte.
Jo estaba al otro lado de la calle, jugando con la hija pequeña del pastor. Y esperando mi llegada, me imagino. Nada más verme, cruzó la calle corriendo hacia mí, de forma que sus tirabuzones, de un rubio amarillo, oscilaron sobre su carita blanca y rosada. Jo se abrazó a mis rodillas y me besó la mano, cosa que no me gusta que haga, pero soy incapaz de reñirla.
Jo me preguntó si me gustaba mi nuevo trabajo, cuánto ganaría y qué día me pagarían, todo ello de corrido. Le dije que no era necesario hablar tan alto en público, que no ganaba tanto como cuando trabajaba en la fundación y que cobrábamos el viernes, o eso me parecía.
—¿Me comprarás el viernes un gorro nuevo?
—No te digo que no. Depende de lo que diga mamá.
Jo frunció el ceño.
—Mamá dirá que no. Ya lo verás. Hoy se ha llevado a Mack y a Shannon al centro, a comprarles zapatos nuevos, pero seguro que a mí me dice que ni gorro ni leches.
—¿Ni leches? ¿Qué lenguaje es ese?
—Que ni hablar, quiero decir.
—¿De dónde ha sacado el dinero para ir de compras? ¿Es que no ha pagado el alquiler?
—Me parece que no —repuso Jo.
—¡Maldita sea! —solté—. ¿Y qué coño vamos a hacer ahora? ¡Lo que faltaba! Y tú, ¿por qué me miras con esa cara? Vete a jugar por ahí y déjame en paz. ¡Venga, lárgate de una vez!
Cuando ya iba a apartarla de mi lado por la fuerza, me contuve y acabé abrazándola. No soporto a la gente que maltrata a los niños. A los niños, a los perros, a los viejos, a lo que sea. No entiendo qué me está pasando, qué me puede impulsar a maltratar a Jo de ese modo. De verdad que no lo entiendo.
—No me hagas caso, preciosa —dije—. Ya sabes que solo lo decía en broma.
Jo volvió a sonreír.
—Lo que pasa es que estás cansado, y ya está —apuntó—. Túmbate un rato a descansar y verás como después te encontrarás mejor.
Le dije que eso mismo pensaba hacer. Jo volvió a darme un beso en la mano y salió corriendo hacia la acera de enfrente.
Jo tiene nueve años. Es mi hija mayor.
2
Estaba cansado y dolorido. Sentía como si el pulmón que se me había fastidiado el invierno pasado estuviera inundado de melaza, y las hemorroides me estaban atormentando.
Solté un grito a modo de saludo cuando entré en casa, pero nadie me respondió; supuse que mamá también estaría fuera. Fui al baño, me lavé, traté de remediar lo de las hemorroides y me volví a lavar. Sin que sirviera de nada. Lo volví a intentar y me lavé una vez más. Hasta que recordé que lo había intentado ya media docena de veces, momento en que lo dejé correr.
En la nevera había cubitos de hielo. Apenas unos pocos, un apio pasado, unos cuantos pomelos y una pequeña porción de mantequilla. A mamá le cuesta sacar las cubiteras del frigorífico, y cuando lo consigue, lo normal es que olvide devolverlas al congelador. Roberta jamás echa agua en las bandejas. Cuando necesita cubitos, los saca de las bandejas, que luego mete en la nevera sin haber añadido una gota de agua. Jo y yo somos casi los únicos que dejamos las bandejas con agua y en su sitio. Si no fuera por nosotros, en la casa nunca habría hielo.
¡Joder, me cabreo como un energúmeno! Y todo por unos míseros cubitos de hielo. No entiendo qué me está pasando.
Mientras bebía agua, rascándome la cabeza y pensando en las musarañas, mamá salió por la puerta del dormitorio. Había estado durmiendo y andaba descalza. Mamá tiene las piernas llenas de varices. Que yo recuerde, siempre las ha tenido. Es posible que otra vez esté exagerando. Aunque mamá nunca tuvo las piernas del todo bien, las varices empezaron a salirle cuando yo tenía nueve años. Me acuerdo bien.
Las varices aparecieron más o menos una semana después de que naciera Frankie, mi hermana pequeña. Papá estaba en Texas, ultimando la construcción de un pozo petrolífero. Los demás malvivíamos en una casucha enclavada en el corazón de la West Main Street, en Oklahoma City. En un barrio que por aquel entonces era de lo más tirado. Y que supongo que lo seguirá siendo.
Margaret —mi hermana mayor— y yo sobrevivíamos gracias a la caridad de los vecinos, mientras que mamá apenas probaba bocado. Así que la única que necesitaba verdaderos cuidados era Frankie. Por desgracia, la pequeña no podía alimentarse de las sobras ajenas y mamá tampoco podía amamantarla. A todo esto, solo nos quedaban cincuenta centavos.
Lo que pasó fue que Margaret y yo fuimos al drugstore a por una botella de leche malteada, y cuando volvíamos, la pandilla de gamberros del barrio se nos echó encima. Salimos corriendo y a Margaret se le cayó la botella de las manos. Venía envuelta en ese papel de embalar grueso y resistente, de forma que no advertimos que estaba rota hasta que mamá abrió el envoltorio.
No, mamá no nos riñó ni nos pegó (de hecho, no recuerdo que nunca nos pusiera la mano encima); simplemente se sentó sobre los cojines mientras su rostro se contraía de un modo horrible. Y en ese momento se llevó la mano desnutrida a los ojos, los hombros se le estremecieron y rompió a llorar.
Yo diría que un artista debió de haber estado observándolo todo por la ventana, pues años más tarde me tropecé con un cuadro en el que aparecía mamá. El retrato de una mujer envuelta en un vestido andrajoso, con el pelo negro y enmarañado, y la mano escuálida sobre el rostro, aunque sin esconder —en absoluto—, sino más bien subrayando, una desdicha, un dolor y una desesperación imposibles de describir. El cuadro se llamaba Desesperanza.
En todo caso, el pintor habría hecho bien en quedarse a ver lo que sucedió después.
Cogimos unos periódicos viejos y los desplegamos sobre la cama. Después vertimos en ellos la leche malteada. A continuación, Marge, mamá y yo nos pusimos a recoger los trozos de cristal. Nos pasamos una hora o más rebuscando y apartando los cristales, hasta que los ojos nos dolieron, y justo cuando habíamos conseguido reunir unas pocas cucharadas de leche sin cristales, Frankie se despertó con uno de esos berrinches que eran típicos de ella al recobrar la conciencia. Casi se cayó de la cama. Nos las arreglamos para que los cristales no volvieran a mezclarse con la leche. Cosa que no sirvió de nada. Frankie todavía nos reservaba el plato fuerte. Empezó a dar patadas y el camisón se le subió torso arriba; un momento más tarde los pañales se le escurrieron y...
Al final tiramos los periódicos por ahí y limpiamos un poco el estropicio. El episodio resultó tan gracioso que se nos acabó escapando la risa. Después mamá preguntó si teníamos alguna idea sobre lo que convenía hacer. Marge, que por aquel entonces tenía doce años, respondió que había traído un pedazo de tiza de la escuela; acaso pudiéramos machacarla y disolverla en agua hirviendo para procurarnos un sucedáneo de leche.
Mamá no lo veía claro.
Y a mí no se me ocurría nada.
Frankie lloraba desconsolada, con toda la razón del mundo.
Por fin, mamá aventuró:
—¿Qué os parece si escribo una nota al señor Johnson y se la lleváis de mi parte...?
Marge y yo respondimos con quejas y gimoteos. Los golfos de antes se nos echarían encima en cuanto volviéramos a salir a la calle, y la nueva botella de leche acabaría rompiéndose igual que la primera. Además, el señor Johnson era un viejo mezquino que nunca fiaba. Así lo proclamaban varios cartelones en su establecimiento.
—Lo mejor sería que vinieras con nosotros...
Mamá reconoció que seguramente teníamos razón.
Sacamos del armario su viejo vestido de sarga negra, un chal y unas zapatillas. Marge hizo lo que pudo por atusarle un poco el pelo. Envolvimos a Frankie en una manta y salimos a la calle. Nos llevamos a Frankie porque mamá se negó en redondo a dejarla sola en casa. Mamá se apoyaba en Marge y en mí al caminar.
Hacía un frío de perros, y pensé que por eso mamá se estremecía. Pero no era por eso, no solo se trataba del frío. Era por el dolor que le ascendía por sus piernas maltratadas. El drugstore estaba a tan solo una calle de nuestra casa, pero, como digo, mi madre no tenía bien las piernas, acababa de tener a Frankie y llevaba años sin alimentarse como es debido.
Conseguimos la leche. Johnson hubiera preferido negárnosla, pero resultó que en ese momento en su local se encontraban una furcia y su chulo —dos clientes de los buenos— ocupados en beber Coca-Cola y paregórico,1 de modo que el viejo tuvo que hacer de tripas corazón para atendernos. Incluso nos regaló un frasquito de jarabe, sin duda caducado y destinado a la basura. El frasquito exhibía una pequeña etiqueta medio escondida bajo el nuevo etiquetado, lo que parecía el remanente de una etiqueta original, arrancada casi en su totalidad. En ella todavía se alcanzaba a leer las letras OPI...
Volvimos a casa y nos dirigimos a la cocina. Todavía no nos habían cortado el gas, lo que no acabo de explicarme. Mamá puso a Frankie estirado sobre la mesa y se sentó en una silla; Marge y yo hervimos la leche y llenamos el biberón. Juro que Frankie se levantó de las mantas y nos lo arrebató de las manos.
Frankie chupó el biberón con avidez, hasta que dijo algo así como «¡Gu!» y nos regaló una de esas ufanas sonrisas de suficiencia, características del presidente Hoover. Luego cerró los ojos y se quedó roque.
—Esa leche tiene tan buena pinta que yo misma voy a probarla —apuntó mamá—. A vosotros tampoco no os vendría mal beber un poco.
A nosotros no nos gustaba la leche. Pocas veces nos gustaba algo que fuese bueno para nuestro organismo, quizá por falta de costumbre.
—Pero sí que os gustan los refrescos de helado —insistió mamá—. Ahora mismo os preparo un par. Dormiréis mejor con el estómago lleno.
Bueno... Si se trataba de unos refrescos de helado, la cuestión era muy otra.
Hervimos un poco más de leche y llenamos con ella tres copas. A continuación recurrió al frasquito de jarabe y vertió un tercio de su contenido en cada copa. El frasquito era diminuto y mi madre no se lo pensó dos veces. Papá más tarde insistiría en que tendría que haberlo hecho, no sin añadir que lo que Johnson se merecía era una paliza. Pero esa noche papá no estaba en casa.
Recuerdo vagamente haberme encontrado avanzando con lentitud por unos corredores neblinosos hacia un rostro blanquecino que insistía en aparecer ante mis ojos. Un rostro blanquecino de largo pelo negro y ojos aterrados por el peligro, que solo conseguían mantenerse abiertos gracias a los dedos invisibles de la fuerza de voluntad. Cada vez que veía ese rostro, daba media vuelta, sintiéndome imprecisamente reconfortado.
En un momento dado me adentré por un pasillo subterráneo en pos de un olor, un sonido, una imagen.
No recuerdo bien de qué se trataba, pero sí que recuerdo que era irresistible. Llegué ante un dintel en forma de arco, laboriosamente tallado, en cuyo otro extremo una niñita reía y me tendía las manos. Era Jo. Jo, que tendía sus manitas hacia mí, tratando de establecer contacto.
Lo digo en serio. Se trataba de Jo. Eso sucedió quince años antes de su nacimiento, pero al momento supe que se trataba de Jo, quien a su vez sabía que yo era su padre.
—¿Dónde está tu madre? —pregunté.
Jo se echó a reír y se atusó el cabello.
—Por aquí no anda —respondió—. Ven a jugar conmigo.
—Eso está hecho —dije yo, al tiempo que avanzaba un paso en su dirección. Jo agachó su cabecita, aprestándose a besarme la mano.
Y en ese momento mamá se interpuso entre nosotros.
Mamá le soltó una bofetada a Jo, y otra, y otra más. Y Jo se volvió hacia mí gritando que acudiera en su ayuda, y yo me quedé petrificado por el horror, triste y a la vez aliviado. Así seguí mientras mamá no paraba de abofetear a Jo, y terminó matándola con sus manos desnudas. A continuación mamá me hizo una seña, conminándome a precederla en el camino de vuelta por el pasillo. Obedecí la orden, di media vuelta y eché a andar, abandonando el cuerpo muerto de Jo en la pequeña habitación.
A Jo nunca le ha caído bien mamá...
Me encontré ante un gran pabellón blanco en el que había una pequeña piscina circular. Unas manos vigorosas insistían en empujarme hacia la piscina, cuyas aguas me repelían por su aspecto negruzco y glacial. Me pregunté por qué mamá no acudía a salvarme. Grité su nombre y una docena de voces me respondieron:
—¡Está recobrando el sentido! Ya verá como todo sale bien, señora Dillon...
Abrí los ojos. El aroma del negro café ascendía perezoso del hule. Bebí de la taza. Llevaba treinta horas durmiendo, siete más que Marge. Mamá se había recuperado de su estupor en el mismo momento en que Frankie había empezado a chillar pidiendo más leche.
Papá volvió a casa unas noches más tarde. Llegó en un taxi atestado de paquetes. Se presentó con un abrigo nuevo para mamá (abrigo que ella siempre detestó pero que llevó durante muchísimos años), un traje para mí, vestidos para Marge, zapatos para todos (sin que ningún par fuera del número adecuado), juguetes, relojes, golosinas, pan de centeno, rábanos picantes, pies de cerdo, mortadela, de todo.
Marge y yo bailábamos en torno a la cama de mamá, riendo, comiendo y quitándole el envoltorio a las cosas, mientras mamá se esforzaba en sonreír, tendida en el lecho, y papá contemplaba la escena, orgulloso y feliz. En ese momento me fijé en la pequeña bolsa de mano que llevaba consigo.
—¿Qué hay ahí dentro, papá? ¿Qué más nos has traído, papá? —exclamé, secundado por Marge.
Papá alzó la bolsa sobre nuestras cabezas, incapaz de contener una risa nerviosa. Una risa que nos sorprendió y nos paralizó por un momento. Papá era un hombre de gran presencia física y enorme dignidad natural, incluso cuando lo estaba pasando en grande. Yo diría que es el único hombre a quien he conocido capaz de ofrecer una estampa imponente aun con los pantalones arrugados y medio rotos, y la camiseta manchada de salsa roja picante. Aunque siempre vestía ropa elegante, no siempre cuidaba de dichas prendas como era debido.
Papá abrió el cierre de la bolsa, que volvió del revés, de forma que una lluvia de billetes de banco, giros postales y cheques certificados flotó sobre la cama y el suelo del dormitorio. Acababa de vender parte de sus acciones por sesenta y cinco mil dólares. Un dinero que teníamos delante de nuestras narices.
El pintor habría hecho bien en contemplar también dicha escena. Mamá tumbada en la cama, con las piernas enormes y ennegrecidas como caños de chimenea, rodeada por sesenta y cinco mil dólares...
Pues bien, sus piernas siguen igual que entonces. Y papá continúa dedicándose a perforar pozos de petróleo. O lo que él toma por pozos de petróleo. En cuanto a mí...
En cuanto a mí...
3
—¿Cómo te va en tu nuevo empleo? —preguntó mamá—. ¿Te hacen trabajar mucho?
—No tanto —respondí.
—¿De qué te encargas exactamente? ¿De la contabilidad? ¿De pasar las cartas a máquina?
—Eso mismo —dije—. De la contabilidad y la mecanografía.
En ese momento perdí la cabeza y revelé la verdadera naturaleza de mi empleo.
—Eso está muy bien, hijo —dijo mi madre cuando terminé. Comprendí que no había oído ni una sola palabra.
—¿Es que esta noche tendremos que cenar fuera? —pregunté.
—¿Cómo? —dijo mamá—. Oh. La verdad, no sé qué decirte, Jimmie. No sé qué hacer. Roberta se ha marchado al centro y no ha dejado ningún dinero ni me ha dicho qué tenía que hacer. Jo no ha probado bocado en todo el día, pero...
—Préstame un dólar —la interrumpí—. Voy a comprar alguna cosa. Te lo devuelvo cuando llegue Roberta.
—Si lo llego a saber, yo misma habría comprado algo —dijo mamá—. Pero es que no...
—Déjame un dólar —repetí—. Compraré patatas, pan y un poco de carne. Lo que comemos todos los días.
Mamá fue a por el dólar.
—Me lo tienes que devolver, Jimmie —apuntó—. Frankie necesita hacerse la permanente y comprarse medias nuevas. La verdad es que nos hace falta hasta el último centavo.
—Te lo devolveré —prometí.
Ya eran casi las seis, así que me fui corriendo al supermercado Safeways. El sindicato de carniceros de San Diego es el más poderoso del país, lo que implica que si quieres carne fresca, tienes que comprarla antes de las seis. De lo contrario, tienes que conformarte con beicon o fiambre de cerdo, compuesto por dos tercios de cereal y uno de agua. O eso o nada.
Llegué al supermercado a las seis en punto. Compré seiscientos gramos de fiambre de cerdo (cuarenta y cinco centavos), judías de lata y patatas fritas. Me detuve un momento ante el estante de los vinos, pero opté por no comprar ninguno, y eso que las medias botellas solo costaban quince centavos.
Cuando llegué a la esquina de casa, Roberta bajaba del autobús. Mack estaba dormido en sus brazos. Por una vez en la vida, Shannon parecía portarse bien.
—Hola, cariño —saludó Roberta—. ¿Te importaría llevar al nene en brazos? Es que estoy rendida.
Cogí al pequeño en brazos mientras Roberta cargaba con la bolsa de la compra. Valiéndose de uno de sus movimientos rapidísimos e impredecibles, Shannon se me echó encima y me agarró por el codo.
—Llévame en brazos a mí también, papá —exigió—. ¿Por qué yo tengo que ser menos que Mack?
—Suéltame y entra en casa de una vez —respondí—. No puedo llevaros en brazos a los dos.
—Papá está cansado, Shannon —intervino Roberta—. No seas pesada, o tendré que darte un pescozón. ¿Por qué no le enseñas a papá los zapatos nuevos? Enséñale cómo bailas con los zapatos nuevos.
Shannon soltó mi brazo, hizo una pirueta y en un segundo estaba veinte metros acera abajo, en menos tiempo del que tardo en contarlo. Shannon tiene cuatro años, pero es de constitución menuda y parece más pequeña que Mack, que tiene dieciocho meses menos. Shannon duerme un promedio de siete horas por noche y apenas prueba bocado, si bien cuenta con mayores energías que sus dos hermanos. Incapaz de estarse quieta un momento, Shannon es un diablillo.
Shannon esbozó una breve pose e, impredecible como siempre, soltó la siguiente letrilla:
Me llaman Samuel Hall
y os deseo todo el mal,
¡porque oléis fatal!
—¡Shannon! —exclamé.
—¡Shannon! —secundó Roberta—. ¡Entra en casa ahora mismo! ¡Ahora mismo, te digo! Como sigas diciendo barbaridades, te doy una tunda que no vas a poder sentarte en una semana.
Shannon optó por hacernos caso. Aunque no porque le hubiéramos metido el miedo en el cuerpo, claro está. Hace mucho que renuncié a encauzar su personalidad, y Roberta, aunque se niegue a admitirlo, tampoco puede con ella. A Shannon no la asustan los cuartos oscuros. Ni le molestan las duchas frías. Es inútil castigarla privándola de la cena, pues tanto le da comer o no. Es imposible darle una azotaina porque lo normal es que no haya manera de atraparla. Y además, en cierto modo, Shannon se encuentra a gusto cuando le das unos azotes. En momentos así te conviertes en su agresor, y Shannon se defiende con uñas y dientes cuando alguien la ataca.
Y no hay cosa en el mundo que le guste tanto como una buena pelea. La última vez que Roberta trató de pegarle, fue ella —Roberta y no Shannon— quien acabó buscando refugio en la cama. Y mientras estaba tumbada en ella, Shannon aprovechó para colarse en el cuarto y sacudirle con el mango de una escoba de juguete.
Frankie se las arregla para ejercer cierto control ocasional sobre Shannon dirigiéndose a ella con desprecio. Mack a veces se las ingenia para pillarla por sorpresa y sentársele encima. Sin embargo, ni Roberta ni yo no hemos descubierto un método que sea realmente útil.
—¿Qué tal te va en el nuevo empleo, cariño? —preguntó Roberta—. ¿Te hacen trabajar mucho?
—Tampoco tanto —contesté.
—¿Qué has tenido que hacer?
—Me he pasado casi todo el día a cuatro patas, raspando yeso.
Roberta se quedó de una pieza.
—¿Quééé?
—Lo que oyes. Como están ampliando las instalaciones de la fábrica, resulta que hay un montón de yeso por los suelos. Así que me han proporcionado una especie de cincel y me han puesto a raspar el suelo.
—Pero ¿no les has dicho que...? ¿Es que no sabían que tú...?
—Les importa una mierda. En este momento no hay ninguna labor editorial pendiente. Lo único que hacen es construir aviones.
—¿Y no podrían...?
—Lo que es de aviones, no tengo la menor idea.
Con los labios fruncidos y tensos, Roberta espetó:
—Tú allí no vuelves a trabajar. Mañana te presentas y les dices que no te contrataron para hacer según qué cosas. Que se busquen a otro.
—¿Se te ha ocurrido pensar de qué vamos a comer entonces? ¿O cómo vamos a pagar el alquiler, ya puestos?
—Jimmie... Los niños necesitaban zapatos nuevos. Ya sé que estamos pasando apuros, pero...
—Vale, vale. Pero ¿cómo vamos a pagar el alquiler? Si no lo entendí mal, le dijiste a la casera que tendríamos el dinero a finales de semana.
—Cierto —dijo Roberta—. Y es la pura verdad. ¿O es que no te pagan el viernes?
—¡Por Dios! —exclamé—. ¡Por Dios y por la Virgen! ¡Lo que me faltaba oír!
Roberta enrojeció, un temblor asomó a sus fosas nasales.
—¡James Dillon! ¡Ni se te ocurra levantarme la voz! ¡Y no blasfemes!
—Lo mío no es blasfemar. Más bien estoy reclamando auxilio divino.
—Y no te hagas el listo.
—Maldita sea —repliqué—. ¿Cuántas veces te he dicho que no me vengas con esas? Ni que fuera un niño de seis años.
—Ya..., pero tú ya me entiendes.
—Pues no, no te entiendo —contesté—. No entiendo la mitad de las cosas que me dices. Igual no te iría mal consultar el diccionario de vez en cuando. No sé por qué te emperras en limitarte a esas revistuchas que lees y al devocionario. De verdad que no entiendo... Y ahora, ¿qué pasa? Oh, vamos, cariño... ¡Por Dios! ¡Mira que ponerte a llorar en plena calle! Por favor, cariño... No sé qué me pasa últimamente: cada vez que abro la boca, a alguien le entra la llorera.
Roberta entró en casa sin volver la vista atrás y me cerró la puerta mosquitera en las narices. Al momento, mamá se encargó de abrir la puerta recién cerrada.
—Por favor, no digas nada —repuse—. Se le pasará en un minuto. Lo mejor es no hacerle caso.
—Yo no digo nada —respondió mamá—. ¿Para qué? ¿Qué importa lo que yo pueda decir? Por lo que parece, en esta casa está prohibido abrir la boca.
—Por favor, mamá...
—Vale, vale.
Dejé a Mack en el salón y entré en el dormitorio. Roberta se había quitado el vestido, que había dejado en una percha, y yacía en la cama con las manos sobre el rostro. La miré y sentí un ligero hormigueo. Sabía muy bien lo que iba a suceder y me odiaba a mí mismo por ello. Pero la cosa no tenía remedio. Cada vez que discutíamos, bastaba con que contemplara a Roberta para que esta saliera triunfante de la disputa. Lo comprendí el mismo día en que la vi por primera vez. Y ella lo había comprendido después de unos cuantos años.
Me senté en el borde de la cama, cogí su cabeza y la llevé a mi pecho. Roberta se volvió, de forma que sus pechos se apretaron contra mi estómago.
Pensé que ojalá mamá pudiera entender lo que Roberta significa para mí, por qué soy como soy cuando estoy con ella. Ojalá Roberta pudiera entender lo que mamá significa para mí. Es posible que ambas lo entiendan por igual. Es posible que esa sea la razón por la que las cosas son como son.
—Lo siento mucho, cariño —repuse—. Me temo que estoy tan cansado que no sé lo que me digo.
—Yo también estoy cansada —dijo Roberta—. Me paso el día arrastrando a Mack y a Shannon, y te digo que es agotador.
—Me lo imagino.
—No puedo más, Jimmie. Y lo digo en serio.
—Eso no puede ser, cariño. Tienes que descansar un poco más.
Roberta dejó que la siguiera acariciando durante un rato. Se sentó en la cama de forma repentina y me apartó de su lado.
—Tú también estás cansado —declaró—. Me lo acabas de decir, así que ahora no lo niegues. Túmbate a descansar un poco mientras le echo una mano a tu madre en la cocina.
Roberta se ajustó un delantal mientras yo me dejaba caer otra vez en la cama.
—Dale un dólar a mi madre.
—¿Por qué?
—Porque me ha prestado un dólar para comprar algo de comida.
Roberta pareció reparar en la bolsa de la compra por primera vez.
—¿Para qué has comprado todo eso? Nos queda casi un kilo de judías en la despensa. ¿Cómo es que tu madre no las ha cocinado?
—No lo sé. Me he pasado el día fuera.
—Pues estaban bien a la vista en la despensa. Tiene que haberlas visto.
—Tampoco pasa nada. Ya nos las comeremos otro día. Dejémoslo correr. Haz lo que tengas que hacer y, si no te importa, dale ese dólar a mi madre.
—Me lo pensaré —dijo Roberta.
De pronto me encontré de pie, sintiendo que las venas de la garganta me obstruían la respiración.
—¡Maldita sea! ¡Te digo que le des ese dólar a mi madre!
Mamá abrió la puerta en ese momento.
—¿Alguien me llamaba? —preguntó.
—No, mamá —contesté—. Solo le estaba explicando a Roberta que me habías prestado un dólar para la cena. Ahora mismo te lo devuelve.
—¿A qué tanta prisa? Tampoco es que lo necesite —dijo mamá—. Si estáis un poco apurados, me lo devolvéis más adelante.
—El dinero no es problema —intervino Roberta—. Tenemos un montón de calderilla. Se lo devuelvo en un minuto.
Roberta empezó a rebuscar en su bolso, del que extrajo un sinfín de monedas de uno, cinco y diez centavos que fue depositando en el tocador.
—¿Por qué no le das un billete de dólar, y punto? —pregunté.
—En un momento lo tengo —contestó Roberta, imperturbable—. A ver. Ya casi... Aquí está. Veinte centavos. Veinticinco. Cuarenta. Sesenta. Ochenta y tres. Noventa y tres... Vaya, parece que me faltan siete centavos. ¿Le importa si se los doy mañana?
—Mejor dámelo todo otro día —respondió mamá.
Roberta recogió la calderilla.
—Se lo doy ahora mismo, si quiere —insistió.
Mamá se marchó del dormitorio.
Contemplé el reflejo de Roberta en el espejo. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, al momento desvió la mirada.
—¿Cuánto te ha costado la comida?
—Setenta centavos. Me han sobrado treinta, si eso es lo que quieres saber.
—Y seguramente piensas gastártelos en bebida... ¿Me equivoco?
—En vino, ya que insistes en saberlo.
—No tendrías que hacerlo, Jimmie. Ya sabes lo que te ha dicho el médico.
—¡Que alguien me pegue un tiro! Esto no hay quien lo aguante... —repliqué.
Roberta también se marchó del dormitorio.
Un momento después, Mack entró en la habitación caminando con paso inseguro mientras se frotaba los ojos soñolientos. Aunque su cuerpo no alberga un gramo de grasa, Mack tiene casi tanto de ancho como de alto.
—Hola, papá.
—Hola, guapo. ¿Cuál es la palabra bonita que te enseñé el otro día?
—Ahorrar.
—¿Qué has hecho en el centro? ¿Has volado en avión?
—Sí... También he visto un chiribín.
—¿Un chiribín de los buenos?
—Sí.
—¿Y cómo era ese chiribín?
Mack esbozó una ancha sonrisa.
—Pues... como un chiribín.
Dicho esto, el pequeño se marchó de la habitación. He picado mil veces en esa broma suya, pero es la única que conoce y siempre he pensado que el sentido del humor es una cualidad que merece ser desarrollada.
Roberta se encerró en el dormitorio con los niños hacia las nueve. Mamá estaba en el baño, atendiendo sus juanetes. Frankie todavía no había vuelto, así que yo estaba a mis anchas en el salón. Cosa que me parecía estupenda. Dispuse un par de sillas del modo que a mí me gusta para apoyar los pies y descansar un poco. Al cabo de un rato me acerqué a la licorería de la esquina a comprar vino.
Me pareció que el dependiente me trataba con cierta condescendencia, aunque es posible que se tratara de mi imaginación. Los californianos contemplan con suspicacia a los bebedores de vino, o mejor dicho a quienes consumen la clase de vino que suelo adquirir. En su gran mayoría, los vinos buenos de California se reservan para la exportación. Los más baratos, generalmente comercializados a escala local, no suelen ser sino posos mezclados con alcohol puro.
En Los Ángeles hay barrios donde uno puede adquirir copazos de semejante veneno por dos centavos, y medio litro por una cifra tan irrisoria como seis centavos. En cada manzana uno se topa con un mínimo de cincuenta adictos al tintorro, «los colgados del vinazo», como se los suele llamar, por lo general de existencia tan desgraciada como misericordiosamente breve. Las cárceles y los hospitales están atestados de personas así, sometidas a «curas» más o menos permanentes. Todas las mañanas un promedio de cuarenta individuos amanecen muertos en albergues para vagabundos, pensiones de ínfima categoría y vagones ferroviarios de carga.
A lo que íbamos. Volví a casa, me senté con los pies apoyados en la silla y me regalé con un buen lingotazo. El tintorro sabía aguado y a la vez fuerte. Bebí un segundo lingotazo y el sabor dejó de importarme. Con la espalda echada sobre los cojines, me puse a fumar mientras movía los dedos de los pies, aprestándome a disfrutar de un nuevo trago, cuando Frankie llegó a casa.
Frankie se dirigió directamente a la cama turca mientras se descalzaba. Es de esas personas de presencia imponente que siempre parecen muy dignas, clavadita a papá en todo menos en su pelo rubio.
—¿Otra vez borracho? —preguntó con naturalidad.
—Estoy en ello. ¿Te apetece un trago?
—De ese brebaje no. Además, ya me he tomado tres whiskies. ¿Qué es lo que pasa esta vez? ¿La cosa tiene que ver con Roberta?
—Sí. No. La verdad es que no lo sé —respondí.
—Ya —dijo Frankie—. A mí Roberta me cae bien y los niños son una preciosidad. Pero te diré una cosa: estás haciendo el tonto. No te estás portando bien con tu mujer. La pobre lo está pasando igual de mal que tú.
Bebí un nuevo trago.
—Ya que estamos en esas —apunté—, ¿tu marido cuándo piensa volver contigo?
—Sabía que me vendrías con eso. Lo sabía.
—Discúlpame —dije—. Es que estoy de un humor de perros.
—Pues ese vino no te lo mejorará. Por la mañana vas a tener una resaca de campeonato.
—Puede, pero eso será por la mañana. Por el momento me sienta de perlas.
Frankie abrió su bolso y me pasó medio dólar.
—Mejor ve a por media botella de buen escocés. Por lo menos no te dejará tan hecho polvo como ese vinazo que compras.
Fijé la mirada en el dinero.
—Preferiría no aceptarlo, Frankie.
—Venga ya. Si te das prisa, echaré un trago contigo.
Me puse los zapatos y salí a la calle. Cuando volví, Frankie tenía una carta en la mano. Sus ojos estaban enrojecidos.
—¿Qué piensas de lo de papá? —preguntó.
—¿Qué pasa con él?
—¿Es que mamá no te ha enseñado esta carta que ha recibido hoy? Pensaba que ya la habías visto.
—Déjame echarle un vistazo.
—Ahora no. Quiero leerla otra vez en mi cuarto. Ya la verás mañana.
—A ver, un momento —dije—. Por malo que sea el asunto, me quedaré más tranquilo sabiendo de qué se trata. Así que no discutamos. Y si lo que quieres es llorar, hazlo en la habitación de al lado. Desde que he vuelto a casa no hago más que encontrarme con llorera tras llorera.
—Mira que eres perro —dijo Frankie secándose los ojos. De pronto soltó una risita—. ¿Te he contado el chiste de la serpiente de cascabel que estaba solita en el mundo?
—Cierra el pico un momento.
Leí la carta pasando de una línea a la siguiente a toda velocidad. La misiva era escueta. A papá lo iban a poner de patitas en la calle. Por lo que decía, ya no lo aguantaban más.
—Por lo que parece, tendremos que sacarlo de allí —observé.
—¿Y traérnoslo aquí? ¿Es eso lo que quieres decir?
—¿Por qué no?
Frankie clavó su mirada en mí.
—No me vengas con esas —dije—. ¿Tienes una idea mejor?
—No podemos obligar a mamá a vivir con él. Ni aunque pudiéramos permitirnos una casa estupenda en el campo.
—¿Y si lo mandamos con sus padres? Sus viejos sí que tienen pasta.
—Y no la sueltan ni a tiros. O eso deduje a partir de la última carta que recibí de ellos —dijo Frankie—. Ya sabes cómo son, Jimmie. Si les escribes una carta, puedes estar seguro de que la leerán con atención, te responderán muy formalmente y se olvidarán del asunto. Lo normal es que su respuesta esté redactada de forma impecable y empiece y termine a los cinco espacios justos de cada margen del papel, como tiene que ser. Por supuesto, en ningún momento harán referencia a papá. Eso sería demasiado vulgar. Más bien aprovecharán para informarnos sobre las incidencias vitales de los dieciséis mil y pico miembros de la familia Dillon diseminados por el mundo. Sin atender en absoluto a lo que hayamos podido plantear en nuestra propia carta. Eso sí, siempre tendremos ocasión de saber que a Sabetha, la tercerahija de la tía Edna, le acaban de extirpar las amígdalas y que al tío abuelo Juniper le han regalado una antología de ensayos de Emerson.
Eso era lo que sucedería. Siempre he sospechado que las cartas en cadena deben haber sido una invención de la familia Dillon.
—Mejor bebamos un trago. Mañana ya lo pensaremos — propuse.
—A mí no me sirvas más que un dedo —dijo Frankie—. ¿Qué tal es tu nuevo trabajo?
—Está bien.
—¿Los compañeros son agradables?
—Están bien.
—¡Cuánta expresividad! Venga, cuéntame algo.
—Está bien... En mi departamento trabajamos seis, incluyendo al capataz, o jefe de grupo, como lo llaman. El almacén está dividido en dos secciones: la de componentes exteriores, es decir, piezas manufacturadas fuera de la fábrica, y la de componentes de manufacturación propia. En todo caso, ambas secciones están en el mismo recinto. En componentes exteriores hay dos encargados, Busken y Vail. Busken es hombre pulcro y muy nervioso. Vail es de esas personas seguras de sí mismas y un tanto socarronas. La verdad es que forman una pareja curiosa.
—Ajá —repuso Frankie.
—Me he pasado el día a cuatro patas, sudando la gota gorda. En un momento dado, sin que yo me enterase, esos dos pájaros de componentes exteriores han echado mano a la plantilla de troquelar y me han rotulado una leyenda en el trasero. Me he pasado horas y horas sin darme cuenta del rotulito de marras: RECIÉN PINTADO. NO PISAR.
Frankie rio con estrépito, hasta que las costuras del vestido amenazaron con estallar.
—¡Jimmie! ¡Menuda broma!
—Graciosísima... Otro personaje curioso es Moon, nuestro jefe de grupo. Moon se ha presentado esta tarde poco antes de la hora de salida y ha tratado de animarme un poco. Me ha dicho que no me preocupe si me parece que no hago nada. Según me ha explicado, la empresa tiene asumido que pierde dinero durante el primer mes de cada empleado novato.
Frankie se palmeó las rodillas.
—¡Y te pagan cincuenta centavos a la hora!
—Para troncharse —dije—. El intelectual del grupo es Gross, nuestro contable. Gross es licenciado por la Universidad de Louisiana y antiguo miembro de la selección universitaria de fútbol. Cuando me enteré, le pregunté si había conocido a Lyle Saxon.
—¿Y qué te dijo?
—Que no se acordaba del año en que Saxon había jugado en la selección.
—Veo que has calado a ese tipo. —Frankie esta vez no se rio.
—El último integrante del sexteto es un tipo llamado Murphy —añadí—. Hoy tenía el día libre, así que no he podido conocerlo.
Frankie recogió sus zapatos y se levantó de la cama turca.
—Jimmie, en esa fábrica no vas a ninguna parte. Tú no sirves para esa clase de trabajo. ¿De verdad crees que nunca más volverás a escribir?
—Eso creo.
—¿Y qué piensas hacer?
—Pillar una cogorza.
—Buenas noches.
—Buenas noches...
Pensé en papá. Qué demonios íbamos a hacer. Pensé en Roberta y en mamá. En los niños que estaban en edad de crecer. Que estaban creciendo rodeados de confusión, de odios cruzados, de demencia, para decirlo en una palabra. Mientras meditaba, el estómago se me encogió hasta convertirse en una pelota minúscula y las tripas se me enroscaron a los pulmones; de repente lo vi todo negro.
Eché un trago de whisky. Luego me sacudí un copazo de vino.
Me acordé de la ocasión en que vendí varios relatos de ficción y me saqué mil dólares en un mes. Me acordé del día en que me convertí en director de un taller de escritores. Me acordé de la beca que me otorgó la fundación, una de las dos becas que concedían entre todos los aspirantes del país. Me acordé de las cartas que me enviaron desde una docena de editoriales: «Lo mejor que hemos leído en mucho tiempo», «Un relato extraordinario; Dillon, no vacile en seguir enviándonos más cuentos», «Le estamos pagando nuestra tarifa máxima...».
«¿Y qué? —me dije—. ¿Es que en algún momento fuiste feliz? ¿Es que alguna vez te sentiste en paz contigo mismo? Pues claro que no —me respondí—. Está clarísimo que no, nunca dejaste de sentirte habitante del infierno. La única diferencia es que ahora has caído un poco más bajo. Y vas a seguir deslizándote por la pendiente, porque eres igualito a tu padre. Eres tu propio padre, aunque careces de su determinación y su fuerza de voluntad. De aquí a un año o dos acabarán encerrándote igual que a él. ¿Es que no recuerdas lo que le pasó a tu padre? Justamente lo que te está pasando a ti en estos momentos. Exactamente igual. Se volvió irritable. Errático. De humor sombrío. Y de repente..., de repente llegó lo que tenía que llegar. Menuda broma del destino. Muy divertido. Y lo peor es que sabes que estás en lo cierto.
»Me pregunto si en esa clase de sitios maltratan a los internos. Me pregunto si sacuden a los que se ponen gallitos, a quienes les da por lesionarse.
»Muy divertido. Allí no hay tenedores ni cuchillos; a la hora de comer, te has de conformar con una cuchara. Y con un tazón de madera. También te cortan el pelo al cero para ahorrarse dinero en champú. Y después del primer mes te obligan a llevar mitones a la hora de acostarte... ¿Que no pueden encerrarte así como así? Pues bien que encerraron a papá. Mejor dicho, bien que encerraste a papá. Tú mismo. Con la colaboración de mamá y de Frankie.
»¿Es que ya no te acuerdas de lo sencillo que resultó? “Venga, papá, vamos a dar una vuelta con el coche, nos tomaremos una cervecita por el camino”. Papá no sospechó nada en absoluto. En ningún momento pensó que su familia sería capaz de hacerle una cosa así. ¿Que tuviste que hacerlo? ¡Pues claro! ¡Como lo tendrán que hacer los demás! Y no te enterarás hasta que sea demasiado tarde... Igual que tu padre.
»¿Te acuerdas de la expresión atónita que se dibujó en su rostro cuando os escabullisteis por la puerta? ¿Te acuerdas de cómo su puño golpeó ligeramente la madera de la puerta, de cómo terminó aporreándola, arañándola con las uñas? ¿Te acuerdas de cómo su voz ronca os perseguía pasillo abajo? ¿Del cadencioso temblor de sus palabras?
»—Frankie, Jimmie, mamá... ¿Estáis ahí? Frankie, Jimmie, mamá... ¿No volvéis a buscarme?
»Y de pronto se echó a llorar. Como haría Jo. Como harían Mack o Shannon.
»Como harías tú mismo.
»—M... mamá... Tengo miedo. Sacadme de aquí. ¡Que me saquéis, os digo! Mamá... Frankie... Jimmie... ¡JIMMIE! Sacadme... de aquí...».
Solté un grito y estallé en sollozos. Alcé la cabeza al cielo antes de derrumbarla inerte sobre mi pecho, convertida en una especie de amorfa papilla repulsiva.
—¡Ahora mismo voy, papá! ¡No pienso abandonarte! ¡Ahora mismo voy!
La mano de mi madre me estaba sacudiendo por el hombro. Sobre la repisa de la chimenea, el reloj señalaba las cinco y media.
La media botella de whisky estaba vacía. Lo mismo que la botella de vino.
—Jimmie —dijo mamá—. Jimmie... No sé qué va a ser de ti...
Me levanté trastabillando.
—Yo sí que lo sé —respondí—. Y ya puestos, ¿por qué no me haces un café?
4
En casa no había nada que me pudiera llevar como almuerzo, y me las arreglé para vomitar el café cuando todavía no había caminado una manzana. Tosí, me atraganté y vomité, me entraron retortijones y comprendí que lo mejor que podía hacer era ir al baño. Pero tenía miedo de llegar tarde, así que seguí andando.
La cosa no me resultó complicada mientras seguí caminando ladera abajo. Todo cuanto tenía que hacer era mantenerme erguido y mover los pies de forma que la acera pareciera escurrirse bajo las plantas. Los apuros comenzaron cuando llegué al Pacific Boulevard. Dicha avenida tiene seis carriles y todos estaban atestados de obreros de las empresas aeronáuticas que avanzaban zumbando en dirección a las fábricas. En California, los automóviles nuevos cuestan un dineral, así que casi todo el mundo iba al volante de cacharros desvencijados y frenos poco fiables. Todos conducían como locos, adelantándose a los demás y cambiando de carril una y otra vez, a fin de llegar a la fábrica antes que sus compañeros. Aunque todavía era temprano, la gente intenta llegar pronto a la fábrica; de lo contrario, tiene que aparcar en el quinto pino.
En condiciones, digamos, normales, no me habría sido fácil cruzar la calle entre tanto tráfico, y yo distaba de encontrarme en condiciones normales. Para empezar, me sentía tan enfermo y cansado que estaba tentado de tumbarme en la cuneta y echarme a dormir. Y el vino se obstinaba en gastarme jugarretas. Me costaba coordinar los movimientos de mis músculos y extremidades.
Cuando intentaba adentrarme entre el tráfico, mis reacciones eran tan lentas que no conseguía dar un paso hasta que la oportunidad se había esfumado. En varias ocasiones fui incapaz de refrenar el impulso ya iniciado y me encontré caminando hacia automóviles en movimiento, rozando con mis rodillas sus ruedas y guardabarros. Me resultaba imposible juzgar cualquier distancia. El mismo coche que semejaba hallarse a una calle de mí de pronto parecía estar a punto de arrollarme con el parachoques, entre las imprecaciones de su conductor.
No sabría decir con exactitud cómo me las arreglé para cruzar. Recuerdo que me caí y me desollé las rodillas al rodar sobre la cuneta entre un sinfín de bocinazos. De pronto me encontré al otro lado de la carretera. Eran las siete menos cuarto de la mañana, y todavía me quedaba más de un kilómetro por recorrer.
Eché a caminar al trote por la carretera sin asfaltar que seguía el contorno de la bahía. Una continua procesión de vehículos avanzaba a mi lado, no mucho más rápidos en su progresión y tan próximos que me rozaban la ropa. Sin embargo, ninguno se detuvo a recogerme. Sus ocupantes me observaban con aire flemático por un instante antes de desviar la mirada. Yo seguía corriendo y trastabillando a su lado con el rostro enrojecido, nervioso, con la lengua fuera, igualito a un perro de caza que siguiera a una máquina trilladora campo arriba y campo abajo. Tenía ganas de escupirles a través de la ventanilla, de hacerme con un montón de pedruscos y soltarles una lluvia de cantazos. Aunque lo que yo en ese momento de veras quería era encontrarme muy lejos de donde estaba. En un lugar tranquilo y solitario, donde no hubiera un alma.
Naturalmente, yo sabía bien por qué nadie se ofrecía a llevarme. Entre semejante tráfico ningún automóvil podía detenerse. Si alguno se parase, los coches que venían detrás lo empujarían hacia delante, por mucho que tuviera echado el freno de mano y apagado el motor. Y casi todos ellos estaban atestados de obreros; y no podían transportarme en el estribo del vehículo, cosa que está prohibidísima en esta ciudad.
Me daba igual. Yo seguía odiándolos. Sentía hacia ellos casi el mismo odio que sentía hacia mí.
Llegué a la fábrica justo cuando sonaba el silbato que indicaba que faltaban cinco minutos para la hora. De hecho, se supone que a menos cinco todos los obreros tienen que estar en el interior de la fábrica y en su puesto; pese a todo, cientos de hombres se encontraban en la misma situación que yo. Me puse a la cola de la puerta donde me tocaba fichar. Aunque estaba muy débil, me encontraba mejor. Tanto sudar me había sentado bien.
Una sucesión de metálicos clics combinada con el rumor del papel grueso al ser manipulado me llegaba de la puerta, donde los guardas jurados revisaban las tarteras y los envoltorios de los almuerzos de los obreros. Uno de los hombres, novato a todas luces, traía la comida envuelta en papel de periódico. La progresión de la cola se paralizó mientras el guarda quitaba las gomas elásticas y abría el paquete.
Cuando llegué ante el guarda asignado a nuestra puerta, este echó un vistazo a mi pase y a la tarjeta que llevaba en la solapa. Se quedó con el pase, me arrancó la tarjeta de la chaqueta y me empujó en dirección a las colas vecinas.
—Por allí. Tienes que pasar por el despacho del jefe de seguridad.
No pregunté por qué. Me pareció que ya lo sabía. Por un segundo estuve tentado de salir corriendo. Pero entonces pensé que si de veras querían pillarme, me acabarían pillando de todas formas. Así que me quedé plantado ante el escritorio hasta que el jefe de seguridad tocado con gorra de militar y correaje alzó la mirada en mi dirección. El tipo tenía la cara rechoncha y fría, y los ojillos astutos.
—¿Número?
—¿Cómo?
—El número, hombre, el número. El número que tienes asignado en el reloj de entrada.
—Ah. —Se lo dije.
El jefe de seguridad abrió un cajón y sacó una nueva tarjeta y un carné amarillo laminado con cola de pescado. El pase exhibía la fotografía que me habían hecho el día anterior, mi nombre, mi edad y una detallada descripción física.
—Aquí tienes tu tarjeta definitiva, con la que ficharás la entrada todas las mañanas. Y este es tu carné de identificación personal. Ni se te ocurra perderlos, prestarlos u olvidarlos. Tienes que llevarlos encima para acceder al recinto y mientras estés dentro de él. Si los olvidas en casa, tendrás que abonar cincuenta centavos en concepto de pago al mensajero que enviaremos para recuperarlos. Y si los pierdes, la cosa te saldrá por un dólar. ¿Está claro? Muy bien. Buena suerte.
Fiché y caminé por el atestado exterior hacia la puerta principal de la fábrica... ¿Aliviado? Acaso no sea esa la palabra adecuada. Quizás en otro momento os explique por qué.
Como de costumbre, la puerta del almacén estaba cerrada con llave. Vi que Moon, Busken y Vail charlaban animadamente en el departamento de piezas adquiridas, a todas luces ajenos a mi llegada. Gross, el contable, estaba sentado en su taburete, concentrado en la manicura de sus uñas. Me acerqué a la ventanilla.
—¿Qué tal si alguien me abre la puerta? —pregunté.
Gross alzó la vista. Es un hombre apuesto, de cabeza bien conformada y ojos y cabello oscuros, si bien su complexión física es tan enorme que ofrece un aspecto más bien curioso. Esa mañana iba vestido de forma impecable, envuelto en una chaqueta de napa y unos pantalones de pana marrón.
—Siempre puedes entrar por la ventanilla —sugirió en tono afable.
—Pero hay un cartel que lo prohíbe.
—Pues qué bien. Lo que es yo, todos los días entro por la ventanilla.
Con los pies por delante, me escurrí por la ventanilla justo cuando sonaba el silbato de las siete en punto. Al poner los pies en el suelo me di de bruces con Moon.
—Yo en tu lugar no volvería a hacer este tipo de cosas —apuntó—. Te recuerdo que están prohibidas.
Me volví hacia Gross. Dándonos la espalda, el contable se aprestaba a sacarle la funda a su máquina de escribir.
—Muy bien —dije—. ¿Qué quiere que haga hoy?
—Que vayas ordenando estas piezas tiradas por el suelo, para empezar.
—¿Cómo...?
Pero Moon ya me había vuelto la espalda. Moon mide más de uno ochenta, es muy moreno, y tan delgado que parece flotar en el aire en vez de caminar.
Un hombrecillo joven y rechoncho, de aspecto mexicano, deambulaba por la zona cubierta con papel de embalar donde se acumulaban las piezas llegadas durante la noche. Al acercarme a él, recogió un hatillo de piezas y echó a andar hacia las estanterías. Recogí un segundo hatillo y le seguí los pasos.
El desconocido distribuyó su carga con rapidez por estantes y cajones y se dispuso a volver sobre sus pasos, dejándome allí plantado.
Lo detuve.
—¿Dónde van estas piezas? —pregunté.