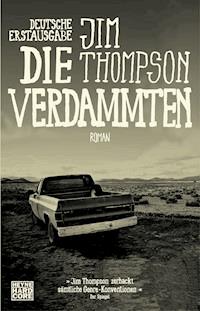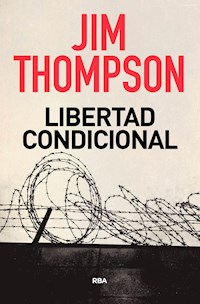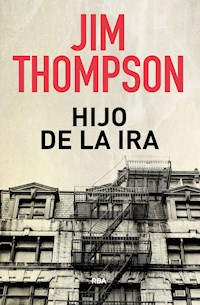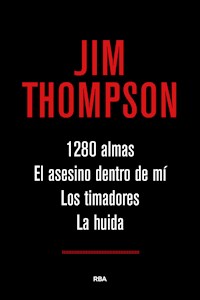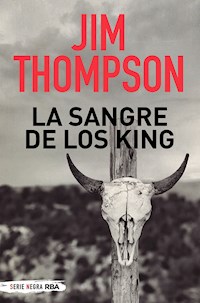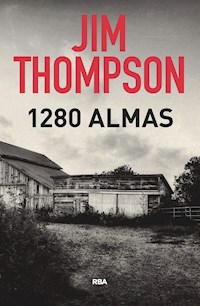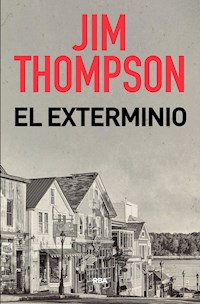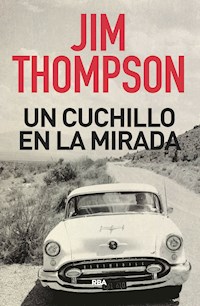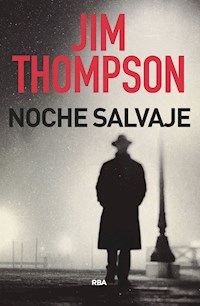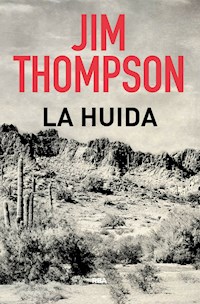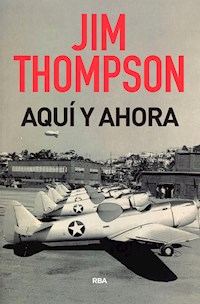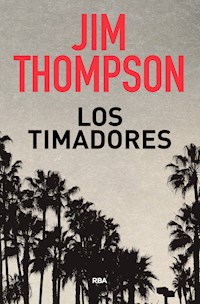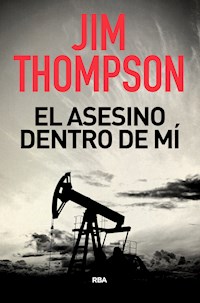
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Lou Ford, el sheriff adjunto de una pequeña localidad de Texas, es un hombre de apariencia cordial, simpático y tranquilo. Todas las personas que le rodean están cómodas con él. Pero esa fachada de normalidad, que él mismo ha ido construyendo con paciencia después de haber cometido un crimen en su juventud, empieza a resquebrajarse cuando lo que él llama «la enfermedad» empieza a abrirse paso en su mente. En el momento en que su aletargada faceta oscura consiga por fin imponerse y salir desbocada, las consecuencias para su vida y las de los demás pueden ser imprevisibles. Maestro en retratar el reverso criminal de la mente humana, Jim Thompson alcanzó con El asesino dentro de mí unas cotas de perfección que ningún otro escritor ha superado. Una de las novelas más duras, descarnadas e ingeniosamente perversas de toda la literatura moderna.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Título original: The Killer Inside Me
© Jim Thompson, 1952.
© de la traducción: Galvarino Plaza, 1975.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO270
ISBN: 9788490067215
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
1
Había terminado el pastel y estaba tomando la segunda taza de café cuando le vi. Pocos minutos antes había llegado el mercancías de medianoche; el sujeto andaba fisgando por una esquina de la ventana del restaurante, la más cercana a la estación, con una mano a guisa de visera y con los ojos entornados para que la luz no le cegase. Se dio cuenta de que le observaba y desapareció en la oscuridad. Pero yo sabía que continuaba allí, al acecho. Los vagos siempre me toman por un tipo fácil de despistar.
Encendí un puro y me levanté. La camarera, una chica nueva de Dallas, me miró mientras me abrochaba despacio el abrigo.
–¡Vaya! Pero si ni siquiera lleva revólver –dijo como si me diese una gran noticia.
–No –sonreí–. Ni revólver, ni porra, ni nada que se le parezca. ¿Para qué?
–Pero usted es un poli... Bueno, sheriff adjunto. ¿Y si algún maleante dispara contra usted?
–Aquí, en Central City, no hay muchos maleantes, señorita –expliqué–. Y además, también son personas, aunque se alejen del camino recto. Si uno no les hace nada, ellos tampoco. Se avienen a razones.
Negó con la cabeza, mirándome con ojos temerosos, y me dirigí hacia la caja. El propietario no quiso aceptar mi dinero, y me lo devolvió con un par de cigarros. Me dio una vez más las gracias por haberme ocupado de su hijo.
–El chico ya no es el mismo de antes, Lou –dijo, pisando una palabra con la otra, como suelen hacer los extranjeros–. No sale por las noches, va muy bien en la escuela. Y siempre habla de usted, dice que Lou Ford es una gran persona.
–Yo no hice nada –respondí–. Sólo hablé con él. Mostré interés. Cualquier otro podría haber hecho lo mismo.
–No. Sólo usted –afirmó–. Usted es bueno y hace buenos a los demás.
Lo dijo como despedida, pero yo quería seguir hablando. Apoyé el codo en el mostrador, crucé un pie por detrás del otro y di una larga calada al cigarro. El hombre me caía bien–a decir verdad, me cae bien casi todo el mundo–, demasiado como para dejarlo escapar. Educado, inteligente: un individuo como los que a mí me gustan.
–Bueno, le diré una cosa –anuncié con parsimonia–. Tal como yo lo veo, un hombre no le saca a la vida más que lo que pone en ella.
–¡Mmm! –asintió con impaciencia–. Creo que tiene usted razón, Lou.
–El otro día pensaba en ello, Max. Y de repente se me ocurrió una idea estupenda. Como si me hubiese caído del cielo. Un niño es un hombre en potencia. Así, sin más. Un niño es un hombre en potencia.
La sonrisa de mi interlocutor se hizo tensa. Oí cómo crujían los zapatos al removerse con impaciencia. Si hay algo peor que un pelmazo, es un pelmazo sentencioso. Pero ¿cómo librarse de un tipo educado y cordial que está dispuesto a darte hasta la camisa si se la pides?
–Creo que tendría que haber sido profesor, o algo parecido –afirmé–. Hasta cuando duermo intento resolver problemas. Como el de la ola de calor que tuvimos hace varias semanas. Mucha gente se cree que lo que provoca el bochorno es el calor. Pero no es cierto, Max, no es cierto. La culpa la tiene la humedad. ¿A que no lo sabía usted?
Carraspeó, para luego insinuar que le necesitaban en la cocina. Hice como si no le oyera.
–A propósito del tiempo, le diré otra cosa –seguí–. Todo el mundo habla del tiempo, pero nadie lo arregla. Aunque tal vez sea mejor así. Detrás de las nubes está el sol, vamos, tal como yo lo veo. Quiero decir, que si no lloviera, tampoco habría arco iris, ¿no le parece?
–Lou...
–En fin –concluí–. Creo que ya es hora de irme. Tengo que dar aún muchas vueltas por ahí, y no quiero ir luego con prisas. Las prisas hacen perder el tiempo, digo yo. Me gusta medir las distancias antes de dar un salto.
Me estaba pasando, pero ya no podía contenerme. Castigar a la gente de ese modo era casi tan agradable como del otro, con la verdad. Ese otro modo que tanto había luchado yo por olvidar –y casi había olvidado– hasta que me topé con ella.
Y en ella estaba pensando cuando salí a la fría noche de Texas y vi al vagabundo que aún me aguardaba.
2
Central City se fundó en 1870, pero nunca llegó a ser una verdadera ciudad hasta hace diez o doce años. Era un centro de transportes que traficaba con muchas reses y algodón, hasta que Chester Conway, oriundo del lugar, lo convirtió en cuartel general de la Conway Construction Company. Pero, incluso así, no era aún más que una encrucijada en una carretera de Texas. Luego vino el boom del petróleo, y casi de la noche a la mañana su población llegó a los 48.000 habitantes.
El pueblo estaba enclavado en un pequeño valle rodeado de colinas. Apenas había espacio para los nuevos habitantes que se desparramaron con sus casas y sus comercios por donde pudieron, y que ahora ocupan casi una tercera parte del condado. Eso no es excepcional en una región petrolera... por esta ruta hay muchas poblaciones como la nuestra. No tienen una policía consolidada; sólo uno o dos agentes. La oficina del sheriff se hace cargo del orden tanto en la ciudad como en el condado.
Desempeñamos esta tarea muy bien, por lo menos desde nuestro punto de vista. Aunque, de vez en cuando, las cosas se desmandan un poco y tenemos que dar un escobazo. Fue durante una de esas limpiezas, hace cosa de tres meses, cuando la conocí.
–Se llama Joyce Lakeland –me explicó el viejo Bob Maples, el sheriff–. Vive a unos siete u ocho kilómetros, en Derrick Road, inmediatamente después de la vieja granja de los Branch. Tiene una casita que no está mal, por allá arriba, detrás de acacias.
–Creo que conozco el sitio –dije–. ¿Es una fulana, Bob?
–Bueeno, es probable, aunque actúa muy discretamente. No hace tonterías, ni se lía con el primero que encuentra. Si no me fastidiasen algunos de esos clérigos de la ciudad, no me preocuparía lo más mínimo por ella.
Me pregunté si se la beneficiaría, pero me dije que no. Tal vez no tenía mucha cabeza, pero Bob Maples era un hombre recto.
–Entonces, ¿qué hago con Joyce Lakeland? –le pregunté–. ¿Le digo que se largue una temporada o que no vuelva?
–Bueeeno –se rascó la cabeza enfurruñado–. No sé, Lou. Esto... bueno, tú vas a allí a verla, te haces una idea y decides tú mismo. Estoy seguro de que serás amable y educado con ella, como tú sabes hacer. Y lo estoy también de que si es preciso actuarás con firmeza. Ve a ver y haz lo que te parezca. Tienes mi apoyo, hagas lo que hagas.
Me presenté allí hacia las diez de la mañana. Aparqué el coche en el patio y di media vuelta para salir con más facilidad. La placa oficial de la oficina del sheriff quedaba oculta, pero no lo hice a propósito. Tenía que ocurrir así, sin más.
Llegué al soportal, llamé y retrocedí un poco, con el Stetson en la mano.
Me sentía incómodo. Apenas sabía qué iba a decirle. Porque nosotros tal vez seamos anticuados, pero nuestras normas de conducta no son las mismas que en el este o el Medio Oeste. Aquí todos dicen «sí, señora» y «no, señora», a cualquier persona que lleve faldas; a cualquiera mientras sea blanca, se entiende. Aquí, si se pilla a un sujeto con los pantalones bajados, se le piden excusas... aunque inmediatamente después haya que detenerle. Aquí se es hombre, hombre y caballero, o no se es nada. Y al que no lo sea, que Dios le ampare.
La puerta se entreabrió unos centímetros. Luego se abrió de par en par y ella se me quedó mirando.
–¿Qué hay? –preguntó con frialdad.
Llevaba unos pantalones de pijama cortos y un jersey de lana; su cabello oscuro estaba enredado como la cola de un borrego, y la cara sin maquillar, aparecía abotagada por el sueño. Pero nada de eso importaba. Ni habría importado que saliese de una pocilga cubierta por un saco de arpillera. Tenía todo lo que quería. Bostezó sin cumplidos y volvió a preguntarme:
–¿Qué hay?
Pero yo seguía sin recuperar el habla. Creo que tenía la boca abierta como un aldeano. Eso fue hace tres meses y no me había pasado casi desde hacía quince años. Cuando tenía catorce.
La mujer medía un metro sesenta, no debía de pesar más de cincuenta kilos, y el cuello y los tobillos parecían algo más flacos de la cuenta. Pero estaba muy bien. Perfectamente bien. El Señor había acertado a distribuir la carne donde realmente convenía.
–¡Oh, Dios mío! –se echó a reír–. Pase. No acostumbro a recibir visitas tan temprano, pero...
Sujetó la mosquitera para que pudiera entrar y me hizo un gesto. Entré, y cerró la puerta con el pestillo.
–Lo siento, señora –dije–, pero...
–No, no se preocupe. Pero primero tendré que tomar un café. Pase usted al fondo.
En el extremo de un pequeño pasillo encontré la habitación. Incómodo, oí cómo ponía el agua para hacer café. Me había comportado como un bobo. Con semejante comienzo, difícil resultaría mostrarme firme con ella, pero algo me decía que tendría que serlo. No sabía por qué, ni lo sé aún. Pero lo presentí desde el principio. Tenía que habérmelas con una mujercita que conseguía lo que deseaba, sin preocuparse por el precio.
Bien, qué diablos, pensé; no era más que una impresión. Ella se había comportado con corrección, la casa era agradable. Decidí que le dejaría la iniciativa, al menos por el momento. ¿Por qué no? Se me ocurrió echar un vistazo a los armarios, e inmediatamente supe por qué no. Imposible. El cajón superior de la cómoda estaba entreabierto, y el espejo ligeramente inclinado. Y una cosa son las fulanas y otra las fulanas que tienen revólver.
Lo saqué del cajón, un 32 automático, al entrar ella con la bandeja del café. Me echó una mirada fulminante y, con un golpe, puso la bandeja sobre la mesa.
–¿Qué está haciendo con eso? –saltó.
Me desabroché la chaqueta y mostré la insignia.
–Sheriff adjunto, señora. Y usted con eso, ¿qué hace?
Se limitó a coger el bolso del armario, lo abrió y sacó de dentro una licencia. Había sido extendida en Fort Worth, pero era legal. Esos documentos suelen admitirse en cualquier ciudad.
–¿Satisfecho, polizonte? –dijo.
–Creo que está en regla, señorita –le contesté–. Pero no me llame polizonte, me llamo Ford.
Le dirigí una sonrisa afectuosa, que no fue correspondida. Mi instinto no me había engañado. Un minuto antes parecía dispuesta a tendérseme en la cama, sin importarle lo más mínimo que yo no tuviese un centavo. Pero ahora su actitud era distinta, sin que le importara tampoco que yo fuese un policía o Jesucristo en persona. Me pregunté cómo habría conseguido vivir tanto tiempo.
–¡Santo cielo! –se mofó la mujer–. El tío más guapo que he visto en mi vida, y resulta que es un asqueroso y entrometido polizonte. ¿Cuánto va a ser? Yo no me acuesto con polis.
Noté que me ponía colorado.
–Señora, no es usted muy cortés. Sólo vine para charlar un poco –expliqué.
–¡Estúpido bastardo! –chilló–. Qué quieres.
–Ya que insiste, se lo diré. Quiero que se largue de Central City antes de que anochezca. Si la pillo por aquí más tarde, la haré encerrar por prostitución.
Me encasqueté el sombrero y me dirigí hacia la puerta. Se me plantó delante cerrándome el paso.
–¡Miserable hijo de puta! Tú...
–No me llame eso –dije–. No lo repita, señora, o...
–Te lo he llamado y te lo volveré a llamar. Hijo de puta, bastardo, chulo...
Traté de abrirme paso a la fuerza. Tenía que salir de allí. Sabía lo que ocurriría si no me iba inmediatamente, y no podía consentirlo. Era capaz de matarla. Podía volverme la enfermedad. Y aunque no sucediese una cosa ni otra, estaba perdido. Se iría de la lengua. Se pondría a chillar. La gente empezaría a pensar, a pensar y a preguntarse qué ocurrió quince años antes.
Me abofeteó con tanta fuerza que los oídos me retumbaron, primero uno, luego el otro. Continuó pegándome una y otra vez. Se me cayó el sombrero. Al agacharme para recogerlo, me clavó la rodilla en el mentón. Vacilé sobre mis talones y me encontré sentado en el suelo. Oí una risita malévola, seguida de otra más suave, a modo de excusa. Me dijo:
–Caray, sheriff, yo no quería... yo... me sacó de quicio, y... yo...
–Claro –sonreí. Empezaba a distinguir de nuevo los objetos y a recuperar el habla–. Claro, señora. Lo comprendo. A mí también me pasa a veces. ¿Me ayuda a levantarme?
–¿No... no me pegará?
–¿Yo? ¡Oh! Por favor, señora...
–No –exclamó casi defraudada–. Sé que no lo hará. Se le ve enseguida, tiene buen carácter.
Se inclinó lentamente hacia mí y me tendió las manos.
Me levanté de un salto. Asiéndole las muñecas con una mano empecé a golpearla con la otra. Casi perdió el conocimiento, pero yo no quería que se desmayase. Tenía que darse cuenta de lo que le ocurría.
–No, preciosa –le mostré toda mi dentadura–. No te voy a pegar. Sólo voy a arrancarte el culo a tiras.
No era una bravata, lo dije en serio y casi lo cumplí.
Tiré del jersey hacia arriba hasta cubrirle la cabeza y le hice un nudo. Luego la tumbé en la cama, le bajé los pantalones cortos de un tirón y le até los pies con ellos.
Me desabroché el cinturón y lo balanceé sobre mi cabeza...
No sé cuánto tiempo pasó hasta que me detuve y recuperé el dominio de mí mismo. Sólo sé que el brazo me dolía terriblemente y que sus nalgas estaban en carne viva. Me sentía asustado hasta lo indecible, asustado casi hasta el punto de perder la cabeza.
Le desaté los pies y la liberé del jersey. Empapé una toalla en agua fría y se la apliqué. Le puse en los labios una taza de café. Y, mientras, le hablaba y hablaba sin parar, suplicándole que me perdonase, explicándole lo mucho que lo sentía.
Me arrodillé junto a la cama, le pedí perdón una y otra vez. Al fin, sus párpados temblaron y se abrieron.
–No... –musitó.
–No –respondí–. No, señora. Le juro por Dios que jamás volveré...
–Calla –me acarició los labios con los suyos–. No digas eso.
Volvió a besarme. Empezó a desabrocharme la corbata, la camisa, y me desnudó a pesar de haber estado a punto de desollarla.
Volví al día siguiente y al otro. Ya no pude dejar de acudir. Era como si un huracán hubiese avivado un viejo fuego que se extinguía. Empecé a zaherir a la gente con indiferencia, a injuriarla a falta de otra cosa. Empecé a pensar en ajustarle las cuentas a Chester Conway, de la Conway Construction Company.
No puedo ocultar que lo había pensado muchas veces antes. Tal vez, si me había quedado tantos años en Central City era sólo con la esperanza de vengarme de él. Pero de no ser por Joyce, creo que nunca me habría atrevido a intentarlo. Ella reavivó las cenizas. Hasta me enseñó lo que debía hacer con Conway.
Joyce me proporcionó la solución sin saberlo. Fue un día, o mejor dicho una noche, seis semanas después de habernos conocido.
–Lou –dijo–. No quiero seguir así. Vayámonos de esta maldita ciudad juntos, tú y yo solos.
–¿Cómo? ¿Estás loca? –le contesté, sin conseguir contenerme–. ¿Crees que yo...?
–Continúa, Lou. Quiero oírlo de tus propios labios. Dímelo –y comenzó a arrastrar las palabras–. Nosotros los Ford somos de muy buena familia. Dímelo, nosotros, los Ford, señora, jamás viviríamos con una puta vieja y despreciable, señora. Nosotros, los Ford, no hacemos así las cosas, señora.
En parte era verdad, una buena parte de la verdad. Pero no era lo principal. Yo sabía que Joyce alentaba lo peor que había en mí, sabía que de no detenerme pronto, jamás volvería a conseguirlo. Acabaría en la cárcel o en la silla eléctrica.
–Dilo, Lou. Dímelo, y te responderé.
–No me amenaces, preciosa –le dije–. No me gustan las amenazas.
–No te amenazo, sólo te digo lo que te pasa. Te crees que eres demasiado para mí y yo... yo...
–Sigue. Ahora te toca hablar a ti.
–No quería decírtelo, Lou, querido, pero no te voy a soltar. Nunca, nunca, nunca. Si ahora eres demasiado para mí, haré que dejes de serlo.
Le di un beso, un beso muy largo y duro. Porque Joyce no lo sabía, pero estaba muerta, y sin embargo nunca la había amado tanto como en aquel momento.
–Bueno, encanto, escúchame –le dije–. Has montado un auténtico drama, y total para nada. Lo que a mí me preocupaba era el problema del dinero.
–Yo tengo bastante dinero. Y puedo conseguir más. Mucho más.
–¿Ah, sí?
–Puedo conseguirlo, Lou. ¡Te digo que puedo! Está loco por mí, y es más ciego que un topo. Apuesto a que si su padre creyera que iba a casarme con él...
–¿Quién? –pregunté rápidamente–. ¿De quién estás hablando, Joyce?
–De Elmer Conway. ¿Sabes quién es, no? El hijo de Chester...
–Sí –gruñí–. Sí, conozco muy bien a los Conway. ¿Cómo piensas atraparles?
Hablamos largamente de su plan, tendidos sobre la cama, y de las profundas sombras de la noche me llegaba insistente una voz que decía «déjalo, Lou, todavía estás a tiempo». Y bien sabe Dios que lo intenté. Pero inmediatamente después, la mano de Joyce asía una de las mías y la llevaba hasta sus senos, entre temblores y gemidos... y eso me impidió dejarlo.
–Bueno –murmuré al fin–. Creo que podemos hacerlo. Tal como yo lo veo, si no lo consigues a la primera, lo intentas de nuevo, has de intentarlo una y otra vez.
–¿Cómo, cariño?
–En otras palabras –concluí–. Querer es poder.
Se retorció un poco y se echó a reír como una loca.
–¡Oh, Lou! Siempre con tus refranes... Eres imposible.
... La calle estaba oscura. Me había detenido unos pocos portales más arriba del bar; el vagabundo estaba inmóvil, observándome. Era joven, de mi edad más o menos, y llevaba un traje que en su momento debió de ser de buena calidad.
–Bueno, ¿qué amigo? –me dijo–. ¿Qué te parece? Lo he pasado muy mal, y por Dios que si no puedo comer algo enseguida...
–¿Quieres algo caliente, verdad? –le pregunté.
–Sí, lo que puedas darme. Yo...
Me saqué el cigarro de la boca con una mano y fingí que buscaba algo en el bolsillo con la otra. De improviso, le tomé de la muñeca y le hundí la punta del cigarro en la palma de la mano.
–¡Maldita sea! –gritó, apartándose con brusquedad–. ¿Qué diablos haces?
Solté una carcajada, mientras le enseñaba mi insignia.
–¿Tú qué crees? –dije.
–Claro, amigo, claro –murmuró, apartándose más.
No parecía especialmente indignado ni atemorizado, sino sorprendido.
–Será mejor que te andes con cuidado, amigo. Es un buen consejo, ándate con ojo.
Dio media vuelta y se fue en dirección a la vía del tren.
Le observé con un estremecimiento; me sentía mal. Al fin, subí al coche y me fui a ver a Joe Rothman.
3
La Casa del Trabajo de Central City estaba en una calle pequeña, a dos manzanas de la plaza del Palacio de Justicia. No era gran cosa, una vieja edificación de ladrillo con una planta alquilada a una sala de billares y con las oficinas sindicales y la sala de asambleas en el primer piso. Subí y me metí en un pasillo sombrío que desembocaba en una puerta que daba los despachos mejores y más espaciosos del inmueble. En el cristal se leía:
CENTRAL CITY, TEXAS
Consejo Sindical de la Construcción
Joseph Rothman, Presidente
Rothman abrió la puerta antes de que yo tocase el timbre.
–Vámonos ahí atrás –dijo estrechándome la mano–. Siento haberle hecho venir a estas horas, pero como usted es policía me pareció lo mejor.
–Sí –asentí.
En realidad, hubiera preferido no verle. Aquí, la ley se alinea muy claramente en un lado determinado de las barricadas. Y además, sabía de antemano de qué iba a hablarme.
Era un hombre de unos cuarenta años, bajo y achaparrado, con incisivos ojos negros y una cabeza desmesuradamente grande en proporción con el cuerpo que la sustentaba. Fumaba un puro, pero al sentarse tras el escritorio lo dejó y se puso a liar un cigarrillo. Lo encendió y apagó la cerilla con una bocanada de humo, rehuyendo mi mirada.
–Lou –empezó a hablar el dirigente sindical, vacilante–. Tengo que decirle algo, absolutamente confidencial, ¿comprende?, pero antes querría que me explicase algunas cosas. Probablemente, se trata de un tema doloroso para usted, pero... bueno, ¿en qué concepto tenía usted a Mike Dean?
–¿En qué concepto? No sé a qué se refiere usted, Joe –contesté.
–Era su hermano adoptivo, ¿verdad? Su padre le adoptó, ¿no?
–Sí. Como ya sabe, mi padre era médico...
–Un gran médico, tengo entendido. Perdone, Lou. Siga.
Con que ésas teníamos. Pinta por un lado, pinta por el otro. Estábamos sondeándonos mutuamente, contándonos cosas que cada uno sabíamos de sobra. Rothman tenía algo importante que contarme, y al parecer había elegido la forma de decirlo más complicada... y más cautelosa. Bueno, no me importaba; le seguiría la corriente.
–Los Dean y él eran grandes amigos. Cuando murieron en aquella terrible epidemia de gripe, mi padre adoptó a Mike. Mi madre había muerto ya, murió siendo yo muy pequeño. Mi padre pensó que Mike y yo estaríamos mejor juntos, y que el ama podría hacerse cargo de dos niños igual que de uno.
–Ajá. ¿Y le afectó esto, Lou? Quiero decir que usted era hijo único, el heredero, y de repente su padre le mete un hermano en casa. ¿No le incomodó?
Me eché a reír.
–¡Caray, Joe! Yo tenía cuatro años, y Mike seis. A esa edad, no se preocupa uno mucho por el dinero, y además mi padre jamás tuvo un centavo. Era demasiado bondadoso como para mostrarse exigente con sus pacientes.
–O sea, que apreciaba usted a Mike –no parecía muy convencido.
–Apreciar es poco –le respondí–. Mike era la persona mejor y más noble del mundo. No habría podido querer más a un hermano de verdad.
–¿Incluso después de lo que hizo?
–¿Y eso –silabeé– qué tiene que ver?
Rothman arqueó las cejas.
–Yo también apreciaba a Mike, Lou. Pero los hechos son los hechos. Toda la ciudad sabe que de haber tenido Mike unos años más habría ido a parar a la silla eléctrica y no al reformatorio.
–Nadie sabe nada. Nunca hubo pruebas.
–La niña le identificó.
–¡Una niña que no tenía ni tres años! Hubiera identificado a cualquiera.
–Y Mike confesó. Y se descubrieron algunos otros casos.
–Mike estaba asustado. No sabía lo que decía.
Rothman meneó la cabeza.
–Dejémoslo, Lou. No es eso lo que me interesa exactamente, sino sus sentimientos hacia Mike... ¿No se sintió incómodo al volver él a Central City? ¿No habría preferido que se quedara en cualquier otra parte?
–No –aseguré–. Mi padre y yo sabíamos que Mike era inocente. Quiero decir –vacilé– que, conociendo a Mike, estábamos convencidos de que no podía ser culpable. [Porque el culpable era yo. Mike había cargado con mi culpa.] Yo quería que Mike volviese. Y papá también. [Quería que estuviese aquí para cuidar de mí.] ¡Por todos los santos, Joe! Mi padre se pasó meses revolviendo cielo y tierra hasta que le consiguió a Mike ese puesto de inspector municipal de la construcción. No fue nada fácil obtenerlo, dada la reputación de Mike, a pesar de lo popular e influyente que era mi padre.
–Todo parece lógico –asintió Rothman–. Y así es como veo las cosas. Pero tenía que cerciorarme. ¿No se sintió digamos aliviado al morir Mike?
–Fue un golpe definitivo para mi padre. Nunca se recuperó. En cuanto a mí, bueno, todo lo que puedo decir es que habría preferido morir en el lugar de Mike.
Rothman sonrió.
–Muy bien, Lou. Ahora me toca a mí... Mike se mató hace seis años. Pasaba por una viga del octavo piso de New Texas Apartments, una obra a cargo de Conway Construction, cuando al parecer pisó un remache suelto. Se echó hacia atrás, intentando caer en el interior del inmueble. Pero los pavimentos no habían sido cubiertos debidamente. No había más que algunos tablones mal repartidos. Y Mike fue a parar al sótano.
Asentí.
–Ya –dije–. ¿Y bien, Joe?
–¿Cómo y bien? –Rothman me echó una mirada fulminante–. Me lo pregunta cuando precisamente...
–Como presidente de los sindicatos de la construcción, sabe muy bien que los operarios montadores dependen de usted, Joe. Su obligación, la de usted, es que se cubra debidamente cada piso conforme se levanta un edificio.
–¡Habla como un abogado! –Rothman dio una palmada en la mesa–. Los montadores tienen poca influencia aquí. Conway no quería cubrir los pisos, y nosotros no podíamos obligarle.
–Podían parar la obra.
–¡Ah, bien! –Se encogió de hombros–. Me pareció entenderle mal. Creí que lo que quería decir...
–Me ha entendido muy bien –espeté–. Y es mejor que no nos andemos con rodeos; Conway hacía chapuzas para ganar más dinero. Y ustedes se lo consentían para ganar más dinero. Yo no digo que Conway y ustedes hayan cometido un delito. Las cosas son como son.
–Bueno –Rothman dudaba–, está adoptando una actitud muy curiosa, Lou. Parece tomarse este asunto de forma muy impersonal. Pero ya que lo ve así, tal vez yo...
–Mejor yo –repuse–. Déjeme hablar a mí, y mi actitud no le parecerá tan curiosa. Cuando Mike cayó, estaba un soldador con él. Haciendo horas extras. Trabajaba solo. Pero para soldar se necesitan dos hombres: uno que sujeta el metal y otro que maneja la pistola. Me dirá usted que ese tipo no tenía nada que hacer allá arriba, pero creo que se equivoca. No tenía que estar soldando remaches forzosamente. Podía estar recogiendo herramientas, o cualquier otra cosa.
–Pero si no sabe toda la historia, Lou. Ese hombre...
–Sí que la sé. Era un trabajador eventual, trabajaba con un permiso. Llegó a la ciudad sin un céntimo. Y tres días más tarde se fue conduciendo un Chevrolet nuevo, pagado al contado. Eso huele mal, aunque no prueba nada. Tal vez había conseguido la pasta jugando a los dados...
–Pero no lo sabe todo, Lou. Conway...
–Veamos si no lo sé todo –seguí–. La empresa de Conway era a la vez dueña y contratista. Y no había previsto espacio suficiente para las calderas de la calefacción. Para ponerlas, tenía que introducir unas alteraciones que Conway sabía sobradamente que Mike jamás consentiría. O eso, o perder varios cientos de miles de dólares...
–Continúe, Lou.
–Conway eligió. Le fastidiaba mucho, pero se decidió y lo hizo.
Rothman lanzó una carcajada.
–Con que sí, ¿eh? Mire, yo mismo he trabajado como soldador y... y....
–Bueno. –Le dirigí una mirada de curiosidad–. ¿Lo hizo, no? Prescindiendo de lo que le ocurrió a Mike, sus sindicatos no hubiesen cerrado los ojos ante una situación tan peligrosa como ésta. Es usted el responsable. Le pueden procesar. Pueden juzgarle por cómplice de homicidio. Usted...
–Lou. –Rothman carraspeó levemente–. Tiene toda la razón, absolutamente toda la razón, Lou. Nosotros no podíamos comprometernos en eso a ningún precio, como es natural.
–Claro –sonreí estúpidamente–, sólo que usted no ha reflexionado lo suficiente sobre la cuestión, Joe. Entonces estaban en excelentes relaciones con Conway, pero ahora se le ha metido en la cabeza no hacer caso de la reglamentación sindical, y naturalmente están ustedes indignados. Ya supongo que si hubiera sospechado que se trataba de un asesinato, no habría aguardado seis años para hablar.
–Naturalmente que no, en absoluto. –Empezó a liar otro cigarrillo–. ¡Humm! ¿Cómo ha descubierto todas esas cosas, Lou, si no le importa contármelo?
–Bueno, ya sabe cómo son las cosas. Mike era de la familia, y me he ido enterando de muchos detalles. Y todo lo que se cuenta por ahí, yo lo escucho, como es natural.
–Mmm. No sabía que se hubiese hablado tanto. Vamos, no creí ni que se hablase siquiera. ¿Nunca pensó en presentar una demanda?
–¿Por qué? –respondí–. Sólo se trataba de murmuraciones. Conway es un gran hombre de negocios... el contratista más importante al oeste de Texas. No iba a estar implicado en un asesinato, ni ustedes hubieran silenciado una cosa así.
Rothman volvió a echarme una mirada sombría, luego clavó la vista en la mesa.
–Lou –murmuró–, ¿sabe usted cuántos días al año trabaja un especialista en estructuras metálicas? ¿Sabe cuál es su promedio de vida? ¿Ha visto a alguno de los viejos operarios que hacen ese trabajo? ¿Ha pensado alguna vez que hay muchas formas de morir, pero sólo una de estar muerto?
–Bueno, no. Creo que no –admití–. No sé adónde quiere ir a parar, Joe.
–Déjelo. No tiene nada que ver.
–Supongo que esos chicos no se lo pasan muy bien –continué–. Pero así es como yo lo veo, Joe. No hay ninguna ley que les obligue a hacer un trabajo determinado. Si no les gusta, pueden hacer otra cosa.
–Ya –replicó–. Es cierto, ¿no? Resulta curioso comprobar cómo se ven los problemas desde fuera... Si no les gusta, que hagan otra cosa. Está bien, muy bien.
–¡Oh! Déjelo –le dije–. No tiene importancia.
–No estoy de acuerdo. Resulta muy revelador. Me sorprende usted, Lou. Llevo años viéndole por la ciudad, y, francamente, nunca me pareció que fuese usted una lumbrera... ¿Se le ocurre alguna solución para nuestros problemas más graves, la situación de los negros, por ejemplo?
–Bueno, eso es muy sencillo –afirmé–. Yo les embarcaría a todos rumbo a África.
–Ajá. Ya veo, ya veo –murmuró, poniéndose en pie y tendiéndome la mano–. Lamento haberle molestado para nada, Lou, pero me ha gustado de veras charlar con usted. Espero que nos volvamos a ver en otra ocasión.
–Me encantaría –reconocí.
–Mientras tanto, por supuesto, no nos hemos visto. ¿Comprendido?
–Oh, claro.
Hablamos uno o dos minutos más y luego me acompañó hasta la puerta del pasillo. La contempló preocupado y me miró.
–¡Oiga! –exclamó–. ¿No dejé cerrada esta maldita puerta?
–Eso me pareció –dije.
–Bueno, espero que no haya pasado nada –suspiró–. ¿Me permite que le dé un consejo por su propio bien, Lou?
–Hombre, naturalmente, Joe. Lo que usted quiera.
–Échele esa mierda a otros cerdos.
Inclinó la cabeza sonriéndome; y durante el minuto siguiente se habría podido oír el vuelo de una mosca. Pero no iba a decir nada más. Nunca lo confesaría. De modo que terminé devolviéndole la sonrisa.
–Ignoro el porqué de esto, Lou... no sé absolutamente nada, ¿entiende? Nada de nada. Pero vaya con cuidado. Me gusta su número, pero ojo con pasarse.
–Usted se lo ha buscado, Joe –repliqué.
–Y ahora ya sabe el porqué. Y no soy un lince, porque de lo contrario no sería un pobre sindicalista.
–Ya –dije–. Entiendo lo que quiere decir.
Nos dimos la mano de nuevo y me guiñó un ojo mientras negaba con la cabeza. Y yo me sumergí en la oscuridad del pasillo hasta llegar a la oscuridad de la escalera.