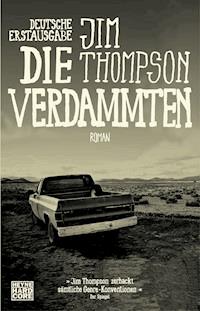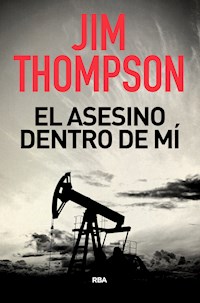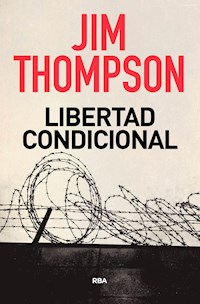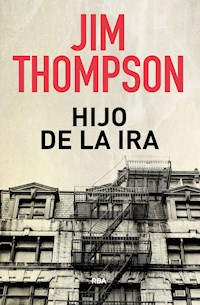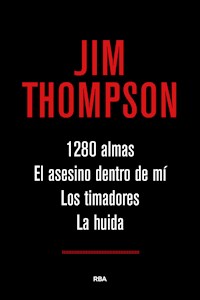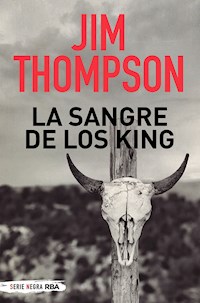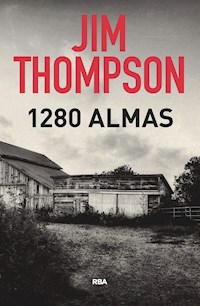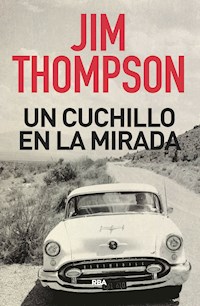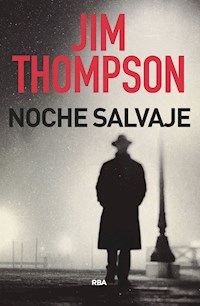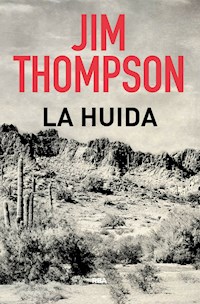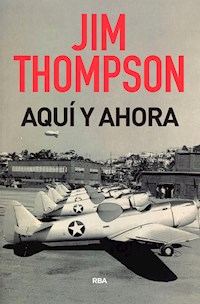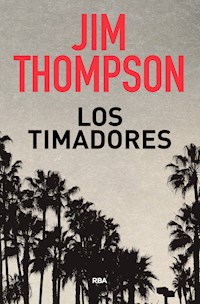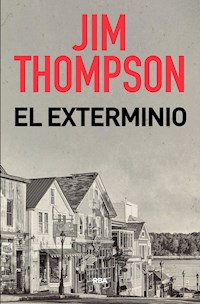
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Para Luane Devore no existe mayor placer que descubrir y airear los secretos inconfesables de los vecinos de un pequeño pueblo costero. Con el paso del tiempo, se ha granjeado unos cuantos enemigos por su carácter difícil y su lengua viperina, pero este verano quizá haya ido demasiado lejos. Luane ha empezado a temer por su vida y puede que sus sospechas no sean infundadas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Título original inglés: The Kill-Off
© Jim Thompson, 1957, renovado en 1985 por sus herederos. Publicado de acuerdo con el autor, c/o Baror International, Inc., Armonk, Nueva York.
© de la traducción: Antonio Padilla, 2013.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
CÓDIGO SAP: OEBO570
ISBN: 9788490561232
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
CRÉDITOS
1 KOSSMEYER
2 RALPH DEVORE
3 RAGS MCGUIRE
4 BOBBIE ASHTON
5 DOCTOR JAMES ASHTON
6 MARMADUKE «GOOFY» GANNDER (EL INCOMPETENTE)
7 HATTIE
8 LUANE DEVORE
9 DANNY LEE
10 HENRY CLAY WILLIAMS
11 MYRA PAVLOV
12 PETE PAVLOV
1
KOSSMEYER
Por decirlo de algún modo, era una mujer que se pirraba por el escándalo, que vivía por y para él.
Luane Devore era muy dada a mostrarse impulsiva, insolente, testaruda y —eso pensaba ella— atrevida y sin pelos en la lengua.
Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones... Luane Devore me llamó el domingo, apenas dos días después del comienzo de la temporada. Como de costumbre, parecía un poco histérica. Como de costumbre, se encontraba en una desesperada situación de emergencia, que únicamente yo podía resolver. Con todo, de forma significativa —o al menos eso me pareció—, no se calmó cuando le dije que se fuera a freír espárragos y dejara de comportarse como una maldita estúpida.
—Por favor, Kossy... —farfulló—. ¡Tienes que venir! Es muy importante, cariño. No puedo contártelo por teléfono, pero...
—¿Y por qué demonios no puedes? —la interrumpí—. Pero si te pasas la vida contando chismes por teléfono y hablando mal de todo el mundo... No me fastidies, Luane. Te recuerdo que soy tu abogado, no tu niñera. Estoy aquí de vacaciones, y no pienso perder el tiempo escuchando tus lamentos y tus quejas por un montón de problemas imaginarios.
Rompió a sollozar de forma audible. Sentí un ligerísimo remordimiento. El patrimonio de los Devore se había evaporado por completo. Hacía años que Luane no me pagaba ni un centavo, así que... Pues bueno, ya os podéis imaginar por dónde voy. Cuando alguien no tiene nada —cuando no puede hacer nada por ti—, estás más o menos obligado a tratarlo con un poco de consideración.
—Vamos, no te agobies, guapa —dije—. Hazlo por mí. El mundo no se va a acabar si no salgo corriendo a verte en este preciso momento. No te van a matar, ¿no?
—Sí —dijo ella—. ¡Sí que van a matarme! —Sollozó con amargura y colgó.
Yo también colgué. Salí del dormitorio, crucé la sala de estar y volví a la cocina. Rosa estaba junto a los fogones, dándome la espalda. Y estaba hablando, supuestamente murmurando para sí, pero en realidad dirigiéndose a mí. Es una costumbre suya, una costumbre que se ha ido haciendo más y más habitual en los veintitantos años que llevamos casados. Escuché las palabras habituales... «inútil»...«holgazán»... «siempre haciéndome perder el tiempo»... «nunca se le ocurre pensar en su mujer»... y por primera vez en mucho tiempo me afectaron. Empecé a irritarme; a enfadarme y entristecerme. A sentir cierta náusea en mi interior.
—Pues lo siento —dije—. Es una clienta. Tiene problemas. No tengo más remedio que ir a verla.
—Una clienta, dice —repuso Rosa—. Y, claro está, todo lo demás no tiene importancia. Ni que fuera su única cliente. Ni que fuera su primer caso.
—Si uno es un buen abogado —dije—, cualquier caso es como el primer caso. No me hagas una escena, por favor. Volveré dentro de un rato.
—Dentro de un rato, dice —terció Rosa—. En un rato ibas a ayudarme a deshacer el equipaje, a ayudarme a limpiar la casita, a llevarme a bañarnos, a...
—Y voy a hacerlo —contesté—. Maldita sea, ¿es que quieres que lo ponga por escrito?
—Tendrían que oírte —dijo ella—. Todos tendrían que oír cómo el gran abogado abronca a su mujer. Todos tendrían que ver cómo trata a su mujer cuando nadie los ve.
—A ti sí que tendrían que oírte —respondí—. Y ver cómo te comportas.
Se dio la vuelta de mala gana. Me enderecé y me puse a imitarla, mientras observaba cómo se iba ruborizando, hasta palidecer. La verdad es que se me da bastante bien hacer de mimo de esta manera. Lo que se dice muy bien, incluso. Tengo talento para ello, y cuando un hombre apenas mide uno sesenta de altura y carece de verdaderos estudios de Derecho —de verdaderos estudios de cualquier tipo—, uno tiene que explotar sus capacidades al máximo.
—Así es como eres, señora Abie —dije—. ¿Has pensado en salir en la tele? ¿O en un vodevil? Les encantan esos personajes.
—A ver, un momento... —Sonrió sin convicción—. No creo que sea para tanto, señor Listillo.
—Señor Listillo... —repetí—. Esta sí que es una buena réplica. Tú sigue trabajándote esos numeritos, y ya verás como algún día nos hacen una oferta fabulosa por el espectáculo.
—Igual no vale la pena esperar a que nos hagan esa oferta —contestó ella—. Si tan avergonzado te sientes de tu propia esposa, si tanto te inquieta lo que tus amigos puedan pensar de mí...
—De quien me avergüenzo es de una persona que no es mi mujer. De ese personaje que te ha dado por interpretar. Maldita sea, se supone que eres alguien muy diferente, y sin embargo la mitad de las veces...
Me detuve en seco.
—Lo que hay que oír —dijo—, lo que hay que oír decir al gran abogado... —Y entonces ella también se calló.
Nos quedamos mirándonos el uno al otro. Tras un largo silencio, quise romperlo, y no se me ocurrió decir nada más que una expresión de lo más vulgar. Me callé de nuevo.
—Pero mira quién fue a hablar —dije—. ¡No sé cómo me atrevo a decirte lo que tienes que hacer!
Rosa se echó a reír y me rodeó con sus brazos. La abracé.
—Pero es que tienes razón, cariño —murmuró—. No sé cómo me ha dado por ir en este plan. Si vuelvo a hacerlo, tienes que llamarme la atención.
—Y tú a mí, siempre que haga falta.
Calentó el café del desayuno, y nos tomamos una taza, mientras charlábamos y fumábamos un cigarrillo. Luego saqué el coche del garaje y enfilé por la carretera de la playa en dirección al pueblo.
Manduwoc es un pueblo costero, situado a unas pocas horas en tren de Nueva York. Está demasiado lejos de la ciudad para ir a trabajar allí todos los días, y en el pueblo no hay industria de ninguna clase. Según el último censo, Manduwoc tenía 1.280 habitantes, y dudo que el número haya aumentado desde entonces.
Antes de la guerra, Manduwoc era una especie de pueblo de vacaciones con mucha solera, pero el número de veraneantes ha ido decayendo en los últimos años. Los lugareños se habían vuelto demasiado espabilados; cobraban un poco más de la cuenta por todos los servicios. Y, como hay muchos otros pueblos más cerca de las ciudades, Manduwoc comenzó a entrar en decadencia.
El principal hotel llevaba dos veranos con las ventanas atrancadas con tablones. Varios comercios y negocios habían cerrado de forma permanente; y por lo menos la tercera parte de las casitas de la playa nunca llegaron a alquilarse. Todavía viene un número considerable de veraneantes, pero ni por asomo tantos como antes. Casi las únicas personas que siguen viniendo son las que tienen casa en el pueblo. Y en términos generales, la gente es más dada a apretarse el cinturón que a gastarse el dinero.
El pueblo en sí está enclavado a unos centenares de metros del océano. Construido en torno a la plaza donde se encuentra el juzgado, en las afueras, tierra adentro, hay un barrio de segundas residencias, mientras que en el frente marítimo se encuentran los negocios habituales en este tipo de pueblos de veraneo. Entre dichos negocios se cuentan los ya mencionados hoteles y casas de alquiler, un par de restaurantes especializados en marisco, un centro de alquiler de barcas y venta de utensilios de pesca, una sala de baile y demás.
Nuestra casita, de la que somos propietarios, está a unos cuatro kilómetros del pueblo. Las demás —las casitas de alquiler, por así decirlo— están más cerca del centro. Mientras me acercaba a las hileras de viviendas idénticas construidas con listones de madera, un hombre salió a la cuneta y echó a andar hacia el pueblo con paso dificultoso. Era un hombre alto, de hombros encorvados y muy flaco. Tenía el pelo entre negro y grisáceo, espeso y con flequillo, y su rostro inteligente y anguloso era de una palidez casi mortal.
Eché el freno al llegar a su altura. Él siguió caminando, con la mirada al frente.
—¡Rags! —lo llamé—. ¡Rags McGuire!
Tuve que llamarlo un par de veces, pero al fin volvió el rostro.
Tenía el ceño fruncido, y una expresión ausente y testaruda. Se acercó andando con lentitud, con las facciones contraídas en esa irritada expresión de desinterés. Y, de pronto, se le iluminó la cara con una amable sonrisa de reconocimiento.
—¡Kossy! ¿Cómo estamos, muchacho? —Subió al coche y se sentó a mi lado—. ¿Dónde se habían escondido?
Le dije que Rosa y yo acabábamos de llegar y estábamos instalándonos, que ya nos acercaríamos a la sala de baile en cuanto hubiéramos acabado de instalarnos. Sonrió, me dio una palmada en la espalda y dijo:
—El bueno de Kossy...
Acto seguido, se sumió en un silencio absoluto. No era un silencio incómodo o, al menos, no lo parecía por su parte. Pero había algo en su mutismo, algo en su sonrisa —y sus ojos— que me hizo sentir más incómodo que en toda mi vida.
—Supongo que no... —Titubeé—. Quiero decir, ¿Janie está con la orquesta este verano?
Tardó varios segundos en contestar. Y entonces dijo que no, que ya no seguía en la banda, que ahora contaba con una nueva vocalista. Janie se había quedado en la ciudad con los niños.
—Y supongo que bastante trabajo tiene con ellos —añadió—. Bastante trabajo tiene con criar a los hijos, ya me entiende. Con un par de chavales de esa edad, una mujer no tiene tiempo para... Bueno, ya me entiende. ¿Qué me estaba diciendo, Kossy?
—Nada —respondí—. Pero bueno, ¿los chicos están bien?
—¿Que si están bien? —Se me quedó mirando sorprendido un momento. Soltó una risa afable y dijo—: Ya veo. Supongo que leyó la noticia en los periódicos, ¿no? Bueno, pues no fue Janie. No fue nadie de mi familia.
—Entiendo —respondí—. Pues me alegro mucho de oírlo, Rags.
—La cosa tiene su miga, eso sí —añadió con aire pensativo—. Uno a veces necesita publicidad y se desloma para conseguirla, sin ningún éxito. Pero luego sucede algo que en realidad no tiene nada que ver con uno, algo que no le conviene lo más mínimo, y entonces su nombre sale en los periódicos todos los días.
—Pues sí —convine—. Es lo que suele pasar, exacto.
—Pensé en ponerles una denuncia —dijo—. Pero luego pensé que tampoco tenía tanta importancia, carajo. Al fin y al cabo, fue un error natural. Las dos tienen el mismo nombre... Las dos se llaman igual. Y es verdad que Janie tiene fama de darle más de la cuenta a la botella.
Casi llegó a convencerme. De hecho, diría que en ese momento me había convencido por completo. Probablemente, había varios directores de pequeñas orquestas de baile que se llamaban McGuire. Y nada más fácil que confundir a uno con otro, y más todavía en un caso en que los reporteros habían tenido que escribir gran parte de sus artículos a partir de los archivos de los periódicos. Y ese había sido el caso en esa ocasión. Los dos niños habían muerto en el accidente. Janie —suponiendo que se llamara Janie— había sobrevivido, pero había estado dos días en coma.
Rags me pidió que lo dejara delante de un bar. Seguí adentrándome en el pueblo, dándole vueltas a la cabeza, hasta que finalmente dejé correr el asunto. Rags no era un amigo íntimo; de hecho, ni siquiera era amigo mío. Tan solo era un tipo al que conocía de los veranos que llevaba yendo al pueblo. Me caía bien, eso sí, pero hay mucha gente que me cae bien. Y sus problemas no eran mis problemas. Los de Luane Devore sí que lo eran, y bastantes quebraderos de cabeza por un día iba a tener tratando de hacerla entrar en razón.
Luane vivía en una casa de ladrillo de dos pisos en forma de cajón, en las afueras de Manduwoc, situada a unos centenares de metros de la carretera, en lo alto de un montículo arbolado. El camino que llevaba a la vivienda trazaba una gran curva sobre una vasta extensión de césped muy verde y cortado con mimo. La parte trasera de la casa daba a otro gran césped, que se extendía como un abanico hasta llegar a las blancas puertas y el vallado del huerto, el corral y los prados de pastoreo. Aparqué el coche bajo el pórtico y eché un vistazo en derredor.
Una vaca de Jersey con el pelaje reluciente estaba pastando en el prado. En el corral había varias decenas de gallinas ponedoras picoteando por el suelo. Una cerda y media docena de lechones deambulaban por el huerto, gruñendo y chillando de contento mientras engullían los frutos caídos de los árboles. Todo estaba tal y como yo lo recordaba de la temporada pasada. Por todas partes reinaba una atmósfera de paz y plenitud, y abundaban las muestras del trabajo hecho con amor, del sosegado orgullo puesto en las labores de la finca.
Eso ya no se encuentra a menudo... Ese tipo de orgullo, quiero decir. Hoy en día, la gente se vuelca en empleos rutinarios y de tres al cuarto. Todos los oficinistas aspiran a ser presidentes de la compañía. Todos los vendedores de los grandes almacenes aspiran a ser jefes de sección. Todos los camareros y las camareras aspiran a convertirse en cualquier otra cosa. Y todos están empeñados en hacértelo saber, toda esa maldita tropa de holgazanes y de insolentes, de balas perdidas y de gente a la que nada le importa. No saben hacer bien su trabajo, así que se niegan a hacerlo. Eso sí, algún día van a conseguir algo mejor. ¡Lo mejor de todo! Lo van a conseguir como sea y, entretanto, se trata de hacer lo mínimo posible y de pillar cuanto más mejor.
Así que allí estaba yo, plantado en el camino, mirando a mi alrededor y sintiéndome cada vez mejor, cuando, desde una ventana del piso de arriba, Luane Devore me llamó de forma quisquillosa:
—¿Kossy? ¡Kossy! ¿Qué estás haciendo ahí abajo?
—Ahora mismo subo —le dije—. ¿La puerta está abierta?
—¡Pues claro que está abierta! ¡Siempre está abierta! ¡Lo sabes perfectamente! ¿Cómo se te ocurre que yo...?
—Olvídalo —dije—. Tranquila. Ya voy.
Entré por la puerta principal, atravesé el recibidor, cuyo suelo estaba barnizado y encerado como si fuera un espejo, y enfilé las escaleras. Estaban igual de relucientes que el suelo, y estuve a punto de resbalar al dejar de pisar la alfombrilla central. Por enésima vez, me pregunté cómo era posible que Ralph Devore tuviera tiempo para mantener la casa y la finca de forma tan impecable. Pues Ralph se ocupaba de todo en persona y a la vez hacía un montón de cosas más. Luane llevaba años sin mover un dedo. Y llevaba años sin contribuir ni con un centavo al mantenimiento de la casa.
En el descansillo de las escaleras había un retrato de los dos, de Ralph y Luane, colgado en la pared. Una de esas fotografías ampliadas y retocadas, en un marco ovalado y dorado. La fotografía se había tomado veinticinco años atrás, en la época en que se casaron. Por aquel entonces, Luane se parecía a Theda Bara —si es que os acordáis de las estrellas del cine mudo—, mientras que Ralph era clavado a aquel actor de origen hispano, Ramón Navarro.
Ralph seguía teniendo un aspecto muy parecido al de entonces, pero Luane no. Ella ahora tenía sesenta y dos años. Él, cuarenta.
El dormitorio de Luane se extendía a lo largo de toda la fachada delantera y daba al pueblo. A través de sus enormes ventanales, Luane podía ver casi todo lo que pasaba en Manduwoc. Y a juzgar por las habladurías que yo había oído (y que ella había puesto en circulación), Luane no tan solo veía todo lo que pasaba, sino que también veía un sinfín de cosas inexistentes.
La puerta estaba abierta. Entré y me senté, mientras hacía lo posible por no arrugar la nariz a causa del olor a dormitorio cerrado: el olor a sudor rancio, a comida rancia, a alcohol de botiquín, a talco y a desinfectante. Esa era la única habitación en la que Ralph no podía hacer nada. Luane no había salido de ella desde Dios sabe cuándo, y estaba tan llena de cosas, que resultaba casi imposible moverse por ella.
En un extremo de la estancia había un enorme televisor y, en el otro, una radio gigantesca, junto a la que descansaba un complicado tocadiscos de alta fidelidad. Funcionaban por medio de un panel de control remoto situado en una mesita de noche. La cama estaba casi toda ella rodeada por otras mesitas y banquetas, cubiertas de revistas, libros, cajas de golosinas, cigarrillos, decantadores para el vino, una tostadora eléctrica, una cafetera, un hornillo para mantener los platos calientes, así como envoltorios y latas de alimentos. Así, con todo lo imaginable al alcance de la mano, Luane se las arreglaba durante las largas horas en que Ralph estaba fuera. De hecho, también se las habría arreglado sin todo aquello, ya que no tenía ninguna enfermedad. Se lo había dicho el médico del pueblo. Y también otro médico al que hice venir de la ciudad. El médico local seguía «tratándola», porque ella insistía en que lo hiciera, pero no estaba enferma en absoluto. Tan solo padecía autoconmiseración y egoísmo, mala intención y miedo: la necesidad de meterse con la gente desde el santuario de su cama de inválida.
Me senté junto a la ventana y encendí un puro. Luane frunció el ceño, disgustada, y yo hice otro tanto.
—Muy bien —dije—. Al grano. ¿Y ahora qué es lo que pasa?
Abrió la boca para responder. Cogió un pañuelo grisáceo de debajo de la almohada y se sonó.
—Es Ralph, Kossy. ¡Quiere matarme!
—¿Ah, sí? —dije—. ¿Y eso qué tiene de malo?
—¡Lo digo en serio, Kossy! ¡Sé que no me crees, pero es así!
—Estupendo —respondí—. Pues dile que si necesita ayuda, no tiene más que llamarme.
Me miró con una expresión de desamparo, mientras los ojos se le llenaban de lagrimones. Sonreí teatralmente y le hice un guiño.
—¿Lo ves? —dije—. Si me dices tonterías, yo te respondo con tonterías. Y no vale la pena seguir en este plan, ¿verdad?
—Pero no es... Quiero decir... ¡es verdad, Kossy! ¿Por qué iba a decirte algo así si no fuera verdad?
—Porque lo que quieres es ser el centro de atención. Porque te gustan las emociones fuertes. Y porque eres una nulidad a la hora de buscar emociones fuertes como la gente normal. —No había sido mi intención ser desagradable con ella, pero Luane lo necesitaba; era preciso devolverla a la realidad. Y yo, lo reconozco, no podía evitarlo. Muy pocas veces pierdo los estribos. Puedo fingirlo, pero muy pocas veces me pasa. Pero esa vez no estaba fingiendo—. ¿Cómo carajo te atreves? —inquirí—. ¿Es que no le has hecho ya demasiado al pobre Ralph? Te casaste con él cuando tenía dieciocho años. Hiciste que su padre, que era el portero de tu casa, lo convenciera para que se casara contigo y...
—¡No es verdad! ¡Yo...! ¡Yo...!
—¡Vaya si no! El viejo era ignorante y pensó que así ayudaría a su hijo, que podría estudiar y llegar a ser alguien en la vida. Pero ¿qué pasó luego? ¿Por qué...?
—¡A Ralph le di un buen hogar! ¡Toda clase de comodidades! No es culpa mía si...
—A Ralph no le diste nada de nada —la interrumpí—. Ralph se ganó todo lo que tiene con el sudor de su frente. Y también empezó a mantenerte. Y hoy sigue trabajando en lo que haga falta entre diez y veinticuatro horas al día. En cambio, tú has derrochado el dinero, eso está claro. A la finca le has sacado mucho partido. Pero Ralph nunca ha visto ni un centavo de ese dinero. Todo iba a parar al bolsillo de Luane Devore, y que Ralph se fuera al infierno.
Lloró un poco más. Luego se puso a hacer morritos. Y a continuación empezó a jugar la carta de la dignidad ofendida. Estaba convencida, dijo, de que Ralph estaba bastante satisfecho con la forma en que ella lo había tratado. Ralph se había casado con ella porque la quería. Él mismo había tomado la decisión de no ir a la universidad. Cuando más feliz se sentía era cuando estaba trabajando. Dadas las circunstancias, estaba claro que...
Dejó la frase a medias, mientras una expresión de atolondrado bochorno se extendía por su rostro ajado y rebozado de talco. Asentí con la cabeza lentamente.
—Con eso está todo explicado, ¿verdad, Luane? Lo acabas de describir todo a la perfección.
—Bueno... —Titubeó—. Es posible que yo a veces me angustie un poquito demasiado. Pero...
—Vamos a hablar claro de una vez. A ver, dime, ¿qué razón tendría Ralph para matarte? ¿Esta finca...? ¿Lo que queda de ella, quiero decir? No, nada de eso. La finca ya es suya, en términos prácticos. Será legalmente suya cuando te mueras. Después de todos los años que lleva trabajando como un esclavo, deslomándose para mejorarla, no podrías dejársela en herencia a nadie más. Bueno, claro que sí que podrías, pero la cosa no se sostendría en un juicio. Yo... ¿Me equivoco?
—Yo nada. —Titubeó de nuevo—. Estoy bastante segura de que esa mujer no puede ser la razón. Tan solo hace un par de días que la conoce.
—¿Quién? —pregunté.
—La chica de la sala de baile. La cantante de la banda de este año. He oído que Ralph la lleva en coche de un sitio a otro, pero, claro...
—Porque Ralph lleva en coche a todo el que puede —le recordé—. Es una forma como otra de sacarse unos cuantos dólares.
Asintió dándome la razón. Y convino en que la mayoría de los clientes de Ralph eran mujeres, porque las mujeres solían caminar menos que los hombres.
—Pero bueno —agregó en tono pensativo—, si se tratara de cualquier otra mujer, tampoco sería una explicación, ¿no? Ralph simplemente podría irse con ella. Y conseguir el divorcio. No tendría por qué...
—Pues claro que no —dije—. Y no tiene ninguna intención de hacer algo así. Y, dime, ¿de dónde has sacado la idea de que tiene pensado hacer una cosa así? ¿Te ha dicho algo o ha hecho algo que te haya dado miedo?
Negó con la cabeza. Le parecía que él se comportaba de forma más bien rara, y luego había oído los chismorreos sobre esa chica. Y si a eso se le añadía que últimamente se encontraba fatal, que se sentía enferma de veras y que no pegaba ojo por las noches, pues...
Sonó el teléfono. Luane interrumpió la letanía de sus dolencias y se puso al aparato. No habló demasiado, no tanto como le habría gustado, eso saltaba a la vista. Y lo que dijo lo expresó de forma oblicua. De todos modos, con lo que antes había oído en el pueblo, me las arreglé para captar la idea de la conversación.
Colgó. Sin mirarme a los ojos, me dio las gracias por haber ido a verla.
—Siento haberte molestado, Kossy. Ya sabes que me preocupo por todo y que a veces me pongo un poquito nerviosa y...
—Pero ¿ahora ya está todo arreglado? —dije—. ¿Ahora te das cuenta de que Ralph no tiene intención de matarte, de que nunca la ha tenido, de que nunca va a tenerla?
—Sí, Kossy. Y no sabes cuánto te agradezco que...
—Déjalo, anda —zanjé—. No me digas nada. Y no vuelvas a llamarme. Porque a partir de ahora dejo de ser tu abogado. Esta vez te has pasado lo que se dice mil vueltas.
—Pero, Kossy... —Se llevó la mano a la boca—. ¿No estarás enfadado conmigo, solo porque...?
—Lo que estoy es asqueado —dije—. Haces que me entren ganas de vomitar.
—Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que he hecho? —El labio inferior se le soltó, lastimero—. Me paso el día aquí tumbada, sin nada que hacer ni nadie con quien hablar... Soy una mujer mayor y enferma...
Se dio cuenta de que no iba a funcionar, de que nada de lo que dijera podría deshacer el entuerto. Sus ojos relucieron con un veneno repentino, y su voz gemebunda de pronto se convirtió en un gruñido hostil:
—¡Muy bien, pues fuera de aquí! ¡Ya estás yéndote por la puerta ahora mismo! ¡Y que no se te ocurra volver! ¡Maldito picapleitos con la nariz ganchuda...!
—Antes voy a darte un consejo —dije—. Mejor será que dejes de contar esas asquerosas mentiras sobre todo el mundo, antes de que alguien te calle la boca de una vez por todas. Y para siempre, no sé si me explico.
—¡Que lo intenten! —chilló—. ¡Que lo intenten y verán! ¡Juro que lo pasarán mucho peor que hasta ahora!
Me fui. Sus alaridos me siguieron escaleras abajo hasta el exterior de la casa.
Volví en coche a casa y le conté a Rosa lo sucedido. Me escuchó frunciendo el ceño.
—Pero, cariño, ¿te parece que has hecho bien? Si las cosas están así de mal y han llegado a tal punto que alguien puede matarla...
—Nadie va a matarla, carajo —la interrumpí—. Simplemente intenté asustarla un poco. Si alguien quisiera matarla, hace tiempo que lo habría hecho.
—Pero Luane nunca había ido tan lejos, ¿verdad? —Rosa meneó la cabeza—. Ojalá no lo hubieras hecho. A ver, ahora no te enfades, pero es que tú no eres así. Luane te necesita, y cuando alguien te necesita...
Me sonrió nerviosamente. Con una especie de firmeza en su nerviosismo. Sentí que las cuerdas vocales se me tensaban en la garganta. Respondí que lo que Luane Devore necesitaba era una camisa de fuerza. Necesitaba que la trataran sin contemplaciones. Lo que necesitaba era un psiquiatra, no un abogado.
—¿Qué demonios...? —dije—. ¿Es que no tengo derecho a disfrutar de unas pequeñas vacaciones? ¿Es que tengo que pasarme el maldito verano aguantando las tonterías de una loca y cotilla malintencionada? La verdad es que no lo entiendo —dije—. Pensaba que te alegrarías. Primero me montas un cristo porque voy a verla y ahora me montas otro porque no voy a volver a verla.
—Es verdad que hablo un poco. —Rosa se encogió de hombros—. Soy una mujer. Así que no dejes que te diga lo que tienes que hacer.
Me levanté y me puse a bailar en su derredor. Hinché los carrillos y soplé, puse los ojos en blanco y agité las manos en el aire.
—Es típico de ti —dije—. La señorita Cabeza-llena-de-pájaros. Si tanto sabes de la vida, ¿por qué no te has hecho abogado?
—El gran hombre —soltó Rosa—. Hay que ver lo que el gran abogado le dice a su mujer. Pues lo siento, cariño. Tú haz lo que creas más conveniente.
—Lo siento —dije—. Supongo que me estoy haciendo viejo. Supongo que las cosas empiezan a afectarme más que antes. Supongo que...
Lo que suponía era que posiblemente me había precipitado un poco con Luane Devore.
—No dejes que te influya —dijo Rosa—. No sigas mis consejos ni permitas que me salga con la mía. Eso solo trae problemas.
2
RALPH DEVORE
Empecé a pensar en matar a Luane el primer día de la temporada de verano, que también fue el día en que abrió la sala de baile, y el día en que conocí a Danny Lee, el vocalista en la orquesta de Rags McGuire. Una mujer, por mucho que se llamara Danny. Muchas de las vocalistas femeninas hoy tienen nombres masculinos. Como Janie, la mujer de Rags, quien siempre había sido la cantante de la banda hasta que sufrió aquel terrible accidente... Hasta este año, mejor dicho, porque Rags dice que en realidad no sufrió ningún accidente. La accidentada fue otra mujer con el mismo nombre, y ahora Janie se queda en casa para cuidar de los niños, que en realidad no se mataron en absoluto. Pues bien, Janie tenía el nombre artístico de Jan McGuire. No sé por qué a esas chicas les da por usar nombres masculinos, pues todo el mundo sabe que son chicas; basta con verlas y ya está. Y en el caso de Janie, ni siquiera hacía falta verla. Uno sentía que se trataba de una mujer, a eso me refiero. Uno podía encontrarse en el mismo edificio que ella, con los ojos cerrados, quizá, y se daba cuenta de la presencia de Janie. Y no, no era por su voz, pues Janie tenía una voz más masculina que femenina. Era lo que llaman una contralto, o lo que llamarían una contralto, si no fuera una cantante de música ligera comercial. Pues no parece que a las vocalistas de música ligera las clasifiquen como a las otras cantantes. Rags estaba de broma cuando me lo dijo —casi siempre estaba de broma—, pero una vez me aseguró que Janie era la única vocalista femenina del país que no practicaba la coloratura. O, por lo menos, la única que no era una soprano lírica. Rags agregó que no sabía de dónde carajo salía tanta soprano lírica de repente, pues lo normal siempre había sido que apareciese una cada diez años o así. Bueno, pero lo que está claro es que Rags ya no puede decirlo; lo de que Janie es la única que no es soprano lírica, quiero decir. Porque resulta que Danny Lee tampoco lo es. Tiene el mismo tipo de voz que tenía Janie —bueno, un poquito diferente—, y de hecho hasta se parece a Janie. Cosa que a Rags no le gusta nada oír, así que solo se lo he dicho una vez. A veces Rags puede ser muy raro. Buena gente, no sé si me explico, pero muy raro. Por mi parte, siempre he pensado que si a uno le cae bien una persona, lo justo es que se lo haga entender. Eso siempre lo he tenido clarísimo. Es lo que uno tiene que hacer, y ni por asomo puede decir o hacer algo que incomode a esa persona. Pero muchos lo ven de otra forma, y Rags es uno de ellos. Era lo que pasaba con Janie. Yo sé que Rags la quería muchísimo, pero a la vez no paraba de meterse con ella. Siempre la estaba acusando de ser una pelandusca. Bastaba con que ella mirase a alguien a los ojos un segundo, para ser amable nada más, y él al momento le decía que andaba loca por montárselo con aquel fulano o algo por el estilo. Y no era el caso. Janie era una buenísima persona, y punto. Bueno, supongo que es verdad eso de que bebía un poco más de la cuenta. En los últimos años sí que bebía bastante. Pero... Bueno, dejemos eso por el momento.
Como decía, empecé a pensar en matar a Luane el primer día de la temporada. Pero no era eso exactamente. En realidad, no estaba pensando en matarla, quiero decir. En lo que pensaba era en cómo sería todo si ella ya no estuviera. Tampoco era que quisiese que no estuviera exactamente —que estuviera muerta—, pero bueno, ya me entendéis. Empecé a preguntarme cómo sería todo si lo estuviera, y al cabo de un rato casi empecé a querer que lo estuviera. Y entonces empezaron a ocurrírseme distintas posibilidades al respecto. Porque si no lo estaba —muerta, quiero decir—, entonces yo no sabía qué hacer. Y creo que, de estar en mi lugar, tampoco lo habríais sabido.
Por lo general —o sea, en invierno—, me quedaba en la cama hasta las cinco y media o las seis de la mañana. Pero ese día era el primero de la temporada, así que me levanté a las cuatro. Me vestí a oscuras, y salí de la habitación mientras las estrellas refulgían en lo alto. Hice las labores de la mañana, canturreando y de buen humor, tan ilusionado como un chaval la mañana de Navidad. Me sentía la mar de bien, y lo digo en serio. Estaba oscuro, y el aire era bastante fresco a esa hora de la mañana, pero todo me parecía brillante, y por dentro sentía esa especie de calidez tan agradable. Era como si hubiera estado aprisionado en una cueva y al fin me las hubiera arreglado para salir. Y, en cierta forma, era así, porque el último invierno ha sido malo de verdad. ¿Qué había pasado con mi trabajo como encargado de encender las calderas para la calefacción del juzgado? Un empleo que siempre había sido mío: una hora por la mañana y otra a última hora de la tarde, así como otra hora el sábado por la mañana. Pues bien, este invierno había perdido dicho trabajo. Y el empleo como conserje de la escuela —cuatro horas al día—, otro empleo que había sido mío desde siempre y que de pronto también había perdido. Hablé con el director de la comisión del condado, y este me remitió al fiscal del condado. Respecto a lo de las calderas, el fiscal me dijo que la comisión estaba obligada a recortar gastos como fuese, razón por la que estaban instalando calderas con encendido automático, y la cosa no tenía vuelta de hoja. Intenté discutirlo con él, pero no me sirvió de nada. Tampoco me sirvió de nada hablar con el presidente del consejo escolar, el doctor Ashton. Mi trabajo iban a realizarlo varios alumnos de formación profesional. Este año ya no me necesitaban, y tampoco iban a necesitarme en el futuro, dijo Ashton, que se me quedó mirando impertérrito, al igual que el fiscal del condado.
Así estaban las cosas. De la noche a la mañana, había pasado a ganar ciento cincuenta dólares menos al mes. Casi todo lo que ganaba durante el invierno, con la salvedad de lo poco que me sacaba cortando leña de vez en cuando y demás. Y bueno, menos mal que siempre había tenido un huerto bastante grande y que me esforzaba por enlatar y secar lo que daba. Y, por supuesto, también estaban los cerdos, y también era un hecho que en la finca contábamos con todos los huevos y la leche que necesitábamos. Y, como es natural, también había ahorrado un poco y tenía mi colchoncito. Pero ya se sabe que uno no puede plantearse las cosas de esa manera. Uno no puede depender de sus últimas reservas. Supongamos que uno lo hace y que las cosas de pronto van a peor. Supongamos que uno está con el agua al cuello y de repente se pone a llover; enseguida va a encontrarse con que el agua empieza a llegarle a las narices. Y el dinero vuela cuando no hay ingresos. Pongamos que uno gasta cinco dólares todos los días; pues bien, al cabo de un año se ha dejado casi dos mil dólares. Y pongamos que uno tiene cuarenta años, como yo ahora, y que quizá le quedan veinticinco por delante, a no ser que antes se muera de hambre... Creedme si os digo que estaba lo que se dice preocupadísimo. Todo el mundo lo hubiera estado en mi lugar. Pero era el primer día de la temporada, y todas mis preocupaciones se habían terminado... O eso pensaba yo. Me bastaría con trabajar un poco más, ahorrar lo suficiente para compensar lo que no iba a ganar en invierno, y todo iría bien. O eso pensaba yo.
Terminé de hacer las labores de casa. Luego extendí una lona grande en el maletero del Mercedes-Benz y metí la cortadora de césped y las herramientas en el interior. Quizá os sorprenda saber que un hombre como yo tiene un Mercedes, con lo caros que son esos coches. La explicación es que solo son muy caros si eres el comprador; si tienes que vender uno, la cosa cambia. Me hicieron una o dos ofertas bastantes buenas por este modelo, en su momento —hace dos temporadas—, pero no acabé de decidirme, pues pensaba que igual me hacían una oferta todavía mejor. Y eso que, claro está, el coche me gustaba mucho, y la verdad es que me hacía falta un coche para moverme y llevar pasajeros y las herramientas durante la temporada de verano. Así que quizá me equivoqué con este coche, pero lo cierto es que al final me salió regalado. Y bueno, pues todavía lo tengo.
El anterior propietario era un escritor, un guionista de cine que solía venir al pueblo en verano. El hombre empezó a tener problemas con el coche justo después de que yo empecé a trabajar para él. Me hacía mirar el motor, y el coche funcionaba perfectamente durante un tiempo y luego empezaba a fallar otra vez. El escritor acabó enfureciéndose de verdad. Enfureciéndose con el coche, quiero decir. Una mañana le entró tal rabia, que cogió un hacha con la idea de hacerlo trizas, y creo que lo hubiera hecho, si no llego a detenerlo. Bueno, pues por aquel entonces, en verano había una importante agencia de venta de Rolls-Royce en Atlantic Center, una población bastante grande, unas diez veces mayor que Manduwoc. Así que le sugerí al escritor que, ya que necesitaba un coche y no estaba contento con el Mercedes, que me dejara remolcar el Mercedes hasta la agencia, para ver qué clase de oferta de intercambio le hacían.
Y bueno, ya sabéis lo que pasa en estos casos. Esos vendedores pueden tasar como les dé la gana cualquier coche que les interese. El vendedor de esa agencia dijo que para él el Mercedes tenía un valor de seis mil dólares (hasta ese punto subió el precio del Rolls), y el escritor le dijo que vale. Y en cuanto el escritor se hubo marchado al volante del Rolls, el de la agencia me vendió el Mercedes a mí. Hice unos arreglillos en el motor, y desde entonces no he tenido que volver a tocarlo.
Sí, el escritor se enfadó bastante cuando se enteró de lo que había pasado. Dijo que yo había manipulado el motor del Mercedes, y me amenazó con que nos detuvieran, a mí y al vendedor de coches. Pero no tenía pruebas de nada, así que no me preocupé demasiado por sus amenazas. Al fin y al cabo, un hombre que puede derrochar veinticinco o treinta mil dólares en un coche no tiene ninguna razón para quejarse de nada. Y si no sabe proteger una inversión de ese tipo, es mejor que se abstenga de invertir en ella.
Cuando acabé de cargar el Mercedes, hice una limpieza rápida de la casa. No me llevó mucho rato, porque la noche anterior ya le había pegado un buen repaso. Desayuné, volví a preparar el desayuno y se lo subí a Luane. Mientras se lo comía, estuvimos charlando muy a gusto. Cuando hubo terminado, le di unas friegas con la esponja, haciéndole cosquillas y bromeando de tal forma que casi se le saltan las lágrimas de la risa. De hecho, incluso llegó a llorar de verdad, un poco, aunque no de esa forma triste en que llora a veces. Más bien parecía como si estuviera maravillada, no sé si me explico, como cuando sabes que algo es verdad pero no acabas de creértelo.
—Yo te gusto, ¿verdad? —dijo—. Te gusto de verdad, ¿a que sí?
—Pues claro —respondí—. Naturalmente. No hace falta que te lo diga.
—¿Nunca te has arrepentido de nada? ¿Nunca has deseado que las cosas hubieran sido distintas?
—¿Arrepentirme de qué? —dije—. ¿Qué hubiera podido querer que fuera distinto?
—Pues... —Hizo un gesto con la mano y dijo—: Viajar. Ver mundo. Hacer algo más que trabajar, comer y dormir.
—¿Por qué? Ya hago muchas otras cosas —respondí—. Y además, ¿qué necesidad tengo de viajar cuando aquí tengo todo lo que quiero?
—¿Lo dices en serio, cariño? —Me dio un cachete en la mejilla—. ¿En serio que aquí tienes todo lo que quieres?
Asentí con la cabeza. Tal vez no tuviera exactamente todo lo que yo quería, pues Luane ya estaba muy entrada en años. Pero como trabajo y siempre ando de un sitio para otro, tampoco tenía que esforzarme mucho para conseguir lo que quería. La mayoría de las veces incluso era al revés.
Pero bueno. La dejé en casa con todo lo que pudiera necesitar durante el día y me fui. Como decía, me sentía bien. Sentía que mis problemas se habían terminado para siempre. Fui en coche a casa del señor J.B. Brockton y me puse a cortar el césped. Y en apenas cinco minutos —el tiempo que tardó Brockton en salir de la casa—, el buen humor se me pasó de golpe, pues comprendí que mis problemas de antes no eran nada en comparación con los que estaban por venir.
—Lo siento, Ralph —dijo, mientras daba unas pataditas al césped—. Ayer intenté llamarlo varias veces, pero siempre comunicaba.