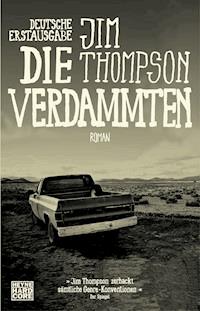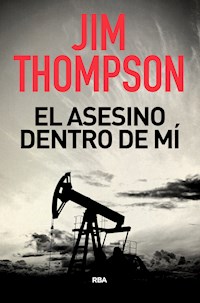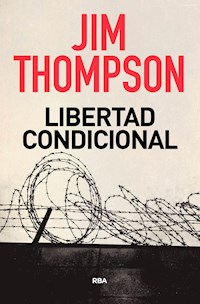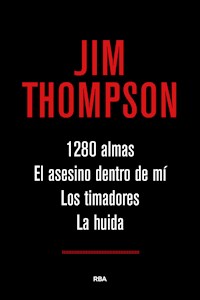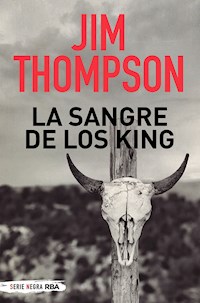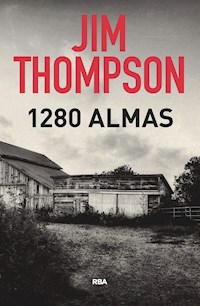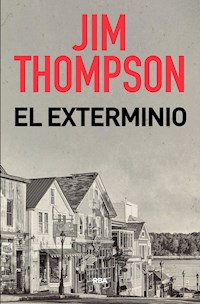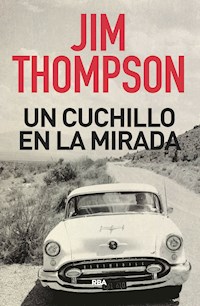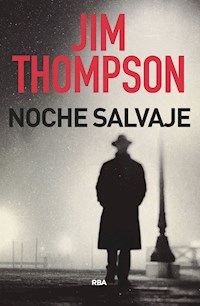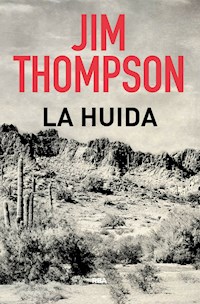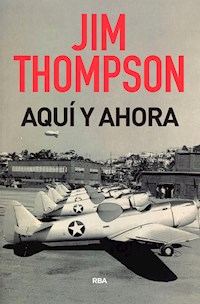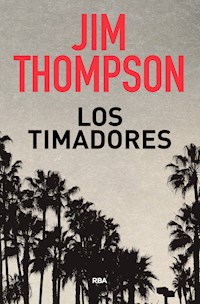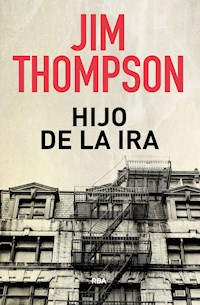
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
El joven Allen llega a la ciudad acompañado de su madre. Un nuevo apartamento en una buena zona y un nuevo instituto donde acabará el curso. Todo debería ser normal, pero no lo es. Porque Allen es negro y su madre es blanca. Una guapísima madre blanca. La vida del muchacho ha sido muy dura hasta ese momento y ha decidido que no lo va a ser más. Ahora va a pasar al ataque. Todo aquel que se cruce en su camino deberá tener mucho cuidado. Porque Allen es muy inteligente, cínico y está lleno de odio. Y puede llegar a ser muy cruel. Jim Thompson concentró sus críticas y obsesiones en una obra maestra repleta de sexo y violencia: su último espejo roto de la condición humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Título original: Child of Rage
© Jim Thompson, 1972.
© de la traducción: Teresa Montaner Soto.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO271
ISBN: 978-84-9006-722-2
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Tots els drets reservats.
Índice
Dedicatoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Notas
1
Yo no iba con mi madre cuando alquiló el apartamento. (¡Por supuesto!) La gente me vio cuando nos mudamos, pero supongo que me tomaron por algún crío que mi madre había empleado para ayudarla. No se dieron cuenta de la verdad hasta la mañana siguiente cuando salimos hacia el instituto donde iba a ser inscrito.
Nuestro apartamento estaba en un complejo de edificios de los llamados «ajardinados», cerca del East River. «Ajardinados» significaba que había zonas de césped que separaban los diferentes edificios. Cuando pasamos entre ellos, mi madre se aseguró de que todo el que estuviera mirando (que debía de ser la mayoría de los otros inquilinos) conociese mi verdadero estatus. Parloteaba y me sonreía con esa vivacidad tan suya, apretando mi mano de vez en cuando o dándome un rápido apretón de hombros con un brazo.
—¿No es un lugar precioso, Allen? —dijo, alegre—. Seguro que vamos a ser muy felices aquí, ¿no crees?
—Precioso. Seguro —contesté.
—¿Qué dices, cariño?
Le dije que estaba respondiendo a sus dos preguntas: era un lugar precioso y seguro que íbamos a ser muy felices allí.
Bajó la voz un poco y sus ojos mostraron preocupación.
—Esto puede ser el comienzo de una vida maravillosa para ti, Allen. Lo aprovecharás, ¿verdad? ¿No le causarás más problemas a tu madre?
—Sí y no —repliqué.
—¿Qué quieres decir, cariño?
—Sí, lo aprovecharé. No, no le causaré más problemas a mi madre.
—Veamos... ¿Cuándo tienes la cita con el psiquiatra, esta semana o la que viene?
—La que viene. El lunes por la tarde.
De nuevo me lanzó una mirada preocupada.
—Parece que no estás muy comunicativo esta mañana, Allen. ¿Te preocupa algo?
—Estaba preguntándome una cosa —le expliqué—. Un par de cosas.
—¿Sí?
—Por qué tuviste que casarte con un negro...
La alegre sonrisita desapareció de su rostro.
—¡Oh, Allen! —exclamó.
—Y si tenías que hacerlo, por qué no pudiste elegir a uno con la piel clara.
Seguimos caminando hacia el instituto por el paseo que había junto al río. A lo lejos, más allá de Hell Gate, el sol de la mañana pintaba Manhattan con asombrosos tonos pastel.
—Allen —me dijo—. Creía que me habías prometido que no ibas a causarme más problemas.
—Yo no soy el que te causa problemas. Los causan las circunstancias. Y tú controlas las circunstancias.
—¿Y qué se supone que significa eso?
—Piénsalo —le contesté—. Piensa en mí, cuando llegue a casa un par de horas antes que tú esta noche y todas las noches...
—¿Y qué?
—Nos hemos trasladado a un lugar bastante lujoso, todos blancos, clase media alta... Tendrán guardias de seguridad por todas partes. ¿Qué crees que sucederá cuando aparezca un negrito y se disponga a entrar en uno de los apartamentos?
—¡Tienes derecho a estar allí, Allen! ¡El mismo derecho que cualquier otra persona!
—Claro, claro que sí —repliqué.
Suspiró y volvió la cabeza para contemplar un remolcador que venía río abajo. Cuando estuvo a nuestra altura, nos separaba una distancia de unos cien metros. Dos miembros de la tripulación estaban apoyados en la borda; se habían quedado embobados mirando a mi madre y probablemente se preguntaban qué estaba haciendo con un crío negro. Alguien de a bordo, tal vez el capitán, hizo sonar la sirena simulando un silbido de admiración.
Mi madre se echó a reír y los saludó con la mano. Yo les hice burla llevándome el pulgar a la nariz. Ella volvió a suspirar, vaciló, e hizo que me sentara en uno de los bancos que había junto al río.
—No te preocupes pensando que vas a tener problemas, Allen —me explicó, tranquila—. La empresa que se ocupa de los apartamentos está haciendo grandes esfuerzos para asegurarse de que no surja ninguno. Tuve una pequeña conversación con ellos antes de alquilar el apartamento. Les hablé con gran firmeza de las realidades de la vida; además, recientemente han estado bajo considerable presión por parte de las autoridades del Departamento de Vivienda. Así que...
—Ya veo —le dije—. Soy la «prueba A», ¿no? La prueba de que ellos no discriminan a los negros. Quizá podría sacarles algo de pasta por vivir ahí.
Bajó la mirada mientras retorcía su pequeño pañuelo entre las manos.
—No quería decírtelo —explicó—. No encontraba forma de hacerlo con tacto, para que no te resultara ofensivo, así que no iba a contarte nada. Pero cuando he visto lo preocupado que estabas...
—Las tribulaciones de la maternidad —dije—. ¡Oh, haces que se me parta el corazón!
—Allen. Tan sólo dime qué quieres que haga. ¡Dímelo, y lo haré!
—No, no lo harás —repuse.
—¡Por supuesto que sí! Haré cualquier cosa por verte feliz.
—Está bien —dije—. Invierte el proceso de mi nacimiento. Devuélveme al lugar de donde vine.
Diferentes expresiones revolotearon por su cara. Desconcierto, resignación, preocupación y miedo. Después apretó los labios y su mirada se endureció.
—Está bien —exclamó—. ¡Está bien, jovencito!
Yo conocía ese tono y la expresión que lo acompañaba. Se puso bruscamente de pie y se encaminó por el paseo del río hacia el instituto. Tuve que correr para alcanzarla.
—Oye. ¿A qué viene tanto follón? —pregunté—. No he hecho nada. Te prometí que no te causaría problemas, y no lo haré.
—Y no has causado ninguno esta mañana, ¿verdad? ¡Te has mostrado tan alegre y educado como te ha sido posible!
—Lo siento —contesté—. Te pido perdón. Es que estaba nervioso, disgustado, y...
—Está bien —volvió a decir—. ¡Está bien!
Lo que significaba que no estaba bien en absoluto. Y, por supuesto, suplicarle no hubiera mejorado las cosas. Nada lo hubiera hecho, ni siquiera portarme bien como constantemente me insistía que hiciera. No importaba lo que yo hiciera; siempre me la cargaba. Así que, puesto que las cosas eran así, como siempre habían sido...
Desde luego, yo no la culpaba.
Si hubiese estado en su lugar, una tía blanca y guapísima, que había tenido la mala suerte de tener que cargar con un chiquillo negro, de cabello ensortijado, tampoco lo habría podido soportar.
No lo habría podido soportar.
2
Tome cualquier gran edificio de ladrillo rojo, cualquier edificio de tres plantas, viejo y mal diseñado. Colóquelo más o menos en una manzana de tierra con escasa hierba. Manche el poco brillo del defectuoso cristal de sus ventanas. Encere sus suelos sin fregar y mal barridos. Llénelo con el doble de estudiantes para los que ha sido edificado. El resultado: un instituto de Nueva York. Prácticamente cualquier instituto de la ciudad de Nueva York.
Este instituto en particular.
Había una verja delante del despacho exterior del director que separaba las áreas de recepción y de trabajo. Una chica de unos dieciocho años escribía a máquina en un escritorio, frente a la verja, una negra, con la piel de color marrón claro y el cabello lacio castaño oscuro. Yo me quedé unos pasos atrás mientras mi madre se dirigía al escritorio de la chica, le daba su nombre y le explicaba el asunto que nos llevaba allí.
La chica le sonrió, y tenía una sonrisa muy bonita.
—¿Una inscripción? Oh, no será necesario que vea al director para eso. Yo puedo...
—¿Cómo se llama usted? —preguntó mi madre.
—Pues, esto, Josie, quiero decir, Josephine, señora. Josephine Blair.
—¿Y no diría usted, señorita Josie Josephine Blair, que estoy mucho mejor cualificada que usted para saber lo que es necesario para mi hijo?
—Bu... bueno, sí, señora. Pero...
—Gracias —contestó mi madre—. ¡Muchísimas gracias! —Atravesó la entrada y se metió en el despacho del director antes de que Josephine Blair pudiese parpadear con uno de sus enormes y bellos ojos. Me dispuse a seguir a mi madre pero la chica se recuperó de inmediato.
—¿Sí? —preguntó colocándose delante de mí—. ¿Puedo servirte en algo?
—Soy al que van a inscribir —expliqué—. Allen Smith. —Entonces, tratando de ser justo y asegurándome de que lo entendía, añadí—: El hijo de la señora Mary Smith. La señora que ha armado tanto alboroto al pasar por aquí.
—¡Basta ya! —Dio un golpe con el pie—. ¿Qué es lo que... lo que...?
Su voz se fue apagando. A pesar de mi color y mi pelo lanudo vio mi parecido con mi madre.
—Lo siento mucho —dijo—. No me he dado... esto... cuenta...
—No pasa nada —le dije—. Sólo estoy buscando un sitio para cagar.
Le pregunté si podía prestarme un trozo de tiza porque me gustaba pintar dibujos guarros en las paredes de los cagaderos. Todavía estaba mirándome, intentando recomponerse, cuando mamá llamó: «¡Allen!». Así que entré en el despacho del director.
Su nombre, quiero decir, el del director, era Velie. Me pareció que tendría unos treinta y cinco años, más o menos la edad de mi madre, y por su constitución física podría haberse hecho pasar por un entrenador de fútbol. Enseguida me di cuenta de que mi madre se lo había metido en el bolsillo trasero del pantalón, hablando en sentido figurado, algo que, en sentido literal, estaba muy cerca de donde le hubiese gustado estar.
Mi madre tenía eso. ¿Saben lo que quiero decir? Lo tenía a toneladas. Al pobre papá lo habían volado por los aires en Corea, pero le había tocado la lotería antes de irse.
Claro que es probable que haya mujeres con tanto como mi madre: rostros tan bellos y medidas tan buenas. Pero no había visto a ninguna que supiese empaquetarlo tan bien. Uno se fijaba en su traje chaqueta de Saks Fifth Avenue, rebajado a 399,99 dólares. Se fijaba en la miniatura de sombrero de Hattie Carnegie, muy especial, 140 dólares. Se fijaba en la blusa bordada a mano de I. Magnin, sólo 112,50 dólares. Se fijaba en...
Velie se estaba fijando, aparentemente en lo mismo en que se había fijado la primera vez que la vio. Estaba contemplando todas esas cosas, y el bonito paquete que las envolvía, mientras pensaba que había regalitos en él que sobrepasaban sus fantasías más salvajes. También estaba decidiendo que podía obtenerlos, lo que era bastante razonable.
Una mujer que se acuesta con un negro es, indudablemente, bastante fácil.
Desde luego, una mujer que se acuesta con un negro estará más que dispuesta a entregarse a un blanco.
—¡Bueno, muy bien! —soltó Velie por fin, cuando pudo quitarle los ojos de encima, concediéndome una sonrisa—. Me alegro mucho de que pases a formar parte de nuestro cuerpo de estudiantes, Allen.
—Gracias, señor —dije.
—Tu madre me ha enseñado la ficha de la academia militar con tus notas. Muy buenas, Allen. Muy, muy buenas.
—Gracias...
—Señor Velie —le interrumpió mi madre abruptamente—. ¿He puesto el teléfono de mi casa en la tarjeta que le di? Oh, sí, veo que sí. Bien, quiero que usted sepa que puede llamarme a cualquier hora después de las seis de la tarde. Por supuesto, puede llamarme al trabajo durante el horario de oficina. Si en ese momento estuviese ocupada, deje usted su teléfono y le llamaré enseguida.
Velie asintió, sonriendo.
—Gracias, señora Smith, desde luego que... —Se interrumpió, vacilando y pasándose la lengua por los labios—. ¿Llamarla? —preguntó.
—Sí. Para hablar de Allen. En caso de que tenga usted algún problema con él.
—¿Problema? No entiendo qué...
—Allen roba algunas veces —dijo mi madre—. También miente. Es un embustero muy hábil y convincente. Y cuando se enfurece, tiene una lengua muy sucia. No sólo eso, sino que también...
No terminó la parte del no-sólo-eso. No podía. La verdad es que nunca se encontraron pruebas. Sólo alguna evidencia circunstancial, y no lo bastante importante como para poder servirle a la policía.
Velie se había girado y estaba mirando por la ventana, posiblemente contemplando cómo el culo de sus sueños se iba volando.
—Señora Smith —murmuró—. La verdad es que aquí no estamos preparados para tratar con niños problemáticos.
—Allen está en el último curso, señor Velie, y puesto que va a graduarse dentro de menos de un año..., siete meses, en realidad...
—Lo sé, pero es que no creo...
—Estoy segura de que usted tiene otros estudiantes que roban, señor Velie. Otros que mienten y que, de vez en cuando, dicen palabras sucias. Creo que un padre coopera mejor con las autoridades escolares siendo objetivo respecto a sus hijos, por eso le he contado todo esto. No puedo creer que usted vaya a castigarnos, a mí y a mi hijo, porque le he dicho la verdad sobre él en lugar de ocultársela.
Velie tampoco creía que fuera a hacerlo. Por supuesto, no podía castigar la verdad y premiar el engaño. Y así estaban las cosas, ¿no?
Y allí estaba ese jugoso trozo de culo, girando en pleno vuelo y agitando las alas para regresar a la ventana.
—Bien, desde luego hay mucho en lo que usted ha dicho, señora Smith —comentó Velie portentosamente, queriendo decir que había mucho dentro de la blusa bordada a mano de I. Magnin—. No estoy del todo convencido de que Allen no fuera a estar mejor en un instituto privado pero...
—Algunos psiquiatras muy buenos opinan lo contrario —declaró mi madre—. Allen va a tener que vivir su vida, la vida de un negro, en un mundo dominado por blancos, en un ambiente sin protección. En la sociedad en conjunto, y no en una parte protegida de ella. Los psiquiatras opinan que cuanto antes haga frente a esa sociedad, mejor se irá adaptando a ella.
Velie asintió de manera un poco sombría. Es cruel mencionar la psiquiatría a un hombre que está absorto en sueños sobre culos.
—¡Oh, señor Velie! —Mi madre le lanzó una mirada traviesa—. ¿No será usted uno de ésos?
—Mmm... ¿Ésos, señora Smith?
—Ya sabe... ¡Una de esas personas que palidecen ante la sola mención de la psiquiatría! —Lanzó una deliciosa carcajada—. No puedo creerlo. Usted no, seguro. ¡El director de un gran instituto no!
—Bueno...
Velie aseguró que no era de ésos. Ni pasarle por el pensamiento, etc. En realidad, él creía profundamente en la psiquiatría. Sacó del cajón de su escritorio una ficha de horarios, escribió en ella todos mis datos, seguidos del nombre de mi madre, su ocupación y demás. Luego estudió un registro de temas y clases e hizo un horario de asignaturas para mí.
—Vamos a ver —dijo mientras miraba su reloj—. La primera clase acaba dentro de unos cinco minutos. Si quieres comenzar ya, Allen...
Yo dije que sí señor y me puse en pie. Mi madre permaneció sentada.
—Ve a tu clase, cariño. Tengo que hablar con el señor Velie un poco más, si usted me lo permite.
—Por supuesto, faltaría más —declaró Velie—. Allen, dale tu horario a la chica de ahí fuera. Se llama Josie...
—Gracias, señor. Y adiós, madre querida —dije.
Me incliné hacia ella y la besé en la boca, apretando mis labios con fuerza contra los suyos. Hizo un gesto brusco para apartarse de mí, naturalmente, echando todo el peso de su cuerpo hacia atrás, y yo, con una pequeña y rápida maniobra de mi pie, tiré de las patas de la silla hacia arriba en el momento en que ella se echaba hacia atrás.
Lanzó un pequeño grito y estuvo a punto de dar una voltereta hacia atrás. Su falda voló hacia arriba, y la blusa soltó amarras, ofreciendo a Velie una buena vista de todo lo que ella tenía desde el culo hasta el apetito.
La agarré en el último instante mientras murmuraba palabras de disculpas. Estaba demasiado ocupada arreglándose la ropa para levantarse y asesinarme, como indudablemente hubiese querido hacer, así que escapé sin problemas al despacho exterior.
Le di mi horario a Josie Blair con una humilde sonrisa de disculpa en el rostro.
—Por favor, perdona la ordinariez de mi lenguaje de hace un rato —le dije—. No sé qué me pasó, pero, desde luego, no era modo de hablar a una chica tan agradable como tú.
—Fue todo culpa mía —replicó con dulzura—. Veo lógico que te enfadaras.
—No es verdad —contesté—. Fue culpa mía. Si me lo pides, me pondré de rodillas y besaré tus pies.
Me dirigió una mirada interrogante y nerviosa. Comencé a hacer reverencias y a gesticular exageradamente mientras me dirigía hacia la puerta de la verja.
—Si tuvieras la amabilidad de mostrarme dónde está mi clase...
—Oh, esto..., claro que sí. Por supuesto.
Pasé delante de ella rápidamente y mantuve la puerta de la verja abierta para que me precediera. Me dio las gracias con una sonrisa y comenzó a atravesarla, y yo...
Bueno, ya sabéis lo que hice.
La puerta le dio con tanta fuerza en las nalgas que casi la levantó en el aire. Soltó un «¡Uf!» de sobresalto y dolor y fue trastabillando hasta que chocó con la pared de enfrente. La empujé hasta el pasillo a toda velocidad, donde mamá y Velie no pudieran oírla, soltando al mismo tiempo tal chorro de disculpas que casi me las creí yo mismo.
—¡Qué horror! —dije, dándole en el trasero como si estuviese sacudiéndole el polvo—. Se me ha resbalado de las manos. Un momento antes la tenía agarrada, y al siguiente... Espero que no te hayas lastimado mucho. Nunca me lo perdonaría si te hubieses hecho daño...
Continué dándole coba y poniendo en mi cara una expresión compungida, como si estuviese a punto de llorar. La verdad es que, cuando quiero, puedo ser un buen actor. (¡Que le pregunten a mi madre!) Así pues, Josie Blair quedó tan convencida de mis buenas intenciones, aunque le costaba, que hasta sonrió un poco a través de sus incipientes lágrimas.
—Estas cosas pasan —dijo—. Vamos a olvidarlo, ¿vale?
—Eres demasiado buena —repliqué—. Debiera ponerme de rodillas y besar tus tobillos. Seguro que te duelen, ¿verdad? Con un tropezón como ése...
—Más vale que nos demos prisa —dijo, empezando a andar por el pasillo—. Llegarás tarde a tu primera clase.
—Lo prefiero a verte sufrir —contesté—. ¿Dónde te duele? Dímelo y me pondré de rodillas y...
—Veo que estamos en la misma aula —comentó mirando mi horario—. El aula de la señorita Critchett. Estoy segura de que te gustará, Allen.
—¿La misma aula? —pregunté—. ¿O sea que también estudias aquí?
—Ah, sí. Sólo trabajo en la oficina media jornada.
—¿Y a qué hora follas?
—Pues yo... ¡¿qué?! —Me lanzó una mirada furiosa, y se detuvo en seco—. ¿Qué palabra has usado?
—¿Te refieres a tocar?
—¡Eso no es lo que has dicho! Ahora, escúchame, señor Allen Smith. Te he dejado pasar mucho, he tratado de no pensar mal de ti. Pero si por un momento te has creído que yo...
—¡Espera! —la detuve—. ¡Espera un minuto, Josie! Sólo trataba de piropearte. Que tocabas el violín era una suposición, una suposición hasta cierto punto. Todos los violinistas que he visto tenían las manos como las tuyas, bien formadas, con bellos dedos alargados, así que pensé que podías tocar ese instrumento. Pero aunque no fuera así, creía que te estaba diciendo algo bonito.
Se quedó mirándome, con los labios apretados. Le devolví la mirada con una expresión seria, preocupada, confusa; la mirada de una inocente criatura a la que han abofeteado por haber ofrecido un regalo.
—Bueno —dijo con menos sospechas—. Bueno.
—Estoy seguro de que puedo apañármelas solo —dije—. Parece que, por mucho que me esfuerce, no hago más que equivocarme. De modo que si quieres darme mi horario...
Ése fue el remate. De repente sonrió, aunque un poco vacilante, diciendo que creía que ambos estábamos algo nerviosos.
Asentí rígidamente, para hacerle notar que me había ofendido profundamente. Comenzamos a subir las escaleras hacia la segunda planta, y me explicó que no tocaba el violín, aunque siempre había deseado hacerlo. Permanecí en silencio, haciendo ver que estaba demasiado ofendido para hablarle, ya sabéis, y me preguntó tímidamente si yo tocaba algún instrumento.
—La flauta —contesté—. He estado tocando la flauta desde que tengo uso de razón.
—Pero qué estupendo. Debes de hacerlo muy bien.
—Lo hago muy bien. Puedo tocarla lo mismo con una mano que con la otra.
—Eso es muy poco corriente, ¿verdad? ¿Perteneces a algún conjunto?
—No, me parece que así no me gustaría —repliqué—. Creo que algunos tipos lo hacen, pero me gusta la intimidad. Simplemente me meto en el cuarto de baño, paso el cerrojo y...
—No eres más que una cosa sucia y podrida —dijo ella con voz tensa—. Tendrían que lavarte esa boca tan sucia.
—¿La boca? —pregunté—. Mi madre sólo me obliga a lavarme las manos.
Iba a decir algo, pero se atropelló, atragantándose con sus propias palabras. Le sonreí. Entonces se detuvo delante de una puerta. La indicó con la cabeza.
—Ésta es tu aula —dijo—, y espero que tú... tú... Espero que tú...
—¿Me enjabone? —pregunté poniéndome la mano detrás de la oreja—. A mí también me gustaría enjabonarte, guapa.
Se dio la vuelta y empezó a caminar por el pasillo. Luego, sus pasos se hicieron más lentos y se detuvo. Se giró y volvió de nuevo junto a mí.
—Lo que buscas es que me queje de ti al señor Velie, ¿no es así? —interrogó—. Lo que quieres es que te expulsen del instituto.
—Vete a cagar a la vía —repliqué.
—Es difícil ser hijo de una madre blanca, ¿verdad? Y debe de ser aún más duro si la madre es como la tuya.
Contesté que todo se ponía siempre muy duro con mi madre. Que no se podía imaginar lo que me gastaba en suspensorios. Entonces, cuando no me contestó, sino que me miró con callada compasión, le dije que, por el amor de Dios, cortara el rollo.
—No me compadezcas, ¡negra idiota! Agarra tu condenada compasión y métetela por donde te...
Un timbre sonó ahogando mi voz. Era el aviso del cambio de clase. Se abrieron las puertas de las aulas y los chicos salieron a los pasillos; Josie Blair desapareció entre ellos para regresar a su trabajo o adondequiera que fuese a esa hora del día.
Así es que no tuve ocasión de decirle cuánto lo sentía.
No tuve ocasión de saltar sobre ella y borrar a golpes de su cara aquella expresión benévola y arrancarle aquellos odiosos ojos compasivos.
3
Vi muy pocos negros en los pasillos o en las aulas a las que pude asomarme. Había quizás uno por cada cincuenta blancos. A mí la verdad es que me importaba un pito, como comprenderéis. Me limito a citarlo como dato informativo. No me importaría un carajo que todos los negros hijos de puta del país se murieran de almorranas sangrantes.
Me quedé un poco retrasado, ante la puerta de la clase, observando a los otros alumnos entrar en fila en el aula. Al fin parecía que todos estaban dentro, y que todos eran blancos.
Me agaché y volví a atarme los cordones de los zapatos. Me enderecé de nuevo y comencé a mirar mi horario, haciendo ver que lo estudiaba. En realidad, me preguntaba dónde podría esconderme si me saltaba la clase, y qué haría si en la clase siguiente todos eran blancos también. ¿Qué ocurriría si todos eran blancos? Y eso me hizo recordar la academia militar, la cual yo hacía todo lo posible por olvidar, y comenzó a revolvérseme el estómago.
Mi madre había usado en la academia el mismo truco que en otros sitios, me había inscrito sin que me hubiesen visto. Estaba en Maryland (mi madre trabajaba en Washington en aquella época). La academia tenía una especie de contrato con el Ministerio de Defensa, lo que la calificaba para recibir una jugosa subvención federal. Así que con eso, y con el hecho de que mi madre era amiga íntima de varios congresistas y senadores...
¿Que si fue divertido? No lo dudéis. Un negro frente a mil quinientos blancos, lo que el viejo y simpático general (retirado del ejército estadounidense) llamaba el orgullo y la esperanza del Sur. En el comedor disponía de una mesa para mí solo. Dormía en una habitación privada, en lugar de hacerlo en un dormitorio con los demás. En el gimnasio tenía mi propia ducha, con mi nombre. Estaba exento de hacer instrucción por «motivos físicos»; de no ser así, probablemente hubiera tenido mi propia plaza de armas.
Mis notas eran buenas —siempre lo son, dondequiera que voy—, aunque yo no hacía nada por obtenerlas. Durante los nueve meses que pasé allí, jamás se me preguntó una lección, y fui incluido en la lista de honor académica entre los que estaban excluidos de hacer los exámenes escritos.
El timbre sonó de nuevo. Algunos entraron en sus aulas en el último minuto, el sonido de las puertas que se cerraban de golpe en el pasillo; pero yo seguí allí, preguntándome qué demonios iba a hacer.
Entonces oí unos pies que se arrastraban suavemente cerca de mí; un sonido que llamaba la atención. Levanté la vista y miré a mi alrededor, y ahí estaba aquel chico negro delgado, con una nerviosa sonrisa en la boca. Tenía unos diecisiete años y no era feo, por lo menos no era un cabezalanuda como yo. Llevaba un traje azul brillante que le quedaba dos tallas pequeño. Los pantalones terminaban donde sus tobillos empezaban y a las mangas de la chaqueta les faltaban también varios centímetros para llegar a donde debían.
—¿Qué pasa? —dijo.
—¿Qué pasa? —dije yo.
—¿Vas ahí dentro? —me preguntó indicando la puerta de la clase de geometría.
—¿Y tú? —dije yo.
—Bueno, aún no he entrao —contestó.
—Pues acabemos con esto —dije yo.
Entramos justo en el momento en que la profesora iba a cerrar la puerta. Examinó nuestros horarios y después nos miró con el ceño fruncido. Señaló que aquélla era la tercera semana del semestre. ¿Por qué no nos habíamos presentado en clase hasta ahora?
—Tú, Gerald..., Gerald Franklin —dijo mirando al chico delgado—, ¿dónde has estado?
—¿Yo? —respondió—. ¿Habla usté conmigo, señora? —Puso los ojos en blanco, dejando caer la mandíbula con descaro, como sólo los negros saben hacerlo—. A veeeer. ¿Dónde estaba yo?
La clase resonó con la risa. ¡Me dieron ganas de darle un puñetazo al hijo de puta! La profesora le dijo que tendría que compensar las ausencias y le ordenó que se sentara. Él fue arrastrando los pies hasta el fondo del aula seguido por una ola de risas, ya que estaba haciendo el tonto de nuevo.
—Ahora tú, Allen... Allen Smith... —Ella fijó su mirada en mí—. ¿Y tú dónde has estado?
—Yo, señora Joan... ¿Señora Joan Carter? —respondí.
—¡Sí, tú! Quiero saber... Oh —dijo suavizando el tono de voz al mirar otra vez mi horario—, lo siento, Allen. Veo que eres un alumno nuevo.
—No señó, señora, no, señora, señó —dije—. Soy el mimo alumno de siempre. Sólo que etoy en una ecuela diferente.
Más risas en la clase, pero no como las de antes. Había una inquietud en ellas, una nota con un principio de cautela.
La señora Carter impuso silencio frunciendo el ceño; entonces me preguntó dónde había ido al instituto. Le dije que había estado en el viejo Sur, sí señó, sí señora. Después de cierta vacilación me preguntó si ya había estudiado geometría plana.
—¿Plana, señora? —Me rasqué la cabeza mientras soltaba una risotada de negro feliciano—. ¡A mí no me pareció nada plana, señora! ¡A mí se me hizo mu cuesta arriba!
Eso alborotó a la clase y, ahora que la preocupación había desaparecido, rieron sin restricciones. Hasta la señora Carter sonrió, con lo que añadió otras cien arrugas o más a su cara.
—Bueno, Allen —murmuró—. No estoy muy segura de que, esto... ¿Qué clase de libro de texto de geometría usabais en el instituto del que vienes?
—¿Libro de texto, señora? Ah, quiere decir el libro pa’studiar —respondí, y, con la cabeza, señalé un libro que había sobre su escritorio—. Diría que era como ése, señora. O po lo menos se parecen un montón.
—Pero me temo que no era el mismo —contestó ella suavemente—. Ese libro ni siquiera se utiliza en esta clase. Es un texto de trigonometría.
—¿Trigo... qué, señora? —Pero me respondió que daba igual.
—Me temo que ha habido una equivocación, Allen —me explicó con una voz aún más suave—. Ésta es una clase de geometría sólida, y no puedes asistir a ella a menos que hayas aprobado geometría plana...
—La he aprobao, señora. De verdad —repliqué—. He hecho un montón de esas matemáticas y aritméticas suyas. Sí, señora, y aprobé con nota. La otra profe decía que los libros eran demasiao fáciles pa mí, así que yo me hacía unos poblemas sólo pa mí.
La señora Carter asintió, comprensiva.
—Bueno, eso me parece muy bien, Allen. Estoy segura de que siempre has hecho las cosas lo mejor que has podido y...
—Que se lo enseño —la interrumpí—. Hago un poblema de los míos ahora mismo.
Y antes de que pudiera detenerme estaba frente a la pizarra con una tiza en la mano.
—Tenemos un cono de molibdeno de un peso de 0,38. —Comencé a escribir cifras y símbolos—. La circunferencia de su base es de 194,52145 cm, con una tolerancia de 0,86/10.000. Las dimensiones en su ápex o punta son cero absoluto y, por supuesto, sin tolerancia. Ahora, teniendo un volumen del cono de 2573,02, lo que podemos llamar nuestra área de resistencia de fricción, y una velocidad de 7.408 kilómetros por hora al volver a entrar en la atmósfera terrestre, ¿cuál es la proporción de resistencia de fricción (fr) expresada en unidades de calor, respecto a la distancia que ha viajado, y la proporción de variaciones de la temperatura entre el ápex y la base?
Llené todo un lado de la pizarra y pasé al otro. Hablaba con rapidez y escribía a la misma velocidad.
Si no hubiera sido por el sonido de mi voz, se podría haber oído caer un alfiler al suelo, y dudo que alguien se hubiera movido si hubiese estallado una bomba en el centro del aula.
Después de tanto tiempo, no estoy seguro de haber planteado el problema como lo hice en aquel momento, quizá no. Sin embargo, no necesito aclarar que no me lo había inventado.
Hacía años, en Chicago o Cleveland o Los Ángeles o en alguna parte, había estado curioseando en la biblioteca pública, donde, por casualidad, encontré la tesis doctoral de un matemático. Aquel problema era uno de los muchos que había en aquella tesis y por algún motivo se había fijado en mi mente. No tengo memoria fotográfica, pero hay ciertas cosas que permanecen en mi mente. No sé cómo explicar el proceso de otra manera. Cuanto más me esfuerzo por olvidarlas, más claramente las recuerdo.
Es una especie de logro negativo. Algo que se hace tratando de no hacerlo. Por ejemplo, intente no pensar en el Empire State o en el puente de Brooklyn. Siga intentándolo. ¿Vale? ¿Ve lo que sucede?
Se me dan bien las matemáticas, pero no lo bastante como para entender el problema expuesto. Simplemente lo saqué del lugar en que estaba encerrado en mi mente y lo pasé a la pizarra. Presumiendo. Presumiendo ante ellos.
Para cuando hube terminado, había llenado toda la pizarra y casi se había acabado el tiempo de la clase. Solté la tiza y me sacudí las manos. Estaba tratando de ganar tiempo porque me sentía como un maldito idiota, y me fastidiaba mucho tener que darme la vuelta.
—Eso ha estado muy bien, Allen... —La voz de la señora Carter era seca—. Estoy segura de que todos podemos aprender muchísimo de ti, ¿no es así, chicos?
Hubo un sonido de pies que se movían. Un débil aplauso.
En ese momento, gracias a Dios, sonó el timbre y pude escaparme.
4
Mi siguiente clase, y la última de la mañana, era literatura inglesa. Además de Franklin, «el negro cómico» de la clase de matemáticas, había otros dos negros en ella, hermano y hermana.
Ambos vestían de forma muy elegante. Eran casi tan oscuros de piel como yo pero no tenían el cabello tan lanudo; ellos tenían pelo, pelo de verdad, y no una peluca, y lo llevaban tan largo como les era posible. A la chica le llegaba hasta más abajo de los hombros y a él le caía sobre el cuello.
No sé por qué los negros le dan tanta importancia a la mierda del pelo. Pero la cuestión es que se la dan. Si no pueden tenerlo en la cabeza, se lo dejan en la cara, unos bigotes de mierda tan escasos que parecen el capullo de una oruga o, a veces, una perilla con unos tres pelos y medio. Otra cosa que he notado recientemente es lo de las gafas de sol. Como regla general, las gafas y el pelo van juntas.
Dadle a cualquier timador de Harlem un par de gafas del baratillo y un poco de pelo y se cree que es el puto rey del mambo. Es todo cuanto necesita, gafas y pelo, y ya tenemos al rey de la mierda.
No me extraña que la gente se ría de los negros y los desprecie. Esos estúpidos hijos de puta con pretensiones nos dejan mal a todos.
El hermano y la hermana de que os estaba hablando no usaban gafas porque eran negros de clase alta, y te lo hacían saber de inmediato. Apenas había salido yo de la clase de inglés que ese tipo, Steve Hadley, se pegó a mí, se presentó, presentó a su hermana y me sugirió que almorzáramos juntos. Antes de que nos hubiésemos sentado en la cafetería, ya me había enterado de que su padre era médico y de que ya conocían mi pequeña exhibición en la clase de matemáticas, lo mismo que muchas otras cosas sobre mí.
Creo que debí de parecer intrigado, quizá también molesto. Él se echó a reír y me dijo que esperaba que no me hubiera enfadado, pero que él y su hermana, Lizbeth, habían sentido curiosidad por mí.
—Te diré lo que sucede, Al —me contó muy serio—. Liz y yo hemos estado un poco solos aquí. Hemos estao buscando...
—Estao, no, estado —lo interrumpió Lizbeth vivamente—. Ya sabes lo que dice papá sobre esas cosas.
—Estado —repitió Steve—. Hemos estado buscando a alguien con quien más o menos pudiéramos encajar, ¿sabes? Liz se encontró con Josie Blair justo después de que tu madre y tú hablaseis con el director esta mañana. En realidad no son amigas, pero Josie es una chica dulce, siempre con miedo de ofender, y cuando Liz quiere enterarse de algo, vaya si se entera. Así es que ya habíamos casi decidido que tú eras de los nuestros y, bueno...
«¡Caray con el mamón pretencioso!», pensé. «¡Te voy a poner fino!»