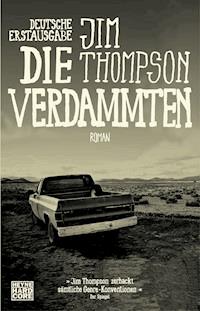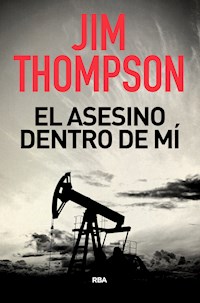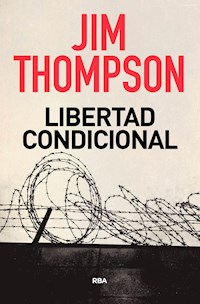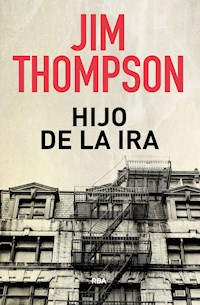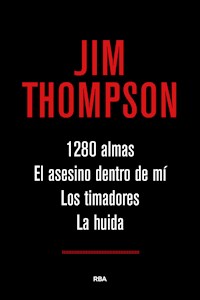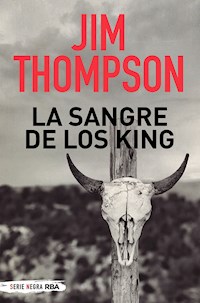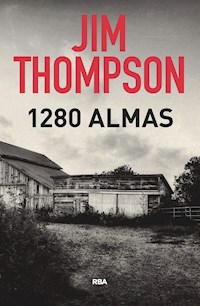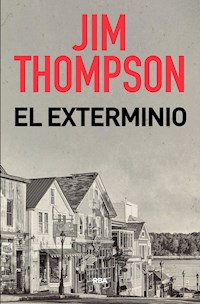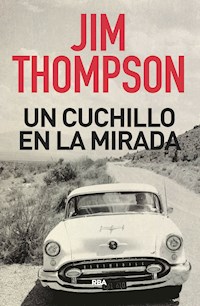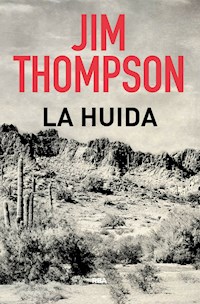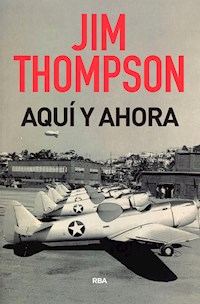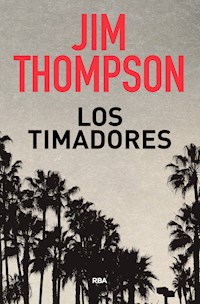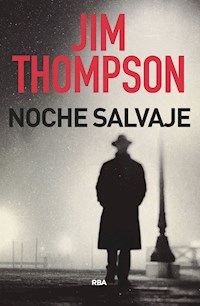
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
A la pequeña localidad de Peardale llega un hombre de aspecto inofensivo haciéndose pasar por estudiante universitario. En realidad, es un despiadado asesino a sueldo contratado para acabar con la vida de un testigo clave en un futuro juicio contra la mafia de las apuestas. Para él matar es muy fácil, pero este encargo es extremadamente delicado, porque no tiene que parecer un asesinato. El más mínimo error lo condenará a algo más terrorífico que el fracaso. Una de las obras más angustiosas de Jim Thompson.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Título original: Savage Night
© Jim Thompson, 1952.
© de la traducción: Antonio Padilla, 2012.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2020. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO247
ISBN: 9788490066416
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Al cambiar de trenes en Chicago cogí un leve resfriado, y los tres días que pasé en Nueva York —tres días de chavalas y de borracheras a la espera de ver al Hombre— no me ayudaron nada. Cuando llegué a Peardale, me encontraba fatal. Por primera vez en varios años, en mis esputos había ligeras trazas de sangre.
Crucé andando la pequeña estación del ferrocarril de Long Island y me quedé mirando la calle principal de Peardale. Tenía unos quinientos metros de longitud y dividía el pueblo en dos mitades desiguales. Terminaba delante de la Facultad de Pedagogía, media docena de edificios de ladrillo rojizo diseminados por cuatro o cinco hectáreas de un campus universitario mal conservado. El edificio de oficinas más alto era de tres pisos. Las residencias tenían una pinta bastante destartalada.
Empecé a toser un poco, así que encendí un cigarrillo para calmarme. Me pregunté si podía correr el riesgo de tomarme algunos lingotazos para escapar a la resaca. Los necesitaba. Cogí mis dos maletas y eché a andar calle arriba.
Probablemente estaba relacionado con mi estado de ánimo, pero cuanto más me adentraba en Peardale, menos me gustaba el pueblo. Todo tenía cierto aspecto decadente, como de proyecto que no había terminado de despegar. No parecía que hubiese industria local; solo comercio agrícola. Y en un pueblo situado a ciento cincuenta kilómetros de Nueva York no hay residentes que vayan a trabajar a la ciudad a diario. Sin duda, la Facultad de Pedagogía mejoraba un poco el conjunto, pero me parecía que poquísimo, la verdad. Había algo triste en ella, algo que me recordaba a esos hombres calvos que se peinan los pelos de los lados sobre el cráneo.
Anduve unos doscientos metros sin ver un solo bar, ni en la calle principal ni en las laterales. Cubierto de sudor, temblando un poco, dejé la maleta en el suelo y encendí otro cigarrillo. Volví a toser. Interiormente, maldije al Hombre y le traté de hijo de perra para arriba, de todo cuanto se me ocurrió.
Hubiera dado cualquier cosa por volver a estar en la gasolinera de Arizona.
Pero eso no podía ser. Tenía que elegir: yo y los treinta de los grandes prometidos por el Hombre o ni yo ni nada.
Me detuve ante una tienda, una zapatería, y al enderezarme vi por el rabillo del ojo mi reflejo en el escaparate. Mi estampa no causaba demasiada impresión, la verdad. Podría decirse, sin mentir, que había mejorado un ciento por ciento los últimos ocho o nueve años. Pero mi aspecto seguía sin ser nada del otro jueves. No es que yo fuera más feo que Picio, hay que dejarlo claro. Tenía que ver con mi estatura. Parecía un niño esforzándose por ser un hombre. Y es que medía poco más de metro cincuenta.
Me alejé del escaparate; al momento volví sobre mis pasos. Se suponía que no andaba muy sobrado de pasta, pero uno tampoco tenía que estar forrado para calzar unos zapatos decentes. Los zapatos nuevos siempre me levantaban el ánimo. Hacían que me sintiera alguien, por mucho que mi aspecto lo desmintiera. Entré.
Junto a la puerta había una pequeña vitrina horizontal atiborrada de calcetines y ligueros elásticos, y un fulano rechoncho y de mediana edad, supuse que el propietario, estaba sentado tras ella leyendo un periódico con la cabeza gacha. Apenas me dedicó una mirada, después de lo cual señaló por encima del hombro con el pulgar.
—Al final de la calle, chaval —dijo—. Son esos edificios de ladrillo rojo que se ven.
—¿Cómo? —dije—. Yo...
—Ahí mismo. Sigue calle arriba y ya te informarán. Te dirán a qué residencia tienes que ir y todo lo demás.
—Oiga —dije—. Yo...
—Haz lo que te digo, chaval.
Si hay algo que no soporto es que me llamen chaval. Si hay una maldita cosa en el mundo que no me gusta que me llamen es chaval. Levanté las maletas todo cuanto pude y las dejé caer. Chocaron contra el suelo con tal estrépito que al fulano casi se le caen las gafas.
Me acerqué a las sillas para probarse los zapatos y me senté. El otro me siguió, con el rostro enrojecido y expresión molesta, y se sentó en el taburete que había delante.
—Tampoco es para ponerse así —me reprochó—. Yo de ti me andaría con cuidado con ese carácter que tienes.
Tenía razón; iba a tener que andarme con cuidado.
—Claro. —Sonreí amigablemente—. Lo que pasa es que me saca de quicio que me llamen chaval. Supongo que a usted le pasa lo mismo cuando le llaman gordinflón.
El fulano hizo amago de fruncir el ceño, pero al momento se echó a reír. No era mala gente, supongo. Tan solo uno de esos pueblerinos listillos y metomentodos. Le pedí unos zapatos de la talla cinco con alzas dobles, y el hombre se tomó la faena con mucha calma, con la idea de endosarme cuantas más preguntas mejor.
¿Iba a estudiar en la Facultad de Pedagogía? ¿No era un poco tarde para incorporarme al curso? ¿Ya tenía un lugar donde vivir?
Respondí que me había visto retrasado por cierta enfermedad y que iba a quedarme en la residencia J. C. Winroy.
—¡En la de Jake Winroy! —Levantó la mirada como movido por un resorte—. ¿Y por qué no...? ¿Cómo es que te quedas ahí?
—Principalmente por el precio —dije—. Es el lugar con alojamiento a media pensión más barato de cuantos hay en la lista de la facultad.
—Ya, claro. —Asintió con la cabeza—. Pero ¿tú sabes por qué es tan barato, chaval... quiero decir, joven? Porque a nadie más se le ocurre quedarse en ese sitio.
Me las arreglé para poner cara de sorpresa. Me quedé sentado mirándolo fijamente y con expresión de angustia.
—Caramba —solté—. ¿Quiere usted decir que se trata de ese Winroy?
—¡Sí, señor! —El fulano asintió con la cabeza de forma triunfal—. ¡El mismo que viste y calza! El que estaba al cargo de los sobornos en la banda que se hizo de oro con las apuestas de las carreras de caballos.
—Caramba —repetí—. ¡Pero si yo pensaba que estaba en la cárcel!
El otro me sonrió con expresión compasiva.
—Mejor será que te pongas al día, chav... ¿Cómo me dijiste que te llamabas?
—Bigelow. Carl Bigelow.
—Ya, pues tienes que ponerte al día, Carl. Hace unos seis o siete meses que Jake está en la calle. Y es que se hartó de estar en la cárcel, o eso tengo entendido. No podía soportar la cárcel, por mucho que los peces gordos le estuvieran pagando un dineral para que no se fuera de la lengua.
Yo seguía mirándolo con expresión inquieta y un tanto asustada.
—Pero a ver si nos entendemos. No es que diga que en lo de Winroy no vayas a estar a gusto. En la casa hay otro huésped... No es un estudiante como tú, sino un tipo que trabaja en la panadería, y no parece que le vaya mal. Hace semanas que la policía no va por la casa.
—¡Policía! —exclamé.
—Claro. Para evitar que alguien venga y mate a Jake. Verás, Carl... —El fulano terminó de aclararme la situación, como si estuviera hablando con un niño subnormal—. Lo que pasa es que Jake es el testigo clave en ese famoso juicio de los corredores de apuestas. Es el único que puede dar los nombres de los políticos, jueces y todos los demás que tenían sobornados. Por eso, cuando se convirtió en testigo protegido y le pusieron en libertad, la policía temía que se lo cargaran.
—¿Y al...? ¿Y alguien...? —La voz me fallaba; hablar con aquel payaso me estaba haciendo mucho bien. Realmente era un esfuerzo no echarse a reír—. ¿Y alguien lo ha intentado?
—Pues no... Levántate un minuto, Carl. ¿Te parece cómodo? Bueno, pues probemos el otro zapato... No, nadie lo ha intentado. Y cuanto más lo piensas, más fácil es de entender. Tal como están las cosas, la gente tampoco tiene ganas de que juzguen a todos esos corredores de apuestas. Nadie piensa que haya algo malo en apostar a través de un corredor cuando las apuestas en el hipódromo son perfectamente legales. Pero una cosa es gestionar apuestas y otra cosa es el asesinato. Eso la gente no lo aceptaría, además de que todo el mundo tendría claro quién habría sido el responsable. A los corredores de apuestas se les acabaría el negocio para siempre. El escándalo sería tan gordo que los políticos se verían obligados a montar una operación de limpieza, por mucho que les repatease.
Asentí con la cabeza. El tipo había dado en el clavo. Jake Winroy no podía ser asesinado. Mejor dicho, no podía ser asesinado de forma que pareciese un asesinato.
—¿Y cómo cree que va a acabar el asunto? —pregunté—. ¿Cree que permitirán que Ja... que el señor Winroy preste declaración según lo previsto?
—Claro. —Soltó una risita—. Si llega a vivir lo suficiente... Dejarán que preste declaración cuando el caso sea llevado a juicio. Dentro de cuarenta o cincuenta años... ¿Te quedas los zapatos?
—Sí. Y puede tirar los viejos —respondí.
—Así está la cosa. Lo que están haciendo es darle largas al asunto. Conseguir el aplazamiento de la vista. Ya lo han conseguido dos veces y seguirán haciéndolo una y otra vez. ¡Me juego cien dólares a que al final el caso no llega a juicio!
Habría perdido el dinero. Estaba previsto que el juicio se celebrase dentro de tres meses, y no iba a ser aplazado.
—Bueno —dije—, supongo que así funciona el mundo. Es un alivio que piense que no hay problema en hospedarme en casa de los Winroy.
—Pues claro. —El fulano me guiñó el ojo—. Y hasta es posible que pases buenos ratos en esa casa. La señora Winroy es toda una hembra... A ver si me entiendes, que conste que no estoy diciendo nada malo de ella.
—No, claro que no —respondí—. Pues vaya... Toda una hembra, ¿eh?
—Una hembra capaz de quitarle el hipo al más pintado, si tuviera la oportunidad, eso es. Jake se casó con ella después de largarse de aquí para vivir en Nueva York, cuando las cosas le iban mejor que nunca, estaba forrado y en la cresta de la ola. Para ella debe de ser un latazo llevar la vida que tiene que llevar ahora.
Le acompañé a la parte delantera de la tienda para que me devolviera el cambio.
Torcí por la primera esquina y eché a andar por una pequeña calle lateral sin asfaltar. En aquel callejón no se veía ni una casa; solo había la fachada posterior del edificio de las tiendas, a un lado, y el vallado de un patio trasero, al otro. La acera era estrecha y estaba embaldosada de forma chapucera, pero me sentía bien al andar por ella. Me sentía más alto, más capaz de tratar al mundo de tú a tú. El encargo que me habían hecho ya no me parecía tan chungo. Cuando me lo dijeron no me gustó, y seguía sin gustarme. Pero ahora, sobre todo, era por Jake.
El pobre cabrón era un poco como yo mismo. Jamás fue nadie en la vida, pero se había dejado la piel para ser alguien. Había salido por piernas de este pueblo de paletos y se había puesto a trabajar de barbero en Nueva York. Era el único trabajo que sabía hacer —lo único que sabía hacer en la vida—, y por eso se había metido a barbero en la ciudad. Había entrado a trabajar en la barbería más indicada, justo al lado de las oficinas del Ayuntamiento. Y había empezado a hacer la pelota a los clientes más indicados, a reírles los chistes sin gracia, a lamerles los traseros, a ganarse su confianza. Cuando llegó la redada, llevaba años sin usar una navaja de afeitar y estaba gestionando un millón de dólares de beneficios al mes.
El pobre cabrón, sin belleza, sin estudios, sin nada... Y había conseguido llegar a lo más alto. Pero ahora estaba de nuevo en lo más bajo. Llevaba la barbería de un solo sillón en la que había empezado al principio, tratando de sacarse algo más con la casa familiar de los Winroy, una vivienda en mal estado e imposible de vender.
Toda la pasta ganada con las apuestas se había esfumado. El Estado se había quedado parte de ella, el gobierno federal se había llevado otro gran mordisco, y los abogados se habían agenciado el resto. Lo único que le quedaba era su mujer, y se decía que Jake era incapaz de sacarle una palabra amable, por no hablar de todo lo demás.
Seguía andando y pensando en él, compadeciéndome de su suerte, y no me fijé en el gran Cadillac negro aparcado a un lado de la calle ni en el hombre sentado al volante. Justo iba a pasar de largo cuando oí un silbido y vi que quien estaba al volante era Kentucky.
Dejé caer las maletas al suelo y bajé de la acera.
—¡Capullo de tres al cuarto! —espeté—. ¿Y ahora qué quieres?
—Ese temperamento. —Me sonrió y entrecerró los ojos—. ¿Y tú de qué vas? Tu tren ha llegado hace una hora.
Meneé la cabeza; estaba demasiado cabreado para responder. Tenía claro que no me había estado siguiendo por orden del Hombre. Si el Hombre hubiera tenido miedo de que me diera el piro, yo ya no estaría allí.
—Lárgate —dije—. Que te den. Si no te largas del pueblo y te mantienes al margen del asunto, seré yo el que lo haga.
—¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas que se lo tomaría el Hombre?
—Tú ve y díselo —contesté—. Dile que has venido aquí en un carromato de circo y me has parado en la calle.
Kentucky se humedeció los labios, inquieto. Encendí un cigarro, metí la cajetilla en el bolsillo de la americana y saqué la mano, deslizándola por la parte trasera del asiento.
—Tampoco hay que ponerse nerviosos —murmuró él—. ¿El sábado te acercarás a la ciudad? El Hombre ya estará de vuelta y... ¡Uf!
—Eso que notas ahí es una navaja automática —dije—. Y tienes unos tres milímetros de hoja hincados en el cuello. ¿Quieres un poquito más?
—Tú estás loco, cabrón... ¡Uf!
Me eché a reír y dejé caer la navaja sobre el asiento.
—Llévatela —dije—. De todas formas, tenía pensado librarme de ella. Y dile al Hombre que será un placer volver a verle.
Masculló un insulto mientras ponía el coche en marcha. Salió disparado a tal velocidad que tuve que saltar hacia atrás para no verme impelido.
Sonriente a más no poder, enfilé la acera otra vez.
Llevaba tiempo esperando una excusa para darle su merecido a Kentucky. Desde el principio, cuando contactó conmigo en Arizona, no había hecho más que meterse conmigo. Yo no le había hecho nada, pero él insistía en tomarme el pelo, en llamarme chaval y niñato. Me preguntaba por qué lo hacía.
Kentucky necesitaba pasta del mismo modo que un lechón necesita unas tetas. Había dejado el tráfico del licor de garrafón antes de la guerra y se había metido en el negocio de los coches usados. Ahora tenía varios establecimientos en Brooklyn y Queens; estaba ganando más dinero de forma legal —si lo de los coches usados puede considerarse legal— del que nunca se había sacado con el licor de garrafón.
Pero si no había querido meterse en el asunto, ¿por qué ahora se estaba metiendo mucho más a fondo de lo que le tocaba? No tenía por qué haber venido aquí hoy. De hecho, al Hombre no iba a gustarle. Así que... ¿Qué?
Seguía pensando en ello cuando llegué a la casa de los Winroy.
2
Si uno ha pasado mucho tiempo en el Este, ya ha visto un montón de casas de este tipo. De dos pisos, pero que parecen mucho más altas porque son muy estrechas y alargadas; con los tejados empinados, una chimenea a cada lado y un par de ventanas abuhardilladas más o menos a media altura. Uno podría pintarlas con purpurina dorada y seguirían teniendo un aspecto horroroso, pero por lo general las pintan de unos colores que las hacen parecer peores de lo normal. Esta en particular era de un verde mugriento con ribetes en un marrón vómito.
Al verla, casi dejé de sentir lástima por Winroy. Un tipo capaz de vivir en un sitio así se merecía cualquier cosa. Cómo decirlo —quizá yo esté un poco chalado—, cómo decirlo, estas cosas no tienen sentido. Yo me había comprado una pequeña cabaña en Arizona, pero está claro que me las arreglé para que pronto tuviera otro aspecto muy distinto. La pinté de color blanco marfil con ribetes azules, y los marcos de las ventanas los pinté con un barniz rojo brillante... ¿Que si era bonita? Era como una de esas imágenes que aparecen en las postales navideñas.
... Empujé la desvencijada puerta de la verja y la abrí. Subí por los escalones medio desmoronados que llevaban al porche y llamé al timbre. Lo hice un par de veces y lo escuché sonar en el interior, pero no respondieron. Tampoco oí movimiento alguno al otro lado de la puerta.
Me volví y repasé el patio desnudo con la mirada. Eran demasiado perezosos para plantar un poco de hierba. Miré el despintado vallado de madera; la mitad de sus estacas se habían caído. Y en ese momento levanté los ojos, miré al otro lado de la calle y la vi.
No puedo explicar cómo, pero sabía quién era. Por mucho que llevara un suéter, unos pantalones vaqueros y el cabello recogido en una cola de caballo. Estaba de pie en la puerta de un pequeño bar situado calle abajo, no muy segura de si valía la pena molestarse en hablar conmigo.
Bajé por los escalones y crucé el vallado otra vez, y ella empezó a cruzar la calle de forma indecisa.
—¿Sí? —llamó, mientras aún estaba a bastantes pasos de distancia—. ¿Puedo ayudarle en algo?
Tenía una de esas voces profundas y un poco roncas que indican buena crianza, una de esas voces que han sido adiestradas para mostrar cierta clase. Una mirada a esa figura suya, y sabías que había venido al mundo en el seno de una familia con cama con dosel en el dormitorio matrimonial. Una mirada a sus ojos, y sabías que era capaz de espetarte las más sucias palabrotas que pudieras encontrar en un kilómetro y medio de paredes de retrete.
—Estoy buscando al señor o a la señora Winroy —dije.
—¿Sí? Soy la señora Winroy.
—¿Cómo está? —dije—. Yo soy Carl Bigelow.
—¿Sí? —Esos síes suyos con mayúsculas me estaban poniendo de los nervios—. ¿Y eso me tiene que decir algo?
—Depende —respondí—. De si le dicen algo quince dólares a la semana.
—¿Quien...? Vaya, ¡pues claro! —De pronto rompió a reír—. Lo siento muchísimo, Car... Señor Bigelow. La chica que nos ayuda... nuestra doncella, ha tenido que irse a casa de sus padres por una crisis familiar, y contábamos con que llegara usted la semana pasada... Las cosas estos días son complicadas y...
—Claro. Por supuesto —corté. Me molestaba ver a una persona emplearse tan a fondo para ganarse unos pavos—. Toda la culpa es mía. ¿Puedo invitarla a una copa para compensar?
—Bueno, yo iba a... —Vaciló un instante, sin saber qué hacer, y empezó a caerme un poco mejor—. ¿Está seguro de que puede...?
—Puedo pagarla —dije—. Hoy estamos de celebración. Mañana empezaré a apretarme el cinturón.
—Bueno —dijo ella—. En ese caso...
La invité a dos copas. Y luego, como vi que no se atrevía a pedírmelo, le di treinta dólares.
—Dos semanas por adelantado —repuse—. ¿Está bien?
—Oh, por favor... —protestó en tono bajo, haciendo gala de aquella voz suya de niña bien—. Es totalmente innecesario. En el fondo, nosotros, el señor Winroy y yo, no lo hacemos por el dinero. Nos dijimos que casi era nuestra obligación, ya sabe, dado que vivimos en una población universitaria y...
—Seamos amigos —dije.
—¿Amigos? Me temo que no entien...
—Pues claro. Para charlar de una forma más relajada. A los quince minutos de llegar a este pueblo ya me lo han contado todo sobre el problema del señor Winroy.
Su expresión se agarrotó.
—Podría habérmelo hecho saber antes —dijo—. Seguramente ha pensado que debo de ser una mujer muy estúpida para...
—Tranquilícese un poco —dije yo. Y le dediqué la mejor de mis sonrisas, ancha, aniñada y atrayente—. Si sigue diciéndome lo complicadas que son las cosas, lo de la mujer muy estúpida y todo lo demás, acabará por marearme. Y bastante alterado estoy con solo mirarla.
Se echó a reír y apretó ligeramente mi mano.
—¡Habla usted como todo un hombrecito! ¿O es que lo ha dicho sin intención?
—Sabe con qué intención lo he dicho —respondí.
—¡Pero si estoy hecha un adefesio! Se lo digo en serio, Carl... ¡Huy! Pensará que soy una cualquiera. Llamarle Carl así, de buenas a primeras...
—Es como me llama todo el mundo —dije—. No sabría cómo tomármelo si alguien me tratara de «señor».
Aunque me gustaría que alguien me tratara de ese modo. Y desde luego que haría lo posible por tomármelo bien.
—La situación ha sido horrorosa, Carl. Durante meses, cada vez que abría la puerta, me encontraba con un policía o un fotógrafo apuntándome con la cámara, y cuando al final me digo que todo ha pasado y que voy a disfrutar de un poco de paz, la cosa empieza de nuevo. Yo no soy de las que les gusta quejarse, Carl, de verdad que no, pero...
Estaba claro que sí que lo era. A todo el mundo le gusta quejarse. Eso sí, una tipa como ella, acostumbrada a vivir a lo grande durante mucho tiempo, era demasiado lista para hacerlo.
Se estaba relajando lo justo para mostrarse amigable.
—Tiene que ser muy duro —dije—. ¿Cuánto tiempo tienen previsto seguir aquí?
—¿Cuánto tiempo? —Soltó una risa breve—. El resto de mi vida, o eso parece.
—No hablará en serio... —dije—. Una mujer como usted...
—¿Por qué no voy a estar hablando en serio? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Lo eché todo por la borda cuando me casé con Jake. Dejé de cantar... ¿Sabía que yo era cantante? Pues bien, lo dejé. Hace años que no he estado en un club nocturno, como no sea para tomar una copa. Lo eché todo por la borda: la voz, los contratos, todo. Y ahora ya no soy una jovencita, precisamente.
—Déjelo ya, haga el favor —dije—. Deje todo eso de una vez.
—Tampoco es que me esté quejando, Carl. De verdad que no... ¿Y si nos tomamos otra copa?
Dejé que me invitara.
—Y bien —apunté—. No sé demasiado sobre el caso, y me resulta muy fácil hablar. Pero...
—¿Sí?
—Creo que el señor Winroy tendría que haberse resignado a seguir en la cárcel. Es lo que yo hubiera hecho.
—¡Pues claro que lo hubiera hecho! ¡Es lo que hubiera hecho cualquier hombre de verdad!
—Pero es posible que el señor Winroy sepa muy bien lo que está haciendo —dije—. Seguramente llegará a un acuerdo que les permitirá vivir por todo lo alto otra vez, incluso mejor que antes.
Volvió el rostro hacia mí, con una mirada que era puro fuego. Pero yo seguía con mi expresión tontorrona e inocente a más no poder.
El fuego se apagó, y la mujer sonrió y volvió a apretarme la mano.
—Es muy amable al decir eso, Carl, pero me temo que... La cosa me revienta de tal forma que... Pero, bueno, ¿de qué sirve hablar si una no puede hacer nada?
Suspiré e hice amago de pedir otra copa.
—Mejor que no —dijo ella—. Sé que no puede permitírselo... Y yo ya he tomado bastante. En esto soy un poco especial, supongo. Si hay algo que me pone enferma es ver a una persona seguir dándole a la botella cuando ya ha bebido más que suficiente.
—Ahora que lo dice —respondí—, es curioso que lo mencione. A mí me pasa exactamente lo mismo. Puedo tomarme una copa y hasta tres o cuatro, pero luego pongo el freno en seco. En mi caso, lo importante es la compañía de la otra persona.
—Por supuesto. Desde luego —dijo asintiendo con la cabeza—. Es como tiene que ser.
Recogí mi cambio y salimos del local. Cruzamos la calle, eché mano a mis maletas en el porche y la seguí hasta mi cuarto. Su expresión de pronto era un tanto pensativa.
—Una buena habitación —dije—. Seguro que aquí voy a estar muy a gusto.
—Carl... —Me estaba mirando de una forma curiosa, de un modo bastante amigable para mi gusto, pero con curiosidad.
—¿Sí? —dije—. ¿Es que pasa algo malo?
—Tú eres más mayor de lo que aparentas, ¿verdad?
—Vaya, ¿y cuántos años me echas? —Al momento, asentí con expresión de seriedad—. Sin duda te lo he dado a entender de alguna manera —dije—. Nunca lo habrías adivinado al mirarme.
—¿Por qué lo dices en ese tono? No te gusta...
Me encogí de hombros.
—¿Y qué, si no me gusta? Digamos que la cosa me encanta. ¿Quién no estaría encantado de ser un hombre con el físico de un niño? Alguien del que la gente se ríe cada vez que se comporta como un hombre.
—Yo no me he reído de ti, Carl.
—Tampoco te he dado la oportunidad —contesté—. Supongamos que las cosas hubieran sucedido de otra forma. Supongamos, por ejemplo, que te hubiera conocido en una fiesta y hubiera tratado de besarte, como haría todo hombre en sus cabales. ¡Te habrías muerto de la risa! Y no me digas que no, porque sé que lo hubieras hecho.
Hundí las manos en los bolsillos y le di la espalda. Me quedé allí plantado, con la cabeza gacha y los hombros caídos, mirando fijamente la alfombra raída... El mío era un numerito de tres al cuarto, una payasada del carajo, pero que siempre me había funcionado, y yo estaba bastante seguro de que con ella también iba a funcionar.
Cruzó la habitación y se colocó frente a mí. Llevó la mano a mi barbilla y la levantó.
—¿Sabes lo que eres tú? —dijo con aquella voz profunda—. Uno que se las sabe todas.
Me besó en la boca.
—Uno que se las sabe todas —repitió, sonriéndome con los ojos entrecerrados—. ¿Qué hace un chico listo como tú en la Facultad de Pedagogía de un pueblo de mala muerte?
—La verdad, no lo sé —dije—. Es difícil expresarlo con palabras. Es... Bueno, quizá tú sabes lo que es. Llevas mucho tiempo haciendo lo mismo y no ves claro que estés progresando en la vida. Así que tratas de encontrar una forma de cambiar las cosas. Y lo más probable es que estés tan harto de lo que has hecho hasta ahora que lo primero que encuentras te parece bien.
Asintió con la cabeza. Sabía lo que era.
—Nunca he ganado mucho dinero —dije—, y pensé que no me iría mal contar con algunos estudios. Esta universidad es barata, y no tenía mala pinta en los folletos. Eso sí, cuando la he visto de cerca, un poco más y me subo al primer tren de vuelta a la ciudad.
—Sí —dijo ella en tono sombrío—. Entiendo lo que quieres decir. Pero vas a probar suerte, ¿verdad?
—Eso, más o menos —respondí—. Pero ¿puedes decirme una cosa?
—Espero que sí.
—¿Esas dos son así de verdad?
—¿El qué? ¿A qué te refier...? ¡Oh! —soltó, y se echó a reír con suavidad—. ¡Aquí el amigo se las sabe todas...! Pero te gustaría comprobarlo, ¿a que sí?
—¿Y bien?
—Y bien... —Se acercó a mí. Con los ojos bailando, mirándome el rostro, movió los hombros de lado a lado, arriba y abajo. Y a continuación dio un paso atrás con rapidez, entre risas, extendiendo los brazos para mantenerme a raya.
—Nada de eso... No, señor. ¡Carl! No sé qué me pasa... Debo de estar perdiendo la cabeza para dejar que te tomes estas libertades.
—Por lo menos así no pierdes nada más —dije, y ella se echó a reír de nuevo.
Esa risa resonó más alta y profunda que cualquiera de las anteriores. Era una de esas risas que oyes a última hora de la noche en cierta clase de bares. Todo el mundo está apiñado a un lado de la barra, y todos están mirando, con las bocas flojas y los ojos un poco vidriosos, a un sujeto en particular; de pronto, este levanta la voz y suelta un manotazo en la barra. Y entonces oyes esas risas así.
—Bribón... —Me dio un pequeño cachete en la mejilla—. Menudo bribón estás hecho. Pero ahora tengo que bajar y hacer algo para cenar. Voy a estar ocupada durante una hora; lo digo por si quieres echar una cabezadita.
Le dije que igual lo hacía, después de sacar todas mis cosas, y ella me sonrió y se marchó. Empecé a deshacer las maletas.
Estaba bastante satisfecho del modo en que estaba funcionando el asunto. Durante un minuto o dos había llegado a pensar que estaba yendo demasiado rápido, pero la cosa parecía haber salido de perilla. Con una pájara como aquella, si a la tía de verdad le habías caído en gracia, podías olvidarte de echar el freno.
Terminé de sacarlo todo y me tumbé en la cama con una revista de sucesos en la mano. Rebusqué entre las páginas hasta encontrar el punto donde había dejado la lectura:
... el caso de Charlie Bigger, alias «el Pequeño», el asesino a sueldo más letal y escurridizo en la historia del crimen. El número total de sus asesinatos probablemente nunca llegue a conocerse, pero es un hecho que ha sido acusado formalmente de dieciséis. Nuestro hombre está en búsqueda y captura por asesinato en Nueva York, Filadelfia, Chicago y Detroit.
Al Pequeño Bigger se le perdió la pista en 1943, justo después de un ajuste de cuentas que acabó con la muerte de su hermano y hombre de contacto, Luke Bigger, alias «el Grandullón». Qué ha sido de él sigue siendo materia de enconada discusión en la policía y los círculos del hampa. Según algunos rumores, el Pequeño Bigger murió de tuberculosis hace unos años. Otros aseguran que fue asesinado por venganza, al igual que su hermano el Grandullón. Y hay quienes aseguran que sigue con vida. Por supuesto, la verdad es mucho más simple: nadie sabe qué fue del Pequeño Bigger, por la simple razón de que nadie llegó a conocerlo. Es decir, nadie sobrevivió tras encontrarse con él.
El Pequeño Bigger siempre contactaba con los demás por medio de su hermano. Nunca fue detenido, nunca le tomaron las huellas dactilares, nunca fue fotografiado. Como es natural, un hombre tan letalmente activo como él tampoco podía gozar de un anonimato absoluto, y el Pequeño no gozaba de él. Pero el retrato con que contamos, elaborado a partir de varias fuentes, resulta más sorprendente que satisfactorio.
Suponiendo que aún siga con vida, el Pequeño Bigger es un hombrecillo de aspecto inofensivo, de un metro cincuenta de estatura y algo menos de cincuenta kilos. Tiene problemas de vista, por lo que lleva gafas con gruesos cristales. Se cree que sufre de tuberculosis. Tiene los dientes en muy mal estado y le faltan varias piezas. Es un hombre temperamental, pero aplicado en su labor, que fuma y bebe con moderación. Parece tener menos años de los que se supone que tendría hoy, entre treinta y treinta y cinco.
A pesar de su aspecto físico, el Pequeño Bigger puede ser muy zalamero y seductor, sobre todo con las mujeres...
Eché la revista a un lado. Me senté en la cama y me quité a patadas los zapatos con alzas. Me acerqué a la cómoda, que era de las altas, y moví el espejo hacia abajo, un poco. Abrí la boca y me saqué la dentadura postiza. Me eché los párpados hacia arriba —primero uno, luego el otro— y me quité las lentillas.
Estuve mirándome un momento, contento por mi tez bronceada y por el peso que había ganado. Tosí, miré lo que había en el pañuelo, y ya no me sentí tan contento.
Volví a tumbarme en la cama, diciéndome que iba a tener que vigilar mi salud, preguntándome si me perjudicaría empezar a hacer el amor con ella.
Cerré los ojos, pensando... en ella... y en él... y en el Hombre... y en Kentucky... Y en esta birria de casucha color vómito, con el jardín desnudo, con los escalones medio desmoronados y con... y con ese vallado.
Los ojos se me abrieron de golpe, pero al momento volvieron a cerrárseme. Iba a tener que hacer algo por lo que respectaba a ese vallado. De lo contrario, cualquiera que pasara andando por la acera podía engancharse una manga sin querer y hacerse un siete en la tela.
3
Me encontré con el señor Kendall, el otro huésped, mientras bajaba a cenar. Resultó ser un hombrecillo mayor y muy digno, del tipo que seguiría mostrándose muy digno si se quedara encerrado en un retrete público y tuviera que salir arrastrándose por el suelo. Me dijo que se alegraba de conocerme y que se sentiría muy honrado de ayudarme a acomodarme en Peardale. Le dije que era muy amable.
—Estaba pensando en la cuestión del trabajo —explicó mientras nos dirigíamos al comedor—. Como ha llegado más tarde de lo habitual, puede ser un poco difícil. Casi todos los empleos a tiempo parcial ya se han adjudicado. Pero me andaré con los oídos abiertos en la panadería... Yo diría que damos empleo a más estudiantes que cualquier otro negocio del pueblo. Igual hay suerte y le conseguimos algo.
—Si no es mucha molestia —dije yo.
—No es molestia en absoluto. Al fin y al cabo, vivimos en la misma casa y... Ah, esto tiene una pinta estupenda, señora Winroy.
—Gracias. —La mujer hizo una mueca y se apartó de los ojos un mechón de cabello—. A ver si sabe igual de bien. Y a saber a qué hora va a venir Jake.
Nos sentamos. El señor Kendall vino a asumir el trabajo de pasarnos una u otra cosa, mientras ella se dejaba caer en la silla y se abanicaba la cara con la mano. Se había tomado muy en serio lo de la cena. Al parecer, había ido corriendo a la tienda para comprar un montón de alimentos enlatados.
Tampoco es que la cena estuviera mala. Había comprado un mogollón de cosas distintas, y todo era de primera calidad. Pero la cena hubiera podido ser el doble de buena de haberse gastado la mitad del dinero y puesto un poco más de esfuerzo.
El señor Kendall probó los espárragos y dijo que estaban muy buenos. Probó las anchoas, las sardinas de importación y la lengua estofada y dijo que todo estaba muy bueno. Cuando se llevó la servilleta a los labios, pensé que también diría que estaba muy buena. El hombre era capaz de elogiar educadamente hasta el abrelatas de la señora Winroy. Pero en ese momento volvió el rostro y echó una mirada hacia la puerta, con la cabeza ligeramente ladeada.
—Debe de ser Ruth —dijo al cabo de un momento—. ¿No le parece, señora Winroy?
La señora Winroy escuchó con atención un instante y asintió con la cabeza.
—Gracias a Dios —suspiró, y su expresión empezó a iluminarse—. Tenía miedo de que estuviese fuera otro día.
—Ruth es la joven que trabaja en la casa —me aclaró el señor Kendall—. También es alumna de la facultad. Una muchacha excelente, con mucho futuro por delante.
—¿Ah, sí? —apunté—. Quizá no tendría que decirlo, pero suena como si le fallara un pistón.
El señor Kendall me miró con ojos inexpresivos. A la señora Winroy se le volvió a escapar una risa de las suyas.
—¡Tonto! —dijo—. ¡Es el coche de su padre! Su Pa, como ella lo llama, la lleva y la trae de su granja cada vez que Ruth va a visitar a la familia.
En su voz había un ligero tono paródico, no malintencionado, pero sí algo burlón y desdeñoso.
El coche se detuvo frente a la casa. Una de sus puertas se abrió y se cerró de un portazo, y una voz de palurdo dijo:
—Cuídate, Ruthie, ¿me has oído?
Después, el pistón averiado empezó a repiquetear, y el coche se puso en marcha.
La puerta de la verja rechinó. Se oyó un paso en el caminillo del jardín; un paso tan solo, seguido de un «tap»; una especie de zup-tap. La cosa —ella— subió por el caminillo, a juzgar por el sonido de los pasos, aquel zup-tap extraño. La chica subió los escalones —zup-tap, zup-tap— y atravesó el porche.
El señor Kendall me miró y meneó la cabeza con tristeza.
—Pobre muchacha —dijo, bajando la voz.
La señora Winroy se excusó y se levantó de la mesa.
Se encontró con Ruth en la puerta y la acompañó desde el pasillo hasta la cocina. No llegué a verla bien; o, mejor dicho, solo la vi bien un momento. Pero lo que vi me interesó. Quizá a vosotros no os interesaría, pero a mí me interesó.