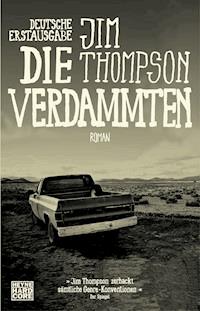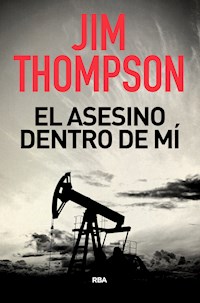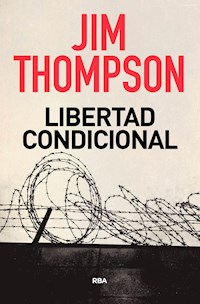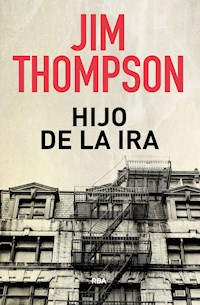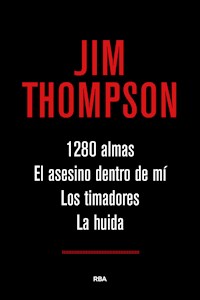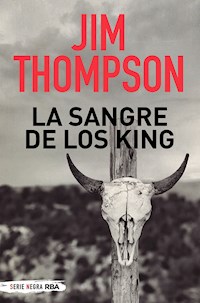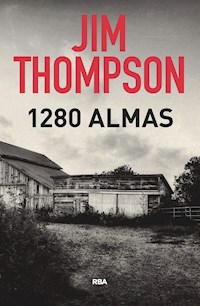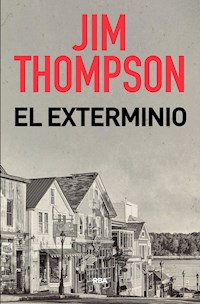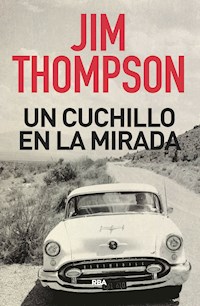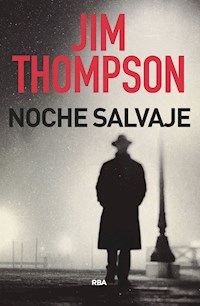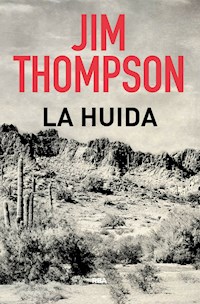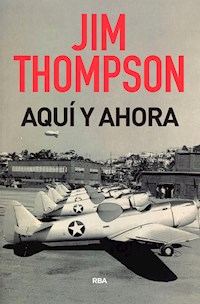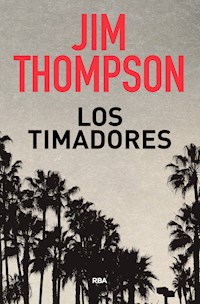9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Hace tiempo que Frank Dillon rueda cuesta abajo. Trabaja como vendedor a domicilio por un sueldo miserable, bebe mucho más de la cuenta y tiene una esposa a la que no soporta. En su constante vagabundeo puerta a puerta, una noche lluviosa encuentra a Mona Farrell, una hermosa joven que se prostituye obligada por su tía. La chica está desesperada por liberarse de ese yugo y huir con el dinero que esconde la anciana mujer. Gracias a Mona, Dillon ve una oportunidad única para que cambie su suerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Título original: A Hell of a Woman
© Jim Thompson, 1954
© Traducción de Antonio Padilla, 2012
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
OEBO200
ISBN: 978-84-9006-303-3
Conversión a libro electrónico: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Otros títulos
1
Había salido del coche y corría hacia el porche cuando la vi. La mujer escudriñaba por entre las cortinas de la puerta, y un relámpago iluminó el oscuro cristal un instante, encuadrando su cara como en una fotografía. Y en absoluto se trataba de una imagen bonita; la mujer estaba tan lejos de ser de una belleza arrebatadora como yo. Pero algo en aquel rostro me estremeció. Tropecé en un socavón y estuve a punto de caer al suelo. Cuando volví a levantar la vista, la mujer había desaparecido y las cortinas estaban inmóviles.
Subí los escalones cojeando, dejé en el suelo la maleta con el muestrario y llamé al timbre. Me alejé un paso de la puerta y esperé. Hacía lo posible por esbozar una amplia sonrisa, sin dejar de echarle una ojeada al jardín.
Era una vivienda grande y anticuada, situada más o menos a un kilómetro más allá del campus de la universidad del estado, y era la única casa en toda aquella manzana. A juzgar por su aspecto y situación, pensé que probablemente había sido una granja en el pasado.
Volví a llamar al timbre. Esta vez mantuve el dedo pegado en él, escuchando cómo resonaba, estrepitoso y chillón, en el interior de la casa. Abrí la mosquitera y me puse a aporrear la puerta. Era el tipo de cosas que uno hacía cuando trabajaba para los almacenes Pay-E-Zee. Estaba acostumbrado a que las personas se escondieran cuando me veían venir.
La puerta se abrió de sopetón mientras yo continuaba aporreándola. Miré un segundo a aquella tipa y reculé lo que se dice de inmediato. No era la joven, la chavala de expresión angustiada que había visto escudriñar entre las cortinas. Esta era una vieja con una napia tan curva como el pico de un halcón y unos ojillos mezquinos y muy juntos. Tendría unos setenta años —no sé cómo una persona puede convertirse en algo tan feo en menos de setenta años—, pero se la veía sana y feliz, a su manera. En la mano llevaba un bastón muy grueso, y tuve la impresión de que estaba más que dispuesta a usarlo. Contra mis costillas.
—Discúlpeme por la molestia —dije con rapidez—. Soy el señor Dillon, de los almacenes Pay-E-Zee. Y me preguntaba si...
—Largo de aquí —ladró la vieja—. ¡Fuera de aquí ahora mismo! En esta casa no compramos a mercachifles ambulantes.
—No me ha entendido bien —dije—. Como es natural, estaríamos encantados de abrirles una cuenta, pero, de hecho, yo llamaba para pedirle cierta información. Tengo entendido que en esta vivienda estuvo trabajando para ustedes un señor llamado Pete Hendrickson. Si no me equivoco, este caballero se ocupaba de los trabajos en el jardín y demás. Me pregunto si sería tan amable de decirme dónde podría encontrarlo.
La vieja vaciló un segundo, entornó los ojos y me miró con expresión taimada.
—Les debe dinero. Es eso, ¿verdad? —preguntó—. Y quieren encontrarlo para que les pague de una vez.
—En absoluto —mentí—. De hecho, es justamente al revés. El señor Hendrickson nos pagó por equivocación una suma excesiva, y quisiéramos...
—¡Sí, claro! —soltó, con una desagradable risotada—. ¡Me está diciendo que ese borracho holgazán, que ese inútil les ha pagado de más! Pero resulta que a Pete Hendrickson no hay quien le saque nada que no sean trapacerías y excusas.
Sonreí artificiosamente y me encogí de hombros. Lo normal es hacer las cosas de otra manera, pues incluso tu peor enemigo rarísimamente está dispuesto a chivarle tu paradero a un cobrador que anda tras tu pista. Pero muy de vez en cuando, te encuentras con alguien miserable de verdad, alguien que disfruta de que a otro le caiga una buena tunda del cielo. Y eso era lo que pasaba con aquella vieja bruja.
—Mala gente y un vago de cuidado —describió—. No daba golpe y encima quería cobrar el doble por no hacer nada. Se suponía que estaba trabajando para mí, pero se buscó un segundo empleo a mis espaldas. Le dije que iba a arrepentirse...
Me dio la dirección de Pete, así como el nombre del lugar donde estaba trabajando. Se trataba de un invernadero en Lake Drive, a tan solo unas manzanas de donde me encontraba en ese momento. Llevaba diez días trabajando allí. Todavía no había cobrado su primera paga, pero ya le faltaba poco.
—Anoche se presentó aquí lloriqueando y suplicándome —dijo ella—, con la intención de que le prestara unos cuantos dólares para resistir hasta la primera paga. ¡Ya puede suponer lo que le dije!
—Me lo imagino —dije—. Y bien, ya que estoy aquí, me gustaría mostrarle algunos artículos muy especiales que...
—¡Ya! ¡Ni hablar! —Empezó a cerrar la puerta.
—Permítame enseñárselos un momento —dije. Me agaché y abrí la maleta con el muestrario. Empecé a sacar de todo, hablando a toda pastilla, sin dejar de observar su rostro en busca de una expresión de interés—. ¿Qué me dice de esta colcha? Sale muy bien de precio. ¿O de este neceser de baño? Sale prácticamente regalado, señora. ¿Necesita unas medias? ¿Un chal? ¿Guantes? ¿Zapatillas para andar por casa? Si no tengo su talla aquí mismo, siempre puedo...
—Que no. Ni hablar. —Meneó la cabeza con firmeza—. No tengo dinero para semejantes caprichitos, joven.
—No hace falta dinero —dije—. Casi no hace falta. Basta con abonar una entrada muy pequeña por cualquiera de estos artículos o por todos ellos, y luego usted misma puede ir pagando a su mejor conveniencia. Puede tomarse todo el tiempo que quiera para completar el pago.
—Sí, claro. —Soltó otra risotada—. Igual que Pete Hendrickson, ¿no? Mejor váyase a otra parte, joven.
—¿Y qué me dice de la otra señorita? —apunté—. ¿De la señorita más joven? Seguro que en la maleta tengo alguna cosa que le encantaría.
—Ya —gruñó ella—. ¿Y cómo cree que ella podría pagarlo?
—Con dinero, diría yo —respondí—. Aunque igual tiene algo mejor que darme.
Me estaba mostrando impertinente a propósito, que quede claro. No me gustaba aquella vieja y ya le había sacado todo cuanto podía sacarle. Así que, ¿para qué ser cortés con ella?
Empecé a meter todas las cosas de nuevo dentro de la maleta, de cualquier manera, pues aquel material no era del que se rompía fácilmente. Y ella entonces me habló otra vez, y en su voz percibí una nota ladina y fisgona que me hizo levantar la cabeza de golpe.
—¿Le gusta esta sobrinita mía, joven? ¿La encuentra guapa?
—Pues sí, claro —respondí—. Me ha parecido una señorita muy atractiva, sí.
—Y es muy obediente también, joven. Si le digo que haga una cosa, la hace al momento, y ya puede ser lo que sea.
Le dije que eso era estupendo, o excelente, o algo por el estilo. Lo que se suele decir en esta clase de situaciones. La vieja señaló la maleta con el muestrario.
—Ese juego de cubertería, joven. ¿Por cuánto lo vende?
Abrí el estuche y se lo enseñé. Le dije que en realidad no tenía pensado venderlo; era una ganga tal que yo mismo pensaba quedármelo.
—Un juego para ocho personas, señora, y cada pieza tiene un baño de plata de primera calidad. Normalmente pedimos setenta y cinco dólares por un juego así, pero estamos liquidando estos últimos que nos quedan por treinta y dos con noventa y nueve.
Asintió con la cabeza, sonriéndome con astucia.
—¿Le parece que mi sobrina...? ¿Cree que ella podría pagarle ese juego, joven? ¿Podría usted arreglarlo de alguna forma para que mi sobrina pudiera pagárselo?
—Eh... Seguro que sí —dije—. Primero tendría que hablar con ella, como es natural, pero...
—Déjeme a mí —respondió—. Usted espérese aquí.
Entró, dejando la puerta abierta. Encendí un cigarrillo mientras esperaba. Y no, puedo jurar sobre un montón de biblias que no tenía la menor idea de lo que la vieja loca se traía entre manos. Me daba cuenta de que era una tipa de lo más ruin, pero hasta la fecha no había conocido a muchas personas que no lo fueran. Y pensaba que su comportamiento era propio de una mujer chiflada; a la mayoría de los clientes de los almacenes Pay-E-Zee les faltaba algún tornillo que otro. Quienes tenían dos dedos de frente no entraban en tratos comerciales con una empresa como la nuestra.
Seguía a la espera, y me estremecí ligeramente cuando de pronto cayó un nuevo relámpago. Me pregunté cuántos puñeteros días iba a seguir lloviendo de ese modo. Llovía desde hacía casi tres semanas seguidas, y la lluvia me había fastidiado el trabajo a base de bien. Las ventas habían caído en picado, y, de los cobros, mejor ni hablar. Cuando el tiempo es así de lluvioso, resulta sencillamente imposible realizar un buen trabajo puerta a puerta. Resulta imposible conseguir que la gente te abra. Y con una cuenta de clientes como la mía, plagada de trabajadores temporales y demás, tampoco servía de mucho que al final te abrieran la puerta. Los habían puesto a todos de patitas en la calle a causa del mal tiempo. Y ya podías decirles de todo y amenazarles, que no ibas a conseguir que te dieran lo que no tenían.
Me pagaban un salario de cincuenta a la semana, poco más que lo justo para moverme en coche. Mis verdaderas ganancias tenían que proceder de las comisiones, y no me estaba sacando ninguna. Bueno, sí que me estaba sacando algo, claro, pero ni de lejos lo suficiente para salir adelante. Me mantenía a flote manipulando mis cuentas, embolsándome parte de los cobros de las letras y alterando las fichas de las cuentas pendientes a conveniencia. Ahora mismo debía más de trescientos dólares, y si a alguien se le ocurría irse de la lengua antes de que pudiera arreglar el asunto...
Mascullé una imprecación. Tiré el cigarrillo al jardín. Me volví hacia la puerta, y allí estaba ella...: la chica.
Tendría veintipocos años, o eso creo, aunque nunca he sido muy bueno a la hora de adivinar la edad de una mujer. Tenía el pelo espeso, rubio y ondulado, tirando a corto, y sus ojos eran oscuros; quizá no fueran los ojos más grandes que hubiera visto jamás en una chica, pero en aquel rostro blanco y delgado daban la impresión de serlo.
Llevaba un vestido blanco ceñido, del tipo que llevan las camareras y las peluqueras. El profundo escote en pico dejaba ver que la muchacha estaba muy bien dotada. Pero más abajo..., pues no mucho, la verdad. Los chicos de la escuela de agricultura —yo tenía una o dos cuentas en dicha escuela— la hubieran comparado con una res sin muchas carnes pero buena lechera.
Abrió la puerta mosquitera. Cogí la maleta con el muestrario y entré.
Todavía no me había dirigido la palabra, y tampoco me la dirigió en ese momento. Me había dado la espalda y había echado a andar por el pasillo casi antes de que yo entrara en la casa. Andaba con los hombros un tanto encogidos, como si se inclinara hacia delante. La seguí, pensando que quizá no tenía mucha chicha en el trasero pero que la forma de este tampoco estaba nada mal.
Pasamos por la sala de estar, el comedor, la cocina. Ella seguía por delante, y yo tenía que apretar el paso para no quedarme rezagado. A la vieja no se la veía por ninguna parte. Los únicos sonidos que se oían eran los de nuestras pisadas y los de los truenos ocasionales.
Empezaba a tener una sensación desagradable y como de náusea en la boca del estómago. Si no hubiera estado tan obligado a conseguir una venta, me habría largado al momento.
Había una puerta que salía de la cocina. La cruzó; le seguí, andándome con cierto cuidado, sin apartar los ojos de ella. Quería decirle alguna cosa, pero sin saber qué demonios podía ser esa cosa.
Era un pequeño dormitorio, un cuarto con una cama, por así decirlo, y un lavamanos anticuado, con un cuenco y una jarra. Las persianas estaban echadas, pero por los contornos se filtraba bastante luz.
Cerró la puerta y se volvió; comenzó a luchar con el cinturón del vestido ajustado. Y en ese momento capté la onda, lógicamente, pero ya era lo que se dice demasiado tarde. Demasiado tarde para detenerla.
El vestido cayó al suelo. La chica no llevaba nada debajo. Se dio media vuelta.
Yo no quería mirar. Me sentía enfermo, furioso y avergonzado... Y eso que yo no soy de los que se avergüenzan fácilmente. Pero no podía evitarlo. Tenía que mirar, aunque fuese lo último que mirara en el mundo.
Un verdugón atravesaba su cuerpo, un verdugón como el producido por un hierro al rojo. O por un palo. O por un bastón... Y había una gota de sangre...
Seguía de pie, con la cabeza gacha, a la espera. Tenía los dientes apretados, pero yo veía cómo le temblaba la barbilla.
—Por Dios. Por Dios, guapa... —dije.
Y me agaché y recogí el vestido. Porque la quería; diría que la había estado deseando desde el mismo momento en el que la había visto en la puerta, como una imagen iluminada por el relámpago. Pero no iba a aprovecharme así de ella, ni aunque me pagaran por ello.
Así que empecé a vestirla otra vez con ese pingajo suyo, pero las cosas no salieron según lo previsto, y no terminé de hacer lo que me proponía. No de inmediato, por lo menos. Estaba ocupado en ponerle aquella maldita cosa, mientras le decía que no llorara, que era una chica estupenda y maravillosa, y que ni por asomo iba a hacerle daño. Y ella al final levantó la vista y me miró a la cara, y supongo que le gustó lo que vio en ella, del mismo modo que a mí me gustó lo que vi en su rostro.
Se apretó contra mí y hundió la cara en mi pecho. Me rodeó con sus brazos; puse los míos en torno a su cuerpo. Nos quedamos así juntos, abrazándonos el uno al otro como si nos fuera la vida en ello. Le acaricié la cabeza y dije que no tenía ninguna maldita razón para llorar. Le dije que era una chavala estupenda y una chica maravillosa y que el viejo Dolly Dillon iba a cuidar de ella.
Es divertido del carajo, ahora que lo pienso. Extraño, quiero decir. Yo —un tipo como yo— me encontraba en un dormitorio con una mujer desnuda entre los brazos y ni siquiera prestaba atención a que estuviera desnuda. Me limitaba a pensar en ella sin fijarme en su desnudez.
Sin embargo, eso fue lo que pasó. Justamente eso fue lo que pasó. Puedo jurarlo sobre un montón de biblias.
2
Al final conseguí calmarla un poco. La ayudé a ponerse el vestido otra vez, y nos sentamos en el borde de la cama. Nos pusimos a hablar en voz baja.
Su nombre era Mona, y su apellido era el de su tía, Farrell. Por lo que ella sabía, claro está. Lo único que conocía era cuanto la vieja bruja le había dicho. No recordaba haber vivido con ninguna otra persona. Que ella supiera, no tenía otros familiares.
—¿Por qué no te largas de aquí? —le pregunté—. Tu tía no podría impedirlo. Se metería en un lío de los gordos si lo intentara.
—Yo... —Negó vagamente con la cabeza—. No sabría qué hacer, Dolly. Ni adónde ir. Yo... simplemente no sabría cómo hacerlo.
—Qué carajo. Puedes hacer cualquier cosa —dije—. Puedes ponerte a trabajar en lo que sea. Como camarera. De acomodadora en un cine. De vendedora en una tienda. Como mujer de la limpieza, si no encuentras otra cosa.
—Es verdad, pero... Pero...
—Pero, ¿qué? Puedes hacer lo que te dé la gana, guapa. Si no quieres, no tienes por qué decirle que te marchas. Sencillamente, vete y no vuelvas nunca más. Porque de vez en cuando sales de la casa, ¿no? Ella no te mantiene aquí encerrada todo el tiempo, ¿verdad?
No... Sí... Asintió con la cabeza. Salía bastante de casa. Para ir al centro o de compras por el barrio, para comprarle a la vieja lo que necesitara.
—¿Y bien? —dije.
—No..., no puedo, Dolly...
Suspiré. Me daba cuenta de que efectivamente no podía. Estaba demasiado hundida, carecía de seguridad en sí misma. Pero si pudiera contar con alguien que la sacara de allí, que cuidara de ella hasta que madurase un poco...
Me estaba mirando con una expresión de disculpa. De humildad. Suplicándome con los ojos. Bajé la mirada.
¿Y qué demonios quería que hiciera yo? Ya estaba haciendo lo que se dice mucho más de lo que me correspondía.
—Bueno —dije—. Por el momento no te va a pasar nada. Y voy a dejarte el juego de cubertería. La vieja no tiene por qué saberlo... Así que te dejará en paz un rato.
—Dolly...
—Será mejor que empieces a llamarme Frank —dije, tratando de desviar su atención del tema principal—. ¡Dolly...! —me burlé de mí mismo—. ¡Menudo nombrecito para un tiparraco tan grandullón y feo como yo!
—Tú no eres feo —protestó ella—. Eres guap... ¿Es por eso por lo que te llaman Dolly? ¿Porque eres tan..., tan...?
—Pues sí —respondí—. Porque soy un menda de lo más guapo. Conmigo no hay quien pueda, y es que soy un tipo muy duro de pelar.
—Eres buena persona —dijo ella—. Hasta ahora no había conocido a nadie que lo fuera.
Le dije que el mundo estaba lleno de buenas personas. Me habría costado lo suyo tratar de demostrárselo, pero, en todo caso, eso fue lo que le dije.
—Todo te irá de maravilla, una vez que te hayas ido de aquí. Así que, ¿por qué no tratas de ayudarte a ti misma un poquito? ¿O me dejas que te ayude? Puedo decirle a la policía lo que...
—¡No! —Me agarró del brazo con tanta fuerza que estuve a punto de dar un brinco—. ¡No, Dolly! Me lo tienes que prometer.
—Pero, niña... —dije—. Todo eso que ella te ha estado diciendo es pura patraña. A ti no van a hacerte nada en absoluto. Es a ella a quien van a...
—¡No! ¡No me creerían! Les diría que estoy mintiendo, y luego me obligaría a decirles que sí. Y luego... Y después, cuando estuviera a solas conmigo...
La voz le falló hasta sumirse en un silencio compungido. Volví a rodearle el cuerpo con el brazo.
—Muy bien, guapa —dije—. Ya pensaré en otra solución. Tú por el momento no hagas nada y... —Me detuve, al recordar lo rápido que la vieja me había hecho su oferta—. ¿Has tenido que hacer cosas así antes, Mona? ¿Ella te ha obligado?
No dijo palabra, pero asintió con la cabeza. Un ligero rubor se extendió por el delicado blanco de su cara.
—¿Con personas que estaban de paso? ¿Como yo mismo?
Volvió a asentir con dificultad.
—En su..., en su mayoría...
Eso era lo bueno, si me pilláis la idea. Su tía terminaría por intentar engatusar al fulano menos indicado —al fulano idóneo, mejor dicho—, y meterían a la vieja en la cárcel en un abrir y cerrar de ojos.
—Pues bueno, ya no se aprovechará más de ti —dije—. No, no pienso olvidarme de ti. Y que ella sepa, todo va a marchar sobre ruedas. Esa es la idea, ¿entiendes? Volveré cargado con muchas otras cosas bonitas, y no quiero que vuelvas a pasarlo mal.
Levantó la cabeza otra vez y sus ojos escudriñaron mi rostro.
—¿Hablas en serio, Dolly? ¿Vas... vas a volver?
—Acabo de decírtelo, ¿no? —respondí—. Voy a volver y te sacaré de aquí tan pronto como yo mismo pueda irme. Eso sí, vamos a necesitar un poco de tiempo. Mi situación es un tanto complicada. Lo que pasa es que..., bueno, estoy casado.
Asintió con la cabeza. Estaba casado. ¿Y qué? Eso a ella le daba lo mismo. Supongo que tenía que darle lo mismo después de haber pasado por tantas cosas.
—Pues sí —proseguí—. Llevo años casado. Y con este trabajo que tengo me las veo y me las deseo para ganarme la vida.
Lo que tampoco le impresionó demasiado. Todo cuanto Mona sabía era que yo tenía muchísimo más en la vida que ella.
Su forma de comportarse no dejaba de irritarme un poco, pero en el fondo también me gustaba. Mona confiaba en mí a más no poder, estaba convencida de que yo podría arreglar la situación, por difícil que fuese. No habían sido muchas las personas que habían confiado en mí de esa manera. ¿Muchas? Qué demonios: ninguna.
Me sonrió con timidez. Era la primera vez que me sonreía de veras desde que la había conocido. Me cogió la mano y acarició su pecho con ella.
—¿Quieres... quieres hacerlo, Dolly? Contigo no me importaría.
—Quizá la próxima vez —dije—. Ahora mismo, lo mejor es que me largue.
La sonrisa se desvaneció. Empezó a preguntarme si me molestaba que lo hiciera con otros. Le dije que cómo iba a molestarme, por Dios, y le estampé un beso que la hizo soltar un gemido.
Yo la deseaba, pero no iba a montármelo con ella. Y cuando una chica te ofrece algo así —lo único que puede ofrecerte—, hay que ser muy pero que muy delicado a la hora de rechazarlo.
Saqué el juego de cubertería de la maleta y lo dejé sobre el tocador. Le di otro beso, le dije que no se preocupara por nada y me fui.
La vieja arpía, su tía, estaba en el pasillo, sonriendo de oreja a oreja y frotándose las manos. Me entraron ganas de soltarle un buen mamporro en su jeta repugnante, pero, por supuesto, no lo hice.
—Tiene usted todo un hallazgo ahí dentro, señora —dije—. Y cuide bien de ella, porque pienso volver a por más de lo mismo.
Soltó una risa sardónica y sonrió con satisfacción.
—Pues tráigame un abrigo de los buenos, joven —dijo—. ¿Tiene usted abrigos de invierno de los buenos?
—Tengo abrigos para dar y regalar —dije—. Y que no son de segunda mano, ojo. No soy de los que comercian con artículos de segunda mano. Y por eso le digo: si vengo por aquí y me encuentro a otro fulano en la cama, se acabó el trato.
—Usted déjeme arreglarlo, joven —respondió al punto—. ¿Cuándo va a volver?
—Mañana —respondí—. O quizá pasado mañana. Pienso volver cuando mejor me plazca, así que no trate de jugar a dos bandas conmigo. O ya puede despedirse del abrigo.
Me prometió que no lo haría.
Abrí la puerta y volví corriendo al coche.
Seguía lloviendo a cántaros. Se diría que iba a continuar lloviendo para siempre. Y ahora le debía a la empresa otros treinta y tres dólares. Treinta y dos con noventa y cinco para ser exactos.
—Te lo montas de fábula, Dolly —me dije en voz alta—. Pues sí, Dillon, te lo montas como nadie... ¿Es que piensas que ese sujeto, Staples, es tonto de remate? ¿Piensas que por eso tiene el encargo de vigilar de cerca a los pájaros como tú? ¿No sabes que Staples es el hijo de perra más cabrón y encallecido de cuantos trabajan en la cadena Pay-E-Zee?
Maldita sea, pensé. Maldito sea todo y mil demonios en conserva.
Conecté el motor y puse el coche en marcha. No eran más que las cuatro y media. Tenía tiempo de sobras para acercarme al invernadero y ver a Pete Hendrickson antes de que concluyera la jornada laboral.
Y si Pete no se portaba bien y no cumplía con lo suyo...
De pronto, sonreí para mis adentros. Frunciendo el ceño a la vez... Seguro que Pete Hendrickson se lo había montado con aquella pobre chica, con Mona. Apostaría lo que fuese. La vieja habría hecho lo posible por pagarle de esa forma, y Pete tampoco le habría dicho que no. Al momento se habría olvidado de sus facturas y letras pendientes —y si yo luego tenía que andarlo buscando por toda la ciudad, pues mala suerte— y se lo habría montado con ella. Y si al final en realidad no se lo había montado con ella, lo que estaba claro era que seguía siendo un indeseable.
Y yo necesitaba cobrar hasta el último centavo de lo que nos debía.
Aparqué delante del invernadero, es decir, frente a la puerta de la oficina. Rebusqué en la guantera del coche y saqué un fajo de papeles, que examiné con rapidez.
Encontré su contrato de venta, un contrato que nos autorizaba a retirar dinero de su salario. Había que mirar bien el documento debido a la letra pequeña, pero estaba claro. Todo era perfectamente legal e incontestable.
Entré con el contrato en la oficina y se lo mostré al jefe de Pete. El hombre aflojó la pasta como lo haría una máquina tragaperras. Treinta y ocho pavos, y sin rechistar. Contó los billetes para mí, y luego yo los conté a mi vez. Y él en ese momento dijo a uno de los empleados que hiciera venir a Pete.
Terminé de contar los billetes a toda prisa y me largué volando.
Contratos vinculados al salario y órdenes de embargo... Como es natural, a los patronos no les gustan ni los unos ni las otras. No les gusta que les importunen con cosas así, ni les gustan los trabajadores que les traigan problemas. A Pete iban a ponerlo de patitas en la calle. Y yo me decía que más me valía estar en otro lugar cuando eso sucediera.
Conduje calle abajo hasta llegar a una taberna. Pedí una gran jarra de cerveza, me fui con ella a uno de los reservados del fondo del local y me bebí la mitad de una sentada. A continuación puse un contrato en blanco sobre la mesa y anoté una venta en metálico a Mona Farrell por valor de treinta y dos con noventa y cinco.
Un problema menos. Con eso estaba justificado lo del juego de cubertería, con un beneficio de cinco dólares. Y si ahora dejara de llover de una vez y me cayeran en suerte unas cuantas semanas buenas...
Empecé a sentirme un poco mejor. Ya no estaba tan hecho polvo y desesperado. Pedí otra jarra de cerveza, que esta vez me fui bebiendo a sorbitos. Pensé en lo estupenda e inocente que era Mona y me pregunté por qué no podía haberme casado con ella en lugar de con una maldita foca como Joyce.
Y es que Joyce... Menudo carrerón que llevaba Joyce. La señorita Culogordo, incapaz de pegar sello en la vida, siempre con el cigarrillo en los labios, dispuesta a dejarse manosear por el primero que pasara. En su momento pensaba que estaba cañón, pero de eso hacía muchísimo tiempo, amigos. Estaba claro que había ido de primo por la vida, pero hacía tiempo que me había quitado la venda de los ojos. Joyce... Me había casado con una holgazana sin remedio, una egoísta y una pelandusca de tres al cuarto.
¿Por qué no podía haberme casado con Mona?
¿Por qué todo tenía que salirme siempre mal?
Eché un vistazo al reloj de pared. Las seis menos diez. Fui hasta el teléfono y marqué el número de los almacenes.
Staples me respondió con su voz de siempre. Melosa, zalamera, suave. Le dije que había salido a hacer un cobro fuera de la ciudad y que mejor pasaría por la oficina al día siguiente por la mañana.
—No hay problema, Frank —dijo—. ¿Y cómo va todo, por lo demás? ¿Ha dado ya con el paradero de Hendrickson?
—Aún no —mentí—. Pero la jornada ha ido bastante bien. He vendido uno de esos juegos de cubertería al contado.
—Buen chico —dijo—. Pero ahora sería interesante que diera con la pista de Hendrickson.
Su voz se recreó en el apellido. Subrayándolo. Staples estaba a más de siete kilómetros de distancia, pero tuve la impresión de que se encontraba justo a mi lado. Sonriéndome ladino, observándome, a la espera de que yo mismo me delatara.
—¿Y bien, Frank? —insistió—. ¿Qué tiene que decirme sobre esos treinta y ocho dólares que Hendrickson nos adeuda?
3
—¿Y qué demonios cree que he estado haciendo? —dije yo—. No es que me haya pasado el día con el trasero pegado a la silla en un agradable despacho con calefacción. Deme un poco de tiempo, por Dios.
El teléfono enmudeció un momento. Y Staples entonces soltó una risa queda.
—No puedo darle demasiado tiempo, Frank —dijo—. Ya que está metido en faena, ¿por qué no pone un poco de esfuerzo adicional? ¿Eh? Utilice ese cerebro privilegiado que tiene. No sabe lo contento que me pondría si por la mañana se presentara usted con el dinero de ese Hendrickson.
—Pues ya seríamos dos —contesté—. Haré lo que pueda.
Le di las buenas noches y colgué. Me bebí el resto de la cerveza, sin disfrutar mucho del trago.
¿Se trataba de una indirecta por parte de Staples? ¿De una advertencia? ¿A qué venía esa insistencia suya en esta cuenta de cliente en particular? Hendrickson era un tramposo, eso estaba claro, pero casi todos nuestros clientes lo eran también. Era raro que pagasen las letras sin necesidad de obligarlos. Nos compraban a nosotros porque no podían obtener crédito en ningún otro lugar. ¿Cómo se explicaba que, entre más de cien remolones y gorrones entre los que escoger, Staples me hubiera pegado la bronca precisamente por Hendrickson?
La cosa no me gustaba. Podía ser el principio del fin, el primer paso en dirección a la cárcel. Porque, si me pillaba sacando dinero de una cuenta, Staples comprendería que también lo había estado sacando de las demás. Ya se encargaría de revisar todas las otras.
También era verdad que Staples ya me había hecho cosas así antes. Así más o menos. Te podías deslomar currando, y al final la jornada podía resultar bastante buena, pero en lugar de una palmadita en la espalda te llevabas un chorreo como el de esta noche. Ya me entendéis. Es posible que alguna vez hayáis trabajado para tipos así. Hacen caso omiso de lo que puedas haber conseguido y en su lugar te aprietan las clavijas en referencia a otra cosa. A la primera maldita cosa que se les ocurre. Eso también forma parte de tu trabajo. ¿Y qué haces ahí parado?
Así que... tenía que ser eso, concluí. Esperaba que lo fuera. A Staples nunca podías contentarlo. Cuanto más hacías, más te obligaba.
Me acerqué a la barra y pagué la consumición. Fui a la puerta, asomé la cabeza y contemplé la lluvia. Me subí el cuello del abrigo y me preparé para echar a correr hacia el coche.
Estaba anocheciendo temprano, pero todavía no era oscuro del todo. Había bastante buena visibilidad, y de pronto le vi junto al extremo del edificio. Un fulano robusto y grandullón, vestido con ropa de trabajo, inmóvil de pie bajo los aleros de una casa en construcción.
Me iba a ser imposible llegar al coche sin pasar por su lado.
Me dije que me había parado a echar un trago un poquito demasiado cerca del invernadero.
Volví a la barra y pedí una botella grande de cerveza para llevar. Agarré la botella por el cuello y salí afuera.
Es posible que no me viera en primera instancia. O quizás estaba tratando de hacer acopio de decisión. En todo caso, yo ya estaba casi a su altura cuando de repente salió de bajo los aleros y me bloqueó el camino.
Me detuve y di un paso o dos atrás.
—Hombre, Pete —dije—. ¿Cómo va eso, amigo?
—Es usted un hijo de perra, Dillon —espetó—. Me ha dejado sin trabajo. ¡Pero ahora le voy a dar lo suyo!
—Vamos, Pete, vamos... —dije—. Usted mismo se lo ha buscado. Confiamos en usted, hacemos lo posible por tratarle bien, y usted a cambio...
—¡Mentiras! Lo que me vendió era basura. El traje es una birria... ¡Ni que fuera de papel! ¡Tendría que estar en la cárcel, vendedor de morralla, ladrón estafador! Yo tenía un buen trabajo, y porque no quiero pagar por basura... ¡Usted...! ¡Se va a enterar, Dillon!
Bajó la cabeza y convirtió sus dos manazas en sendos puños. Di un nuevo paso atrás y agarré la botella con fuerza. La llevaba oculta tras la pantorrilla. Él aún no la había visto.
—La cárcel, ¿eh? —solté—. Y que lo diga usted, que ya ha estado en varias cárceles... Porque es verdad, ¿no, Pete? Y como siga haciendo el tonto conmigo, pronto va a estar en otra más.
Fue un palo de ciego por mi parte, pero sirvió para que vacilara un segundo. Uno no podía andar muy equivocado al suponer que un cliente de los almacenes Pay-E-Zee tenía que haber pasado por el talego alguna vez.
—¿¡Y qué!? —barbotó—. Sí que he estado en la cárcel, pero ya cumplí mi condena. Y eso no tiene nada que ver con todo esto. ¡Y usted...!
—¿No sería una condena por violación? —dije—. ¡Reconózcalo de una vez, maldita sea! ¿O es que no lo hizo? ¿O es que no se benefició a esa pobre chica enferma a la que están matando de hambre?
Me encaré con él, sin darle ocasión a negarlo. Tenía clarísimo que lo había hecho, y me volvía medio loco al pensarlo.
—¡Ven aquí, hijo de perra! ¡Ven aquí, gorilón asqueroso! —insistí—. ¡Ven aquí a por lo tuyo!
Y entonces vino volando a por mí.
Esquivé su arremetida, mientras hacía oscilar el botellón como si fuera un bate de béisbol. Mis pies resbalaron en el barro. Le di de lleno en el puente de la nariz, y se desplomó informe. Eso sí, me dio con el puño derecho antes de estrellarse contra el suelo. El puñetazo, arrastrado, me dio bajo el corazón. Salí rebotado contra la pared del edificio; de lo contrario, me habría ido al suelo lo mismo que él.