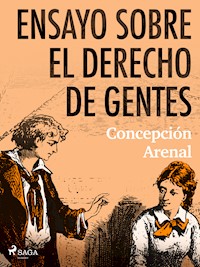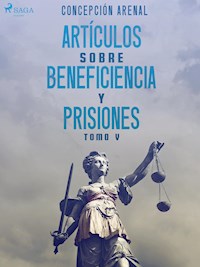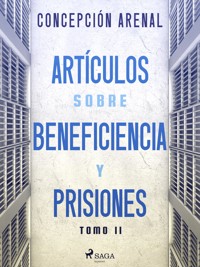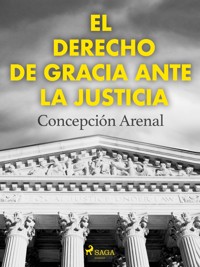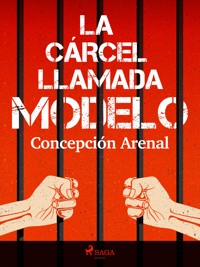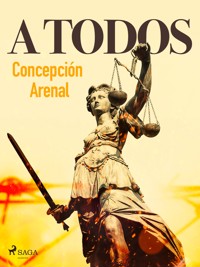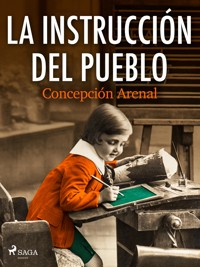Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Primer volumen que recoge los artículos de corte ensayístico de Concepción Arenal. En ellos la autora analiza desde un punto de vista crítico aunque constructivo las injusticias que se cometían en la España de su época tanto en el sistema de prisiones como en las organizaciones de beneficencia asociadas al estado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Concepción Arenal
Artículos sobre beneficiencia y prisiones. Tomo I
Saga
Artículos sobre beneficiencia y prisiones. Tomo I
Copyright © 1900, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726660029
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Una Protesta
Dijimos en el prospecto que La Voz de la Caridad no tendría carácter político. Creemos oportuno repetirlo y confirmarlo solemnemente.
Al aparecer un nuevo periódico, de temer es que se le busque origen político y que se le suponga objeto o tendencia política también.
No lo extrañamos. Vivimos en una época en que esos objetos y esas tendencias tienen marcada preferencia para todos, porque realmente las soluciones políticas, y más en un país que está constituyéndose después de una revolución tan radical, a todos importan, porque a nadie dejan de interesar más o menos. Así, pues, prevernos que los lectores de nuestra revista tratarán de formar juicio político de ella por su modo de ventilar las cuestiones.
Por ejemplo, si nos ven defender la descentralización en lo relativo a beneficencia, y la necesidad de reformar la ley en el sentido de dejar más desembarazada la acción individual de la caridad privada, se nos creerá partidarios de la escuela más radical. Si, por el contrario, levantamos nuestra voz censurando el extravío de la opinión de ciertas gentes contra las Hermanas de la Caridad, se nos tachará de reaccionarios. Uno y otro juicio serán equivocados.
Los redactores de La Voz de la Caridad tienen opiniones, antecedentes y criterio formado sobre principios y sobre conducta política; pero no sólo no hay entre nosotros uniformidad completa de ideas en este punto, sino que hasta hemos procurado que no la haya. Al entrar en la redacción, dejamos a la puerta toda opinión y toda idea política, para ocuparnos lisa y llanamente de caridad y de establecimientos penales, de pobres y de presos.
Esta es nuestra bandera única. Si bajo su inspiración censuramos o enaltecemos instituciones, hechos o personas, será porque la conciencia nos dicte que nuestras censuras o nuestros elogios están conformes con la justicia, y pueden redundar en bien del pobre y del encarcelado, no por obedecer a consignas de partido.
Los desdichados son criaturas que sufren, no armas de ataque ni defensa. Nuestro corazón no es tan duro, ni tan baja nuestra alma, que, a la vista dolor, en vez del deseo de consolarle, tengamos la idea de explotarle en favor de nuestra escuela o de nuestro partido. Ese dolor a ninguno pertenece exclusivamente: es patrimonio de la humanidad, y en nombre de ella hemos de hablar; no en el de las pasiones políticas.
Rogamos, pues, a nuestros lectores que tengan muy presente esta protesta, que hacemos de una vez para siempre, y para no repetirla en cada cuestión que nos parezca susceptible de ser mal juzgada bajo este punto de vista.
Esperanza
-Aquí sólo inspiran interés las cuestiones políticas.
-Aquí no se leen más que folletines, novelas y periódicos que halagan y excitan el espíritu de partido.
-¿Cómo ha de poder sostenerse en España un periódico de beneficencia, si no existe ninguno de esta clase en las capitales populosas y cultas, donde se escribe de todo y se lee mucho?
-La ocasión es la menos oportuna.
-Tendrán ustedes veinticinco suscripciones.
-¡Cuánto mejor sería dar a los pobres ese dinero que van ustedes a emplear en el papel e impresión de un periódico que nadie leerá, y que tendrá que cesar por falta de suscriptores!
Con estas y otras frases han respondido muchas personas prudentes, al anunciarles nuestro proyecto de publicar La Voz de la Caridad. Su parecer tenía razones y ejemplos en que fundarse, y venía en apoyo de su opinión el recuerdo de estas palabras del benéfico e inolvidable Degenerando: «En Francia... ¿será cierto que no hay ninguna? (publicación periódica de beneficencia). ¿Será verdad que las que se han intentado no han podido sostenerse? En Francia, donde se hace tanto bien, ¿nadie recoge noticias del que se realiza, y todos parecen tan poco interesados en saberlo?
»¿Por qué no tenemos en la capital un centro adonde vengan a reunirse todas las noticias de las hermosas instituciones de las provincias y de París mismo, donde se revelen las unas a las otras y todas reunidas a la atención pública, que les preste y les envíe aquella luz a la cual se manifiesta el grande, el tierno espectáculo de la caridad en nuestra Francia? ¡Cómo! Entre tantas reuniones académicas que abrazan todas las ramas de las ciencias y de las artes, ¿no se ha pensado en establecer una para esta ciencia fecunda, para este arte saludable, que comprende los diferentes medios de consolar a la humanidad, etc., etc.?»
Así, ejemplos fuera, analogías y razones dentro, nos inducían a desistir de nuestro propósito.
Pero ¿hemos de ser en todo inferiores a los otros pueblos? ¿Nada debemos intentar de lo que probaron sin fortuna, nada hacer de lo que ellos no han hecho? ¿Hemos de detener nuestros pasos por el camino del bien, para dar lugar a que vayan delante, y medir los movimientos de nuestro corazón a compás de los latidos del suyo? Sin negarles lo que nos adelantan en muchas cosas, ¿no hemos de procurar aventajarlos en alguna? ¿Tan abajo habremos caído, tan sometidos estaremos a las malas pasiones, que en todas las buenas obras hayamos de ser los últimos? No, no. Los generosos sentimientos son patrimonio de la humanidad, no de un pueblo; ni hay ninguno a quien Dios haya privado de esta divina herencia. Bien está que reconozcamos la superioridad donde exista, que celebremos los buenos ejemplos donde se den, que inclinemos respetuosamente la cabeza ante merecimientos mayores; pero lejos, muy lejos el ignominioso y cobarde desaliento, que nos haga desistir de emprender nada de lo que otros no han realizado, y creernos indignos de ninguna generosa iniciativa. La humanidad es una gran familia; los pueblos que la componen, unas veces aparecen brillantes, otras están obscurecidos pero todos trabajan siempre bajo la protección y en presencia del Padre celestial. Trabajemos, pues, sin orgullo, pero sin desaliento; que la buena semilla no deja de dar buen fruto porque sea arrojada a la tierra por una mano débil.
Bajo la influencia de estas ideas se ha emprendido la publicación de La Voz de la Caridad. Y ¿qué hemos hallado en nuestro camino al dar los primeros pasos? Facilidades y motivos para marchar adelante.
Dos limosnas nos han facilitado fondos para los primeros gastos.
Personas de alta reputación, merecida, en el mundo literario, se han ofrecido a tomar parte en la redacción del periódico.
En los momentos en que escribimos estas líneas, apenas ha circulado el prospecto en Madrid, no ha llegado a algunas provincias; y, no obstante, tenemos ya bastantes suscripciones, y esperanza fundada de conseguir muchas más.
Las personas a quienes hemos rogado que sean corresponsales, se prestan, expresándose, no con la frialdad del que cede a un compromiso, sino con el calor de quien obra a impulsos del corazón; y más que aprobar nuestro pensamiento, puede decirse que le prohíjan.
¿Qué prueba todo esto? Que los buenos sentimientos no están muertos, como muchos creen. Que la indiferencia para con los afligidos no es tanta como algunos suponen. Que el egoísmo no lo ha invadido todo. Que en medio de ese mar tempestuoso, donde se agitan intereses y pasiones, errores e ignorancias, se hallan puertos para las nobles ideas y los dulces sentimientos. Que si hay muchos a quienes seduce la fortuna, a muchos también atrae la desgracia. Que si el placer lleva en pos de sí numerosa comitiva, no le faltan al dolor piadosos amigos. Y, en fin, que si el odio cuenta con soldados iracundos, la caridad tiene valerosos campeones.
Conviene mucho que esto se sepa, y que se diga una y otra y mil veces. Que enfrente del cuadro de las maldades, se vea el de las buenas obras; que al espectáculo de los vicios, se oponga el de las virtudes; y al escándalo, el buen ejemplo. Porque si así no se hace, los malos aparecerían solos en el mundo, y le tendrían por suyo. Toda voz que se levanta y no escucha otra que la contradiga, se convierte en voz de mando; y no está bien que la virtud pase tan callada, que ni aun se sospeche que existe, y entregue la conciencia pública a la dictadura de la maldad. No está bien que los perversos estén seguros de no hallar contradicción; que los egoístas puedan llamarse prudentes; que los débiles permanezcan inmóviles y afligidos, creyendo inútil su esfuerzo, y que hasta los mejores y más valerosos vacilen, creyéndose solos. No está bien que se deje creer que todo es maldad y egoísmo, porque calumniar a la especie humana es uno de los mayores daños que se pueden hacer a la humanidad. No está bien que los duros y los indiferentes se crean y se proclamen solos, y se llamen la opinión, y den a su ruin proceder esa especie de prestigio que tiene todo lo que es fuerte, y disminuyan el horror a la maldad a medida que hagan ver aumentado el número de los malos.
No; ni los malos son los más, ni tantos a tantos son los más fuertes. Puesto que la sociedad existe, el bien prevalece sobre el mal; no hay prueba más concluyente. ¿A qué buscar en las tradiciones, y en las historias, y en los monumentos, por qué han perecido esos pueblos de que no queda más que el nombre? Sucumbieron porque el vicio y la crueldad eran más fuertes que la virtud y la compasión. Pienso, luego existo, decía un filósofo. Existo, luego soy bueno, puede decir todo pueblo. La bondad es una condición de existencia. Desde el momento en que los malos estuviesen en mayoría, la justicia sería imposible, y por consiguiente la sociedad.
Pero, ¿y tantos delitos, y tantos vicios, y tantos crímenes? ¡Ah! ¿Quién no deplora su número? Pero así como ni aun en tiempo de epidemia es mayor el número de los enfermos que el de los que gozan salud, en todo pueblo que prospera, que existe solamente, son más los hombres honrados que los perversos. No hay más, sino que el bien pasa desapercibido; le respiramos como el aire, sin sentirlo; en armonía con nuestras necesidades y con nuestros gustos, se desliza calladamente, y sólo cuando falta, se hace notar por el vacío que deja. El mal, por el contrario, perturbador y hostil a todo, camina entre choques y repulsiones, oprimiendo o siendo oprimido; es la rueda más pequeña de la máquina, y si hace más ruido es porque, no engranando con ninguna otra, choca con todas. El bien es la regla; los buenos son los más; deben comprenderlo, para que su corto número no sirva de motivo o de pretexto a su inacción.
No lisonjeemos a la humanidad, pero no la calumniemos tampoco: hagámosle comprender que los altos dones que ha recibido de Dios le imponen grandes deberes para con los hombres, y que no es prudente, sino cobarde, el que huye de una lucha en que tiene de su parte la fuerza y la justicia. Y si esto debemos hacer con la humanidad, ¿qué haremos con nuestra patria? ¿Qué nombre merece el que es capaz de calumniar a su madre? Como buenos hijos, paguemos todos sus deudas, dejemos a Dios el juicio de sus faltas, procuremos consolar sus dolores, y ensalcemos sus virtudes. Sus virtudes, sí, que las tiene grandes, y en lo más recio de sus combates, y en lo más terrible de sus tribulaciones, y en lo más culpable de sus extravíos, aparecen de repente nobles y elevados sentimientos que, si no la salvan de la amargura, la rescatan del oprobio.
Los que tenéis un buen pensamiento, los que sentís un generoso impulso, no los dejéis extinguirse en el fondo de vuestra alma, creyendo que estáis solos; no os detengáis tampoco porque, según los cálculos más exactos, sea irrealizable vuestra idea: tened la santa imprudencia que han tenido todos los bienhechores de la humanidad.
Y a vosotros, que habéis respondido tan pronta y tan generosamente a la débil voz que os llamaba en nombre de los afligidos, si alguna vez lo sois, ojalá os envíe Dios con igual presteza la conmiseración y el consuelo. Bendita sea vuestra caridad, y bendito el celo con que nos habéis hecho tan fácil la virtud de la ESPERANZA.
15 de Marzo de 1870.
El hospital General de Madrid1
La caridad en España
Artículo I
El hospital General de Madrid ha sido siempre uno de los establecimientos de beneficencia que menos correspondían a su nombre: el desorden, el desaseo, el abandono, la dureza, han representado desde muy antiguo papeles importantes en ese terrible drama de la humanidad doliente, pobre y olvidada, que se representa en aquel vasto teatro: lo más desconsolador que tienen allí los abusos, es que son inveterados. «Nunca se ha visto orden en esta casa», nos decía una Hermana de la Caridad que llevaba muchos años en ella; y hace, muchos también que D. Melchor Ordóñez, en aquella Memoria que hará para nosotros siempre querida la suya, denunciaba grandes abusos y hasta grandes horrores. ¿Se han corregido? Procuraremos investigarlo; pero antes hemos de hacer algunas reflexiones, partiendo de estos principios:
Procuraremos atenernos siempre a estas máximas, porque la caridad en los juicios no es menos necesaria que en las acciones.
Cuando un establecimiento de beneficencia está mal, se acusa a las autoridades y a las corporaciones que le tienen a su cargo: podrá suceder que estén en falta y que tengan culpa; pero ¿hasta qué punto tiene el público derecho a echársela en cara? ¿Cumplimos como cristianos, como criaturas compasivas y que tienen sentimientos de humanidad, acusando a la Diputación Provincial de que no atiende a los desvalidos, y no haciendo nosotros nada por ellos? Antes de exigir a otro el cumplimiento de su deber, ¿no estamos obligados a reflexionar si hemos faltado al nuestro? ¿Qué ha pasado por nuestra conciencia para que, al saber que nuestros hermanos sufren y mueren sin auxilio eficaz, se tranquilice con que digamos: -Yo no soy gobernador ni diputado provincial? -¿Qué ha pasado por nuestra conciencia para que no responda: -Y ¿no eres cristiano? Y ¿no eres hombre? Y ¿puedes relevarte de cumplir los deberes de tal, porque la Diputación o el Gobernador no cumplan los suyos? ¿Desde cuándo un mal ejemplo es una buena razón para los hombres honrados? ¿Desde cuándo tiene autoridad ni fuerza moral la voz del que exige de otro lo que él no es capaz de hacer? Te han dicho que en este hospital no había carbón para calentar el caldo, que el caldo no contenía sustancia alimenticia, ¡y no has ido a procurar remedio a tanta desgracia! ¡No tenías autoridad! Y ¿no tenías tampoco calor en tu corazón y lágrimas en tus ojos? Bien harías en llorar tu culpa antes de acusar la ajena. Has estado enfermo. Has tenido asistencia esmerada e inteligente, cariño, todos los consuelos; y cuando convaleces, cuando empiezas como a renacer de nuevo a la existencia, que te ofrece un goce en cada función de la vida; cuando el manjar que saboreas y el esfuerzo que puedes hacer ya, te dan satisfacción y alegría; cuando, en fin, recobras la salud, no piensas: «Allá abajo hay centenares de criaturas de Dios, hermanos míos, que sufren enfermos y desamparados; a cuatro de ellos, a tres, a dos, a uno siquiera, voy a llevarle por un momento el auxilio que se me ha prodigado a todas horas, y en acción de gracias de haber recibido tantos consuelos, voy a consolar un poco.» Tú no piensas nada de esto, y pasas de largo por esas puertas, donde entran tantos que sufren sin ser compadecidos y mueren sin consuelo. ¡Ah, eres bien ingrato!- La conciencia nada de esto nos dice, y con ella muy tranquila oímos los ayes del dolor como un ruido lejano y confuso, cuya cansa no sabemos ni queremos investigar. ¿Somos perversos? No. Estamos mal educados; no es más que esto, pero esto es mucho. El egoísmo ha crecido en nosotros como la mala hierba, que por no arrancarse a tiempo sofoca la buena semilla, y la compasión yace inmóvil y debilitada, semejante a un brazo que jamás se ha ejercitado en labor alguna. Éste es el hecho: la compasión se ha debilitado en nosotros por falta de ejercicio. La inmensa mayoría de las personas que se tienen, pasan por buenas y tal vez lo son, gozan de los favores de la fortuna sin imaginar que deben ocuparse para nada de la desgracia. Probablemente se tranquilizan pensando que el Gobierno tiene empleados en el ramo de beneficencia como en el de correos, y que a ellos toca el cuidado de los desvalidos que no tienen salud y de los niños pobres que no tienen padre ni madre.
Reflexionemos un momento, y adquiriremos esta convicción: De un pueblo que no se ocupa decaridad, no pueden salir corporaciones, autoridades y empleados caritativos. Podrá haber alguno por excepción; mas por regla general han de llevar a los cargos públicos la falta de hábito, de competencia y de calor para aliviar a los desvalidos, que tenían en la vida privada: esto es claro e inevitable.
Para que haya autoridades celosas y entendidas en el ramo de beneficencia, es preciso que el Público se ocupe de caridad. Así, pues, todos los cargos que dirijamos a las corporaciones y a las autoridades han de ser en el tono del que no está sin culpa para arrojar la primera piedra; y todas sus faltas cuando no son de justicia, cuando son de caridad solamente, han de tener la circunstancia atenuante de la atmósfera en que han vivido y viven, y esa especie de complicidad que hallan en la indiferencia general.
Partiendo de estos principios, comprendemos perfectamente que la corporación a cuyo cargo está el hospital General de Madrid, después que ha pagado a los empleados los sueldos que les debía y arregládose con los contratistas, crea en Dios y en su conciencia que ha cumplido bien, y que nada le resta que hacer; y no obstante, si así lo creo, está en un error.
No exigimos de esta Diputación, ni de la que viene, ni de la que vendrá después, que en un mes, ni en un año, convierta el hospital General en una verdadera casa de beneficencia, los abusos son allí tan antiguos, han echado tal, profundas raíces, que el arrancarlos es obra de mucho tiempo. Pero nos parece que tenemos derecho a pedir que se empiece esta obra, y sobre todo que los abusos no vayan en aumento. Retiramos para otro número la parte de nuestro artículo que trata de ellos, para dar cabida a las observaciones, con las cuales estamos enteramente conformes, sobre provisión de las plazas de capellanes del mismo hospital General.
1.º de Abril de 1871.
Artículo II
Cuando se trata de ciertos ramos de la Administración, correos, aduanas, por ejemplo, se puede escribir con calma acerca de los abusos que en ellos se cometen: por lamentables que sean sus consecuencias, se presentan al escritor bajo la forma de cosas: no sucede así en beneficencia; el abuso se encarna, por decirlo así, en un ser desdichado, se convierte en dolor, aparece bajo la forma de una criatura que sufre, y al inspirar compasión, es fácil que excite cólera contra los que, debiendo aliviar sus males, los agravan. Cuando el asunto tiene ayes lastimeros, ¿cómo dejará el escritor de tener lágrimas tristes? Y cuando el llanto cae sobre el papel, posible es también que se deslice alguna palabra dura, hija de la vehemencia del sentimiento y del deseo de mover a piedad. Sirva esto de explicación y de excusa, si por acaso, y contra nuestra voluntad, empleásemos alguna frase que pudiera herir. Nos repetimos las palabras de San Pablo, la Caridad no piensa mal ni se mueve a ira; pero la miseria humana infringe con frecuencia el mismo precepto que recuerda y acata.
Clasificaremos los males que pueden y deben remediarse en el hospital General, de la manera siguiente:
No decimos nada acerca de la calidad de las medicinas, porque no es esto de nuestra competencia, porque no queremos decir sino lo que hemos visto, y porque no hemos visto sino lo que ve cualquiera. Si hubiéramos podido visitar el hospital General con alguna autoridad, la lista de los abusos sería más larga: hay muchos de que estamos plenamente convencidos, y de que nada diremos porque no podemos probarlos. Los que a su sombra medran, podrían hacer calificar legalmente de calumnia nuestra verdad. Una de las grandes desdichas de nuestro país, tal vez la mayor de todas, es la falta de resolución para afirmar hechos cuyo esclarecimiento traería el castigo de los que prosperan con los males públicos. Esta falta de resolución asegura la impunidad, y la impunidad perpetúa los abusos.
Así, pues, lo que vamos a decir es una parte, probablemente la menor, de lo que pasa en el hospital General.
- I - Falta de cuidado en la asistencia
Aquí hay que distinguir entre las salas de hombres y las de mujeres que no están a cargo de las Hermanas de la Caridad, y las que ellas cuidan; y aun en éstas, la asistencia no es lo que ser debiera, por las razones que veremos en otro artículo.
Los enfermos de todas las salas, y las enfermas donde no hay Hermanas de la Caridad, se quejan de la mala asistencia, de que los que debían estar de guardia se van, de que por la noche se duermen, de que a ninguna hora dan con exactitud los medicamentos. No se puede hacer caso de las quejas de los enfermos, se dirá: convenimos en que a veces sean exageradas; pero cuando se oyen las mismas, dadas por todos, y cuando se hallan confirmadas por lo que se ve, preciso es convenir en que en el fondo hay verdad.
Lo que se ve es que se entra muchas veces en las salas y están solos los enfermos. Dos veces hemos entrado, en pocos días, en la de DISTINGUIDOS, y estaban solos, y los había graves. Esto nos hizo recordar a un joven que pidió y obtuvo permiso para ir allí a velar a un amigo a quien veía en el mayor abandono, y sobre el cual nos dio detalles horribles. Si los refiriéramos, serían desmentidos por los que tienen interés en desmentirlos, y no corroborados por quien tendría miedo de afirmarlos. Dejando, pues, esta triste historia, el hecho que afirmamos, porque lo hemos visto, es que en poco tiempo hemos entrado dos veces en la sala de distinguidos, donde había enfermos graves, un tifoideo especialmente, y estaban solos, como hemos dicho. Si esto sucede de día, ¿qué será de noche? Y si esto pasa en la sala de distinguidos, ¿cómo estarán las otras?
También hemos visto diferentes medicamentos en las mesas de los enfermos y que pueden tomar cuando les parezca; bebidas que les harán daño después del alimento, etc., etc.
Hemos presenciado igualmente el modo de dar la comida. Treinta y cinco minutos pasaron desde la sopa hasta que se sirvió la carne, las patatas, etc. La comida se da casi fría. Las patatas fritas, absolutamente frías, y tan correosas, que se necesita hambre voraz para comerlas; las albóndigas frías también, y al enfermo que tiene dos para cada comida se le dan las cuatro a un tiempo, que se comerá de una vez si tiene hambre, y que no podrá comer si no la tiene, frías y al cabo de seis o siete horas encima de la mesa, donde hay unturas y jaropes, y donde el enfermo de al lado puede ensuciarlas o comérselas con gran daño suyo, porque podemos asegurar que es un alimento que necesita buen estómago.
Aunque no podamos entrar en más detalles, basta reflexionar un momento para sacar las naturales consecuencias de lo que acabamos de decir, y para convencerse de que los enfermos del hospital General están muy mal asistidos.
- II - Falta de honestidad
En una sala de mujeres enfermas no deben entrar más hombres que el sacerdote, el médico y el practicante, en los casos, muy pocos, en que no puedan hacer las curas y dar ciertas medicinas las Hermanas de la Caridad. Esta regla no puede, no debe tener excepción alguna.
En lugar de razones y argumentos, vamos a dirigir a la Diputación Provincial una súplica. Que alguno de sus individuos lleve a las salas de mujeres, que están o cargo de los obregones y a la hora en que se distribuye la comida, que lleve allí a su madre, a su esposa..., a su hija, íbamos a añadir; pero no, para vergüenza de todos, su hija no debe, no puede presenciar un espectáculo tan inmoral, y hemos de decirlo porque es la verdad, tan indecente. Que vean aquellas salas con setenta camas, donde hay mujeres con fiebre, y trastornadas, que tiran la ropa, otras que se levantan necesariamente conforme están en la cama, y entre ellas los obregones y los mozos, distribuyendo el caldo, el vino, la sopa, la comida... Que observe la impresión que este espectáculo producirá en su madre y en su esposa, y que resuelva conforme a lo que ella le inspire. Nosotros sólo añadiremos que en mal hora recobra la salud en el hospital la mujer que allí pierde el pudor; y que el Estado, las autoridades y las corporaciones tienen el deber imprescindible de velar, antes que todo, por la moralidad en los establecimientos que están a su cargo.
- III - Falta de limpieza
Para convencerse de la falta de aseo, basta entrar en una sala de hombres o en las de mujeres que no están a cargo de las Hermanas de la Caridad. Decimos mal, no es necesario entrar, basta ver de fuera las enfermeras, los mozos y una gran parte de los obregones, para convencerse con razón de la falta de aseo que habrá dentro. ¿Cómo han de asear a los enfermos los que no se asean a sí propios, ni repugnar en los otros la porquería con que están connaturalizados? Un amigo nuestro, muy torpe para aprender y recordar localidades, con frecuencia necesitaba preguntar en el hospital General por el lugar adonde quería ir; como por allí anda mucha gente, tenía una regla, y era dirigirse a la persona más sucia que viese, y que le daba siempre razón, porque de seguro era de la casa.
En las salas en que no hay Hermanas de la Caridad, que son las de hombres y algunas de mujeres, todo está sucio; es raro ver un colchón que no esté manchado, una pelleja que no apeste, un suelo que no dé asco. Hasta la ropa limpia está sucia; y esto sucede en todas las salas. No hemos podido entrar en la cocina; pero se supone cómo la tendrán los que salen de ella mugrientos y asquerosos, tiran el pan sobre las camas (muchas sin colcha), donde a veces cae sobra el esputo, la sangre de la sangría o el pus de la llaga; que llevan la gallina en la mano, pero; ¡qué mano!, etc., etc.
Otra consecuencia de la falta de aseo son los insectos, mal terrible. Las ropas de vestir de los enfermos, cuando van limpias, suelen contaminarse en el ropero con las que están plagadas. Así vuelven muchas veces a los convalecientes, y son una de las causas de la propagación de esos animales tan repugnantes para los sanos, y que tanto mortifican al pobre enfermo.
Hacemos punto, en consideración al estómago de nuestros lectores; pero que reflexionen cómo será para visto y sufrido lo que relatado repugna tanto, y repetiremos a la Diputación Provincial lo que nos decía un médico inteligente y que había pasado su vida en los hospitales, cuando le preguntábamos lo que en ellos se necesitaba principalmente: «¡Limpieza! ¡Limpieza! ¡Limpieza! Con ella van otras muchísimas cosas buenas.»
- IV - Falta de orden
El desorden que se nota a primera vista en el hospital General es grande. Una persona que tenga apariencias de decente, entra y recorre todas las salas sin que nadie le pregunte a dónde va, ni lo que quiere. Cuando hemos entrado en la sala de distinguidos, donde estaban solos los enfermos, cruzaron por nuestra mente ideas terribles de lo que se podía hacer con un infeliz postrado o delirante, mezclando a su bebida o medicamento alguna sustancia venenosa algún perverso interesado en su muerte. Pero deteniendo el vuelo de la imaginación, y prescindiendo de casos posibles, pero no probables, ¿a cuántos males no puede dar lugar esta libertad de entrar y salir en salas que están mal vigiladas o solas?
Los convalecientes entran y salen también, y se pasean por el establecimiento como mejor les parece. En días de entrada salen a la calle confundidos con el público, y vuelven a entrar como si formaran parte de él. El médico ve que el enfermo ha recaído, o contraído una nueva enfermedad, y no sabe que uno se fue a la taberna; que otro, recién salido de la cama, se expuso al aire en un día crudo de invierno; que otro comió las sobras del rancho de los soldados de la guardia, o compró una o dos raciones a un enfermo desganado, que las pide para venderlas; que una mujer nerviosa se fue de paseo hacia el depósito de cadáveres, y presenció allí un espectáculo que la ha impresionado horriblemente; que otra vio pasar, para hacerles la autopsia, los cadáveres de dos hombres asesinados; etc., etc.
Además, las mujeres que van al hospital son seguramente honradas la mayor parte, pero algunas habrá que sean viciosas, y no es necesario insistir mucho sobre los inconvenientes que puede tener dejarlas en libertad de andar por todo aquel inmenso edificio donde hay muchas personas del otro sexo.
Como nuestra visita es la de una persona que no tiene derecho a ver más de lo que todos ven, no hemos podido examinar las libretas, ni sabemos lo que se gasta, ni el método que se sigue para evitar los abusos y los fraudes, tanto en las medicinas como en los alimentos. Deseamos que todo esto esté muy bien organizado; pero lo dudamos mucho, fundándonos en que no es probable que cuando no se hace lo fácil se realice lo dificultoso.
Para que se forme idea de lo bien representada y obedecida que está la autoridad en el hospital General, referiremos un hecho que, aunque muy sencillo, no deja de ser significativo. Está prohibido que a la hora de dar la comida estén en las salas personas que no sean de la casa, aunque tengan pase; y comprendemos que puede haber razones de muchas clases para esta prohibición. A pesar de ella, estábamos a la hora de comer tres personas de fuera en una sala. Nadie nos dijo nada; pero al terminarse la comida vino un mozo y reprendió al que estaba de guardia porque permitía allí gente a aquella hora; el reprendido se revistió de autoridad, y dirigiéndose a un hombre que hablaba con una enferma, le dijo que saliera inmediatamente, que se lo mandaba porque era el jefe. El jefe era un hombre mal trazado y mugriento, que después de aquel alarde de autoridad se marchó, dejándonos a los tres visitantes en la sala, donde no teníamos derecho a estar, porque ninguno tomó por lo serio el mandato. La escena tenía su lado ridículo: nosotros vimos principalmente el doloroso, y exclamamos en nuestro corazón: ¡pobres enfermas sujetas a la autoridad de semejantes jefes!
- V - Mala alimentación
Este capítulo, tan largo en tristes consecuencias, es corto, porque está reducido a decir que, menos el pan, todos los alimentos son malos en el hospital General.
Caldo nauseabundo; sopa repugnante, engrudo cuando es de arroz, y siempre sin sustancia; chocolate pésimo; patatas fritas, correosas como suela; albóndigas, cuyo recuerdo hace escupir; carne dura; garbanzos pocos y durísimos, todo sucio y muchas veces frío: tal es el alimento de los pobres enfermos y de los convalecientes.
Hemos dicho con la posible brevedad no todos los males remediables que hay en el hospital General, sino aquellos que están a la vista de cualquiera y que no puede negar nadie. Otro día trataremos de sus causas y de sus remedios.
15 de Abril de 1870.
Artículo III
En nuestro artículo anterior señalamos algunos de los males remediables del hospital General; hoy debemos señalar sus causas, y, hasta donde sea posible, sus remedios.
Causas:
De algunas de estas causas no tiene responsabilidad alguna la Diputación Provincial; de bastantes le cabe una parte; de otras la tiene toda.
No es culpa suya que el hospital sea grande, y contenga más número de enfermos del que fácilmente se puede cuidar con esmero.
No es culpa suya que la Revolución la dejase sin fondos, y el haberse visto en la imposibilidad de cubrir sus atenciones.
No es culpa suya la disposición general al desaseo, a la falta de exactitud y al fraude; pero aquí empieza una parte de su responsabilidad, porque en vez de combatir la general tendencia, la ha favorecido con sus medidas desacertadas; y tiene la responsabilidad toda de consentir que la libertad se interprete malamente; de haber quitado y puesto empleados, sin tener para nada en cuenta su aptitud, y de haber disminuido el número de las Hermanas de la Caridad, quitándoles el ropero, la despensa y la cocina. No acusamos a la Diputación porque no ha corregido todos los abusos, porque no se realizan allí grandes progresos; pero la hacemos un cargo severo, en nombre de la justicia y de la humanidad, porque ha vuelto atrás, porque el hospital está peor que estaba, y porque este retroceso debía preverse, y es una consecuencia lógica, inevitable, de las medidas que allí se han tomado.
Estamos lejos de pensar que todos los empleados y dependientes del hospital eran a propósito y merecían conservarse; creemos, por el contrario, que debían cambiarse muchos, pero sustituyéndolos por otros mejores, y encargando al espíritu de caridad, y no al espíritu de partido, que hiciese las vacantes y las cubriera.
Es más grave todavía el haber disminuido el número de las Hermanas de la Caridad, y quitádoles las dependencias donde eran más necesarias. Nosotros opinamos que esta fatal disposición es hija del error; pero nos cuesta mucho trabajo sostener nuestra opinión contra los que la atribuyen a otras causas. Persistimos en creer que no hay más que error, pero error que no exime de responsabilidad, porque, lejos de ser invencible, es tan fácil de conocer como difícil haber caído en él. ¿No sabe todo el mundo que el cuidado de una despensa, de una cocina y de un ropero es más propio de mujeres que de hombres? Y esto, aunque los hombres y las mujeres estuviesen moralmente en condiciones iguales, lo cual no sucede en el hospital. Allí las Hermanas obran por caridad y en conciencia, sujetas a una regla severa y a una ciega obediencia, y esperan que Dios les premiará en el cielo lo que en la tierra hacen por sus criaturas. Los hombres son mercenarios; y sin negar las honrosas excepciones que pueda haber, van al hospital porque no tienen otro modo de vivir, y procuran indemnizarse en la tierra de los malos ratos que no pueden evitar con los enfermos. Los resultados necesariamente han de corresponder a tan distinto móvil y a tan diferente esperanza. Mucha preocupación se necesita para que no aparezca evidente cosa tan clara; pero, además, la Diputación Provincial puede consultar a la experiencia. Ella le dirá que en los establecimientos benéficos donde no hay Hermanas de la Caridad, el repuesto de ropas va disminuyendo hasta faltar lo necesario, a menos que no se inviertan grandes cantidades para reponerle, y en mucha parte se podrían economizar. Esto sucede por tres razones. La primera, porque las Hermanas cuidan la ropa con grande esmero, y como si la cosa fuera suya. La segunda, porque la manejan con fidelidad. La tercera, porque piden y agencian para los pobres, y hay bienhechoras que dan ropas y lanas para colchones, etc., por valor de miles de reales, y a veces de miles de duros, cuando el ropero está a cargo de la caridad, y no dan un céntimo cuando corre por cuenta de un empleado: esto es lo que sucede siempre y en todas partes. El hospital General estaba abundantemente provisto de ropas; pronto estarán escasas si el ropero continúa a cargo de empleados. Entretanto se da por limpia la ropa mojada, y se pudre la lana de los colchones, y los pobres cuerpos que sobre ellos sufren.
En la cocina y despensa, las mismas causas producen iguales efectos. La alimentación es peor; y aunque no hemos visto los libros de cuentas, estamos en la persuasión de que se gasta más desde que la cocina y la despensa están a cargo de empleados, y los señores diputados provinciales se persuadirán de lo mismo, si de cerca examinan y sin prevención comparan.
Ni aun la palabra sacramental economía, que ha servido de motivo o de pretexto muchas veces para medidas absurdas y perjudicialísimas, ni aun esa palabra puede pronunciarse en el caso presente; con la disminución de las Hermanas de la Caridad, la Diputación gastará más. A veces las apariencias engañan, pero aquí no podemos atinar cuáles hayan podido ser. Por ejemplo: en la despensa había dos Hermanas, a quienes se daba la ración y 40 reales al mes, y si no nos han informado mal, ahora hay tres empleados, de los cuales uno tiene 6.000 reales, y 4.000 otro, habiéndose aumentado un mozo más. Una Hermana de la Caridad cuesta, como hemos dicho, la ración y 40 reales al mes: a un obregón se le da la ración igualmente y 70 reales mensuales, y se suprimen Hermanas y se dejan salas de mujeres, la de presas entre otras, a cargo de los obregones: como se ve, ni las apariencias de economía pueden alegarse para justificar lo hecho en el hospital General.
La cuestión de las Hermanas de la Caridad es muy grave para todo el que no ve con indiferencia los dolores del pobre, y la malversación de los caudales públicos, destinados a socorrerle; hemos de tratarla, no por incidencia y a la ligera, sino ampliamente, en un artículo que lo dediquemos. Éste se haría demasiado largo si, aun prescindiendo de este importante punto, después de haber señalado las causas del mal, propusiéramos los medios de atenuarle: de ellos nos ocuparemos en el próximo número.
1.º de Mayo de 1870.
Artículo IV
Al pedir reformas para el hospital General de Madrid, tenemos que sujetarnos a una condición que las hace muy difíciles: la de no proponer medida alguna que necesite dinero para llevarse a cabo: en el estado de penuria actual, sería absurdo querer mejoras que supusieran abundancia, o cuando menos desahogo. Dejaremos para circunstancias más favorables la larga lista de las que deberían plantearse si hubiera fondos, limitándonos a indicar aquéllas que no necesitan más que buena y firme voluntad.
El orden entre los facultativos, empleados, enfermeros y dependientes de todas clases, depende de una buena organización, de un buen reglamento, y de un director que le haga cumplir: el orden, tratándose de los enfermos, no es tan difícil de establecer, y a él creemos que podrían contribuir las medidas siguientes:
Cuéntese el número de enfermos y convalecientes, y en la proporción que resulten, señálense salas para unos y otros. Así que un enfermo esté en estado de pasar a convalecientes, reciba el pase del médico, y sin él no salga ninguno de la sala.
Sujétense los convalecientes al orden y régimen que establezca el facultativo, y no salgan de las salas sino los que él diga que pueden salir, a las horas que disponga; y entonces salgan a dar un paseo, custodiados por personas de respeto que no les permitan cometer excesos. La Diputación Provincial puede hacer esta importante reforma sin gastar un céntimo. Hay otra cosa que no puede hacer, bien al menos, y que debería ser obra de la caridad privada.
¿No sería posible establecer una sociedad Protectora de los convalecientes, que hiciese algo de lo mucho que material y moralmente puede hacerse por ellos? Si la caridad acudiera a auxiliarlos, saldrían del hospital mejores, en vez de salir peores, como ahora sucede. Repetimos lo que hemos dicho en otro lugar: «El enfermo y el convaleciente se hallan bien dispuestos para escuchar al que les recuerda sus deberes. La enfermedad espiritualiza al hombre; el dolor lo hace entrar en sí mismo; la proximidad de la muerte le hace comprender la nada de la vida.»
Si la Diputación Provincial estableciera salas de convalecencia, volveríamos a hablar de la sociedad que debería protegerlos; si no, es materialmente imposible que funcione, y no hay para qué tratar de ella.
El orden en el personal, tanto facultativo, como de asistentes y empleados, es más difícil de establecer: exige reformas, algunas de las cuales necesitan tiempo, y bastante tiempo; pero si se empezara a marchar por el buen camino, aunque se fuera despacio, se llegaría al término apetecido.
Empiécese por pensar si un director del hospital General de Madrid, donde hay tantos abusos que corregir, debe ser un hombre que cambie con la dinastía o el ministerio; que tenga mucho color político y ninguna idea de lo que debe ser un hospital; que no sepa nada de lo que para tal cargo se debe saber; que se ocupe poco de lo que allí debe absorber toda la atención; que no tenga firmeza de carácter, y que por todas estas razones carezca del prestigio que necesita para que cada uno cumpla con su deber. En teoría, nadie dirá que tales deben ser las circunstancias del jefe de un establecimiento tan necesitado de reformas; pero en la práctica, y con pocas excepciones, se ha respondido afirmativamente.
Es una verdadera desgracia que entre nosotros se tengan en poco ciertos cargos en los ramos de Beneficencia y Prisiones, que en otros países desempeñan las personas más consideradas. No obstante, nos parece que sería fácil modificar la opinión en este punto; y limitándonos por hoy al director del hospital General, tendría el prestigio necesario si se nombrase una persona respetable y respetada, de carácter firme, y a la cual se señalara un sueldo proporcionado a su categoría, mérito y trabajo. Esta persona creemos que debería ser un médico, por la misma razón que un militar manda una fortaleza, y además por otras. El director del hospital debe visitar mucho las salas de enfermos, lo cual es difícil entre nosotros no siendo médico. Debe ser el jefe legal y moralmente de todo el personal, incluso el facultativo, lo cual es muy difícil también si no es competente, y al mandar no sabe bien lo que manda. Creemos, pues, que el director del hospital debe ser médico, y séalo o no, que debe ser una persona respetable y respetada, de carácter firme, de categoría, con sueldo proporcionado a ella, y que no pueda ser separado sin formación de expediente. Debe tener más atribuciones que hoy tiene: por ejemplo, sin la facultad de suspender de empleo y sueldo a mozos y auxiliares subalternos, poco o nada temerán de él, y en el estado en que está el hospital, no se puede establecer algo que se parezca a orden sin recurrir al temor. Sin autoridad fuerte no es posible reformar grandes abusos.
Pero el temor solo no es elemento fecundo para nada bueno: dése la esperanza, dése la seguridad de que el que cumpla bien será mantenido en su puesto; pídanse informes antes de hacer los nombramientos; ténganse en cuenta los antecedentes, y que siquiera no estén al lado de los pobres enfermos, para auxiliarlos, personas que recuerda uno haber visto en la cárcel.
Tampoco puede tolerarse que los destinados a cuidar a los enfermos sean amortajadores. Sin tratar de investigar las causas, diremos que es un efecto de todos sabido que, manejando los muertos habitualmente, se endurece el corazón para con los vivos. Organícese el servicio de modo que las personas destinadas a la limpieza, en lo que tiene de más repugnante, sean las que amortajen, y que no toquen ni tengan nada que ver con los enfermos. Además de que, como hemos dicho, endurece manejar muertos habitualmente y por oficio, repugna a una pobre enferma recibir el alimento o la medicina de la misma mujer sucia y repugnantísima que acaba de ver con el pañuelo puesto del modo que indica que va a amortajar, y en la mano las tijeras para cortar el pelo a la difunta. «¡Pronto cortarás el mío!», dice con indefinible expresión de amargura una infeliz que no tiene esperanza de recobrar la salud. ¿Por qué ha de hacerse más triste la suerte del pobre enfermo con estas amarguras que tanto mortifican y podían evitarse con un poco de humanidad y de respeto al dolor?
Hermanas de la Caridad, enfermeras, obregones, practicantes, enfermeros, mozos, obedeciendo cada uno a distintas tendencias, teniendo diferentes ideas y móviles, sin jerarquía bien establecida, ni orden severo, ni disciplina inflexible, son elementos harto heterogéneos y discordes, y tenemos por imposible que con ellos sea el hospital lo que debe ser.
Se necesita una reforma radical en el personal de los que asisten a los enfermos. La Diputación Provincial no puede improvisarla, ni aun llevarla a cabo; pero con su influencia lograría tal vez que la iniciase el Gobierno, a cuya esfera pertenece. Vamos a citar textualmente lo dicho sobre este punto por el Sr. D. Miguel Blanco Herrero2 , con cuya opinión en lo esencial estamos enteramente conformes, aprovechando esta ocasión para darle nuestro insignificante pero sincero pláceme por su excelente trabajo.
«Estos dependientes se hallan divididos en clases independientes entre sí, y aun hostiles, como son practicantes, enfermeros y mozos. Los primeros cuidan de asistir a la visita del médico, y de dar a los enfermos las medicinas que aquél receta, haciendo también las curas en las dolencias que las requieren; los segundos son los encargados del régimen dietético de los dolientes; y los terceros de la limpieza de los enfermos, de las salas y del establecimiento.
»Resulta de esto que el enfermero, no conociendo tan perfectamente como debiera los enfermos a los que se prescribe un alimento, suelen dárselo a otro, y que los mozos, zafios y bruscos como suelen serlo todos, manejan y tratan a los enfermos con la misma desenvoltura y falta del necesario cuidado, como si todos ellos fueran costales de paja, según la gráfica frase con que suelen expresarse ellos mismos.
»Respecto de los practicantes, el mal que proviene de su organización actual es mucho más grave. Elegidos entre los estudiantes que cursan medicina, cirugía y farmacia, sólo pueden prestar su servicio en el establecimiento por muy poco tiempo... Así es que cuando han empezado a servir de auxiliares más útiles al médico o farmacéutico, por la práctica que van adquiriendo, se ausentan y salen del hospital.
»Con esto resulta un movimiento tan continuo de entrada y salida de practicantes, y faltas tan continuas de asistencia, ya por razón de los estudios que tienen que cursar, ya por enfermedades y ya también por ocupaciones familiares, que para que el servicio de las salas se halle un poco ordenado, se ve el hospital en la necesidad de sostener doble o triple número de practicantes que los que hacen falta. Los enfermeros (obregones) no poseen metódicamente los conocimientos más rudimentales de la ciencia de curar, con lo que se ven expuestos los enfermos a que, por consecuencia de sustituciones repentinas o por distracciones involuntarias en el obregón más celoso y más inteligente, se cometan en ellos faltas de muy graves consecuencias, como suele suceder algo a menudo.
»De esto se deduce, como no puede menos, la urgencia de establecer el servicio de los hospitales bajo otras bases que sobre las que lo están ahora, no sólo en bien de los enfermos mismos, sino también para disminuir los inmensos gastos que un número tan crecido de dependientes trae consigo, no sólo por el importe de sus adehalas y salarios, sino también por cosas de otra clase y entidad, bienconocidas de todo el mundo.»
Lo que dice el Sr. Blanco, lejos de ser exagerado, no llega a expresar toda la verdad, aunque la deja suponer. Bien sabida es la imposibilidad (hasta ahora) de que estén siempre de guardia los practicantes de guardia, que como jóvenes y célibes quieren fiestas y tienen diversiones los días clásicos y devaneos todos los días. Sabida es la frecuencia con que los enfermeros dan una medicina por otra, matando en algunos casos, por desgracia no muy raros, a los enfermos. Los tribunales han entendido alguna vez en estos crímenes; pero es casi imposible que lleguen a su conocimiento: el que bebe una medicina para viso externo o toma un calmante en cantidad que le convierte en tósigo, no va después de muerto a acusar a su matador.
Cuando un desdichado sucumbe, se dice: «El número tantos ha muerto», se extiende la papeleta, poniendo al dorso la enfermedad que padecía y la media firma del médico. ¡La muerte del que muere en un hospital no parece que es cosa que merezca la firma entera del facultativo que de ella certifica! Por la poca importancia que se le da, se comprenderá la imposibilidad de que se averigüe si ha sido consecuencia de algún criminal descuido.
El Sr. Blanco propone (y nosotros estamos de acuerdo con todo lo esencial de su pensamiento) que en lugar de practicantes y obregones se cree una escuela de enfermeros, que no podrán serlo sin sufrir un examen en que acrediten los conocimientos necesarios.
Debería crearse una nueva carrera, la de enfermeros, y con el título de tales, y previa información de buena conducta, obtendrían las plazas de enfermeros en los hospitales: deberían estar bien retribuidos, tener ascensos, derechos pasivos en caso de inutilidad, categoría diferente por antigüedad y la necesaria para establecer orden; pero no por razón de conocimientos, porque a todos se exigirían tantos como necesita el que más debe tener. La experiencia dice que en la práctica se confunden, con mucho perjuicio de los enfermos, estas categorías. No debería haber más que dos, tan distantes una de otra, que no sería posible que se confundieran: enfermeros y mozos. Los últimos no deberían ni tocar siquiera a los enfermos, limitándose a la policía de las salas y a llevar y amortajar los muertos.
En Suiza, en los cantones en que no hay Hermanas de la Caridad, se han procurado suplir estableciendo una escuela de enfermeras, donde las alumnas estudian tres años: esta institución está dando los más satisfactorios resultados. Mejor sería que la caridad acudiese a todas las necesidades del dolor; pero ya que no siempre pueda conseguirse, procúrese al menos que los encargados de cuidar a los enfermos, en vez de ser gente soez, grosera e ignorante, sean personas educadas, con los conocimientos necesarios, que se aprecien a sí mismos y merezcan y tengan el aprecio de los demás; que vean en el hospital todo su porvenir, y sean de bastante edad para no caer en las ligerezas de la juventud. Al principio el cuerpo se compondría de jóvenes; pero al cabo de algunos años habría personas adultas, y más adelante de edad madura, como se necesita en muchos casos. La asistencia de los estudiantes en las salas de mujeres tiene inconvenientes tan graves, que no comprendemos cómo no se ha pensado en buscar remedio a un mal que con tanta urgencia lo reclama.
Recomendamos muy encarecidamente a la Diputación Provincial una reforma que no puede hacer por sí, pero en la que podría influir con su prestigio, y sólo con que la deje iniciada creemos que merecería y obtendría muchas bendiciones de los amantes de la humanidad.
Si la escuela de enfermeros se estableciese, debería serlo también de enfermeras. La experiencia dice que los institutos religiosos que tienen por objeto la asistencia de los enfermos, bastan a las necesidades; además, debe instruirse a las mujeres a fin de que sean auxiliares inteligentes, para que las personas de su sexo no necesiten los cuidados de practicantes y enfermeros, y para limitar en todos los casos, cuanto sea posible, la necesidad de emplear hombres en ocupaciones mucho más propias de la mujer.
La honestidad exige, como hemos dicho ya, que las salas de mujeres que están a cargo de los obregones se pongan al cuidado de las Hermanas de la Caridad, aumentando su número, tanto por este concepto como para devolverles el cuidado de la despensa, cocina y ropero. No insistimos sobre la conveniencia de esta medida, que la Diputación adoptará tan pronto como deseche prevenciones, y no interrogue más que a la razón y la experiencia.
La limpieza, como cosa tan importante en un hospital, debería empezar por exigirse en su persona a todos los empleados y dependientes. Se dice que hay ciertos oficios tan sucios de suyo, que no pueden estar limpios los que a ellos se dedican; responderemos que las Hermanas de la Caridad los desempeñan con sus tocas muy blancas y sin una mancha en su delantal. Se dice que nuestro pueblo es sucio; cierto, pero es muy educable; bien limpios están los galones blancos de la Guardia civil.
Con un buen director que hiciese cumplir un buen reglamento; con auxiliares elegidos entre las personas honradas, que tuvieran la seguridad de conservar sus puestos si cumplían bien y de ser arrojados de ellos si faltaban a su deber; con dejar la mayor intervención posible a las Hermanas de la Caridad, creemos que el cuidado de los enfermos y su alimentación, si no sería desde luego lo que debía ser, se mejoraría mucho. De esta mayor intervención de las Hermanas de la Caridad resultarían grandes economías, y también podrían hacerse mejorando la administración, para que fuese, si no perfecta, que no es posible con los elementos que hoy tiene, se acercara cuanto fuese dable con ellos a la perfección. Resumiremos lo que llevamos dicho acerca de las reformas del hospital General que pueden llevarse a cabo, haciendo economías en vez de exigir gastos, porque el aumento de sueldo del jefe del establecimiento sería cosa bien insignificante para las ventajas aun pecuniarias que produciría una buena dirección: