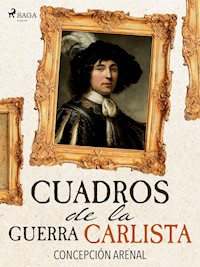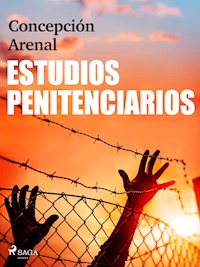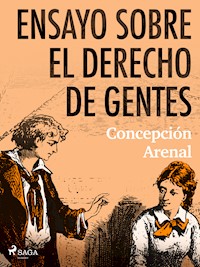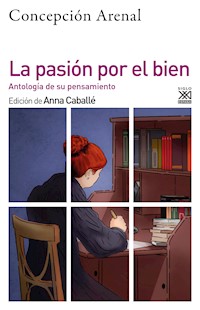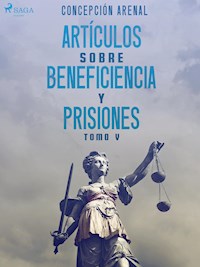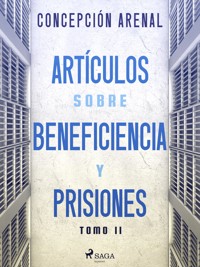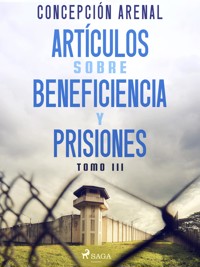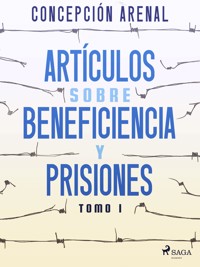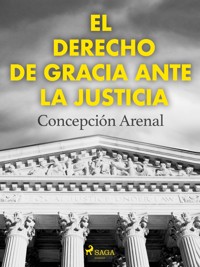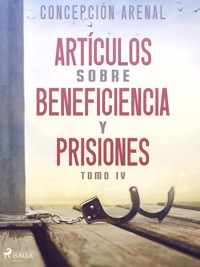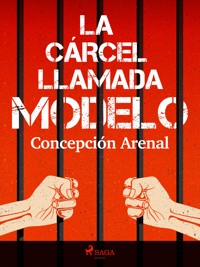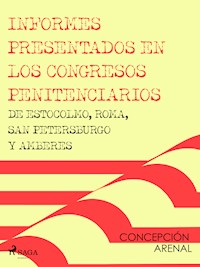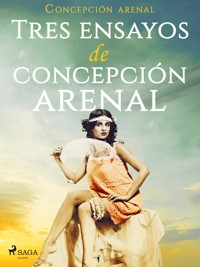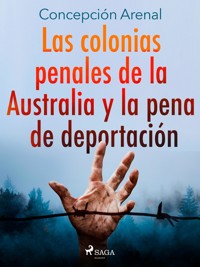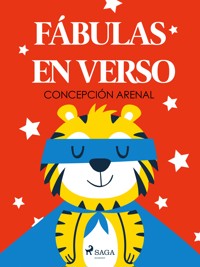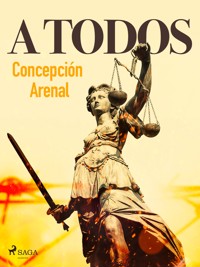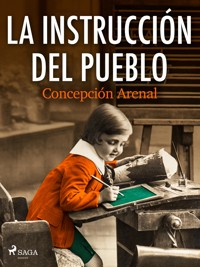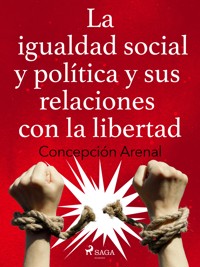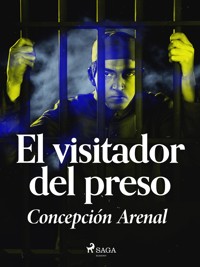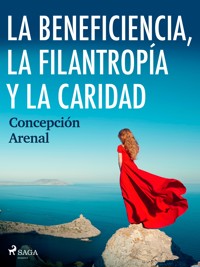
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
La beneficencia, la filantropía y la caridad es un ensayo de la escritora Concepción Arenal, redactado en ayuda del grupo femenino Conferencias de San Vicente de Paúl, fundado por ella misma. Supone un registro histórico de la beneficencia en España desde sus orígenes hasta el siglo XIX, amén como una pormenorización de los principios que, según la autora, deben regir tanto la caridad privada como la beneficencia pública.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Concepción Arenal
La beneficencia, la filantropía y la caridad
Saga
La beneficencia, la filantropía y la caridad
Copyright © 1894, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509885
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Preliminares
A la Excma. sra. Condesa de Espoz y Mina
La dedicatoria de este escrito, hecha por una persona que usted no conoce, no, puede tener elvalor de una prueba de afecto dada por un ser querido. Acéptela usted como una bendición más,como un homenaje respetuoso y sincero, de esos que sólo la virtud merece y recibe de
Concepción Arenal
Parte I
Reseña histórica de la beneficencia en España
Capítulo I
De los establecimientos de beneficencia
Las sociedades antiguas, que sofocaron el instinto de la compasión, que carecieron del sentimiento de la caridad, no han podido tener la idea de Beneficencia; la palabra misma se desconocía.
Constituyen esencialmente la Beneficencia dos elementos, uno material, moral otro: el poder y el deseo de hacer bien. ¿Desde cuándo existen en España estos elementos? Investiguémoslo.
Prescindiremos de los tiempos más o menos fabulosos anteriores a las guerras con Cartago y Roma. El éxito de estas gigantescas luchas manifiesta el estado social del pueblo que las sostenía con tal constancia, encarnizamiento y heroísmo. Si la historia no estuviera escrita por los vencedores, no se creería tan incontrastable esfuerzo en los vencidos, derrotados siempre, no domeñados nunca. Sagunto y Numancia se alzan como dos espectros que, a la siniestra luz de su inmensa hoguera, agitan sus mutilados miembros, haciendo temblar al mismo que los inmoló.
Es largo el catálogo de las veces que los capitanes romanos triunfaron de España; mas apenas terminada la ostentosa manifestación de su victoria, el Senado o los Emperadores tenían que ocuparse nuevamente en los medios de combatir a los vencidos. La derrota era un contratiempo; la paz, una tregua; la independencia, más grata que la vida. No se miraban como males graves las privaciones, los dolores ni la muerte, que parecía dulce comparada con la servidumbre. Las madres ofrecían voluntariamente sus hijos en aras de la patria; los prisioneros morían en la cruz entonando canciones guerreras e insultando a sus verdugos, cuya crueldad no les podía arrancar una demostración de dolor. El mismo nombre de terror imperii, que los romanos daban a Numancia, pudo después aplicarse a España toda. Sabido es hasta qué punto llegó a temerse el hacer la guerra en la Península, cuyo mando fue a veces como un terrible castigo, empleándose los medios más extraños y aun indecorosos para evitarle.
Cuando un pueblo, que a la ventaja de luchar en el propio suelo une tan heroica constancia para resistir, queda al fin sojuzgado, prueba es evidente de que su estado social tiene una grande inferioridad respecto al pueblo que le domina: puede asegurarse, pues, que España antes de la dominación romana apenas estaba civilizada. En la situación en que se halló antes de someterse a los romanos, más próxima del estado salvaje que de la civilización, no podía existir para la Beneficencia el elemento material que ha menester, porque cuando la pobreza es general, no es posible allegar recursos para socorrer la miseria. El elemento moral faltaba también en España: de la grosera idolatría que constituía su culto, no podía salir el sentimiento sublime de la Caridad. ¿Roma pudo dársele? Para mal suyo y del mundo, no le tenía tampoco. Las obras públicas de la Roma de los cónsules y de los emperadores han desafiado a los siglos. Aun admiramos las vías, las termas, los gimnasios, los circos, los viaductos y los teatros, pruebas de su poder y su grandeza; pero de su compasión no ha dejado ninguna: alzaba donde quiera suntuosos edificios para recrear la ociosidad, mas no para consolar la desgracia. Cuando el ánimo, recogido en esa especie, de sentimiento triste y respetuoso que se eleva en el alma al aspecto de un gran espectáculo de destrucción, contempla las obras por tierra de la que fue señora del mundo; cuando a la vista de las estatuas mutiladas, de las columnas rotas, de los arcos destruidos, repetimos sobre Itálica la sublime elegía de Rioja, o pedimos para Mérida otro cantor que inmortalice los restos de un poder que cayó, a la compasión y al respeto que inspira la desgracia y la grandeza, sucede una voz que se eleva de nuestro corazón y de nuestra conciencia, una voz que dice: «¡Debiste caer, caíste en buen hora, pueblo, cuya mano poderosa no amparó nunca a los caídos!».
La civilización romana no pudo traer a España la idea de la Beneficencia pública. El pueblo, el verdadero pueblo, era esclavo. Sus amos le mantenían para que trabajase cuando gozaba salud; enfermo, le cuidaban como se cuida un animal que puede ser todavía útil; cuando no había esperanza de que se curase, o de que se curase pronto, se le llevaba a un lugar apartado, y allí moría en el más completo abandono. Si la ley llegaba a prohibir esta terrible ostentación de crueldad, se daba la muerte al desdichado en casa, en vez de sacarle afuera para que la esperase; esto los esclavos. Los ciudadanos vivían de la guerra o de las distribuciones de trigo y dinero que se hacían durante la paz, y que no deben confundirse con los socorros que la Beneficencia proporciona a la desgracia. Como los ciudadanos romanos no trabajaban, porque el trabajo había llegado a ser reputado cual una cosa vil; como de la inmensa expoliación del mundo entero sólo una pequeña parte había llegado a la plebe, su manutención era una medida de orden público, una rueda sin la cual no podía funcionar la máquina política. Se tenía el mayor cuidado en mantener expeditas las comunicaciones con Sicilia, África y Egipto, principales graneros de Roma, y se llamaba sagrada la escuadra que conducía los cereales a Italia. Cuando el número de pobres parecía excesivo, se les daban tierras lejos de Roma, o se los expulsaba simplemente. En las principales ciudades, donde su multitud podía hacerlos temibles, se les socorría; donde no, se los dejaba morir literalmente de hambre. Los socorros que daba el Estado eran arrancados por el terror; eran el pedazo de pan arrojado al perro hambriento para que no muerda: Roma no pudo, pues, traer a España ideas e instituciones que no tenía.
La historia de la Beneficencia empieza en nuestro país, como en todos, con la religión cristiana. Los primeros cristianos establecieron entre sí la más completa comunidad de bienes. En los libros santos vemos los terribles castigos impuestos al que distraía la más mínima parte de su propiedad del fondo común: el rico dejaba su sobrante en favor del pobre que no tenía lo necesario. A la manera de los individuos, las iglesias se socorrían también mutuamente, acudiendo las más ricas a las más necesitadas, que a su vez y en mejores circunstancias pagaban la sagrada deuda. San Pablo dice a los corintios: «No que los otros hayan de tener alivio, y vosotros quedéis en estrechez, sino que haya igualdad. Al presente vuestra abundancia supla la indigencia de aquellos, para que la abundancia de aquellos sea también suplemento a vuestra indigencia, de manera que haya igualdad, como está escrito. Al que mucho, no le sobró; al que poco, no le faltó».
Cuando el cristianismo empezó a extenderse fue ya imposible realizar el comunismo que se había establecido entre un corto número de personas. Entonces los sacerdotes, y principalmente los obispos, empezaron a recoger las limosnas que daban los fieles para alivio de sus hermanos necesitados; pero si la comunidad de bienes había desaparecido, si cada cual era dueño de su propiedad, y libre de adquirirla o aumentarla por medio de la industria y del comercio, o de cualquier otro modo honrado, la limosna fue todavía por mucho tiempo obligatoria, y uno de los más santos deberes del cristiano. La fe, entonces viva; la saludable reacción contra el estado social de un pueblo que sucumbía gangrenado por el egoísmo; el ejemplo de tantos varones santos o ilustres, que se desprendían de cuanto habían poseído, para acudir a sus hermanos menesterosos; la autoridad de los libros sagrados y de los primeros escritores cristianos, todo contribuía a que la caridad fuese mirada como la primera de las virtudes. San Cipriano nos dice que una cuestación hecha en Cartago con el objeto de rescatar esclavos produjo instantáneamente 100.000 sestercios.
Mientras las leyes prohibían a las iglesias poseer bienes raíces, los obispos recogían las limosnas para distribuirlas inmediatamente según las necesidades. Por regla general se hacían tres partes: una para el culto y para las comidas públicas, especie de banquetes ofrecidos por la caridad; la segunda para el clero, y la tercera para los pobres. El miserable, el viajero sin recursos, el encarcelado, el niño abandonado por sus padres, eran piadosamente socorridos. Según el testimonio de sus mismos enemigos, los cristianos de los primeros siglos auxiliaban a los necesitados aun cuando no profesasen su religión.
A fines del siglo III, la Iglesia pudo poseer ya bienes raíces. Entonces empezaron a fundarse asilos para los esclavos, y hospicios y hospitales para los enfermos, los desvalidos y los peregrinos: la piedad de los fieles cuidaba muy particularmente de proporcionar hospitalidad a estos últimos.
En la sangrienta lucha que precedió a la total caída del Imperio romano; en aquel terrible cataclismo que echó por tierra un pueblo señor del mundo y una civilización que fascinaba por el brillo de sus grandes hombres; en aquel caos de opiniones, de iras, de razas distintas, los cristianos mantuvieron el sagrado fuego de la caridad, que, ora disipando las tinieblas del entendimiento, ora consolando los dolores del corazón, era a la vez luminoso faro en lóbrega noche, y purísima fuente en las abrasadas arenas del desierto.
Arrojadas definitivamente las legiones romanas de España; consolidado el poder de los godos; siendo ya la religión de Jesucristo la religión del Estado, la única puede decirse, el espíritu de caridad no halló ya obstáculos en el poder supremo, y los dos elementos, material y moral, que constituyen la Beneficencia se robustecían cada día.
Pero si la caridad, virtud cristiana, era practicada por los mejores y respetada por todos, la Beneficencia no perdió el carácter individual que había tenido. Cada hombre en particular tenía el deber como cristiano de socorrer a su prójimo menesteroso; pero estos mismos hombres reunidos no se creían en la propia obligación; el Estado no reconocía en ningún ciudadano el derecho de pedirle socorro en sus males supremos. Los desvalidos acudían al altar; no era de la incumbencia del trono el consolarlos. En el Código gótico no se halla una sola ley relativa a Beneficencia, ni los concilios de Toledo se ocuparon en ella tampoco. Cada cual hacía el bien siguiendo sus inspiraciones individuales; fundábanse obras pías con este o con aquel objeto por el rey como cristiano, no como jefe del Estado, ni más ni menos que el grande, la mujer piadosa, o el obscuro ciudadano. Mientras quedó una sombra del poder de Roma en España, no llegaron a establecerse comunidades religiosas; pero en el siglo VI las vemos ya aparecer y multiplicarse. Al principio carecían de regla y les servía de tal, ya la voluntad del Diocesano, ya la de los superiores elegidos por los mismos que se reunían para vivir santamente; pero el espíritu de caridad estaba de tal manera unido al sentimiento religioso, que los monasterios, antes de tener regla escrita, como después, pudieron considerarse durante mucho tiempo como otros tantos establecimientos de Beneficencia. Eran ricos, no solamente por los donativos que recibían, sino con el producto de la tierra cultivada por los monjes, que trabajando arrancaron al trabajo la marca de infamia que le había impreso la corrompida aristocracia de Roma. No había obra de misericordia que no ejercitasen los piadosos cenobitas. Ellos rompían las cadenas del cautivo, protegían al débil contra la opresión del fuerte, hospedaban al peregrino, amparaban al niño abandonado, al anciano sin apoyo, a la mujer desvalida: ellos daban pan al hambriento y consuelo al triste.
Como la Iglesia destinaba una gran parte de sus bienes al socorro de los necesitados; como los santos vivían pobremente, dando a los desvalidos no ya lo que podían mirar como superfluo, sino parte de lo necesario; como el clero y en particular los obispos pedían limosna por sí o por sus delegados para distribuirla entre los pobres o fundar establecimientos de Beneficencia; como el amor de la divinidad y el del prójimo se confundieron en un celestial sentimiento, y donde quiera que se alababa a Dios se hacía bien a los hombres, la Iglesia llegó a considerarse y la consideraron todos como la única consoladora de los males que afligen a la humanidad doliente y desvalida. ¡Hermoso privilegio, divino atributo conquistado por la abnegación de sus santos hijos! La Beneficencia se confundió de tal manera con la religión, que para una fundación benéfica se acudía al obispo, y al Papa cuando fue considerado como jefe de la Iglesia: los reyes mismos acudían a él a fin de que los autorizase para fundar un establecimiento de Beneficencia en sus propios estados, advirtiendo que esto sucedía siglos antes de que en nuestras leyes se introdujeran innovaciones que extendían el poder de Roma con detrimento del poder real.
La catástrofe del Guadalete y la destrucción del imperio godo por los mahometanos fueron un rudo golpe para la Beneficencia, que tuvo que refugiarse con los vencidos en las montañas de Asturias. Es verdad que los árabes cultivaban entonces las ciencias con más éxito que pueblo alguno, y sus médicos eran los primeros, si no los únicos, que llevaban a la práctica de la Medicina algo más que un brutal empirismo; es cierto que en algunas ciudades conquistadas fundaron hospitales, cuya magnificencia dejó muy atrás a la de los godos; pero su estado social y el espíritu de su religión fueron causa de que aquellas obras fuesen más dignas de estudio bajo el aspecto arquitectónico y científico, toda vez que la caridad no era la virtud de los sectarios de Mahoma.
El terreno recobrado palmo a palmo para la patria y la religión cristiana, lo fue también para la Beneficencia, que volvió a ofrecer asilos al dolor, y amparo a la desgracia. Se multiplicaron las fundaciones piadosas bajo diversas formas y con distintos objetos. Hospedar peregrinos, recoger transeúntes, proporcionar asilos a la ancianidad desvalida y socorros a la pobreza, asistir a los enfermos, cuidar a los convalecientes, dotar a las doncellas pobres, proporcionar medios de seguir la carrera eclesiástica a los que carecían de ellos y dotar escuelas, fueron las principales creaciones de la Beneficencia. A veces el fundador de un hospital o de otro cualquier establecimiento benéfico legaba rentas con que pudiera sostenerse; otras confiaba su suerte a la caridad. Ya instituía por patrono al heredero de su nombre y de su fortuna; ya a un prelado, a ciertas dignidades de un cabildo, de una corporación, de una comunidad. Según su razón o su capricho, establecía las reglas que habían de seguirse para la administración del establecimiento, para las personas que habían de ser admitidas en él, y, lo que es aún más extraño, para los métodos curativos que debían adoptarse, si la fundación era de un hospital. Todo se hacía conforme a la opinión y voluntad del individuo, y llevaba el sello de su personalidad.
La ley estaba muda; no era de su incumbencia el amparar la desgracia, o regularizar los esfuerzos de los que querían ampararla. Ni el que un establecimiento benéfico no tuviese las condiciones materiales de salubridad y otras que su destino exigía, ni el que su reglamento fuese absurdo; ni el que estuviese en una localidad donde no hacía falla, mientras en otra era necesario; ni el que hubiese desproporción entre lo cuantioso de sus recursos y lo limitado de sus gastos; ni, en fin, abuso ni error alguno, era bastante para que el poder supremo tomase una parte activa en el ramo de Beneficencia. En el siguiente cuadro, en que hemos colocado los principales establecimientos benéficos por orden cronológico, se halla en parte la confirmación de lo que dejamos dicho: el individuo lo hacía todo, la sociedad no hacía nada; los fundadores son reyes, prelados, dignidades, ciudadanos obscuros, piadosas mujeres, cofradías religiosas, o autoridades locales; pero los reyes, lo repetimos, hacían la santa obra como cristianos, no como jefes del Estado, y cediendo el patronato de su fundación o conservándole nominalmente, dejaban su custodia ya a corporaciones religiosas, ya a individuos que por razón de oficio debían ocuparse en conservar el buen orden en el piadoso asilo; pero nunca una regla a que debieran sujetarse ni aun los que eran del Real patronato.
CUADRO CRONOLÓGICO DE LOS PRINCIPALES
ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA EN ESPAÑA
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE DEL PUEBLO
NOMBRE DEL FUNDADOR
AÑO EN QUE SE FUNDÓ
Hospital de San Juan.
Oviedo.
Alonso VI.
1058
Hospital.
Cardona.
D. Ramón Folch.
1083
Hospital de la Seo.
Zaragoza.
D. Hodierna de la Fuente.
1152
Hospital del Rey.
Burgos.
Alonso VIII.
1212
Hospital de Santa Cruz.
Barcelona.
Varios vecinos.
1229
Alberguería.
Oviedo.
D.ª Balesquida Giráldez.
1232
Hospital llamado de San Juan de Dios.
Alicante.
D. Bernardo Gomir.
1333
Hospital.
Teruel.
D.ª Magdalena de la Cañada.
1333
Hospital de Pobres.
Vich.
D. Ramón Terrados, comerciante.
1347
Hospital de San Bernardo.
Sevilla.
Varios sacerdotes sevillanos.
1355
Hospital de Sacerdotes pobres.
Valencia.
Cofradía de Nuestra Señora.
1356
Hospital de San Miguel.
Murviedro.
D. Antonio Peruyes.
1367
Hospital de Huérfanos.
Barcelona.
D. Guillén de Pon.
1370
Hospital de las Misericordias.
Guadalajara.
D.ª María López.
1375
Hospital de Santos Cosme y Damián.
Sevilla.
Varios médicos y cirujanos.
1383
Hospital.
Castellón de la Plana.
D. Guillermo Trullols.
1391
Hospital de Eu-Conill.
Valencia.
D. Francisco Conill.
1397
Hospital de Eu-Bou.
Valencia.
D. Pedro Bou.
1399
Hospital.
Castrogeriz.
D. Juan Pérez y su esposa.
1400
Hospital.
Poza.
D. Juan Lences.
1400
Hospital.
Villafranca.
D.ª Juana Manuel.
1418
Hospital de San Mateo.
. Sigüenza.
D. Diego Sánchez, dignidad de la Catedral.
1445
Hospital general.
. Palma de Mallorca.
Alonso V de Aragón.
1456
Hospital de San Antonio de los peregrinos.
Segovia.
D. Diego Arias
1461
Hospital de la Misericordia.
Talavera.
D. Fernando Alonso.
1475
Casa de Misericordia.
Sevilla.
D. Antonio Ruiz sacerdote.
1477
Hospital.
Oña.
D. Martín de Oña.
1478
Hospital de San Juan.
Burgos.
Los Reyes Católicos.
1479
Hospital de la Misericordia.
Alcalá de Henares.
D. Luis Antezana y su esposa D.ª Isabel de Guzmán.
1486
Antiguo hospital del Campo del Rey.
Madrid.
D. García Álvarez de Toledo, obispo de Astorga.
1486
Hospital de dementes.
Valladolid.
D. Santos Velázquez, oidor1
1489
Hospital de la Magdalena.
Almería.
D. Rodrigo Demandía y el Cabildo de la Catedral.
1492
Hospital de Santa Ana.
Granada.
Los Reyes Católicos.
1492
Hospital Real.
Santiago.
Los Reyes Católicos.
1492
Hospital de Santa Cruz.
Toledo.
D. Pedro González Mendoza.
1494
Hospital de la Misericordia.
Segovia.
D. Juan Arias, obispo de la Diócesis.
1495
Hospital.
Ponferrada.
Los Reyes Católicos.
1498
Hospital de Nuestra Señora de Gracia.
Tudela.
D. Miguel de Eza.
1500
Hospital de San Sebastián.
Badajoz.
D. Sebastián Montoro.
1500
Hospital.
Lizarza.
Domingo Ibarrondo.
1500
Hospital de la Caridad.
Olivenza.
El rey, D. Manuel de Portugal.
1501
Hospital de San Lucas y San Nicolás.
Alcalá de Henares.
El Cardenal de Cisneros.
1508
Hospital de los Viejos.
Briviesca.
D. Pedro Ruiz.
1513
Hospital de la Caridad.
Granada.
D. Diego San Pedro y Don Gaspar Dávila.
1513
Hospicio.
León.
D. Cayetano Cuadrillero, obispo de la Diócesis.
1513
Hospital para forasteros.
Quintanilla de la Mata.
D. Juan Martínez.
1524
Hospital del Obispo.
. Toro.
D. Juan Rodríguez Fonseca, arzobispo de Burgos.
1524
Hospicio.
Tudela.
D. Juan de Aragón y D. Pedro Jerónimo Ortiz.
1526
Hospital.
Avilés.
D. Pedro Solís.
1530
Hospital de Huérfanos.
Zaragoza.
Varios vecinos.
1543
Hospital General.
Pamplona.
El arcediano D. Ramiro Goñi.
1545
Hospital de las Cinco Llagas.
Sevilla.
D.ª Catalina Rivera y su hijo D. Fadrique Enríquez.
1546
Hospital.
San Sebastián.
D. Pedro Fernández.
1550
Casa de Expósitos.
Córdoba.
El deán D. Juan Fernández de Córdoba.
1552
Hospital de San Juan de Dios.
Madrid.
El venerable Antón Martín.
1552
Hospital de San Juan de Letrán.
Castro del Río.
Licenciado D. Juan López Illescas.
1557
Hospital de Santiago.
Oviedo.
D. Jerónimo Velasco, obispo de la Diócesis.
1560
Hospital de la Concepción.
Burgos.
D. Diego Bernuy.
1562
Antiguo Hospital de San Millán.
Madrid.
Varias personas caritativas.
1565
Hospital de la Misericordia.
Jaén.
Cofradía de la Misericordia.
1570
Inclusa.
Madrid.
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad.
1572
Hospital de San Roque.
Santiago.
El arzobispo D. Francisco Blanco.
1577
Inclusa.
Jaén.
D. Diego Valenzuela.
1582
Hospicio.
Santiago.
Hermandad de Ntra.Sra. de la Misericordia.2
1583
Hospital de Dementes.
Toledo.
D. Francisco Ortiz, nuncio de Su Santidad.
1583
Casa de Misericordia.
Barcelona.
Dr. D. Diego Pérez Valdivia.
1583
Hospital de Ntra. Sra. de los Remedios.
Oviedo.
D. Íñigo de la Rua, abad de Teverga.
1584
Hospital del Buen Suceso.
Coruña.
Ares González.
1588
Hospital General.
Madrid.
Felipe II.
1590
Casa de Arrepentidas.
Palma de Mallorca.
Fray Rafael Serra.
1592
Antiguo Colegio de Desamparados.
Madrid.
Congregación del Amor de Dios.
1592
Obra pía para dar limosna.
Castrogeriz.
D. Sebastián Ladrón.
1594
Hospital de San Juan de Dios.
Segovia.
D. Diego López.
1594
Hospital de San Juan de Dios.
Pontevedra.
El Ayuntamiento.
1595
Colegio de Niños del Amor de Dios.
Valladolid.
D. Francisco Pérez Nájera.
1595
Hospital de San Juan y San Jacinto.
Córdoba.
D. Pedro del Castillo.
1596
Hospital de la Concepción.
Bujalance.
D. Martín López.
1604
Refugio.
Madrid.
El padre Bernardino de Antequera y los señores D. Pedro Laso de la Vega, D. Juan Serra y la Hermandad del Refugio.
1615
Casa de Caridad.
Salamanca.
D. Bartolomé Caballero.
1623
Hospital de Sacerdotes.
Sevilla.
La Hermandad de Jesús Nazareno.
1627
Hospital de San Julián y San Quirce.
Burgos.
D. Pedro Barrantes3 y D. Jerónimo Pardo, abad de San Quirce.
1627
Hospital.
Zamora.
Los señores D. Isidro y D. Pedro Morán.
1629
Hospital de San Pablo.
Barcelona.
D.ª Lucrecia Gualba, D.ª Victoria Aslor, D.ª Elena Soler y D. Pablo Ferranz.
1629
Obra Pía para dotar doncellas huérfanas.
Burgos.
D.ª Ana Polanco.
1630
Hospital.
Tornavacas.
Licenciado D. Tomás Sánchez.
1633
Hospital de mujeres.
Cádiz.
D. Juan Just, D. Manuel Iliberry y D.ª Jacinta Armengol, marquesa de Campo Alegre.
1648
Hospital de Nuestra Señora de la Piedad.
Nájera.
Congregación.
1648
Hospicio.
Zaragoza.
Los hermanos de la Escuela de Cristo.
1666
Colegio de la Paz.
Madrid.
La Duquesa de Feria.
1669
Casa de Misericordia.
Valencia.
La Ciudad.
1670
Hospital de Jesús Nazareno.
Córdoba.
El Reverendo Cristóbal de Santa Catalina.
1673
Hospicio.
Madrid.
El beato Simón de Rojas.
1674
Casa de Misericordia.
Palma de Mallorca.
La Ciudad.
1677
Hospital de la Orden tercera.
Madrid.
La Orden, y D.ª Lorenza de Cárdenas.
1678
Hospital de San Julián.
Málaga.
Varias personas principales.
1682
Hospital de Convalecencia.
Toro.
D. Félix Rivera y su esposa D.ª Teresa Sierra.
1699
Casa de Misericordia.
Pamplona.
El Ayuntamiento.
1700
Hospital del Cardenal.
Córdoba.
El Cardenal D. Pedro Salazar, obispo de Cardona.
1701
Hospital.
San Sebastián.
La Ciudad.
1714
Hospital de Jesús Nazareno.
Castro del Río.
D. Tomás Guzmán.
1741
Casa de Misericordia.
Alicante.
D. Juan Elías Gómez.
1743
Casa del Retiro.
Barcelona.
D. Gaspar Sanz y la Congregación de la Esperanza.
1743
Hospital.
Torrellas.
D. Pedro Tudela, médico de la villa.
1746
Hospicio.
Jaén.
Fray Benito Masin, obispo de la Diócesis.
1751
Hospital.
Undues de Lerda.
D. Matías García.
1751
Casa de Misericordia.
Murcia.
El canónigo D. Felipe Munise.
1752
Hospicio.
Salamanca.
Fernando VI.
1752
Hospicio Provincial.
Oviedo.
D. Isidoro Gil, regente de la Audiencia.
1752
Casa de Misericordia.
Valladolid.
Varios vecinos.
1752
Hospicio.
Badajoz.
Fernando VI.
1757
Hospicio.
Cádiz.
La Hermandad de la Caridad y el Marqués del Real Tesoro.
1763
Hospital de San Fernando.
Coruña.
D. Tomás del Valle, obispo de Cádiz.
1768
Hospital de Carretas.
Santiago.
D. Bartolomé Rajoy, arzobispo de la Diócesis.
1770
Casa de Misericordia.
Tudela.
D.ª María de Ugarte.
1771
Inclusa.
Vitoria.
Una Asociación.
1780
Hospital de la Caridad.
Ferrol.
La Villa y el Sargento Mayor D. Dionisio Sánchez.
1780
Hospital.
Villalengua.
D.ª Josefa Vera.
1780
Hospital.
Erla.
D. Pedro Castrillo.
1782
Hospicio.
Ciudad Real.
D. Francisco Lorenzana, arzobispo de Toledo.
1784
Casa de Expósitos.
Mondoñedo.
D. Francisco Cuadrillero, obispo de la Diócesis.
1786
Casa de Huérfanos de San Vicente.
Castellón de la Plana.
D. José Climent, obispo de Cardona.
1789
Hospital de la Ciudad.
Coruña.
La Congregación del Espíritu Santo y D.ª Teresa Herrera.
1791
Casa de Misericordia.
Teruel.
D. Félix Rico, obispo de la Diócesis.
1799
Casa de Expósitos.
Palma de Mallorca.
D. Bernardo Noval y Crespi, obispo de la Diócesis.
1798
Hospicio.
Astorga.
El deán D. Manuel Revilla.
1799
Casa de Caridad.
Barcelona.
El Capitán General Duque de Lancáster.
1803
Hospital de Mujeres incurables.
Madrid.
La Condesa viuda de Lerena.
1803
Hospital de San Rafael.
Santander.
D. Rafael Tomás Menéndez, ob. de la Diócesis.
1803
Casa de Expósitos.
Pamplona.
D. Joaquín Uriz, obispo de la Diócesis.
1804
Casa de Caridad.
Vergara.
El Ayuntamiento.
1806
Hospicio.
Córdoba.
D. Pedro Trevilla, obispo de la Diócesis.
1807
Hospital.
Bilbao.
La Villa.4
1818
Casa de Beneficencia.
Valladolid.
El Capitán General D. Carlos O'Dónnell.
1818
Casa de Caridad.
Santander.
El Ayuntamiento.
1820
Casa de Beneficencia.
Castellón de la Plana.
El Ayuntamiento.
1822
Casa de Caridad.
Vich.
Una junta.
1832
Asilo de San Bernardino.
Madrid.
El Corregidor Marqués de Pontejos.
1834
Casa de Expósitos.
Coruña.
El jefe político D. José Martínez y el Ayuntamiento.
1844
Casa de María Sma. de las Desamparadas.
Madrid.
La Sra. Vizcondesa de Jorbalán.
1845
Hospital de Hombres incurables.
Madrid.
El Gobernador D. Melchor Ordóñez.
1852
La misma variedad que se nota en la categoría de las personas que mereciendo bien de la humanidad se esforzaban por proporcionar asilos al dolor, se echa de ver en las reglas que imponían y los recursos que proporcionaban. Propiedades rústicas y urbanas, censos, parte en los diezmos después que se establecieron y en los productos de cruzada, créditos contra el Estado, arbitrios sobre ciertos artículos de consumo y sobre ciertas ventas verificadas en las ferias, parte en el producto de las diversiones públicas, y otros muchos recursos que sería prolijo enumerar, hacían que los medios pecuniarios con que contaba la Beneficencia fuesen tan variados como diferentes eran sus formas y las reglas a que se atenía.