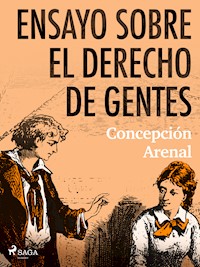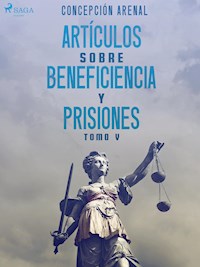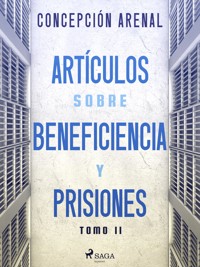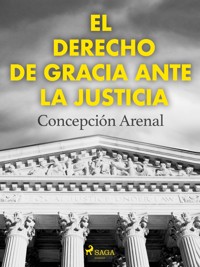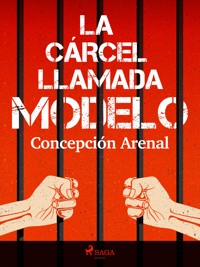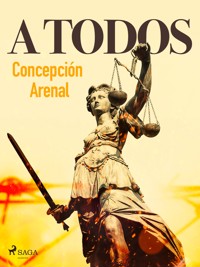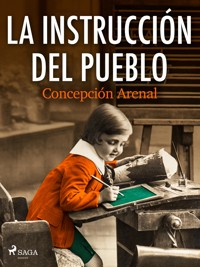
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Texto de la conferencia homónima de la autora Concepción Arenal en el que se analiza la situación de la educación en España en el siglo XIX, señalando tanto sus debilidades como las posibilidades de mejora. Llegó a ser premiado por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1878.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Concepción Arenal
La instrucción del pueblo
Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el concurso de 1878
Saga
La instrucción del pueblo
Copyright © 1896, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509830
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Introducción
Hay en España gran número de personas que más o menos abogan por la instrucción; pero son pocas las que se penetran bien de toda su importancia, y menos aún las que están dispuestas a contribuir eficazmente a que se generalice. Sucede con ella algo parecido a lo que con la religión acontece: son más los que la invocan que los que la practican. La conveniencia de la instrucción empieza a comprenderse; la necesidad todavía no, por regla general. Las pruebas de esto son casi tantas como los hechos bien observados que al asunto se refieren, y ya se mire abajo, en medio o arriba, se hallará por lo común muy bajo el nivel de la enseñanza y la consideración que merecen hoy los que enseñan: para convencerse de uno y otro basta examinar un niño que sale de la escuela, un mozalbete que sale del Instituto, un joven que sale de la Universidad, y tomar nota de los sueldos que tienen los maestros, desde el de primeras letras hasta el que explica las asignaturas del doctorado.
Un título académico da derechos, no seguridad de la ciencia del que le posee, que sólo por excepción corresponde a los certificados obtenidos; y en cuanto a retribución, el profesorado parece que puede incluirse en aquellos modos de vivir que decía Larra que nodan de vivir. No está anticuado el antiguo dicho de tienes más hambre que un maestro deescuela, y los de Instituto y Universidad, en su gran mayoría, no pueden sostenerse con sus sueldos, a menos que no renuncien a formar una familia y tengan en sus gastos una parsimonia rara en la época, o busquen en otras ocupaciones con que llenar el vacío que el mezquino jornal deja en su presupuesto. Esta necesidad en que se los pone rebaja indefectiblemente el nivel intelectual, porque hoy el maestro no puede ser más que maestro, y no hace poco el que buen maestro es. Antes pasaban años y años sin que las ciencias dieran un paso; ahora caminan rápidamente: el profesor necesita tener periódicos científicos, comprar libros, estudiar siempre y mucho si quiere estar al nivel de los conocimientos de la época y no quedarse en un retraso lamentable: basta, a veces, ignorar las últimas publicaciones para decir en cátedra un gran disparate. En cualquiera ciencia puede suceder que, si se cita como autoridad un libro de fecha no reciente, hay quien contesta: «¡Eso se escribió hace treinta años!» con un tono que no parece sino que se alega un texto de tiempos prehistóricos. Antes, el que cultivaba una ciencia se limitaba a ella; ahora se va viendo el enlace y las relaciones de todas, y no sabe bien ninguna el que no sabe más que aquella sola. Si Hipócrates decía en su tiempo ars longa, vita brevis, ¿qué diría hoy, en que se suceden los descubrimientos y las publicaciones con tal rapidez que no basta la vida para estudiar bien una rama cualquiera del inmenso árbol de los conocimientos humanos?
Resulta que el profesor no puede ser más que profesor, y que para serlo del modo debido necesita medios materiales que se le niegan; que la retribución que se le asigna, y a veces no se lo paga, es insuficiente, no sólo para adquirir los medios indispensables de ilustrarse, sino para su sustento material; que la consideración que merece está en armonía con el sueldo que cobra; que la alta misión del maestro se convierte en un via crucis, por donde caminan sólo los que tienen espíritu de inmolación y de sacrificio; que, como este espíritu no puede animar a todos los que tienen aptitud para la enseñanza, muchos se retraerán de ella; que la consecuencia de todo esto es rebajar el nivel intelectual del cuerpo docente; y, en fin, que la opinión pública, no preocupándose de semejante estado de cosas, prueba que no da al saber importancia, ni considera la instrucción como una necesidad.
Si se pidiera para las eminencias del profesorado lo que se concede a las de la milicia o la magistratura, ¿qué se diría? ¡No pareciera pequeña extravagancia proponer que un profesor pudiese llegar a tener el sueldo de un presidente del Tribunal Supremo o de un capitán general! Cuando se califica de extravagancia la justicia, se está bien lejos de ella; tan lejos como parece estar España de comprender que la cuestión de enseñanza es una gravísima cuestión social.
No somos de los que tienen fe en profecías pavorosas y desesperadas, o ven el porvenir en forma de volcán, de abismo o de caos. Creemos en el progreso humano; el mundo moral tiene leyes, mas dentro de ellas han sucedido y pueden suceder cosas bien terribles, trastornos que no son el aniquilamiento, pero sí el dolor y la culpa en un grado que impresiona profundamente la conciencia recta y el corazón compasivo.
Consignemos algunos hechos.
Las aspiraciones son cada vez más insaciables; todos quieren ser mucho y quieren ser más; ¿quién se contenta con lo que fue su abuelo o su padre?
Esta ansia de mayores bienes se une a la propensión a no calificar así sino los materiales.
Los bienes del espíritu se multiplican a medida que son más los que participan de ellos; los materiales tienen limitaciones que no puede traspasar el más vehemente deseo. Una verdad es toda para todos; un elevado sentimiento crece con el número de los que participan de él; las monedas de un saco tocan a menos cuanto son más aquellos entre quienes se reparten.
Los bienes del espíritu, además de este poder de multiplicación, tienen el de abstracción y de independencia, de tal manera que dependen en su mayor parte del que los quiere y los busca, mientras los materiales están sometidos a circunstancias exteriores, a voluntades ajenas, y con frecuencia esclavizados. El que cifra su bien en el amor de Dios, de la humanidad o de la ciencia, lleva dentro de sí los principales medios de alcanzar este bien, que la fuerza mayor de ninguna tiranía puede arrebatarle: nadie podrá impedir que sea religioso, sabio, caritativo. Pero el que hace consistir su dicha en poseer cierta extensión de terreno o cierto número de monedas, la pone bajo la dependencia de los hombres y de las cosas. La sequía, la inundación, la borrasca, el terremoto, la guerra, la inesperada paz, el atraso de una industria, la invención de una máquina que hace variar los procedimientos de otra, un comerciante que quiebra, el filón de una mina que se agota, la Bolsa que sube o que baja, un mercado que se cierra o que se abre, un artículo del Arancel que se varía, un protector que ya no protege, un cálculo errado, la maldad de un hombre, una revolución política, un cambio de Gobierno; ¿quién sabe el sinnúmero de circunstancias que pueden destruir el bien del que le hace consistir en cosas materiales?
Con esta dependencia material -en algunos casos podría decirse bruta- de las cosas exteriores coincide la independencia y hasta la rebeldía contra las influencias que llamaremos espirituales, en el sentido de que obran sobre el espíritu. El precepto religioso, el mandato de la ley, la disposición del Gobierno, la autoridad del superior, cualquiera que él sea, han perdido su prestigio en todo o en parte, y la sumisión, cuando existe, procede más bien de hábito o idea de necesidad que de justicia; es mecánica, no sentida ni razonada.
Los elementos sociales están en estado de mezcla, más bien que en el de combinación: todas las clases tienen quejas para con las otras, cuando no rencores; parece que ninguna cumple con su deber, y ni aun se hallan de acuerdo al definirle.
La división más profunda es la que existe entre pobres y ricos; la necesidad material los aproxima, y la disposición del ánimo los aleja. El amo deplora la necesidad de tener servidores; el criado la de servir. El industrial enumera las exigencias absurdas y los vicios de los obreros; éstos se dicen explotados por el capitalista de una manera inicua. El señor de la tierra se irrita de que le paga mal el colono, que le acusa de exigirlo una renta excesiva. El soldado murmura de la tiranía del jefe, el oficial truena contra el espíritu de indisciplina de la tropa. Los pobres y los ricos, cuando no se revuelven iracundos, se miran de reojo, se ven por el lado de sus defectos, son maliciosos, desconfiados, suspicaces, injustos, en fin, mutuamente; y así marchan superpuestos bajo la presión de la necesidad, pero sin que haya combinación armónica, imposible mientras exista tan profundo desacuerdo en el estado de los ánimos. El ideal no es armonizar las clases, sino suprimirlas; hablar de paz y de amor parece hipocresía o ilusión, y aconsejar paciencia, insulto.
Dentro de una misma clase hay desacuerdos entre la mitad de las personas que de ella forman parte, y la otra mitad. Como el pobre ha perdido el respeto al señor, la mujer ha empezado a perder el respeto al hombre; le han hablado de igualdad y de privilegio, de tiranía y de emancipación, de abyección y de dignidad; le han dicho que las leyes son injustas, los hombres opresores, y que ella es merecedora de más dichosa suerte y debe aspirar a sacudir el yugo. Que esta voz sea del Señor o de la serpiente, ella la ha escuchado. El legislador la escucha también alguna vez; hay contradicciones entre las leyes que a la mujer se refieren, entre las leyes y las costumbres y las ideas; de todo lo cual nacen antagonismos en el hogar doméstico que aumentan los de la plaza pública, y conflictos que adquieren grandes proporciones, cuyo ignorado origen es la relajación de la disciplina del hogar, que no se sustituye por la armonía.
El temor inspira desalientos y prepara violencias, ya en unos, ya en otros, y, tan mal consejero como el hambre, es oído por los que la tienen y por los que no.
Como una clase no cree en la abnegación de otra, el egoísmo parece justificado y no tiene límites.
El medio saber de arriba y la ignorancia de abajo se combinan con las pasiones y los egoísmos de todos, y favorecen el error y el escepticismo. El hombre rudo ha oído afirmar magistralmente al bachiller que no hay Dios, que hay derecho al trabajo, que la otra vida es una quimera, y la dicha en ésta puede ser una realidad, que no se habla de otro mundo sino para contener a los que sufren en éste; el hombre rudo ha visto al semidocto reírse de las cosas santas, y no hay cosa más contagiosa que la risa; el hombre rudo se ha hecho descreído en religión y crédulo en economía política; concede a Proudhon la fe que niega a Jesús, y burlándose de los milagros pasados cree en los futuros.
El poder que sujeta a las multitudes tiene las intermitencias de la rebelión, y el desdén que las humilla es interrumpido por las vicisitudes políticas. Un día el obrero legisla por espacio de cuarenta y ocho horas desde la barricada; otro recibe, pidiéndole el voto, la carta de un gran señor que se había olvidado que no sabía leer, o se ve adulado por el demagogo. Estos recuerdos dejan en su ánimo gérmenes de rebeldías niveladoras y de soberbias: los fuertes no son invulnerables cuando han caído; los elevados no son inaccesibles, puesto que en ocasiones descienden, y a él le han convencido sus tribunos, no sólo de que le asisten derechos que ignoraba, sino que tiene cualidades que no creía tener. Y como esto es en parte cierto, como él no sabía todos sus derechos ni el mérito de cumplir algunos de sus deberes, no es difícil hacerle creer en derechos imposibles y darle la soberbia de virtudes de que carece.
Ha dicho madama Staël que la resignación es un elemento indispensable de orden. Nosotros lo creemos también; porque, mientras haya dolor, lo mejor que pueden hacer las colectividades, como los individuos, es resignarse con él; el que se desespera, le aumenta en vez de remediarle si tiene remedio, o de suavizarle si tiene lenitivo. La resignación es religiosa o filosófica; viene de las creencias o del discurso, o bien de entrambos, si el desesperarse parece tan absurdo como impío. Lo que es de desear, es resignarse por razón o por fe; lo que es de temer, es desesperarse por falta de fe y de razón.
Hay un mínimum de resignación como de justicia, que no falta a ninguna sociedad que vive, pero enferma la que llega a este límite, y debe estar cerca de él nuestra sociedad actual. La resignación religiosa disminuye, la filosófica no crece en proporción, y la armonía de entrambas hasta formar una sola parece estar aún lejos, muy lejos. Los síntomas de este mal son muchos, pero el más significativo es la frecuencia de los suicidios y la clase de los suicidas. Antes no se suicidaban más que los señores; ahora los pobres también abrevian su vida: tan insufrible les parece. Como el dolor físico rara vez determina el suicidio, se deduce claramente que el dolor moral ha descendido hasta las últimas clases, o que los consuelos faltan, o entrambas cosas a la vez, que será lo más probable. Es lo cierto que la masa tiene terribles palpitaciones, gritos desgarradores, lágrimas de fuego que la abrasan, sed que imagina no poder apagar sino con su propia sangre. Se suicidan las criadas, los soldados, los ancianos y hasta los niños. La masa siente ya, a veces siente mucho, pero piensa, cree y espera poco; de modo que, cuando la resignación es más necesaria, se hace más difícil.
De todos estos hechos resulta que no hay más que armonías aparentes y equilibrios inestables. Pensando poco, sorprenden tantas crisis económicas y políticas, tantos trastornos que llegan como las nubes tempestuosas sobre el que tiene un horizonte muy limitado, y no las ve hasta que descargan; observando con atención, admira más bien que las convulsiones no sean más frecuentes.
La vida de los pueblos, como la de los hombres, pasa por circunstancias más o menos difíciles; y aunque debemos prevenirnos contra la propensión que hay a mirar el tiempo en que se vive como el peor, y contra la exageración de pensar que nuestra época tiene peligros y males nunca vistos; sin desconfiar de la Providencia, sin quejarnos de que marque esta hora para nuestro paso sobre la tierra, y aun dándole gracias porque nos haya enviado a luchar con el huracán, más bien que dejarnos languidecer en la malaria de los pantanos pestilentes; sin pesimismo, ni desaliento, ni rebeldía, ni exageración, se puede afirmar que suceden cosas graves en esta sociedad en que vivimos, donde se encarece la urgencia de resolver problemas que aún no están bien planteados.
Cada época tiene sus peligros y sus medios de conjurarlos, sus dolores y sus consuelos, sus culpas y sus penas. La pena sigue a la culpa como la sombra al cuerpo; es la gran ley que se cumple sin la intervención del hombre, pero su voluntad y su entendimiento influyen para disminuir el peligro y dar más eficaz consuelo al dolor.
Hoy, en España, ¿qué remedio puede emplearse contra los males que nos afligen o nos amenazan? Ninguna dolencia social puede combatirse con un remedio solo; pero si se nos pidiera que señaláramos uno nada más, aquel que juzgásemos de mayor eficacia, responderíamos sin vacilar: LA INSTRUCCIÓN.
No vemos más medio para que el crecido salario del obrero deje de corromperle que darle con la instrucción gustos racionales, en vez de que ahora no comprende más que el hartarse de carne y de vino, u otros peores.
No vemos más medio para que el capital, el trabajo intelectual y el manual se distribuyan los productos de una manera equitativa, que cultivar la inteligencia del obrero; porque, digase lo que se diga y hágase lo que se llaga, mientras sea bruto le tratarán como tal; será explotado, y después de la rebelión, como antes, y aun más que antes, tendrá hambre.
No vemos más medio de combatir eficazmente los absurdos económicos que popularizar las verdades de la economía política, las leyes de la producción: por desconocerlas absolutamente se pide al despotismo que haga veces de libertad, a la violencia los frutos de la armonía, al socialismo lo que debe ser obra de la asociación.
No vemos otro medio de calmar esas efervescencias, que tienen origen en aspiraciones a lo imposible, que manifestar que lo es, que responder con números y demostraciones a los sofismas y a los sueños. Los curanderos sociales, como los otros, no hacen fortuna entre gente que sabe anatomía y fisiología. Generalícese el conocimiento del organismo social, y se evitarán los peligros del más absurdo empirismo.
No vemos más medio de combatir eficazmente la inmoralidad brutal de abajo, y sensual y refinada de arriba, que oponerse a la preponderancia de los sentidos cultivando las facultades más elevadas, llevando al espíritu una parte de la actividad excesiva que hace fermentar la materia.
No vemos otro medio de combatir eso que se llama la frivolidad de la mujer, su sed de lujo, la importancia que da a las cosas pequeñas, el desconocimiento de las cosas grandes, los extravíos de la veleidad inquieta de su hastío, los peligros de su actividad que no se dirige, las monstruosidades de su desesperación, ni las ignominias corrupturas de su envilecimiento; no vemos defensa contra tantos enemigos sino en la instrucción.
No vemos medio de purificar las corrompidas costumbres si no se levanta el nivel moral e intelectual de la mujer, si no se le da con la instrucción más dignidad y más medios de procurarse el sustento y vivir honradamente.
¿Y la religión? ¿No puede contribuir a que se remedien estos males? ¿No puede calmar impaciencias, aplacar iras, sostener desfallecimientos, enfrenar ímpetus desordenados, purificar torpezas, calmar la sed de lo infinito, el ansia de la duda y las torturas del dolor? Sí, a todo esto puede coadyuvar la religión; pero ¿cómo se avivará el sentimiento religioso, tan aletargado que en ocasiones se diría muerto? Cuando da señales de vida, ¿no aparece, por lo general, como planta que ni se eleva mucho, ni arraiga profundamente? No dejándose fascinar por ilusiones ni engañar por hipocresía, ¿es posible desconocer nuestra indiferencia en materia religiosa? Obsérvese bien el salón y el cuartel, el hospital y el presidio, el templo y la plaza pública, la cátedra y el taller; penétrese después en la vida íntima de los hombres de todas las posiciones sociales, y se tendrá el convencimiento de cuán extendida se halla la indiferencia religiosa. Para combatirla, ¿pediremos favor a las tinieblas? ¿Buscaremos como aliada a la ignorancia? ¡Ah! Si los ignorantes fueran creyentes, viva sería la fe en España; pero la incredulidad no es ya docta; y si algún día la falta de luz hizo a los hombres tímidos y vacilantes, hoy la obscuridad engendra monstruos, irrita, impulsa a movimientos que, como ciegos, son insensatos y temibles.
Hoy se niega como antes se afirmaba, sin pensar, y se llega a la negación sin pasar por la duda; la incredulidad no es sistemática, es epidémica: está en el aire que se respira, y los hombres se sienten acometidos de impiedad como del cólera, y se burlan de las cosas santas, no con satánica risa, sino con carcajadas de loco.
El labriego o el artesano, que a veces viaja en ferrocarril, y a veces tiene voto para elegir diputados o concejales, que acaso sabe mal leer y escribir, y acaso lee papeles que fuera mejor que no leyera; el labriego o el artesano, aunque se codea en la estación y en el colegio electoral con los señores y con los doctos, y aunque ha oído afirmar la igualdad y negar la religión, y aunque no sea ya tímido ni respetuoso, sino osado e irreverente, si se le interroga sobre las cosas graves que importa más saber, ¿no es tan ignorante como el siervo que pegado al terruño recibía respetuosamente la orden del señor y la bendición del obispo? Si no acata el precepto religioso, no es porque piensa y sabe los motivos de su rebeldía y de sus negaciones, sino porque vive en un tiempo en que la falta de instrucción se armoniza perfectamente con la falta de fe.
Se ha dicho que poca ciencia aparta de Dios y mucha acerca a él, mirando sin duda la sociedad por arriba; pero viéndola por abajo se comprende que para apartarse de Dios no se necesita ciencia poca ni mucha; basta ignorancia y pasiones cuando el desdén de las cosas santas se ha hecho contagioso.
¿Cómo se ha llegado aquí? No es de este lugar investigarlo, sino consignar que aquí estamos, que tenemos masas ignorantes y descreídas que no recibirán la fe de la autoridad, y a quienes hay que elevar a la idea de Dios por razón, apoyada en el sentimiento religioso, que, aunque aletargado, no se halla extinguido en la mayoría de los hombres. Los incrédulos, absolutamente ignorantes como los semidoctos, necesitan aprender, aprender mucho. El maestro hoy, si cumple bien, ejerce funciones sacerdotales; el sacerdocio, si ha de llenar su misión, tiene que ser un cuerpo docente, y el Salvador dice hoy a nuestro entendimiento y a nuestra conciencia como decía a sus discípulos: Id y enseñad a las naciones.
El apostolado de hoy no puede ejercerse magnetizando a las masas para convertirlas; es preciso convencer a los individuos. Se acabaron o están acabándose los tiempos de la fe ciega; hay que sustituir la venda que le tapa los ojos por instrumentos de mucho poder, para que su mirada penetre en la eternidad y en el infinito. Este medio, se dirá, es difícil, lento, penoso; no diremos que sea fácil, pero nos parece el único; y cuando para un viaje necesario no se ve más que un camino, sea largo o corto, fuerza es marchar por él.
Hay que enseñar a los de abajo, de en medio y de arriba; hay que enseñar mucho a los hombres todos para que sean morales, religiosos, y tan perfectos y felices como es posible dentro de la naturaleza humana. Hay que enseñar. Recordamos y repetimos estas palabras de Guizot:
Je dis il faut. Se ha dado un paso inmenso en un gran designio si se considera el éxito como indispensable, como vital. El convencimiento de la necesidad da a aquellos a quienes place mucha fuerza, y a los que contraría mucha resignación.
Si nos convencemos de que la instrucción es absolutamente necesaria, esta idea dará energía a nuestra voluntad concentrando su poder. Procuraremos que tal sea la disposición de nuestro ánimo al estudiar el importante problema de la enseñanza obligatoria: en un asunto grave, como en un templo, se debe entrar con el espíritu recogido, porque el error voluntario ofende a Dios, que es la verdad.
Capítulo I
Algunos principios que conviene tener presentes para promulgar la Ley de Enseñanza Primaria Obligatoria
El ideal de una sociedad sería que todos los individuos que la componen, comprendiendo perfectamente sus deberes, los cumplieran sin coacción alguna, de modo que no hubiese necesidad de leyes, ni de tribunales que las aplicasen, ni de fuerza pública para apoyarlas. En este caso no habría distinción entre el deber moral y el deber legal, siendo entrambos igualmente obligatorios, y voluntariamente aceptados y cumplidos.
Aunque con menor grado de perfección, todavía tendría mucha la sociedad en que, siendo necesario promulgar leyes, establecer tribunales y apoyarlos en fuerza armada, todo deber moral fuese legal; es decir, que no hubiera acción ninguna injusta que no fuese justiciable.
Lejos estamos de semejante ideal, y la imperfección humana se manifiesta, ya desconociendo el deber, ya negándole la importancia que tiene, ya rebelándose contra él, ya, por último, haciéndole consistir en acciones injustas o en abstenerse de las que no lo son. El grado de cultura, la religión, la organización política, el estado social, modifican la calificación del deber, variándola hasta el punto de que un mismo hecho se condena o se absuelve según el tiempo y el lugar, y aun en el propio lugar y tiempo, según la persona que juzga.
De la movilidad y contradicción de las leyes nada se puede concluir contra la universal eterna fijeza de la justicia, como no se infiere que no brille el sol de que haya ciegos, cortos de vista, personas mal situadas a quienes se oculta, o que le ven a través de prismas que le desfiguran y obscurecen. Los hombres legislan aproximándose o apartándose de la justicia que está sobre ellos fija; y como es una, la variedad en las leyes es una prueba de error, aunque la unidad no lo sea siempre de acierto.