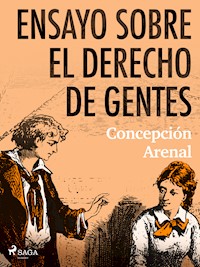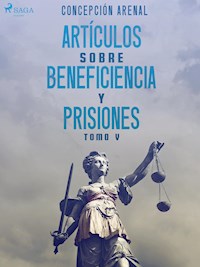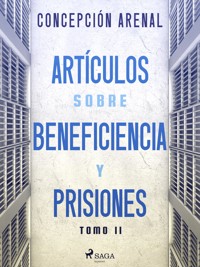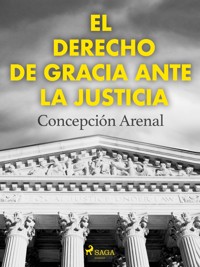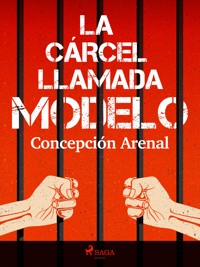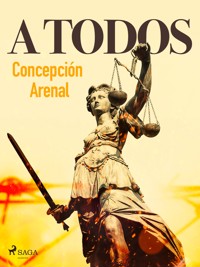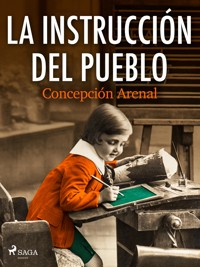Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Libro que contiene tres de los principales ensayos de la escritora Concepción Arenal, en los que reflexiona sobre el papel y la presencia femenina en la España de su época, tanto desde un punto de vista político como social.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Concepción Arenal
Tres ensayos de Concepción Arenal
Saga
Tres ensayos de Concepción Arenal
Copyright © 1890, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509816
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
El reo, el pueblo, y el verdugo o La ejecución pública de la pena de muerte
Concepción Arenal
Dedicatoria
Al Excmo. E Ilmo. Señor Don Florencio Rodríguez Vaamonde
Recordará V. que siendo Ministro de la Gobernación, y queriendo tal vez reformar las prisiones de mujeres nombró V. para ellas una Visitadora, y el nombramiento recayó en mí. Al firmarle se apartó V. mucho de los caminos de la rutina española; si con razón o sin ella, no me toca decirlo; lo único que puedo afirmar es que me dispensó V. un alto honor, no solicitado por mí, ni por ninguno de mis amigos, y que no lo he olvidado. La plaza no tardó en suprimirse, y de aquella tentativa de reforma no ha quedado más que un libro que nadie lee, un manuscrito que nadie habrá leído y mi gratitud. Para manifestarla quisiera poner su nombre de V. al frente de un gran libro y no de un insignificante folleto; pero si hay quien, apreciándola con la vanidad, la mide por el volumen de la obra dedicada, yo creo que V. la juzgará con el corazón y por el sentimiento que dicta la dedicatoria.
Concepción Arenal
Madrid 15 de Junio de 1867.
Prólogo
Los argumentos que se hacen contra la pena de muerte son de dos clases: con unos se combate la necesidad, la utilidad, la justicia, el derecho, en fin, de imponerla; con otros se ponen de manifiesto los inconvenientes de su ejecución; estos últimos nos han parecido siempre de fácil remedio.
No entraremos en la cuestión de derecho, en si la pena de muerte debe abolirse o no; la consideramos como un hecho porque existe en casi todos los pueblos, y de este hecho vamos a partir para investigar si podrían evitarse algunos de los males que consigo lleva. Nuestras ideas parece que deberían ser aceptables, lo mismo a los que la defienden que a los que la combaten. A los primeros, porque, realizando las innovaciones que proponemos, caían por tierra algunos argumentos de sus adversarios; a éstos, porque serían menos los males que han señalado.
Los males que resultan de la manera actual de aplicar la pena de muerte pueden clasificarse así:
- I -
Males que resultan para el reo del modo actual de aplicar la pena de muerte
El reo de muerte ama la vida; por regla general, la ama más que ninguna otra cosa; siente, al perderla, el mayor de los dolores; está abatido, consternado. Esa serenidad, ese valor aparente que lleva al patíbulo, son casi siempre mentira; son el último esfuerzo del amor propio, que no abandona al hombre ni aun al borde del sepulcro. El criminal se presenta sin vergüenza como criminal, pero la tiene de parecer débil; la sangre derramada imprime, a su parecer, sobre la frente una mancha menos fea que la nota de cobardía, y procurando olvidarse de cómo ha vivido, piensa en morir bien, en morir como hombre, es decir, en morir sin apariencia de temer la muerte. Para esto busca estímulos físicos y morales, el qué dirán sus amigos y la multitud, los manjares excitantes y las bebidas espirituosas.
Ha dicho un pensador que la vanidad se coloca donde puede, y hubiera podido añadir que halla siempre donde colocarse. Los gladiadores romanos, heridos de muerte, cuidaban de caer en una postura noble para que no los silbara la multitud; era más fuerte la vanidad que las ansias de la agonía. Ese es el hombre de antes, de ahora y de siempre; en Roma y en España, muriendo por una idea o por un crimen; en el circo, en el campo de batalla, en la plaza de toros y en el patíbulo.
El reo que está en capilla tiene horas contadas para recordar su vida, para arrepentirse, para prepararse a morir como cristiano, para hablar con Dios; y ese recogimiento de la última hora viene a turbarse por la presencia o la idea de la multitud, por la necesidad de aparecer como quien no teme la muerte, como quien la desafía y se ríe de ella. Los criminales no son hombres de fe viva; sus sentimientos religiosos son fáciles de distraer por las cosas del mundo, y esas calles, y esa plaza, y esa multitud, y ese murmullo, y ese magnetismo de las masas cuando fijan su mirada y su corazón en un punto, le impresionan, le desvanecen, le fascinan y le hacen prestar más atención a lo que pensará de su valor la multitud, que a lo que de sus culpas le dice el sacerdote; y él, tan habituado a no mirar más que las cosas de la tierra, tal vez le dirige su última mirada, su último pensamiento, que debía elevarse al cielo.
¿Es cristiano, es lógico, enviar al reo un ministro del Señor para que le ayude a bienmorir, y una multitud para que le ayude, a morir mal, como ha vivido? ¿Es cristiano enviarle esa inmensa tentación de la vanidad, esa distracción de la conciencia, ese obstáculo al arrepentimiento, allí, frente al cadalso, al borde del sepulcro, en los umbrales de la eternidad? Esa multitud que se agolpa en el camino del patíbulo ha de ser un obstáculo al recogimiento, al silencio que debe imponer a las cosas humanas el hombre que va a morir. Desde el momento en que el suplicio se convierte en espectáculo, se hace del reo un actor, que, como todos, quiere ser aplaudido y teme ser silbado. Ya no es de su crimen, ni del daño que ha hecho, ni del horror que debe inspirar, de lo que el pueblo se ocupa, sino de si va bien peinado, de si tiene buena figura, de si marcha con paso firme, de si su aspecto es varonil y su voz entera; es un drama gratis y al aire libre, en que el público se olvida del culpable: sólo ve al protagonista, y le admira cuando representa bien su papel. El reo quiere a toda costa excitar esa admiración y satisfacer su última vanidad.
En las plazas de toros hay a veces por tierra un caballo mortalmente herido, sin fuerza, sin movimiento, casi sin vida. Viene la fiera, la acomete de nuevo, escarba con el asta sus entrañas, y lo horrible del dolor parece que le comunica nueva vida, y se levanta y anda algunos pasos. Ese valor mentido, esas bravatas cínicas, ese alarde de fuerza, esos movimientos de la agonía en el criminal que va a morir, esa excitación de miles de testigos, ¿no tienen una horrible semejanza con la sangrienta escena del redondel? ¿No es la feroz curiosidad de la multitud la que escarba en el corazón del reo y le hace fingir una fuerza que no tiene y una serenidad que no debe tener? Además, el sentenciado no es un hombre dulce, de afectos benévolos, de buenos instintos: no se halla, ni por inclinación, ni por hábito, dispuesto a la humildad, a la mansedumbre, a la resignación; y si acaso la proximidad de la muerte y el temor de otra vida han despertado un momento su conciencia, disponiéndole al arrepentimiento, ¿qué cosa más propia para irritar sus fibras, harto irritables, que el espectáculo de aquella muchedumbre que mira su muerte como una diversión y va a recrearse saboreando su agonía? ¿Puede inspirar sentimientos dulces la amargura de ser un objeto de entretenimiento en la postrera hora? ¿Puede disponer a piedad la dureza de un pueblo que le mira con más curiosidad que compasión? ¡Sus víctimas no le habían ofendido! Y ¿qué daño ha hecho él a esa multitud que con tan impasible crueldad convierte en una función su muerte? Ha sido malo; y ellos, ¿son buenos? ¿Le parecerán mucho mejores que él, los que miran su agonía como un pasatiempo? El mundo, que de tales criaturas se compone, ¿merece ser tratado más benévolamente que él le trató? ¿Qué remordimiento debe inspirar el haber causado la desgracia de los que no se compadecen de la suya, de los que no lo dejan morir en paz? No hay nada que endurezca como el ser tratado con dureza. La conciencia es, en muchos casos, más que una luz, un reflejo; el llanto de la compasión hace verter lágrimas de arrepentimiento, y la sonrisa de la indiferencia hace blasfemar.
Los criminales no son filósofos: son hombres de instintos y de impresiones, de poca conciencia y mucha irritabilidad, dispuestos a absolverse de los crímenes propios tan pronto como observan las faltas ajenas. En ánimos así dispuestos, ¿qué efecto debe producir esa multitud que se apiña al paso del reo, que le examina curiosa y busca distracción y solaz en la agonía de un hombre y en su muerte? Esa concurrencia bulliciosa, que es un impío insulto al dolor supremo, ¿no despierta los malos instintos, no insulta, no irrita, no desespera?