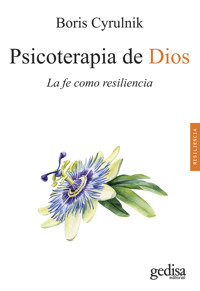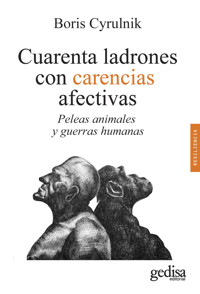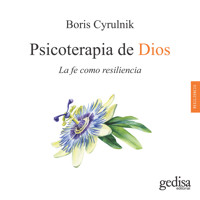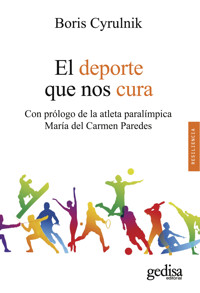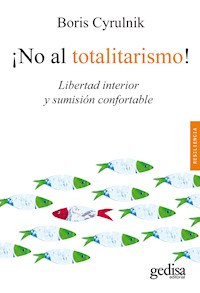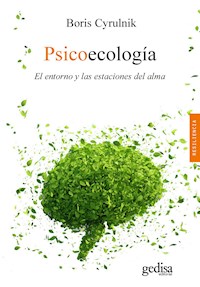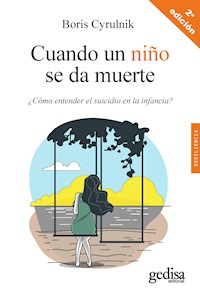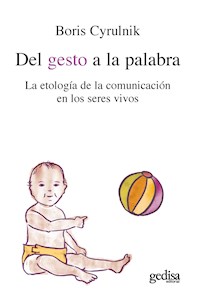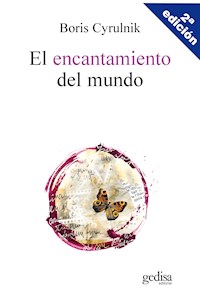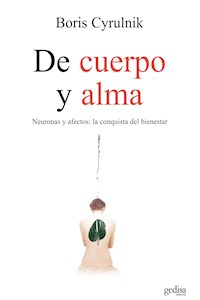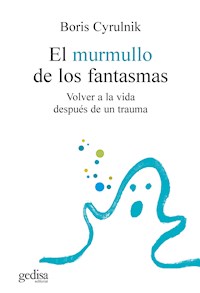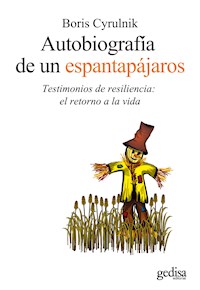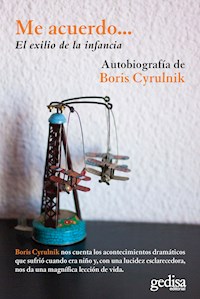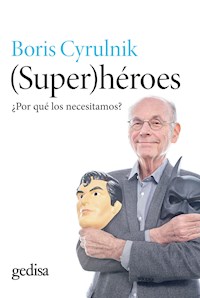Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
La antropóloga Germaine Tillion, miembro de la Resistencia francesa y deportada a un campo de concentración, todavía estaba trabajando la víspera de su muerte. De vuelta de aquel horror, decidió reír hasta el último minuto, despertando a su alrededor un grupo de amistad, de ayuda mutua y de alegría que duró hasta que ella cumplió 101 años. Para muchos, la entrada en la vejez hace que todo sea pérdida: memoria, frescura, cerebro…, pero este libro muestra, por el contrario, que la resiliencia también es posible en los ancianos. Los psicólogos, neurólogos, psiquiatras, geriatras, y hasta un veterinario, que reúne esta obra nos ayudan a comprender cuán involucrados en este proceso vital están los lazos del apego, las interacciones o la memoria, pero también las emociones, la motivación, el humor y la música. Un libro con valiosas lecciones que merece la pena incorporar al equipaje de nuestras vidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Boris Cyrulnik y Louis Ploton(Coords.)
Envejecer con resiliencia
Colección
Psicología / Resiliencia
Otros títulos
publicados en Gedisa:
Los patitos feos
La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida
Bajo el signo del vínculo
Una historia natural del apego
Del gesto a la palabra
La etología de la comunicación en los seres vivos
Me acuerdo...
El exilio de la infancia
Autobiografía de un espantapájaros
Testimonios de resiliencia: el retorno a la vida
Las almas heridas
Las huellas de la infancia, la necesidad del relato y los mecanismos de la memoria
¿Por qué la resiliencia?
Lo que nos permite reanudar la vida
Resiliencia y adaptación
La familia y la escuela como tutores de resiliencia
Envejecer con resiliencia
Cuando la vejez llega
Boris Cyrulnik y Louis Ploton(Coords.)
Título original en francés:
Résilence et personnes âgées
© Odile Jacob, février 2014
© De la traducción: Alfonso Díez
Corrección: Marta Beltrán Bahón
Cubierta: Juan Pablo Venditti
Primera edición: octubre de 2018, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Avda. Tibidabo, 12, 3º
08022 Barcelona (España)
Tel. 93 253 09 04
Correo electrónico: [email protected]
http://www.gedisa.com
Preimpresión:
Moelmo, S.C.P.
www.moelmo.com
eISBN: 978-84-9784-957-9
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier
medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada,
en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
¿Resiliencia en la vejez?
Boris Cyrulnik
Creatividad, humor y resiliencia a medida que la edad avanza
Marie Anaut
Desde la perspectiva del animal viejo: resiliencia y envejecimiento, otro punto de vista
Claude Béata
Familia y resiliencia durante el envejecimiento
Michel Delage
Las interacciones tardías
Antoine Lejeune
Envejecimiento, música y resiliencia
Pierre Lemarquis
Libertad, gestualidad, personas mayores
Jean-Pierre Polydor
Los olvidos imposibles o el deseo de olvidar
Pascale Gérardin
Enfermedad de idealidad y de resiliencia: posibles destinos
Mireille Trouilloud
Motivación, resiliencia y envejecimiento
Cyril Hazif-Thomas y Philippe Thomas
Los mecanismos psicodinámicos de la resiliencia en el envejecimiento
Marion Péruchon
El trabajo psíquico de resiliencia en el anciano
La función de los mecanismos de desprendimiento: releer y religar
la propia vida
Jacques Gaucher y Gérard Ribes
Envejecimiento y resiliencia: ¿quidde la teoría de la mente?
Alain Brossard
Edad provecta, discriminación y resiliencia
Yves Kagan y Jérôme Pellerin
A modo de conclusión
Serge Sirvain y Louis Ploton
Los autores
¿Resiliencia en la vejez?
Boris Cyrulnik
Los signos aparentes de la vejez son pérdidas: pérdida de frescura, de músculos, de memoria, hasta el naufragio final. ¿Cómo quieren pensar la resiliencia, que consiste en reanudar un nuevo desarrollo, con tal imagen de la vejez?
De hecho, se constata que con la inevitable vejez, el proceso de adaptación lógico consiste en renunciar y optimizar. La persona mayor renuncia, con una sonrisa, a participar en los Juegos Olímpicos, pero optimiza los puntos fuertes que ha adquirido a lo largo de su desarrollo y de su historia: la aptitud para construir un relato de su representación de sí mismo y dar sentido a las inevitables pruebas y a los traumas de su existencia. Ahora bien, dar un sentido a un acontecimiento que se percibe es metamorfosear la connotación afectiva de dicho acontecimiento: «Me sentí muy desgraciado cuando me eliminaron de la carrera de medicina», dice el señor M., de 76 años, «y finalmente me doy cuenta de que eso me permitió empezar una aventura literaria. Me convertí en especialista en Aragon en el CNRS... Una gran felicidad... Pero todavía siento alguna tristeza por no haber sido médico».
Nos encontramos en plena definición de la resiliencia en la vejez: en el momento del desgarro, a los 20 años, cuando el señor M. fue eliminado de la carrera de medicina, únicamente sintió pena, un enorme sentimiento de pérdida, una imagen de sí mismo degradada para toda la vida. «Nunca seré médico». Luego, renunciando a aquel sueño perdido, optimizando otro punto fuerte de su personalidad, el amor por la literatura, fue feliz en el CNRS. Cuando se alcanza la vejez, la «edad de la sensatez», decía Saint-John Perse, «se ven la cosas de otro modo».
La ralentización psicomotriz es una constante en la existencia de todos los seres vivos, animales y humanos. En un contexto apacible no resulta un hándicap. El declive cognitivo es más difícil de evaluar, puesto que depende del desarrollo de los individuos y de los contextos técnicos que pueden estimular o disminuir los rendimientos. Las creencias culturales organizan el modo de dirigirse a las personas mayores, de aportarles seguridad, de movilizarlos o abandonarlos. La cognición en la edad avanzada es la consecuencia de todos estos determinantes heterogéneos.
El sentimiento de vejez, ¿puede ser el mismo en el siglo xxi que en la Edad Media? Una niñita que llega al mundo hoy en día será probablemente centenaria. Controlará su fecundidad, consagrará dos o tres años a la maternidad, en un contexto en el que la tecnología permite que lo social ya no se tenga que construir con los músculos de los hombres y el vientre de las mujeres. ¿Qué hará esa niña de los noventa y siete años de vida que le quedan? ¿Atribuirá a la maternidad el mismo valor que las mujeres que, en el siglo xix, morían a los 36 años después de trece embarazos? ¿Atribuirá a la pareja la misma significación que en la época en que los hombres, sacrificados —y en consecuencia heroizados— bajaban con orgullo a la mina para trabajar en ella quince horas diarias?
A estos cambios tecnológicos y sociales, que suponen una nueva representación de la vejez, hay que añadir los descubrimientos de las neurociencias: la neuroplasticidad puede ser definida como «un proceso neurobiológico que permite la recuperación de un buen funcionamiento cerebral tras una enfermedad o una alteración debida a la edad». Buen funcionamiento no significa retorno al estado anterior, puede significar también aceptación de la pérdida y optimización compensatoria de lo que todavía funciona bien. Es un «nuevo desarrollo» en la vejez, que corresponde a la definición de la resiliencia en la tercera edad (Mora, 2013).
Esta resiliencia debe ser considerada como un reajuste del mundo mental alterado por las pérdidas. Cuando se es un niño, la pérdida de los padres provoca un trastorno del nicho sensorial que tutoriza el desarrollo. Es un riesgo vital y una alteración de todos los desarrollos biológicos y psicológicos. Para un anciano, de lo que se trata es de la pérdida de las capacidades adquiridas a lo largo de su desarrollo y de su historia; pérdida de amigos o de relaciones sociales, pérdida de vigor físico, pérdida de memoria. ¿Se puede reorganizar el nicho que rodea a los ancianos, de tal forma que les permita reorganizar su mundo mental? El uso de los recursos íntimos depende de la disposición de los recursos exteriores. Un viejo abandonado tiene pocas oportunidades para reorganizar su mundo íntimo, sólo puede dar sentido a los acontecimientos de su vida dirigiéndole su relato a alguien. Una emoción compartida es una forma de socializarse y de modificar el sentimiento provocado por la representación del acontecimiento. Las personas mayores experimentan un extraño placer al contar cómo vivieron la aparición del «hada electricidad», de los automóviles o de la televisión. Es más difícil que cuenten la guerra de 1940, o las tragedias de su existencia, porque es más difícil compartir recuerdos de horror que un momento de placer. Pero ellos dicen, en un lenguaje hoy desaparecido, que sus victorias contra la desgracia son un ejemplo «edificante» que se debe transmitir a las jóvenes generaciones.
Es posible aislar e incluso evaluar los factores que contribuyen a la resiliencia. El esquema lógico consiste en buscar los elementos que se deben optimizar antes, durante y después del trauma.
Antes del trauma de la vejez, un sujeto herido ha adquirido ya factores de protección o factores de vulnerabilidad. Un aislamiento precoz durante los primeros años de la vida inscribió en su memoria una inaptitud para controlar sus reacciones emocionales. El empobrecimiento de las estimulaciones en el nicho sensorial de los primeros años no sinaptizó las neuronas prefrontrales, cuya función de inhibición se vuelve hipofuncional. La amígdala rinencefálica ya no tiene nada que la frene y puede multiplicar su volumen por cuatro (Radchenko, Allilaire, 2007).
Es posible más tarde, a lo largo del desarrollo, resiliar esta vulnerabilidad neuroemocional precozmente adquirida. La palabra y los rituales sociales son útiles de control de la impulsividad y del pasaje al acto. Cuando estas suplencias afectivas y culturales se han vuelto posibles por la educación y la cultura, estas personas llegan a la tercera edad habiendo construido un factor de resiliencia a pesar del hándicap precoz. Pero a menudo, la impulsividad ha provocado un trastorno de la relación y de la socialización que no ha permitido instaurar este factor de resiliencia. Cuando el adulto se las arregla para no enfrentarse a su vulnerabilidad, la denegación le da una apariencia de solidez, pero con la edad se ve reaparecer la impulsividad. Cuando el viejo se encuentra de nuevo aislado, la falta de control emocional vuelve a la superficie. La vulnerabilidad había quedado simplemente enterrada bajo las superestructuras de la vida cotidiana, sin haber sido resuelta. A la inversa, cuando el viejo ha aprendido a verbalizar y a mentalizar su mundo íntimo, este trauma resuelto no reaparece (Masten, Wright, 2010).
La estructura del trauma y el modo de enfrentarse a él participan en el éxito o el fracaso de la resiliencia. Quienes soportan con el menor sufrimiento posible el duelo, las perdidas y la disminución de las capacidades físicas son aquellos que, antes del trauma, habían adquirido un apego seguro y una aptitud para mentalizar. En el momento mismo de sufrir el trauma, ya tratan de comprender la situación agresora para controlarla mejor (foco externo) y utilizar los puntos fuertes de su personalidad (foco interno). Esta reacción adaptativa explica el coping, pero no la resiliencia.
Mediante el coping, el agredido se enfrenta al trauma actual con los puntos fuertes de su desarrollo. Es una transacción entre lo que el sujeto es y lo que hay a su alrededor en aquel momento. Pero después del trauma, la representación de lo ocurrido puede convertirse en un factor de resiliencia o de no resiliencia. Así, hubo soldados que durante la guerra de las trincheras de 1914-1918 estaban enloquecidos, pero que luego, apoyados por sus familias, que les aportaban seguridad, y glorificados por su pueblo al llegar la paz, confesaban con una sonrisa el pánico que habían sufrido y pudieron volver a vivir su vida sin traumas. Un coping catastrófico no había impedido un buen proceso de resiliencia. A la inversa, algunos de quienes fueron llamados a la guerra de Argelia se habían beneficiado de la seguridad aportada por la solidaridad sus compañeros, pero las circunstancias de la guerra y la acogida hostil cuando volvieron con sus familias les hicieron callarse y no compartir nunca el horror de lo que habían visto o hecho. El coping había sido excelente, pero el silencio impuesto provocó una escisión de su personalidad: «Sólo podemos compartir con los nuestros lo que son capaces de entender.» La resiliencia fue mala y a menudo, en la vejez, los recuerdos ocultos y nunca elaborados surgen de un modo sorprendente «como si eso acabara de ocurrir».
La señora R, de 74 años, consulta por accesos de angustia que la torturan, sobre todo de noche. Tiene pesadillas cuyo tema es una violación y la policía. Es ella quien viola y la policía acude para llevarla a la prisión. Tras un muy largo silencio, murmura: «Me pregunto por qué no dije nada». Luego, perdida en sus brumas interiores, no responde a las preguntas. Sólo en la tercera entrevista explicará: «Sorprendí a mi hija, en mi cama, con su padre... Me pregunto por qué no dije nada». Su hija no acudió a comisaría, la vida se reanudó, aunque perturbada por un espeso silencio. La señora R. había evitado enfrentarse a la imagen traumatizante refugiándose en la hiperactividad cada vez que la representación del trauma se insinuaba en su pensamiento. La denegación es un eficaz factor de protección, ya que impide el sufrimiento. Pero evitando enfrentarse con el problema, este mecanismo impide la resiliencia, ya que la mentalización permanece bloqueada en la defensa, como si la señora R. hubiera pensado: «El recuerdo de esa imagen impensable me espanta, tengo que ponerme a trabajar enseguida para no pensar». Treinta y cinco años más tarde, con las modificaciones debidas a la edad, este medio de protección ya no sigue siendo eficaz. El recuerdo del trauma no elaborado resurge y tortura a la señora R, «como si eso acabara de ocurrir». La huida hacia adelante ya no es posible, porque ahora está cansada. La memoria de los hechos recientes se borra, dejando resurgir el recuerdo de los acontecimientos lejanos. Con mayor razón, dado que la memoria traumática se caracteriza por una «anatomía» particular: el centro de la agresión es una hipermnesia claramente impregnada en el cerebro, mientras que el contexto, no significativo en el momento de la agresión, permanece vago, está mal temporalizado y su huella es débil. Esta estructura de la memoria es característica del síndrome psicotraumático que la señora R. pudo evitar gracias a la denegación. Probablemente la señora R. tuvo que callar, como los soldados de la guerra de Argelia, porque no tenía a nadie con quien hablar, nadie con quien compartir aquel acontecimiento impensable, fuera del marco de la cultura. Nadie hubiera podido creerla. La debilidad fisiológica de su memoria y de sus músculos, al disminuir la eficacia de su protección hiperactiva y solitaria, dejó resurgir la imagen oculta de un trauma nunca resuelto, ¡con el que ni siquiera se había enfrentado!
La representación del trauma del pasado, conjugado con el apoyo contextual, puede convertirse en un factor de resiliencia o no hacerlo. Hay al menos dos veces menos síndromes psicotraumáticos tras una catástrofe interhumana, como si fuera más fácil perdonar a la naturaleza (no es culpa suya) que a los hombres (es intencional). Pero cuando hay una repetición de catástrofes, como en el caso de erupciones de volcanes o en las guerras crónicas como las de Oriente Medio, se constata que quienes recibieron apoyo durante la primera catástrofe sufren menos alteraciones psíquicas que quienes no recibieron el apoyo adecuado o incluso fueron abandonados a su suerte (Shalev, Freedman, 2005).
La edad de la sensatez es también la edad del balance. Y cuando una persona mayor se representa su pasado, relata su historia. Puede evocar en su recuerdo los inevitables momentos dolorosos de su existencia. Esta orientación es más fácil cuando la soledad contextual lo invita a «rumiar», a dar una forma triste a un recuerdo que justifica su estado de ánimo actual. Pero cuando tiene el apoyo de su entorno y una figura de apego (amigos, hijos o nietos) le pide un relato para compartir con él su experiencia, la metamorfosis es instantánea, el viejo cuenta los acontecimientos a condición de que sean socializables: «Viví una guerra que os permite ser libres... Fui un héroe del trabajo cuando las jornadas laborales duraban doce horas». Un recuerdo compartido cambia la connotación afectiva del acontecimiento y teje un vínculo con los oyentes. Los dos factores más eficaces de la resiliencia están presentes: el vínculo y el sentido.
Las causalidades directas son poco explicativas: cuanto más se envejece, ¡menos pesado es el duelo! (Miller, Wortman, 2002) Un niño que pierde a su madre corre el riesgo de morir él también. Y si no muere, su personalidad quedará alterada por mucho tiempo. Una persona mayor que pierde a su madre, más mayor aún, tendrá un duelo ligero. La muerte de un allegado no tiene el mismo efecto en función del género, la edad, la historia y el contexto.
El estado de salud de las personas mayores es un factor de resiliencia. Los hombres sufren un pico de mortalidad entre los 60 y los 65 años (accidentes de trabajo, de tráfico, alcohol, corazón), pero pasados los 70 años, los que quedan están mejor de salud que las mujeres, que padecen más enfermedades crónicas limitantes. El trauma que ocurre a esta edad altera más a las mujeres. Pero lo que explica más las diferencias de reacción es la existencia de depresiones anteriores al trauma (Codirkswager, Grievink, Van der Velden, Ysermans, 2006). Una vulnerabilidad adquirida, inscrita en la memoria del trauma, disminuye el coping y la resiliencia.
Los rasgos de personalidad son poco determinantes: cuando el desarrollo ha permitido adquirir una estabilidad emocional, cuando la historia de la persona mayor le proporciona una buena imagen de sí mismo y cuando el apoyo afectivo le aporta seguridad y le da ánimos, se puede predecir una buena resiliencia. Si los viejos extrovertidos tienen mejores puntuaciones de resiliencia (Ionescu, Jourdan-Ionescu, 2011), ello es probablemente porque su desarrollo, su historia y sus apoyos les han permitido adquirir un optimismo y un impulso hacia los demás que los hace más agradables de frecuentar y más capaces de ir a buscar por ellos mismos a sus tutores de resiliencia (Jopp, Rott, Oswald, 2008).
Uno de los factores más fiables de resiliencia en la tercera edad puede ser evaluado pidiendo a las personas que enumeren sus relaciones afectivas y cuenten el número de encuentros o de llamadas telefónicas que reciben durante la semana. Cuando, después de cada desgracia, la edad ha disminuido los encuentros, el aislamiento físico, afectivo y verbal altera el psiquismo. Pero cuando tras una desgracia la persona ha podido conservar relaciones afectivas, encuentros físicos y compromisos sociales, será fácil que se desencadene una resiliencia.
Germaine Tillion todavía trabajaba en la víspera de su muerte, con 104 años. Antropóloga en el Musée de l’Homme, en París, se comprometió con la Resistencia y fue deportada. En Ravensbrück, cada noche, organizaba una conferencia para explicar a las otras detenidas lo que iba entendiendo acerca del sistema concentracionario. Tomaba notas para escribir una opereta sobre la vida en los campos, convirtiendo así el horror en una obra de arte que soñaba con poder compartir algún día: «Había perdido el deseo de vivir, y riéndome de aquel horror decidí, con la ayuda de mis codetenidas (Geneviève de Gaulle y Anisse Postel-Vinay entre otras) escribir una opereta, parodia de Orfeo en los infiernos de Offenbach» (Tillion, 2007). En el campo deseaba morir, pero volvió a la vida cuando decidió «reírse hasta el último minuto», con lo que consiguió crear a su alrededor un grupo de amistad, de ayuda mutua y de alegría que duró hasta sus 104 años (y quizás todavía dura).
La religión es un precioso factor de resiliencia en los ancianos, cuyo estudio ha sido descuidado. El imperativo «ama la religión, o bien ódiala» ha dificultado los estudios científicos del tema. No se trata de afirmar que «sólo Dios nos salvará» o, por el contrario, que «Dios siempre provoca guerras de religión»; se trata de preguntarnos si la creencia en Dios puede ayudar a un anciano a reanudar su vida tras un trauma. Las investigaciones psicológicas y epidemiológicas lo precisan: los creyentes afrontan mejor la desgracia y, en caso de trauma, desencadenan fácilmente un proceso de resiliencia (Pargament, Cummings, 2010).
Se puede analizar de qué modo la religión estructura un modo de vivir que coordina un haz de factores de resiliencia:
frecuentarse para calmarse mutuamente;tratar de comprender, dar sentido al sufrimiento;identificarse con una imagen protectora;reunirse para celebrar rituales religiosos;crear un sentimiento de pertenencia que da seguridad;hacerse una representación sublime de uno mismo;participar de una trascendencia;leer los textos que se comparten, cantar, llevar a cabo peregrinaciones, aportan los factores de resiliencia del arte y de la acción;codificar la sexualidad y la alimentación para controlar la impulsividad;sentirse contenido y seguro por la obediencia a una ley divina.Germaine Tillion, que no era creyente, había encontrado en ella misma estos factores laicos de resiliencia que la religión aporta a la mayoría.
Algunos piensan que la religión es una defensa inmadura, ya que impone una sumisión a una figura de apego omnipotente, una respuesta infantil a una necesidad de protección (Freud, 1971). Otros piensan incluso que la religión es un proceso arcaico de socialización.
La religión es un factor de resiliencia cuando aporta el sostén de los rituales y de los encuentros. También puede dar sentido a la desgracia. Pero esta defensa de grupo y de trascendencia es a menudo instrumentalizada para hacer que la sociedad funcione como un solo hombre. Una religión sin empatía, sin interés por otra creencia u otra cultura convierte al grupo en clan. Esta solidaridad clánica ignora o detesta lo que no proviene de ella misma. El odio es un arma para los regímenes totalitarios.
Conclusiones
La representación del tiempo cambia con la edad. Un recién nacido únicamente puede anticipar su futuro, porque en el momento de llegar al mundo no tiene pasado. Su lóbulo prefrontal sólo se conectará con el circuito rinencefálico hacia la edad de 4-7 años, en función de las estimulaciones del medio. En ese momento se vuelve capaz de buscar en su pasado imágenes y palabras que constituyen la representación de sí. Un bebé no tiene nada que reprimir porque no puede tener recuerdos.
La resiliencia en la edad avanzada se opone al prejuicio de la degradación inexorable. Las pérdidas debidas a la edad son cosas a las que es posible acomodarse y que pueden ser compensadas tejiendo nuevos vínculos. Los recursos internos son optimizables mediante transacciones con el medio.
Referencias bibliográficas
Codirkswager A. J., Grievink L., Van der Velden P., Ysermans C. J. (2006), «Risk factors for psychological and physical health problem after a man-made disaster»,British Journal of Psychiatry, 189, págs. 144-149.
Freud S. (1971),L’Avenir d’une illusion, PUF, París.
Ionescu S., Jourdan-Ionescu C. (2011), «Évaluation de la résilience», en S. Ionescu (ed.),Traité de résilience assistée, PUF, París, págs. 61-127.
Jopp D., Rott C., Oswald F. (2008), «Valuation of life in old and very old age: Therole of socio-demographic, social and health resources for positive adaptation»,The Gerontologist, 48, págs. 646-658.
Masten A., Wright M. (2010), «Resilience over the life span. Developmental perspectives or resistance, rocovery and transformation», en J. W. Reiche, A. J. Zautra, J. S. Hall,Handbook of Adult Resilience, The Guilford Press, págs. 221-222.
Miller E., Wortman C. B. (2002), «Gender differences in mortality and morbidity following a major stressor. The case of conjugal bereavement», en G. Wetdiner, S. M. Kopp, M. Kristenson (eds.),Life and Behavioral sciences, IOS Press, 327, págs. 251-266.
Mora F. (2013), «Successful brain aging: Plasticity environmental enrichment and lifestyle. Dialogues in clinical neurosciences»,Cerebral and Neuroplasticity, 15 (1), págs. 45-51.
Pargament K., Cummings J. (2010), «Anchored by faith, religion as a resilience factor», en J. W. Reich, A. J. Zautra, J. S. Hall,Handbook of Adult Resilience, The Guilford Press, págs. 193-210.
Radchenko A., Allilaire J. (2007), «Neuroplasticity and depression: Taking stock»,Neuronale, 32, págs. 6-10.
Shalev A. Y., Freedman S. (2005), «PTSD following terrorist attacks: A prospective evaluation», American Journal of Psychiatry, 162, págs. 1188-1191.
Tillion G. (2007).Une opérette à Rovensbrück. Leverfügdar aux enfers, Seuil, París.
Creatividad, humor y resiliencia a medida que la edad avanza
Marie Anaut
Las actividades humorísticas y las vinculadas más generalmente a la creatividad pueden ser captadas en su articulación con los procesos de resiliencia a lo largo de los distintos períodos de la vida y en particular en los mayores. La resiliencia corresponde a un proceso dinámico, en el que las influencias del entorno y los recursos del individuo interactúan para permitirle a la persona adaptarse a pesar de la adversidad y desarrollarse, manteniéndola a salvo de las secuelas de los traumatismos. Entre los recursos que ayudan al sujeto a construir un proceso resiliente, la creatividad y el humor ocupan un lugar particular. Constituyen factores de protección intrapsíquicos, particularmente mediante la simbolización, favoreciendo el proceso de integración y de transformación de los traumatismos.
A lo largo del envejecimiento, la creatividad y el humor pueden facilitar los ajustes psíquicos específicos de este período de la vida. En efecto, el contexto biopsicosocial cambia con el transcurso de la edad, provocando un desequilibrio relacional y psicoafectivo, así como la necesidad de llevar a cabo reajustes psíquicos para volver a adaptarse. La autonomización de los hijos y su partida del hogar, el fin de una actividad profesional con la jubilación, los signos de una salud en declive, son ocasiones de confrontación con el pasado, períodos de balance vital. A medida que la edad avanza, el sujeto tiende a revisitar los recuerdos de su infancia y más generalmente los de toda una vida. Es una etapa de crisis de desarrollo, en el sentido eriksoniano, es decir, una etapa del ciclo de la vida que induce mutaciones identitarias y psicoafectivas. A lo largo del envejecimiento, las personas se enfrentan con la reminiscencia de su pasado, que puede contener traumatismos no elaborados. Algunas personas abordarán las etapas del envejecimiento desarrollando su creatividad (escritura, dibujo, pintura, escultura, etc.) y a veces haciendo uso del humor. La creatividad y el humor son recursos que pueden ser movilizados en la puesta en juego de procedimientos con finalidad protectora, pero responden igualmente a funciones elaborativas, que en particular permiten a las personas reestructurar los traumatismos antiguos que se pueden reactivar a medida que la edad avanza.
Crisis del envejecimiento: el balance de pérdidas y ganancias
El paso del tiempo obliga a tener en cuenta cambios importantes para el sujeto. El proceso de envejecimiento comprende distintas dimensiones adaptativas vinculadas a las transformaciones fisiológicas, pero también a las modificaciones de las relaciones y los puntos de referencia sociales. El sujeto de edad avanzada tendrá que enfrentarse a muchas conmociones relacionales y a sus consecuencias psicoafectivas. Deberá adaptarse e integrar las modificaciones que afectan a las bases fundamentales de su vida, alterando las esferas fisiológicas, sociales y mentales. El proceso de envejecimiento puede ser abordado de diversas formas: por el lado de las pérdidas, pero también por el lado de las ganancias.
Por el lado de las pérdidas, podemos mencionar la alteración de los vínculos relacionales, la disminución de las participaciones sociales, fruto del abandono de las responsabilidades profesionales con la detención de la actividad remunerada al llegar la jubilación. En este estadio, es habitual en nuestra sociedad hablar de una «cesación de la vida activa», términos terribles, representativos de la mirada social mortífera que se dirige a los jubilados. Por otra parte, el sujeto no sólo debe enfrentarse a las consecuencias del fin de la actividad profesional, sino que también deberá enfrentarse a los duelos de la pérdida de seres queridos: cónyuge y amigos. Además, a lo largo del envejecimiento, la persona se encontrará con la realidad de la degradación de sus capacidades psíquicas y cognitivas, con el declive de su salud y el deterioro de su memoria. Para algunos, la pérdida de contacto con los avances tecnológicos, que para las personas mayores pueden volverse inaccesibles e imposibles de dominar, agrava el sentimiento de una discordancia social y relacional, con lo que se acentúa la dependencia. La alteración de las capacidades funcionales puede generar frustraciones, sentimientos de desvalorización y un descenso de la estima de sí que se acompaña a veces de una sintomatología depresiva.
Por el lado de las ganancias, podemos destacar el aumento del tiempo libre y la ausencia de estrés causado por preocupaciones profesionales y las responsabilidades ligadas a estas actividades. Del mismo modo, las relaciones familiares puede ser menos apremiantes y la autonomización y la partida de los hijos del hogar (en la mayoría de los casos) dejan más tiempo para otras implicaciones relacionales, sociales y afectivas.
En consecuencia, el envejecimiento no se debe poner únicamente en la columna de las pérdidas y los duelos. Podemos entenderlo igualmente a partir de las capacidades de una persona para llevar a cabo las actividades necesarias para conseguir su bienestar. La jubilación y la partida de los hijos son períodos en los cuales los seniors deben redefinir su valor como seres humanos, más allá de su oficio o de su implicación en el hogar (especialmente en el caso de las mujeres sin actividad profesional). Este período de la vida ofrece oportunidades para descubrir experiencias nuevas, no sólo por la consolidación de las habilidades ligadas a la experiencia pasada, sino también por la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos. Esto da a los seniors la ocasión de explorar nuevos proyectos y hacer uso de nuevas capacidades, que reemplazarán a las que hasta entonces habían orientado y estructurado su modo de vida. Así Pierre, después de su jubilación como profesor, preparó y sostuvo una tesis de musicología, tan sólo por el placer de completar sus conocimientos como autodidacta en este dominio, que hasta entonces había sido para él una ocupación ocasional. Hay que tener en cuenta que tocaba muy bien varios instrumentos musicales sin haber estudiado nunca solfeo.
Evidentemente, esta visión de la vejez realizada no corresponde a todos los casos. Desde el punto de vista psicológico, las personas ancianas se ven sometidas a duras pruebas. Las múltiples tensiones debidas a los cambios (físicos, psíquicos y de modo de vida) que se producen durante la edad avanzada son muy exigentes desde el punto de vista emocional. Es un período de crisis identitaria propicia a hacer un balance de la vida, durante el cual los recuerdos felices y los infelices acuden de nuevo y movilizan reajustes psíquicos. Tras la jubilación, el anciano puede experimentar un aburrimiento existencial, con el sentimiento, sobre todo, de la propia inutilidad. La jubilación es una de las causas de depresión, ligada a la pérdida del estatus que se derivaba de la actividad profesional, sobre todo si no hay ninguna otra actividad que compense y colme este vacío. En este período de la vida, una de las patologías más frecuentes es, efectivamente, la queja depresiva.1 Las estadísticas de salud afirman que una persona de cada tres de más de 65 años padece síntomas depresivos. Así, a lo largo de la vejez, los individuos sufren cambios que pueden poner en entredicho su bienestar emocional. El anciano tiene que encontrar nuevos puntos de referencia socioafectivos y debe recurrir otra vez a los vínculos existentes. El reajuste relacional y afectivo con el cónyuge es a veces difícil y cada vez se ven más separaciones conyugales tardías. La mirada vuelta hacia el pasado puede causar la actualización de conflictos antiguos que resurgen, lo cual a veces da a lugar a que se reactiven conflictos familiares que se remontan, a veces, a la infancia.
Durante el envejecimiento, cierto número de situaciones difíciles se acumulan, como la pérdida de los puntos de referencia socioafectivos, los cambios físicos y cognitivos. A esto se añaden se añaden a veces problemas económicos debido a la disminución de los ingresos, que conduce a algunos ancianos hasta el umbral de la pobreza. Todo esto constituye un contexto que puede resultar traumatógeno. Además, este período de balance vital puede despertar traumas antiguos. Esto nos lleva a preguntarnos por las modalidades de adaptación a las que recurren las personas mayores para adaptarse y, en ocasiones, para llevar a cabo un proceso de resiliencia durante este período particular de la existencia. En este contexto, podemos explorar el papel desempeñado por factores que facilitan la resiliencia2 en el sujeto de edad avanzada, y más específicamente las relaciones singulares con la creatividad y con el humor en este período de la vida. Tanto la creatividad como el humor pueden expresarse de múltiples formas: escritura, dibujo, pintura, escultura, cine, teatro, sketches, bromas, etc.
La creatividad en el anciano: un nuevo impulso vital
En las personas de edad, la noción de creatividad es a veces cuestionada, en una amalgama algo apresurada que consiste en considerar que el deterioro de ciertas capacidades (físicas y cognitivas) en las personas que envejecen se extendería de un modo más global a las aptitudes creativas en su conjunto. Ahora bien, la clínica en gerontología, así como los numerosos ejemplos de la vida corriente, muestran que incluso a una edad avanzada la mayoría de las personas son capaces de actividades creativas. Algunas de ellas, por otra parte, encuentran ocasiones para desarrollar una creatividad que había permanecido en suspenso durante el período de actividad profesional, o que ha sido obstaculizada por las preocupaciones ligadas a la educación de los hijos. Cuando, una vez libre de estas obligaciones profesionales o familiares, el anciano está en una situación que le permite disponer de más tiempo, puede demostrar que tiene un impulso creativo en ocasiones notable. El período del envejecimiento, que corresponde a un momento de crisis identitaria y de desarrollo, puede en sí mismo favorecer la expresión de la creatividad como un exutorio frente a la desestabilización psíquica y relacional. A lo largo de las edades de la vida, la creatividad surge con más intensidad en ciertos momentos del ciclo vital de los sujetos. Los períodos de crisis del desarrollo, como la adolescencia, la crisis de la mitad de la vida o también la jubilación o el envejecimiento, son particularmente propicios para la expresión de ese impulso creativo.
La creatividad remite a las aptitudes del sujeto y está relacionada con un proceso psíquico que, como el humor, pone en acto un impulso vital. Según Didier Anzieu,3 la creatividad corresponde a un «conjunto de predisposiciones del carácter y de la mente que pueden cultivarse y que se encuentran, si no en todos [...] al menos en muchos». La mayoría de los individuos tienen un potencial creativo oculto que se traducirá de modos distintos. Puede expresarse mediante actitudes o producciones humorísticas, pero también de un modo más serio, incluso muy serio.
Asociada o no al humor, la creatividad se traduce en actividades y producciones de obras originales. Sin embargo, dar pruebas de creatividad produciendo una obra no significa por fuerza que la producción resultante haya recibido un reconocimiento artístico por parte de la sociedad. Por otra parte, el valor artístico fluctúa mucho y está sometido a apreciaciones subjetivas, ya que los criterios estéticos son muy cambiantes en función de las épocas y las culturas. Numerosos artistas considerados actualmente como de primer orden no habían conseguido ser apreciados en vida, ni habían alcanzado la celebridad, incluso a veces murieron en la miseria.
Célebres o desconocidos, cierto número de individuos que tuvieron una trayectoria vital traumática llegaron a ser artistas capaces de encontrar en su vida el motor y los recursos de su creación artística. Algunos de ellos son escritores, otros pintores, autores de obras de teatro o bien cineastas. Algunos también optaron por el humor, volviéndose actores cómicos o humoristas. Buen número de ellos son creativos desde siempre y siguen siéndolo a edad avanzada; otros desarrollaron su creatividad con la madurez aportada por la vejez.
Humor, seniors blues y autoirrisión
En el adulto, el humor en una acepción amplia corresponde a la capacidad de captar los aspectos divertidos de las situaciones, hacer bromas, jugar, estar alegre y crear humor. Corresponde a una modalidad de expresión atractiva que facilita las relaciones y permite tejer vínculos sociales. Facilita establecer o consolidar alianzas amistosas y sociales. Constituye un impulso vital que acompaña a los sujetos a lo largo de toda su vida.4 Lejos de extinguirse con la edad, esta capacidad para abordar la vida desde un punto de vista humorístico puede desarrollarse y mejorar a lo largo del tiempo. Georges Minois5 considera que el sentido del humor y las facultades humorísticas progresan con la edad, lo cual podría compensar la disminución de las otras capacidades. El humor en el anciano puede responder a una búsqueda de satisfacciones para combatir el malestar interno y la soledad.
El sentido del humor tiene virtudes protectoras, alivia las tensiones, ayuda a desdramatizar las dificultades y a considerar la vida de un modo más optimista. El distanciamiento humorístico hace más soportables los problemas y lo trágico de las situaciones cotidianas. Mediante la expresión de emociones positivas, el humor crea un clima de distensión en el que el placer, el juego y la diversión son posibles, lo cual facilita las interacciones sociales. Permite pacificar relaciones tensas entre dos personas o en el seno de un grupo y ofrece la posibilidad de expresar frustraciones e insatisfacciones de un modo socialmente aceptable.
Más generalmente, el humor puede ser entendido como un soporte comunicativo que permite abordar temas delicados, dolorosos o angustiantes como el envejecimiento, la enfermedad, el duelo, la sexualidad o la muerte. El distanciamiento humorístico hace así más soportables las circunstancias desfavorables de la edad avanzada. Este estado de ánimo queda bien ilustrado en el ejemplo de la coral de octogenarios cantantes de rock’n’roll, filmados en el documental I Feel Good.6 Esta coral, compuesta de un grupo de veinticuatro coristas de edad venerable, llevó a cabo una gira de conciertos de rock, presentándose en escenarios del mundo entero. Esta iniciativa bastante atípica muestra la vitalidad de las personas mayores y la agudeza de su sentido del humor. En efecto, aquellos coristas seniors practican de buen grado la autoirrisión y el humor, en especial el humor negro, sobre temas relacionados con la vejez y la muerte. Así, Fred, unos de los coristas, declara con malicia: «¡De continente en continente, he acabado incontinente!». Su repertorio musical está lleno de guiños en los que de lo que se trata es de reírse de ellos mismos. De este modo parecen estar desafiando a la muerte mediante la risa, con elecciones musicales provocativas como: Should I stay or should I go?, Forever Young, o Staying alive.
Con la edad, buen número de personas tienden a desdramatizar situaciones adversas riéndose de ellas, también pueden considerar su situación actual desde un punto de vista humorístico. Los acontecimientos trágicos y los azares de la vida cotidiana son considerados a veces con más serenidad, destacando aspectos insólitos o cómicos. De la misma manera, la forma de contemplar los acontecimientos felices, pero también los difíciles del pasado, puede ser humorística. El anciano que se ríe de sí mismo reconsidera su trayectoria vital destacando los aspectos irrisorios o absurdos de las pruebas por las que ha pasado.
Sigmund Freud7 afirmó que la esencia del humor consiste en ahorrarse los afectos a los que la situación hubiera dado lugar, revelando nuestra capacidad para convertir el sufrimiento en placer. La grandeza y el aspecto sublime del humor residen en el «triunfo del narcisismo», que se niega a sentir el sufrimiento de la realidad, reduciéndolo fuertemente, aunque sin ignorarlo. En la perspectiva psicodinámica, el humor es considerado un mecanismo de defensa adaptado, sobre todo en su forma de autoirrisión.
El humor ayuda a proteger a los sujetos en el momento en que se encuentran en el contexto traumático, pero también puede ayudar a contar más adelante la experiencia adversa. En el primer caso, el humor tiene sobre todo una función de protección que actúa en la inmediatez, impide que el sujeto sea invadido por las emociones mórbidas y previene la efracción psíquica en el momento del peligro. En el segundo caso, el humor participa en una función de reajuste psíquico, y no sólo ayuda al sujeto a compartir su experiencia, sino que la rememoración a través de lo cómico sirve de soporte para la elaboración. Destacando los aspectos absurdos, la irrisión o lo cómico que hay detrás del contexto mórbido, el sujeto puede volver a elaborar sus afectos, dar un sentido a lo que ha padecido, retomar el control y rehabilitarse como sujeto.
El humor permite convertir las experiencias más difíciles en algo que se puede compartir, narrar lo insoportable atenuando las emociones, relativizar a veces el horror vivido, evidenciando aspectos incongruentes, irrisorios, insólitos de las situaciones. Reírse y hacer que otros se rían de una situación nociva permite retomar las riendas de la vida, no ser ya tan sólo la víctima vulnerable, evitar tanto la autocompasión como la compasión de los demás y llevar a cabo un trabajo sobre los sentimientos de vergüenza. Así, a los 74 años, Stanislaw Tomkiewicz8 pudo abordar con mucho humor el período doloroso de su pasado en una obra autobiográfica, La adolescencia robada. En particular, contó su vida de adolescente en el gueto de Varsovia, luego su detención en un campo de concentración durante el período nazi. Él, que durante mucho tiempo había mantenido oculta esta experiencia dolorosa, eligió la mediación de la escritura y la distancia narrativa del humor para poder decir al fin lo indecible. Pero sólo a una edad avanzada se permitió escribir y publicar su historia de vida.
Cierto número de obras de autoficción han conseguido un papel notable en la literatura mediante narraciones de infancias heridas relatadas con humor. La mayoría de ellas son novelas autobiográficas escritas en la madurez y a menudo en la vejez. Jules Renard publica Pelo de zanahoria a los treinta años, Hervé Bazin tiene 37 cuando revisita su infancia y escribe Víbora en el puño, mientras que Jules Vallès escribe El niño cuanto tenía 47 (murió con 53).
Los relatos de vidas golpeadas son atenuados a veces mediante la distorsión del humor, que permite metamorfosear las experiencias nocivas, dándoles, si no una justificación, al menos un sentido para la persona, ya que el aspecto humorístico permite reducir y dominar la carga emocional de la rememoración. Estos distintos ejemplos de relatos de vida tienen en común el uso de la autoirrisión y del humor negro para escribir acerca de las desgracias y los traumas padecidos. Examinando su historia de vida a partir de una perspectiva humorística, estos autores pudieron hacer un trabajo sobre sus sufrimientos. Por tanto, no se trata de simples testimonios destinados a transmitir y compartir una experiencia dolorosa. Estas novelas autobiográficas demuestran ante todo la posibilidad de actuar sobre las heridas y cambiar las representaciones de los traumas desde la distancia de los años y la experiencia de la madurez. Así, «la modificación de una representación puede hacer soportable el recuerdo de una herida del pasado».9
A lo largo del desarrollo del sujeto, los mecanismos de defensa cambian,10 los recursos internos y externos ya no son los mismos en la edad adulta o en la vejez que durante la infancia. De este modo, personas que han padecido un traumatismo en la infancia pueden abordarlo de un modo diferente con las nuevas posibilidades de la madurez adulta y con la edad avanzada. Al haberse modificado el contexto interno y el externo, la vulnerabilidad del pasado puede ser superada y se hace posible la elaboración tardía de los traumatismos antiguos.
Creatividad, sufrimiento psíquico y elaboración de los traumatismos
Entre los mecanismos de defensa maduros se incluye, además del humor, la creatividad.11 Si para Sigmund Freud el humor corresponde al alivio de las tensiones, podemos considerar, más generalmente, que es el conjunto del mecanismo creativo, sean cuales sean sus expresiones, el que favorece la liberación de las tensiones. Según Jean Guillaumin, a través del acto creador el sujeto es animado por el «deseo de liberarse de ambivalencias y culpabilidades arcaicas, de registro persecutorio o depresivo, y de “reparar” o “restaurar” el objeto, al mismo tiempo que se repara y se estructura también a sí mismo».12 Así, la creatividad tendría una fuente en el registro de la culpabilidad, pero también en el de la búsqueda de la reparación. Más generalmente, en un abordaje psicoanalítico, la hipótesis principal consiste en considerar el núcleo traumático13 como el motor de la actividad artística. Numerosos artistas parecen demostrar que el impulso creador se encuentra resumido en el mito del «artista maldito», que sería creativo debido a su propio sufrimiento. Este planteamiento remite a la creencia, instalada en la sociedad contemporánea, que consiste en pensar que el sufrimiento estaría en el origen del arte, dicho de otro modo, que sólo se puede crear en medio del dolor. Algunos artistas mantienen de un modo más o menos consciente una vida caótica, con lo que parecen alimentar su creatividad y no poder crear sino rodeados de sufrimiento y en la desgracia. Podemos ver que hay artistas alcohólicos o dependientes de las drogas que son reticentes a curarse de sus adicciones ante el temor, por ellos mismos explicitado, de no poder seguir creando. Sin embargo, nadie ha podido demostrar el carácter ineludible de este vínculo causal entre dolor y creación. Un número igualmente considerable de artistas muestra que la creación es compatible con una vida feliz. Por tanto, nada indica que sea necesario sufrir para crear. Como subraya Boris Cyrulnik,14 «que el sufrimiento obligue a crear no significa que se esté obligado a sufrir para convertirse en creativo».
En consecuencia, la creatividad, se apoye o no en heridas ocultas y traumatismos no elaborados, corresponde sobre todo a un impulso vital. No es menos cierto que, muy a menudo, el impulso creativo parece alimentarse mediante procesos inconscientes de autopreservación. Esta interpretación es conciliable con el modelo de la resiliencia, que considera la creatividad y el humor como recursos importantes en la puesta en juego del proceso de reconstrucción tras experiencias traumáticas. A lo largo del camino hacia la resiliencia, la creatividad es un recurso estructurante para el sujeto. En esta perspectiva, podemos considerar que la producción de una obra artística o humorística puede obedecer a la búsqueda de un apoyo dotado de virtudes elaborativas.
La actividad creativa, en particular la que se apoya en el humor, se constituye como mediación de la reorganización psíquica y ofrece un marco para reelaborar la representación del trauma. Sean cuales sean sus formas de expresión, la creatividad instituye un espacio de elaboración encontrado-creado por el autor, que permite la emergencia de modos de reorganización psíquicos cercanos a los procesos instaurados por el trabajo psicoterápico. La obra se convierte en el soporte exterior de la simbolización.
Creatividad, transmisión y búsqueda de reconocimiento
Según Didier Anzieu,15 crear sería «un modo de luchar contra la muerte, de afirmar una esperanza de inmortalidad». Desde el punto de vista psíquico, el motor creativo puede apoyarse en el deseo consciente o no de dejar huellas, de transmitir la experiencia vivida, de compartir con los descendientes o con la sociedad. Esto puede conducir a los mayores a crear obras artísticas, a escribir, a pintar, a componer o a contar su vida. La creatividad puede apoyarse en el humor, que se puede expresar de formas diversas: dibujos, historias divertidas, autoirrisión... Pero los soportes de la creatividad son numerosos y variados. Obedecen al imperativo de transmitir, pero también de encontrar un sentido a la historia de la propia vida y elaborar los recuerdos traumáticos. La transposición mediante la creación (escritura, obra pictórica u otra) permite dar sentido al trauma. Así, se vuelve a trabajar sobre las heridas psíquicas a través de la actividad creativa. Según Charles Baudelaire, «el genio es la infancia reencontrada».
La necesidad de crear y de transmitir a los demás, esta necesidad imperativa que está en el corazón del acto creativo, puede explicarse por la necesidad de pasar por la confrontación con la realidad exterior. La obra propuesta y expuesta a los demás se convierte así en real y es autentificada. Este aspecto puede ser ilustrado por numerosos ejemplos de autores: escritores, pintores o cineastas. Entre los escritores, encontramos muchos casos de autores que se inspiraron directamente en su historia de vida. Tal es el caso del artista y escritor Jean Genet, que nació de un padre desconocido y fue abandonado a temprana edad por su madre, para vivir luego en una familia de acogida hasta la edad de 13 años. Su vida de adolescente y de adulto es un testimonio de un trayecto vital lleno de heridas, marcado por la delincuencia y por la experiencia de la cárcel. Su infancia llena de carencias y su caótico recorrido en la vida adulta alimentaron, sin embargo, su inspiración artística y parecen haber actuado como motor creativo. Muchos otros artistas podrían ilustrar este fenómeno.
El impulso creativo se acompaña de la necesidad de mostrar, la obra debe ser dada a ver a los demás, a la sociedad, que constituye la prueba de realidad necesaria para el reconocimiento del autor. Jean Guillaumin afirma que «la motivación para encarnar la obra y el cuidado de su realización no pueden estar exentos de la idea de someterla a una mirada distinta —aunque sea un poco la mirada del creador puesta a cuenta de los demás— de alienar por tanto a su autor, sean cuales sean las precauciones que éste tome para que tal alienación no sea persecutoria».16 Así, la exposición de la producción artística parece necesaria, incluso esencial, para que el sujeto sea reconocido por los demás, que forman parte de esta realidad. Este reconocimiento por el público concierne a la creación artística en tanto que producto, pero también al autor de la obra.
Cuando la creatividad se expresa mediante escritos publicados, la obra ofrece la posibilidad de una representación y una elaboración de las heridas que puede ser compartida. Esta elaboración no se detiene en lo escrito, se amplifica con la publicación, la lectura por otros y los intercambios ulteriores ligados a la publicación y al reconocimiento social. Esta dimensión del compartir desempeña un papel importante en la continuación del trabajo de elaboración del sufrimiento.
En la novelas de autoficción, el autor no busca relatar la realidad objetiva de los hechos, se trata ciertamente de una obra subjetiva.17 La creación expuesta tiene por misión testimoniar ante los demás, así como ante el propio sujeto, de su valor. La obra requiere el reconocimiento social —y no por fuerza un valor artístico— que sirve de algún modo como una aprobación moral y confirma el valor positivo del mundo interno del autor.
Los escritos autobiográficos de los mayores
En la edad madura, las producciones creativas son múltiples, pero los escritos sobre la historia de vida son, sin duda, las obras más frecuentes. Ciertos relatos cuentan los traumatismos y permiten que aparezcan las heridas todavía sensibles de la existencia, algunas de las cuales se remontan a la primera infancia. En el marco de la creación y de las actividades producidas por los mayores, se puede atribuir un lugar aparte a los escritos autobiográficos de las personas que cuentan historias de vidas rotas. La literatura proporciona numerosos ejemplos de relatos de vidas de personas que han vivido infancias heridas o trayectos vitales de adultos marcados por los traumas. Tratan de decir lo innombrable, contar el incesto, las violencias sufridas o la falta de amor, con palabras a veces disimuladas y sensibles, púdicas o a veces violentas. Bastantes escritores ocasionales o confirmados cuentan trayectos de vida marcados por carencias relacionales graves durante la infancia, maltratos y violencias intrafamiliares. Otros se han visto enfrentados a pruebas muy difíciles de la existencia: accidentes, catástrofes, guerras, genocidios.
Lo más frecuente es que los autores experimenten la necesidad de contar su vida a una edad avanzada. En esta actividad de creación, se trata ciertamente de «contarse», pues si el trabajo de escritura se lleva a cabo no es sólo para contar a los demás, sino en primer lugar para contarse a sí mismo la propia historia, revisada y corregida por la memoria afectiva. Es decir, una memoria que deja lugar a la reconstrucción de lo imaginario y a un sentido a posteriori. En este contexto, la escritura autobiográfica obedece a la necesidad de narratividad descrita por Bernard Golse,18