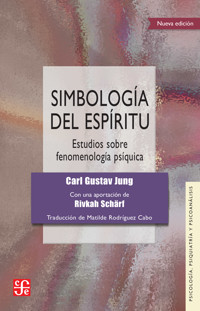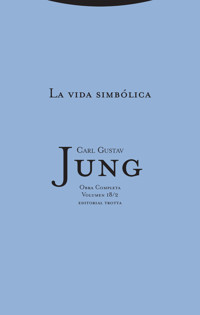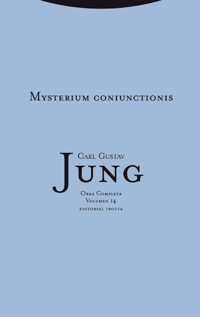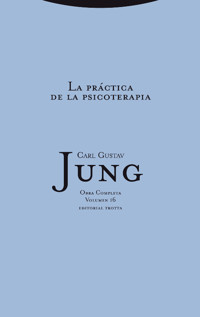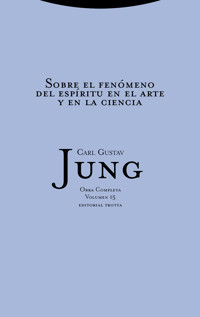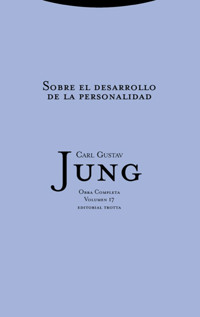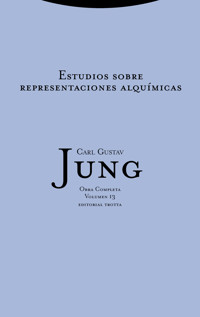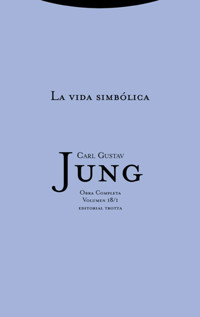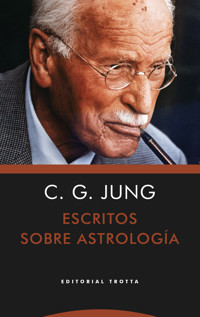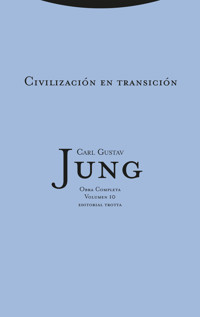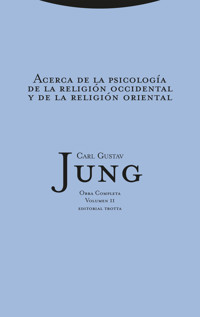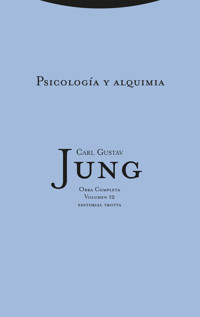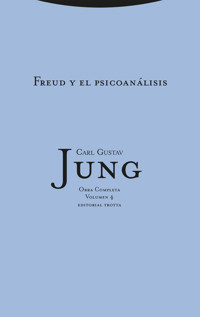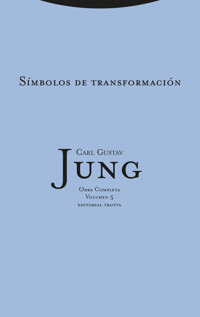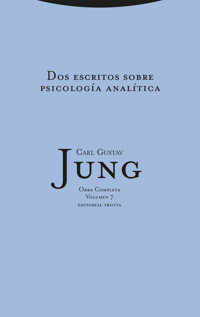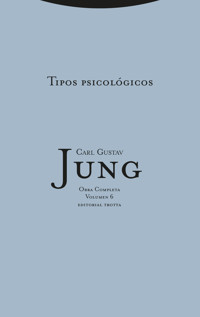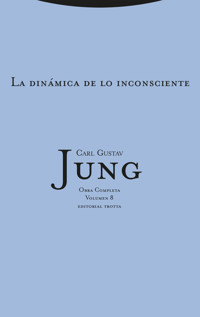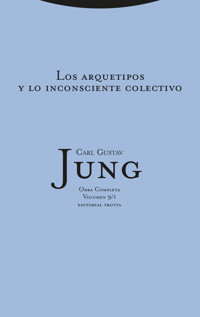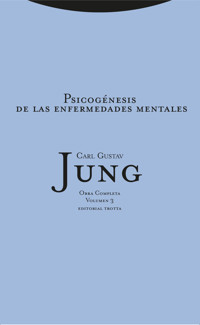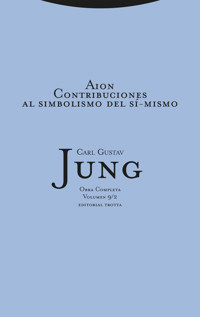
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Obra Completa Carl Gustav Jung
- Sprache: Spanisch
Esta amplia monografía explora el arquetipo del sí-mismo a partir del estudio de la idea del eón cristiano. La tradición cristiana no solo está imbuida desde su comienzo por la idea, inicialmente perso-judía, del final de los tiempos, sino que está asimismo llena del presentimiento de la inversión expresada en el dilema Cristo-Anticristo. La mayor parte de las especulaciones históricas en torno a los períodos temporales han estado probablemente influidas, como ya muestra el Apocalipsis, por ideas astrológicas. Por tanto, la investigación se centra principalmente en el símbolo del pez, puesto que el eón de Piscis ha constituido el fenómeno concomitante sincronístico de los dos mil años de evolución espiritual cristiana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C. G. JUNG
OBRA COMPLETA
VOLUMEN 9/2
AIONCONTRIBUCIONESAL SIMBOLISMODEL SÍ-MISMO
C. G. JUNG
Traducción de Carlos Martín Ramírez
Gevgone de; tau`ta, fhsivn, i{na ajparch; th`~ fulokrinhvsew~ gevnhtai tw`n sugkecumevnwn oJ jIhsou`~.
«Esto ha sucedido, dicen, para que Jesús fuese la primera víctima de la diferenciación de las cosas mezcladas».
Doctrina de BasílidesHIPÓLITO, Elenchos, VII, 27, 8
EDITORIAL TROTTA
CARL GUSTAV JUNG
OBRA COMPLETA
TÍTULO ORIGINAL: AION. BEITRÄGE ZUR SYMBOLIK DES SELBST
© EDITORIAL TROTTA, S.A., 2011, 2024WWW.TROTTA.ES
© STIFTUNG DER WERKE VON C. G. JUNG, ZÜRICH, 2007
© WALTER VERLAG, 1995
© CARLOS MARTÍN RAMÍREZ, TRADUCCIÓN, 2011
DISEÑO DE COLECCIÓN
GALLEGO & PÉREZ-ENCISO
CUALQUIER FORMA DE REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMUNICACIÓN PÚBLICA O TRANSFORMACIÓN DE ESTA OBRA SOLO PUEDE SER REALIZADA CON LA AUTORIZACIÓN DE SUS TITULARES, SALVO EXCEPCIÓN PREVISTA POR LA LEY. DIRÍJASE A CEDRO (CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS, WWW.CEDRO.ORG) SI NECESITA UTILIZAR ALGÚN FRAGMENTO DE ESTA OBRA.
ISBN: 978-84-1364-266-6 (obra completa, edición digital e-pub)
ISBN: 978-84-1364-276-5 (volumen 9/2, edición digital e-pub)
CONTENIDO
Nota previa de las editoras
Prólogo
I.
El yo
II.
La sombra
III.
La sicigia: ánima y ánimus
IV.
El sí-mismo
V.
Cristo, un símbolo del sí-mismo
VI.
El signo de Piscis
VII.
Las profecías de Nostradamus
VIII.
Sobre el significado histórico del pez
IX.
La ambivalencia del símbolo del pez
X.
El pez en la alquimia
1. La medusa
2. El pez
3. El símbolo del pez de los cátaros
XI.
La interpretación alquimista del pez
XII.
Generalidades en torno a la psicología del simbolismo cristiano-alquimista
XIII.
Símbolos gnósticos del sí-mismo
XIV.
Estructura y dinámica del sí-mismo
XV.
Epílogo
Apéndice
Bibliografía
Índice onomástico
Índice de materias
NOTA PREVIA DE LAS EDITORAS
El volumen 9 de la Obra Completa está dedicado a estudios de los arquetipos específicos. El primer tomo, que lleva por título Los arquetipos y lo inconsciente colectivo, está compuesto por ensayos más breves; el segundo, Aion, es una amplia monografía sobre el arquetipo del sí-mismo. El subtítulo que un día llevara, «Investigaciones sobre la historia de los símbolos», hacía también referencia a la segunda parte de la edición de 1951, el trabajo de Marie-Louise von Franz sobre «La passio perpetuae». De acuerdo con el autor, adoptamos para el presente volumen el subtítulo del índice: «Contribuciones al simbolismo del sí-mismo».
El índice onomástico y el índice analítico tenemos que agradecerlos nuevamente a la intervención de Magda Kerényi, que entretanto se ha convertido en miembro de la Society of Indexers, Londres.
Comienzos de 1976
LILLY JUNG-MERKERELISABETH RÜF
PRÓLOGO
Publico en este volumen VIII de los Tratados Psicológicos dos trabajos que, a pesar de su diversidad interior y exterior, están íntimamente relacionados en la medida en que se ocupan del gran tema del presente libro, a saber: la idea del eón (aiōn, en griego). Mientras que la contribución de mi colaboradora, la doctora Marie-Luise von Franz, describe la transición psicológica desde la Antigüedad al cristianismo, mediante el análisis de la passio perpetuae, mi investigación trata de enfocar, por medio de los símbolos del sí-mismo, cristianos, gnósticos y alquímicos, la transformación experimentada por la situación psíquica dentro del «eón cristiano». La tradición cristiana no sólo está imbuida desde su comienzo por la idea, inicialmente perso-judía del final de los tiempos, sino que está asimismo llena del presentimiento, en cierto sentido enantiodrómico, de la inversión de las dominantes. Me refiero al dilema Cristo-Anticristo. Es muy probable que la mayor parte de las especulaciones históricas en torno a los períodos y los límites temporales hayan estado desde siempre influidas, como ya muestra el Apocalipsis, por ideas astrológicas. No sólo es natural, por tanto, que mi investigación se centre principalmente en el símbolo del pez, puesto que el eón de Piscis ha constituido el fenómeno concomitante sincronístico de los dos mil años de evolución espiritual cristiana. En este lapso, la figura del ánthropos (del «hijo del hombre») no sólo se ha ido amplificando simbólicamente cada vez más, y por tanto ha ido aumentando su recepción psicológica, sino que ha traído consigo cambios en la actitud humana que se anticipaban ya en la espera del Anticristo de las escrituras primitivas. Al situar éstas la aparición del Anticristo en el tiempo final, está justificado hablar de un «eón cristiano» que culminará en la parusía. Da la impresión de que esta expectativa coincide con la idea astrológica del Gran Mes del Pez.
El motivo por el que me propuse desarrollar estos interrogantes históricos lo constituye el hecho de que la imagen arquetípica de la totalidad, que aparece con tanta frecuencia en los productos de lo inconsciente, tiene su antecedente en la historia. Esta imagen se identificó ya tempranamente con la figura de Cristo, tal como he probado exhaustivamente en mi libro Psicología y alquimia. Tantas veces me ha sugerido mi público que me ocupara de la relación entre la figura tradicional de Cristo y los símbolos naturales de la totalidad, es decir, del sí-mismo, que he decidido finalmente emprender esta tarea. Mi decisión no ha sido fácil, dadas las extraordinarias dificultades que entraña una empresa de este tipo, ya que exigiría dominar todos los obstáculos y todas las posibilidades de error de un saber y de una perspicacia que, por desgracia, sólo poseo en grado limitado. Si bien estoy aceptablemente seguro de mis observaciones sobre el material empírico, creo ser bastante consciente del atrevimiento que supone introducir en mis reflexiones el testimonio de la historia. Creo saber asimismo la responsabilidad que asumo por el hecho de, prosiguiendo en cierto modo el proceso histórico de recepción de la figura de Cristo, añadir a sus muchas amplificaciones simbólicas una más, psicológica, o, como pudiera parecer, reducir el símbolo de Cristo a una imagen de totalidad psíquica. Pero el lector no debe olvidar en ningún momento que yo no hago profesión de fe ni escribo obras que representen una tendencia, sino que hago reflexiones acerca de cómo podría la consciencia moderna comprender determinadas cosas. A saber: cosas que, en mi opinión, merecen ser comprendidas y que corren evidente peligro de ser tragadas por el abismo de la incomprensión y del olvido; cosas, en fin, cuyo entendimiento contribuiría en gran modo a servir de ayuda a nuestra desorientación ideológica, al ayudar a iluminar las zonas del trasfondo y el subfondo psíquicos. En lo esencial, esta obra se ha ido formando paulatinamente en el curso de muchos años de innumerables conversaciones con personas de todas las edades y grados de formación, con personas que, en medio de la confusión y el desarraigo propios de nuestra sociedad, corrían el riesgo de perder toda relación con el sentido de la evolución del espíritu europeo, y de caer por tanto en ese estado de sugestibilidad que constituye la razón y la causa de las utópicas psicosis de masas de nuestro tiempo.
Escribo en calidad de médico y por sentido de responsabilidad médica, y no como adepto a una confesión. Tampoco escribo como erudito, pues, de hacerlo así, haría bien en parapetarme tras los seguros muros de mi especialidad, en vez de, con mis insuficientes conocimientos históricos, ofrecer a la crítica flancos desprotegidos y poner así en peligro mi reputación científica. En la medida en que me lo ha permitido mi capacidad de trabajo, limitada por la edad y la enfermedad, me he esforzado por presentar el material probatorio de modo que ofrezca la mayor confianza posible y de apoyar con la cita de las fuentes los resultados a los que llego. Difícilmente hubiera culminado mi propósito de no haberme descargado en gran parte del fatigoso trabajo de consultas en las bibliotecas la colaboración de la señora L. Frey-Rohn, doctora en filosofía, y de las señoritas M. L. von Franz y R. Schärf, también doctoras en filosofía. A todas ellas quiero expresar aquí mi agradecido reconocimiento por tanta ayuda llena de comprensión. Quiero expresar mi especial agradecimiento a la señora Lena Hurwitz-Eisner, por la concienzuda elaboración del índice del presente volumen, así como a todos cuantos me han apoyado, con su consejo y colaboración, en la lectura crítica del manuscrito y las correcciones. No quisiera olvidar los grandes méritos de mi fiel secretaria, la señorita Marie-Jeanne Schmid.
Mayo de 1950
C. G. JUNG
IEL YO
[1] La ocupación con la psicología de lo inconsciente ha hecho que me encontrase frente a hechos que requieren el establecimiento de nuevos conceptos. Uno de estos conceptos es el del sí-mismo. Se denota con él una magnitud que no sustituye a lo que hasta ahora se denotaba con el concepto del yo, sino que, antes bien, lo incluye como término genérico. Debe entenderse por «yo» el factor complejo al que se refieren todos los contenidos de la consciencia. Constituye en cierto modo el centro del campo de la consciencia y, en la medida en que este campo comprende la personalidad empírica, el yo es el sujeto de todos los actos conscientes. La relación de un contenido psíquico con el yo representa el criterio de la consciencia, pues no sería consciente ningún contenido que no se hiciera presente al sujeto.
[2] Con esta definición se describe y delimita ante todo la dimensión del sujeto. Teóricamente no pueden ponerse límites al campo de la consciencia, ya que puede ampliarse en una medida indeterminada. Pero empíricamente encuentra siempre sus límites en el terreno de lo desconocido, constituido por todo cuanto no se conoce, es decir, por todo lo que no está relacionado con el yo como centro del campo de la consciencia. Lo desconocido se divide en dos grupos de objetos, a saber, los experimentables por los sentidos, exteriores, y los experimentables de manera inmediata, interiores. El primero de estos grupos representa lo desconocido del mundo exterior; el segundo, lo desconocido del mundo interior. A este último terreno lo denominamos inconsciente.
[3] El yo como contenido consciente en sí no es un factor sencillo, elemental, sino un factor complejo, y en cuanto tal no puede describirse exhaustivamente. De acuerdo con la experiencia tiene dos fundamentos: uno somático y otro psíquico. La base somática se desarrolla a partir de las percepciones endosomáticas, que son ya por su parte de índole psíquica y están unidas al yo, es decir: son conscientes. Tienen su base en estímulos endosomáticos que sólo en parte atraviesan el umbral de la consciencia. Una parte considerable de los mismos se produce de manera inconsciente, es decir, subliminal. Su carácter subliminal no tiene por qué significar una condición meramente fisiológica, como tampoco un contenido psíquico. Pueden llegar a ser supraliminales, es decir, convertirse en sensaciones. Pero no cabe duda de que, en gran parte, los procesos constituidos por estímulos endosomáticos no son en absoluto capaces de llegar a la consciencia, y son de una naturaleza tan elemental que no hay ningún motivo para otorgarles índole psíquica, a menos que se mantenga la opinión filosófica de que todos los procesos vitales son psíquicos. Contra este supuesto de difícil demostración hay que objetar sobre todo que amplía fuera de toda medida el concepto de la psique, e interpreta el proceso vital en un sentido que los hechos no justifican necesariamente. Los conceptos excesivamente amplios suelen resultar instrumentos inapropiados, ya que son demasiado vagos e imprecisos. Por ello, yo he propuesto que se utilice el concepto de lo psíquico únicamente en aquel ámbito en el que una voluntad es todavía capaz de alterar el proceso de carácter reflejo o instintivo. A este respecto tengo que remitir al lector a mi artículo «El espíritu de la psicología»1, en el que expongo con más detalle esta definición de lo psíquico.
[4] La base somática del yo consta, como hemos dicho, de factores conscientes e inconscientes. Y otro tanto cabe decir de la base psíquica: por una parte el yo se basa en todo el campo de la consciencia, y por otra en la totalidad de los contenidos inconscientes. Éstos se dividen en tres grupos: en primer lugar los contenidos temporalmente subliminales, es decir, reproducibles a voluntad (memoria); en segundo lugar, los no reproducibles voluntariamente, inconscientes, y en tercer lugar, los que no pueden en absoluto acceder a la consciencia. El segundo grupo puede deducirse a partir de la existencia de irrupciones espontáneas de contenidos subliminales en la consciencia. El tercer grupo es hipotético, es decir, es una consecuencia lógica a partir de los hechos en los que se basa el segundo grupo: lo componen los contenidos que todavía no han irrumpido en la consciencia, o que no irrumpirán nunca en ella.
[5]Cuando antes he dicho que el yo se basa en todo el campo de la consciencia no quiero decir que esté compuesto por éste. Si fuera éste el caso, no podría diferenciarse en absoluto de dicho campo. Es únicamente el punto de referencia del mismo, fundamentado y delimitado por el factor somático al que antes aludimos.
[6] El yo, con independencia del relativo desconocimiento y carácter inconsciente de sus fundamentos, es un factor por excelencia de la consciencia. Es incluso una adquisición empírica de la existencia individual. Surge inicialmente, al parecer, del choque del factor somático con el medio y, una vez que existe como sujeto, se desarrolla a partir de nuevos choques con el mundo circundante y con el mundo interior.
[7] A pesar del alcance inabarcable de sus fundamentos nunca es el yo más ni menos que la consciencia en general. En cuanto factor de la consciencia, podría, al menos en teoría, describirse de una manera completa. Pero esta descripción no ofrecería nunca más que una imagen de la personalidad consciente, en la que faltarían todas las características desconocidas o inconscientes para el sujeto. Ahora bien, la imagen completa de la personalidad tendría que comprender estas características. Una descripción total de la personalidad es imposible, incluso en teoría, porque la parte inconsciente no puede incluirse. Ésta, como la experiencia demuestra sobradamente, no carece ni mucho menos de importancia. Al contrario: hay a menudo cualidades decisivas que son inconscientes y que sólo pueden observarse desde el exterior, o incluso tienen que detectarse penosamente con ayuda de técnicas apropiadas.
[8] Es evidente que el fenómeno total de la personalidad no coincide con el yo, es decir, con la personalidad consciente, sino que constituye una dimensión que hay que diferenciar de él. Una necesidad tal se da sólo, naturalmente, para una psicología que se ocupa del hecho de lo inconsciente, Pero, para ésta, la diferenciación tiene la mayor importancia. Incluso para la práctica jurídica significa algo que determinados estados psíquicos sean conscientes o inconscientes, por ejemplo para juzgar la responsabilidad.
[9] Por eso yo he propuesto denominar sí-mismo a la personalidad total, que existe, pero no puede abordarse por completo. Por definición, el yo se subordina al sí-mismo, y se comporta en relación con éste como una parte con el todo. En el ámbito del campo de la consciencia posee, como suele decirse, libre albedrío. Con este concepto no aludo a una cuestión filosófica, sino al hecho psicológico de la llamada libre decisión o sentimiento subjetivo de libertad, de todos conocido. Pero, del mismo modo que nuestra libre voluntad tropieza con las necesidades del mundo exterior, también encuentra límites más allá del campo de la consciencia en el mundo interior subjetivo, es decir: allí donde entra en conflicto con los hechos del sí-mismo. De igual modo que las circunstancias exteriores chocan con nosotros y nos limitan, también el sí-mismo se comporta en relación con el yo como un hecho objetivo, en el que la libertad de nuestra voluntad no puede cambiar nada sin más. Es incluso sabido que el yo no sólo no puede hacer nada frente al símismo, sino que puede darse el caso de que sea asimilado y alterado en gran medida por partes de la personalidad que experimentan una evolución.
[10] Por su propia naturaleza no puede hacerse del yo más que una descripción general de carácter formal. Toda otra forma de contemplarlo debería tener en cuenta la individualidad, que se adhiere al yo como una característica principal. Aunque los numerosos elementos que componen este factor complejo son en sí los mismos en todos los casos, varían infinitamente por cuanto se refiere a su claridad, su tono emocional y su dimensión. El resultado de su composición, esto es, el yo, es por lo tanto, por lo que puede constatarse, una unicidad individual que en cierta medida se mantiene idéntica a sí misma. Esta durabilidad es relativa, puesto que en determinados casos pueden producirse cambios profundos en la personalidad. Estas alteraciones no son siempre, en modo alguno, patológicas, sino que están condicionadas por una evolución y entran en consecuencia en el ámbito de lo normal.
[11] Como punto de referencia del campo de la consciencia es el yo el sujeto de todas las adaptaciones, en la medida en que las haya llevado a cabo la voluntad. En la economía anímica el yo desempeña por tanto un significativo papel. La posición que ocupa en ella es tan importante que no carece de buenas razones el prejuicio según el cual el yo es el centro de la personalidad, o el campo de la consciencia es la psique en sí. Si hacemos abstracción de las alusiones de Leibniz, Kant, Schelling y Schopenhauer, y de los bosquejos filosóficos de Carus y von Hartmann, es la nueva psicología la que, desde finales del siglo XIX, con su método inductivo, descubre las bases de la consciencia y demuestra empíricamente la existencia de una psique extraconsciente. Con este descubrimiento se ha relativizado la posición absoluta que hasta entonces ocupaba el yo, es decir, éste conserva su carácter de centro del campo de la consciencia, pero se le pone en cuestión en cuanto punto central de la personalidad. Si bien participa en ella, no es su totalidad. Como ya he mencionado, resulta del todo imposible estimar cómo es de grande o de pequeña la parte que le corresponde o, dicho de otro modo, hasta qué punto tiene libertad o depende de las condiciones de la psique extraconsciente. Tan sólo podemos afirmar que su libertad es limitada y que su dependencia se ha demostrado de manera decisiva. De acuerdo con mi experiencia, hacemos bien en no subvalorar su dependencia respecto a lo inconsciente. Claro está que no debemos decir esto a quienes ya sobrevaloran la importancia de lo inconsciente. Un cierto criterio para la justa medida lo ofrecen las consecuencias psíquicas de una estimación equivocada, algo sobre lo que volveremos más adelante.
[12] Antes dividíamos lo inconsciente, desde el punto de vista de la psicología de la consciencia, en tres grupos. En cambio, desde el punto de vista de la psicología de la personalidad, tenemos una división en dos partes, a saber: una psique extraconsciente cuyos contenidos son de carácter personal, y otra cuyos contenidos tienen carácter impersonal o colectivo. El primer grupo se refiere a contenidos que representan partes integrantes de la personalidad individual y que, en consecuencia, podrían ser también conscientes; el segundo viene a ser una condición o base de la psique en general que existe universalmente y que es del todo idéntica a sí misma. Esta proposición no representa desde luego más que una hipótesis, pero nos vemos forzados a adoptarla por las características que presenta el material empírico, con independencia de que es altamente probable que la semejanza general de los procesos psíquicos en todos los individuos tenga que basarse en una regularidad universal, y por tanto impersonal, del mismo modo que el instinto que se manifiesta en el individuo supone solamente un fenómeno que forma parte de una base instintiva general.
1.Eranos-Jahrbuch, 1946. [Publicado posteriormente como «Consideraciones teóricas acerca de la esencia de lo psíquico» (OC 8,8).]
IILA SOMBRA
[13] Los contenidos de lo inconsciente personal son adquisiciones de la vida individual; los de lo inconsciente colectivo son por el contrario arquetipos que existen siempre y a priori. La relación de estos últimos con los instintos la he tratado en otro lugar1. De entre los arquetipos se caracterizan empíricamente con la mayor claridad aquellos que influyen en el yo, o le perturban, con mayor frecuencia e intensidad. Son los de la sombra, el ánima y el ánimus2. La figura más accesible a la experiencia es la sombra, ya que su naturaleza se puede explorar en gran medida a partir de los contenidos de lo inconsciente personal. Tan sólo constituyen una excepción a esta regla aquellos raros casos en los que las cualidades positivas de la personalidad están reprimidas y en los que, en consecuencia, el yo desempeña un papel esencialmente negativo, es decir, desfavorable.
[14] La sombra es un problema moral que supone un reto para el conjunto de la personalidad del yo, puesto que nadie puede percatarse de su existencia sin un considerable ejercicio de decisión moral. Esta toma de conciencia implica reconocer los aspectos oscuros de la personalidad como realmente existentes, acto que es la base inevitable de toda clase de autoconocimiento y que suele encontrar por tanto una considerable resistencia. Si el autoconocimiento constituye una medida psicoterapéutica, a menudo significa un penoso trabajo que puede prolongarse mucho tiempo.
[15]Una investigación más a fondo de las características oscuras o inferioridades que constituyen la sombra da como resultado que éstas poseen una naturaleza emocional, o una cierta autonomía y son, como consecuencia, obsedientes o —mejor— posedientes*. Porque la emoción no es una actividad, sino un acontecimiento que le ocurre a uno. Los afectos se producen en los puntos de menor adaptación, y revelan al mismo tiempo la razón de la adaptación reducida, a saber: una cierta inferioridad y la existencia de un cierto nivel inferior de la personalidad. En este nivel más profundo, con sus emociones apenas controladas o no controladas en absoluto, se comporta uno más o menos como un primitivo, que no sólo es víctima de sus afectos, carente de voluntad propia, sino que muestra además una notable incapacidad de juicio moral.
[16] Ahora bien, mientras que la sombra, con comprensión y buena voluntad, puede incorporarse a la personalidad consciente, hay algunas características que, como demuestra la experiencia, ofrecen terca resistencia al control moral y prácticamente es imposible influir en ellas. Estas resistencias van unidas por regla general a proyecciones, que no se reconocen como tales y que requieren para su reconocimiento una consecución moral por encima de lo común. Mientras que los rasgos característicos de la sombra pueden reconocerse sin demasiado esfuerzo como propiedades pertenecientes a la personalidad, aquí fracasan tanto la comprensión como la voluntad, pues la razón de la emoción parece sin duda alguna residir en el otro. Por muy evidente que resulte para el observador objetivo que se trata de proyecciones, existe poca esperanza de que el sujeto lo entienda así. Hay que estar ya convencido de que a veces no se tiene razón para estar dispuesto a separar del objeto proyecciones con carga emocional.
[17] Supongamos que un individuo determinado no muestra la menor inclinación a reconocer sus proyecciones. El factor que genera las proyecciones tendrá entonces libertad de acción y podrá, si tiene un objetivo, realizarlo, o bien provocar el estado característico para conseguir su efectividad. Es sabido que el que proyecta no es el sujeto consciente, sino lo inconsciente. Nos encontramos por lo tanto con la proyección; no la hacemos. La consecuencia de las proyecciones es un aislamiento del sujeto frente al mundo exterior, al no existir una relación real con éste, sino una relación imaginaria. Las proyecciones transforman el mundo circundante en el propio pero desconocido rostro. Conducen por tanto, en última instancia, a una situación autoerótica o autista, en la que se sueña un mundo, cuya realidad permanece sin embargo inalcanzable. El sentiment d’incomplétude que de esta situación se deriva, y el sentimiento, todavía peor, de esterilidad, se explican, debido a la proyección, como animosidad del entorno, y este círculo vicioso aumenta el aislamiento. Cuantas más proyecciones se introduzcan entre el sujeto y el mundo circundante tanto más difícil le resultará al yo descubrir sus ilusiones. Un paciente de cuarenta y cinco años, que sufría desde los veinte una neurosis compulsiva que le había aislado por completo del mundo, me dijo: «¡Nunca soy capaz de reconocer que he desperdiciado los veinticinco mejores años de mi vida!».
[18] Resulta muchas veces trágico ver de qué manera tan clara una persona destroza su vida y las de otros, pero por nada del mundo es capaz de comprender hasta qué punto toda la tragedia parte de ella, y una y otra vez la realimenta y mantiene. A su consciencia no la afecta, ya que se queja de un mundo infiel, y lo maldice, un mundo que cada vez se retira más lejos. Es antes bien un factor inconsciente el que teje las ilusiones que le ocultan el mundo y a sí mismo. El tejido tiende a convertirse de hecho en un capullo en el que el sujeto quedará encerrado.
[19] Resulta ahora evidente suponer que las proyecciones que sólo pueden disolverse con la mayor dificultad, o que inicialmente no pueden disolverse en absoluto, pertenecen asimismo al ámbito de la sombra, es decir, al lado negativo de la propia personalidad. Pero, a partir de un cierto punto, esta suposición se vuelve imposible, al remitir el símbolo que hace entonces su aparición, no al propio género, sino al opuesto: en el hombre a la mujer, y viceversa. Como fuente de las proyecciones no figura ya, así pues, la sombra del mismo sexo, sino el sexo opuesto. Nos encontramos aquí con el ánimus de la mujer y el ánima del hombre, dos arquetipos mutuamente correspondientes, cuya autonomía y cuyo carácter inconsciente explican la persistencia de sus proyecciones. Ciertamente es la sombra un motivo conocido por la mitología. Pero, en la medida en que, inicialmente y en primera instancia, representa a lo inconsciente personal y, por lo tanto y en lo que se refiere a sus contenidos, no resulta difícil que aflore en la consciencia, se diferencia, precisamente por la mayor facilidad que presenta su detección y percatación, del ánima y el ánimus, que están considerablemente más lejos de la consciencia y que, en consecuencia y en circunstancias normales, rara vez o nunca se perciben. La sombra puede detectarse sin dificultad con un poco de autocrítica, en la medida en que es de naturaleza personal. Pero, cuando se presenta como arquetipo, nos encontramos con las mismas dificultades que en el caso del ánimus y el ánima. Dicho de otro modo: entra dentro de lo posible que se reconozca la maldad relativa de la propia naturaleza, mientras que mirar cara a cara a la maldad absoluta supone una experiencia tan infrecuente como perturbadora.
1. «Instinto e inconsciente» [OC 8,6] y «El espíritu de la psicología».
2. El contenido de este capítulo y del siguiente procede de una conferencia que pronuncié en 1948 en la Schweizerische Gesellschaft für Praktische Psychologie de Zúrich. Se publicó en la Wiener Zeitschrift für Nervenheilkunde und deren Grenzgebiete I/4 (1948).
* Con estos dos neologismos el autor parece querer indicar que tienen el carácter de obsesiones o de posesiones. (N. del T.)
IIILA SICIGIA: ÁNIMA Y ÁNIMUS
[20] Ahora bien, ¿qué es este factor proyectante? En Oriente se le llama la «tejedora»1, o Maya, la bailarina que genera ilusiones. Si no lo supiéramos desde hace mucho, por el simbolismo de los sueños, esta interpretación oriental nos pondría en la pista correcta: lo cubriente, envolvente, devorador, remite irremisiblemente a la madre2, es decir, a la relación del hijo con la verdadera madre, a su imago y a la mujer que ha de ser madre para él. Su eros es pasivo como el de un niño: espera ser agarrado, absorbido, tapado y engullido. Busca, en cierto modo, el círculo mágico de la madre, protector, nutricio; el estado del lactante, libre de toda preocupación, en el que el mundo exterior viene a él y le impone incluso la felicidad. Nada tiene de extraño en consecuencia que, para él, desaparezca el mundo real.
[21] Si se dramatiza este estado, tal como por lo general hace lo inconsciente, se contempla en la escena psicológica a un ser humano que vive hacia atrás, que busca su infancia y a su madre y que huye del mundo maligno y frío, que ni siquiera quiere entenderle. No es raro ver junto a este hijito a una madre que no parece tener el menor interés en dejar que su hijo se haga hombre, que se preocupa de él de forma incansable y sacrificada, y no desatiende nada que pueda impedir al hijo llegar a ser hombre y casarse. Se contempla el secreto complot entre madre e hijo y cómo ambos colaboran en el engaño a la vida.
[22] ¿Quién tiene la culpa, la madre o el hijo? Probablemente los dos. Hay que tomarse en serio la frustrada añoranza que el hijo siente de la vida y del mundo. Le gustaría tocar lo real, abrazar la tierra y hacer fructificar el campo del mundo. Pero únicamente emprende impacientes tentativas, puesto que el secreto recuerdo de que el mundo y la felicidad se pueden recibir también como regalo —a saber, de la madre— frena su empuje y disminuye su perseverancia. El trozo de mundo con el que, como todo ser humano, se encuentra una y otra vez, no es el adecuado, ya que no se entrega, no se muestra complaciente, resulta áspero, quiere ser conquistado y sólo se somete ante el vigor. Exige virilidad en el hombre, exige su ardor y, sobre todo, su ánimo y fuerza resolutiva, que la persona entera es capaz de arrojar en el plato de la balanza. Para ello necesitaría un eros infiel, que pueda olvidar a la madre y causarle dolor a él mismo, al abandonar a la primera amante de su vida. En previsión de este grave atrevimiento, la madre ha tenido el cuidado de enseñarle la virtud de la fidelidad, de la entrega, de la lealtad, para preservarle de la amenazante caída moral que va unida al riesgo vital. Lo ha aprendido demasiado bien, y mantiene su fidelidad a la madre, quizá para la mayor preocupación de ésta (por ejemplo cuando, en su honor, se muestra homosexual) y, a la vez, para su satisfacción inconsciente, mítica. Pues con esta última relación se realiza el arquetipo, tan antiguo como sacratísimo, de la boda de madre e hijo. ¿Qué tiene al fin y al cabo que ofrecer la realidad banal, con sus registros civiles, sus sueldos mensuales, sus alquileres, etc., que pudiera ofrecer un contrapeso a aquel escalofrío místico del hieros gamos, a aquella hembra estelar a la que sigue el dragón, y a aquellas pías incertidumbres que rodean la boda del cordero?
[23] En esta fase del mito, que es la que mejor reproduce la esencia de lo inconsciente colectivo, la madre es vieja y joven. Deméter y Perséfone, y el hijo es a la vez esposo y lactante dormido: un estado de indescriptible plenitud con el que naturalmente no pueden competir ni de lejos las imperfecciones de la vida real, los esfuerzos y las penalidades de la adaptación, el sufrimiento de las múltiples desilusiones con la realidad.
[24] El factor formador de proyecciones es en el caso del hijo idéntico a la imago de la madre, y en consecuencia éste se mantiene para la madre real. La proyección sólo puede disolverse cuando el hijo ve que en su ámbito anímico hay una imago de la madre, y no sólo de ésta, sino también de la hija, de la hermana y de la amante, de la diosa celestial y de la Baubo ctónica, presente en todas partes como imagen sin edad, y que toda madre y toda amante es la portadora y la realizadora de este peligroso espejismo, que se adecua en lo más profundo al ser del hombre. Le pertenece a él, es la fidelidad, que por mor de la vida no siempre puede guardar; es la imposible, necesaria, compensación por el riesgo, los esfuerzos, los sacrificios, que terminan todos en desilusión; es el consuelo frente a toda la amargura de la vida y, junto a todo ello, es la gran seductora que suscita ilusión hacia esa misma vida, y no sólo hacia sus aspectos razonables y útiles, sino también hacia sus terribles paradojas y ambigüedades, en las que se compensan el bien y el mal, el éxito y el fracaso, la esperanza y la desesperación. Como su mayor peligro, exige el máximo del hombre, y cuando éste es tal, obtiene también el máximo.
[25] Esta imagen es la «Señora del Alma», como la ha denominado Spitteler. Yo he propuesto el término ánima, ya que debe designarse con él algo específico para lo que la expresión «alma» resulta demasiado general y vaga. El estado de cosas que se resume bajo el concepto de ánima es un contenido sobremanera dramático de lo inconsciente. Puede describirse en lenguaje racional, científico, con lo que, sin embargo, no se expresa ni de lejos su esencia viva. Yo prefiero, consciente y deliberadamente, la forma de intuición y de expresión mitológica y dramatizadora, porque, teniendo en cuenta cuál es su objeto, es decir, procesos vivos, anímicos, no sólo es más expresiva, sino también más exacta, que un lenguaje científico abstracto que a menudo acaricia la idea de que un buen día sus conceptos intuitivos puedan sustituirse por ecuaciones algebraicas.
[26] El factor formador de proyecciones es el ánima, o lo inconsciente representado por ésta. Se presenta, allí donde lo hace, en sueños, visiones y fantasías, de manera personificada, y anuncia de ese modo que el factor que le sirve de base posee todas las destacadas propiedades de un ser femenino3. No es ninguna invención de la consciencia, sino una producción espontánea de lo inconsciente; tampoco es ninguna figura sustitutiva de la madre, sino que, a juzgar por todas las apariencias, es como si las propiedades numinosas que hacen que la imago materna sea tan influyente y peligrosa surgieran del arquetipo colectivo del ánima que encarna de nuevo en cada niño.
[27]Ahora bien, dado que el ánima es el arquetipo que destaca en el hombre, cabe suponer que exista un equivalente en la mujer, que, del mismo modo que el hombre tiene una compensación femenina, la mujer tenga una masculina. No obstante, no quiero dar a entender que estas relaciones de compensación son deducciones. Se han necesitado por el contrario múltiples y concienzudas experiencias para captar empíricamente el ánima y el ánimus. Por tanto, lo que quiera que enunciemos sobre estos arquetipos puede comprobarse directamente con hechos, o al menos estos hechos hacen que resulte probable. De todas formas soy consciente de que se trata de un trabajo pionero, que tiene que conformarse con la provisionalidad.
[28] Del mismo modo que el primer portador del factor formador de proyecciones en el hijo es la madre, en la hija es el padre. La experiencia práctica de estas relaciones consta de numerosos casos individuales, que representan toda clase de variantes del tema básico. Por tanto, una descripción concisa de estas relaciones sólo puede ser esquemática.
[29] La mujer es compensada por la esencia masculina, por lo que su inconsciente tiene, por así decirlo, signo masculino. En comparación con el hombre esto supone una importante diferencia. En atención a este hecho, yo he denominado ánimus al factor formador de proyecciones en la mujer. Esta palabra significa entendimiento o espíritu. De igual manera que el ánima corresponde al eros materno, el ánimus corresponde al logos paterno. No quiero en modo alguno dar una definición demasiado específica de estos dos conceptos intuitivos. Me sirvo de «eros» y de «logos» únicamente como medios conceptuales auxiliares para aludir al hecho de que la consciencia de la mujer se caracteriza más por lo vinculante del eros que por lo discriminante y cognoscitivo del logos. En los hombres, el eros, la función relacional, está por lo general menos desarrollada que el logos. En la mujer, en cambio, el eros constituye una expresión de su verdadera naturaleza, mientras que su logos representa un incidente lamentable. Suscita malentendidos e interpretaciones iracundas en los ambientes familiares y amistosos, porque, en vez de estar constituido por reflexiones, está constituido por opiniones. Entiendo por tales suposiciones apriorísticas que, por así decirlo, tienen la pretensión de ser verdades absolutas. Algo así, como todo el mundo sabe, puede resultar irritante. Dado que el ánimus tiene preferencia por discutir, es en las discusiones en las que se pretende llevar siempre la razón donde con más facilidad se le ve actuar. No cabe duda de que también los hombres pueden argumentar de una manera muy femenina, a saber: cuando están poseídos por el ánima y debido a ello se transforman en el ánimus de su ánima. Lo que les importa principalmente cuando actúan así es su vanidad y su susceptibilidad personales; a las mujeres, en cambio, les importa el poder de la verdad o de la justicia, o de otras «ades» o «icias», pues de su vanidad ya se han ocupado la modista y el peluquero. El «padre» (= la suma de todas las opiniones tradicionales) desempeña un gran papel en la argumentación femenina. Por muy amable y bien dispuesto que pueda ser su eros, cuando el ánimus lleva las riendas, no se deja perturbar por toda la lógica del mundo. En muchos casos tiene el hombre la sensación (y no le falta razón para ello) de que únicamente la seducción, o la agresión física o la violación poseen aún la necesaria fuerza de «generar» convicción. Ignora que la situación sumamente dramática tendría un final banal y carente de todo atractivo si abandonase el campo de batalla y dejara la continuación a una mujer o a su mujer. Pero rara vez, o nunca, se le ocurrirá esta idea provechosa. Pues ningún hombre conversa con un ánimus, ni siquiera durante el más breve tiempo, sin quedar de inmediato a merced de su ánima. Quien tuviera todavía el humor de escuchar la conversación objetivamente, quedaría sobremanera asombrado por la imponente cantidad de lugares comunes, perogrulladas, frases de periódicos y de novelas, toda clase de argumentos manoseados, hasta los insultos más ordinarios y la conmovedora falta de lógica. Es una conversación que, independiente de quienes la mantengan, se repite millones de veces en todas las lenguas del mundo y es siempre sustancialmente la misma.
[30] Este hecho aparentemente notable se basa en la siguiente circunstancia: cuando se encuentran el ánimus y el ánima, el ánimus saca la espada de su poder, y el ánima esparce el veneno de su engaño y su seducción. El resultado no tiene por qué ser siempre negativo, pues existe también gran probabilidad de que se enamoren uno del otro (¡un caso especial de amor a primera vista!). Ahora bien, el lenguaje del amor es sorprendentemente uniforme y se sirve de formas que gozan de general aprecio, con la mayor entrega y fidelidad, con lo que ambas personas se encuentran de nuevo en una situación banal, colectiva. Sin embargo viven con la ilusión de relacionarse de la manera más individual.
[31] Tanto en sentido positivo como negativo, la relación ánima-ánimus es siempre «animosa», es decir, emocional y por ello colectiva. Los afectos rebajan el nivel de la relación y la aproximan a la base instintiva general, que ya no tiene en sí nada de individual. No es raro por tanto que la relación se desarrolle por encima de los actores humanos que la representan, y que luego no saben cómo les ha acontecido.
[32]Mientras que en el hombre la obnubilación animosa es sentimental y está llena de resentimiento, en la mujer se manifiesta en formas de comprender, interpretaciones, opiniones, insinuaciones y construcciones erróneas, que tienen todas la finalidad o el resultado de obstruir la relación entre dos personas. La mujer, como el hombre, queda encerrada por la enorme influencia familiar y, como la hija que es la única que entiende a su padre (es decir que siempre lleva razón), es trasladada a los pastos en los que se deja pastorear por su pastor anímico, el ánimus.
[33] Como el ánima, también el ánimus tiene un aspecto positivo. En la figura del padre se expresa no sólo la opinión tradicional, sino, también y en la misma medida, lo que se denomina «espíritu», en especial ideas generales filosóficas y religiosas, o bien la actitud que procede de tales convicciones. Así, el ánimus es también un psychopompos, un mediador entre consciencia e inconsciente, y una personificación de lo inconsciente. Del mismo modo que el ánima se convierte mediante la integración en un eros de la consciencia, así el ánimus lo hace en un logos y, como aquélla presta a la consciencia masculina relación y referencia [Beziehung und Bezogenheit], ésta presta a la consciencia femenina pensatividad [Nachdenklichkeit], reflexión y conocimiento.
[34] El efecto que ánima y ánimus ejercen sobre el yo es en principio el mismo. Resulta difícil de eliminar, porque, en primer lugar, es extraordinariamente fuerte e infunde inmediatamente en la personalidad yoica un inamovible sentimiento de justificación y de llevar razón y, en segundo lugar, porque su causa se proyecta, es decir, parece basarse en gran parte en objetos y en circunstancias objetivas. Yo me inclino por atribuir las dos características de este efecto a las propiedades del arquetipo. Pues éste existe a priori, hecho que permite explicar la existencia indiscutida e indiscutible, a menudo totalmente irracional de determinados estados de ánimo u opiniones. La notoria imposibilidad de influir en estas últimas se debería principalmente al fuerte efecto sugestivo que emana del arquetipo. Éste fascina a la consciencia y se apodera de ella hipnóticamente. No es raro que el yo experimente en tal caso un vago sentimiento de derrota moral, y que se comporte de modo tanto más negativo, obcecado e impenitente en su pretensión de tener razón, con lo que, por la vía del círculo vicioso, aumenta su sentimiento de inferioridad. Con ello falta la base para la relación humana, ya que el delirio de grandeza, tanto como el sentimiento de inferioridad, imposibilitan el reconocimiento mutuo, sin el cual no hay relación alguna.
[35] Tal como he mencionado anteriormente resulta más fácil tomar consciencia de la existencia de la sombra que de la del ánima y el ánimus. En el primer caso tenemos la ventaja de una cierta reparación mediante la educación, que desde siempre ha intentado convencer a los seres humanos de que no están hechos de oro puro al cien por cien. Todo el mundo entiende por tanto con facilidad lo que quiere decirse con conceptos como el de «sombra», «personalidad inferior» y otros por el estilo. Y si alguien lo olvida, un sermón dominical, la observación hecha por su cónyuge o la agencia tributaria podrían refrescarle fácilmente la memoria. Con el ánimus y el ánima las cosas no son ni mucho menos tan fáciles. En primer lugar no hay educación moral a este respecto, y en segundo lugar nos conformamos con la pretensión de llevar siempre razón y nos resulta preferible calumniarnos mutuamente (si no algo peor) que reconocer el hecho de la proyección. Antes bien nos parece natural que los hombres tengan estados de ánimo irracionales y que las mujeres tengan opiniones irracionales. Esta situación tiene sin duda una base instintiva, y tiene que ser tal como es porque de ese modo queda eternamente asegurado el juego empedocliano del neikos (odio) y la philia (amor) de los elementos. La naturaleza es conservadora y no permite que se perturben fácilmente sus círculos. Ánimus y ánima pertenecen a un terreno vedado natural que defiende de la manera más tenaz su invulnerabilidad. Por eso resulta mucho más difícil que las proyecciones del ánimus-ánima lleguen a ser conscientes que reconocer los lados de sombra propios. En este último caso hay que superar una cierta resistencia moral en forma de vanidad, ambición, engreimiento, resentimientos, etc. Pero en el primer caso vienen a añadirse dificultades puramente de la comprensión, sin tener para nada en cuenta los contenidos de la proyección, que no se sabe cómo clasificar. Por último, se suscita también una duda profunda respecto a si no nos estamos inmiscuyendo en exceso en los mecanismos de la naturaleza, al hacer conscientes cosas que, al fin y al cabo, hubiera sido mejor dejar dormidas.
[36] Aunque, según mi experiencia, hay un cierto número de personas que sin especiales dificultades intelectuales o morales son capaces de entender lo que se quiere decir con ánimus y ánima, nos encontramos con mucha más gente que tiene no pequeña dificultad para entender estos conceptos y representárselos de algún modo. Lo cual demuestra que con ellos entramos en un terreno que está fuera del alcance común. En consecuencia son conceptos que no gozan de popularidad, precisamente porque no resultan familiares. De ahí se sigue que movilizan prejuicios que los convierten en tabú, como siempre ha sucedido con las cosas inesperadas.
[37] Pues bien, cuando planteamos la exigencia de que se disuelvan las proyecciones, porque es más sano y más conveniente en todos los aspectos, entramos en una tierra ignota. Todo el mundo ha estado convencido hasta ahora de que las representaciones «mi padre», «mi madre», etc., no son más que la imagen del padre o la madre reales, coincidente de la manera más fiel con el modelo, de modo que cuando alguien dice «mi padre» no quiere en absoluto decir nada más que lo que su padre en sí es en realidad. Opina así de hecho, pero una opinión dista todavía mucho de producir una identidad. A este respecto tiene razón la conclusión engañosa del enkekalymmenos (del oculto)4. Pues si se introduce en el cálculo psicológico la imagen que X tiene de su padre y que considera que es el padre real, no sale la cuenta, dado que la expresión que se introduce en la ecuación no coincide con la realidad. X ha pasado por alto que la representación de una persona consta en primer lugar de la imagen que X recibe de la persona real, y en segundo lugar de la otra imagen, que procede de la elaboración subjetiva de la imagen 1, que quizá sea ya muy deficiente. La idea que X tiene de su padre es una magnitud compleja, de la que el padre real sólo en parte es responsable; una parte indeterminada de la misma corresponde al hijo, hasta tal punto que, cada vez que éste critica al padre o le elogia, se refiere inconscientemente a sí mismo, y ocasiona así consecuencias psicológicas como las que se presentan en quien de manera habitual se denigra o se ensalza. Pero, si X compara cuidadosamente sus reacciones con la realidad, tiene la oportunidad de observar que en algún sitio está haciendo algo incorrecto, si es que no hace ya tiempo que ha comprobado, a partir del comportamiento de su padre, que se había formado una imagen falsa de éste. Por regla general ocurre que X está convencido de que tiene razón, y de que si alguien no la tiene será siempre el otro. Si el eros de X está poco desarrollado, la relación insatisfactoria le será indiferente, o le irritarán la falta de consecuencia y demás defectos incomprensibles del padre, que nunca se comporta tal como correspondería a la imagen que X tiene de él. Por ello tiene X todas las razones para sentirse herido, incomprendido, incluso engañado.
[38] Puede imaginarse lo deseable que sería en un caso así poder hacer desaparecer las proyecciones. Siempre hay optimistas que creen que podría conseguirse que el mundo se dirigiera a una edad de oro con sólo decirle a la gente dónde está el camino correcto que conduce a ella. Podrían ustedes probar a explicarle en tales casos que su comportamiento se parece al de un perro que persigue su propia cola. Para que alguien vea lo erróneo de su actitud se necesita algo más que meramente «decírselo», pues se trata de algo más de lo que nos permitiría la razonabilidad normal. Se trata de los decisivos «malentendidos» que en circunstancias habituales nadie reconoce. Sería como si se quisiera, por ejemplo, que una persona normal y corriente tuviera que reconocer que es un delincuente.
[39] Hago mención de todo esto para ilustrar el orden de magnitud al que pertenecen las proyecciones provocadas por el ánima y el ánimus, y los esfuerzos de índole moral e intelectual que se necesitan para hacerlas desaparecer. Ahora bien, no todos los contenidos son proyecciones del ánima y el ánimus. Muchos de ellos aparecen espontáneamente en sueños, etc., y son aún más los que pueden cobrar consciencia mediante la llamada imaginación activa. Se pone aquí de manifiesto que están vivos en nosotros pensamientos, sentimientos y afectos que no habríamos considerado posibles. Quien nunca ha tenido por sí mismo una experiencia semejante considerará como es natural que una posibilidad de esta clase es totalmente fantástica, ya que una persona normal «sabe perfectamente lo que piensa». Este infantilismo de la «persona normal» constituye sin más la regla. No se puede en consecuencia pedir a nadie que no haya tenido esta experiencia que entienda de verdad la esencia de ánima y ánimus. Con estas reflexiones se entra en el terreno desconocido de las experiencias psíquicas, si es que nos resulta posible hacerlas perceptibles en la práctica. Pero quien lo consiga difícilmente dejará de sentirse impresionado hasta lo más profundo por todo cuanto el yo no sabe, o no sabía. Hoy en día, este incremento del conocimiento es todavía una de las mayores rarezas. Por lo general se paga incluso de antemano con una neurosis, o con algo peor.
[40] En las figuras del ánima y el ánimus cobra expresión la autonomía de lo inconsciente colectivo. Personifican sus contenidos que, cuando se recuperan de la proyección, pueden integrarse en la consciencia. En esa medida ambas figuras representan funciones que median entre lo inconsciente colectivo y la consciencia. Pero se presentan, o se comportan como tales, siempre y cuando las tendencias de la consciencia y el inconsciente no diverjan demasiado. Pero si surge una tensión, la función, que hasta ese momento ha sido inofensiva, se personifica ante la consciencia y se comporta de manera semejante a la de una división sistemática de la personalidad o un alma fragmentaria. Esta comparación queda de todas formas bastante coja, por cuanto de la personalidad yoica no se separa nada que hubiera pertenecido a ella. Antes bien, las dos figuras forman un incremento perturbador. La razón y la posibilidad de este comportamiento consiste en que, si bien los contenidos de ánimus y ánima pueden ser integrados, no en cambio éstos, ya que son arquetipos y, por lo tanto, constituyen la base de la totalidad psíquica, que sobrepasa los límites de la consciencia, y en consecuencia no pueden ser nunca objeto de inmediata aprehensión por ésta. Los efectos de ánima y ánimus pueden hacerse desde luego conscientes, pero el ánima y el ánimus constituyen factores trascendentes a la consciencia, que escapan a la percepción y a la libre voluntad. Mantienen su autonomía, pese a la integración de sus contenidos, y hay que tenerlos por ello siempre en cuenta. Esto es, desde el punto de vista terapéutico, sobremanera importante, pues, por medio de la constante observación, se paga a lo inconsciente el tributo que garantiza más o menos su cooperación. Es sabido que, por así decirlo, con lo inconsciente no se «concluye» de una vez por todas. Constituye incluso una importante tarea de la higiene anímica dedicar una constante atención a los síntomas de los contenidos y procesos inconscientes, porque la consciencia corre una y otra vez el peligro de adoptar una postura unilateral, seguir caminos trillados y adentrarse en callejones sin salida. Pero, la función complementaria, o más bien compensatoria, de lo inconsciente se encarga en un cierto grado de evitar estos peligros, que en la neurosis son especialmente grandes. Sin embargo, sólo en circunstancias ideales, es decir, cuando la vida es todavía lo bastante sencilla e inconsciente como para poder seguir, sin dudas ni vacilación, el camino sinuoso del instinto, actúa la compensación con plena efectividad. Cuanto más civilizada sea una persona, es decir, cuanto más consciente y complicada, tanto menos consigue dejarse llevar por el instinto. Sus complejas circunstancias vitales y la influencia del entorno hacen tanto ruido que acallan la débil voz de la naturaleza. Su lugar lo ocupan entonces opiniones y convicciones, teorías y tendencias colectivas, que refuerzan todos los extravíos de la consciencia. En tales casos hay que prestar deliberada atención a lo inconsciente, para que pueda actuar la compensación. En consecuencia es especialmente importante que no se considere a los arquetipos de lo inconsciente fugaces imágenes pasajeras, sino factores autónomos constantes, que es lo que son en realidad.
[41] Los dos arquetipos, tal como muestra la experiencia, poseen una fatalidad que puede llegar a tener efectos trágicos. Son verdaderamente el padre y la madre de todas las endemoniadas complicaciones del destino, y se los conoce universalmente como tales desde hace mucho. Se trata de una pareja de divinidades5, uno de cuyos componentes, gracias a su naturaleza de «logos», se caracteriza por el pneuma y el nous como el cambiante Hermes, mientras que el otro, debido a su naturaleza de «eros» posee las características de Afrodita, Helena (Selene), Perséfone y Hécate. Son potencias inconscientes, divinidades, tal como muy «acertadamente» se comprendió en tiempos remotos. Con esta denominación han pasado a ocupar, en la escala de los valores psicológicos, el lugar central en el que están siempre en todo caso, tanto si la consciencia les reconoce este valor como si no, ya que su poder crece proporcionalmente a su grado de inconsciencia. Quien no los vea está en sus manos, del mismo modo que prospera al máximo la epidemia de tifus de la que se desconoce el foco de infección. Tampoco en el cristianismo se ha hecho obsoleta la sicigia, sino que ocupa siempre el lugar más elevado, en forma de Cristo y de su esposa la Iglesia6. Estos paralelismos resultan sobremanera útiles cuando se intenta encontrar la medida correcta para la importancia de los dos arquetipos. Lo que inicialmente podemos descubrir a partir de la consciencia es tan insignificante que apenas alcanza el límite de lo visible. Sólo cuando iluminamos la profundidad oscura y examinamos psicológicamente los caminos extrañamente sinuosos del destino humano, se va poniendo de manifiesto hasta qué punto es grande la influencia de estos dos complementos de la consciencia.
[42] Resumiendo, quisiera resaltar que la integración de la sombra, es decir, el hecho de hacer consciente lo inconsciente personal es la primera etapa del proceso analítico, sin la cual resulta imposible el conocimiento del ánima y el ánimus. Sólo se puede tomar consciencia de la sombra mediante la relación con otro, y del ánima y el ánimus únicamente mediante la relación con el sexo opuesto, dado que sus proyecciones sólo son efectivas en esta relación. Mediante este último reconocimiento surge en el hombre una tríada, un tercio de la cual es trascendente, a saber: el sujeto masculino, el sujeto femenino frente al que se encuentra, y el ánima trascendente. En el caso de la mujer, el proceso es inverso. El cuarto elemento que falta a la tríada para llegar a ser totalidad es en el hombre el arquetipo del viejo sabio, que no he tenido en cuenta aquí; en la mujer, el de la madre ctónica. Ésta constituye una cuaternidad mitad inmanente y mitad trascendente, a la que he denominado cuaternio matrimonial7, el cual constituye un esquema del sí-mismo y de la estructura social primitiva, es decir, del matrimonio entre primos y de las clases matrimoniales y, en consecuencia, también de la distribución en «barrios» de los asentamientos primitivos. El sí-mismo es por otra parte una imagen divina, o no puede distinguirse de una imagen tal. Esto lo sabía el espíritu cristiano de los primeros tiempos. De lo contrario no habría podido Clemente de Alejandría decir que quien se conoce a sí mismo conoce a Dios*.
1. Rousselle, Seelische Führung im lebenden Taoismus, tabla I, pp. 150 y 170. Rousselle denomina a la tejedora «alma animal». Hay un dicho que reza: «la tejedora pone en movimiento» (loc. cit.). Yo he definido el ánima como personificación de lo inconsciente.
2. «Madre» no se entiende aquí, ni en lo que sigue, literalmente, sino como símbolo de todo lo que actúa como «madre».
3. Naturalmente aparece también en la literatura como figura típica. Las publicaciones recientes referentes al ánima son: Linda Fierz-David, Der Liebestraum des Poliphilo, y Jung, La psicología de la transferencia [OC 16,12]. Entre los humanistas del siglo XVI, el primero que se encuentra con el ánima como idea psicológica es Richardus Vitus [en Aelia Laelia Crispis epitaphium]. Cf. Jung, «El enigma de Bolonia» [en OC 14,2].
4. Procede del megárico Eubúlides y dice así: «¿Puedes reconocer a tu padre? Sí. ¿Puedes reconocer a este oculto? No. Este oculto es tu padre. Puedes conocer a tu padre y no conocerle». [Según Diógenes Laercio, De clarorum philosophorum vitis, 2, 108 s.]
5. No se pretende con esto, como puede verse, dar una definición psicológica, y menos aún metafísica. En Las relaciones entre el yo y lo inconsciente [OC 7,2] he señalado que la sicigia consta de tres elementos en cada caso: la medida de feminidad que es apropiada para el hombre y de masculinidad que es apropiada para la mujer; la experiencia que tienen el hombre de la mujer y la mujer del hombre, y la imagen arquetípica femenina y masculina. El primero de estos elementos puede integrarse en la personalidad mediante el proceso de hacerse consciente; el último no.
6. Así, en la Segunda epístola de Clemente I [a los corintios] (14, 2) se dice: «Dios creó al ser humano, hombre y mujer. El hombre es Cristo; la mujer, la Iglesia». En las representaciones pictóricas, María ocupa muchas veces el lugar de la Iglesia.
7.La psicología de la transferencia [OC 16,12, § 425 ss.]. Cf., más adelante, el cuaternio naaseense.
* Cf. § 347 del presente volumen.
IVEL SÍ-MISMO1
[43] Vamos a ocuparnos ahora de la cuestión de si el aumento del conocimiento conseguido mediante la retirada de las proyecciones impersonales, es decir, la integración de contenidos colectivoinconscientes, tiene una influencia específica sobre la personalidad yoica. Pues cabría esperar un efecto considerable en la medida en que los contenidos integrados representan partes del sí-mismo. Su asimilación amplía no sólo la extensión del campo de la consciencia, sino también, inicialmente, la importancia del yo, sobre todo cuando éste, como ocurre la mayoría de las veces, mantiene una actitud acrítica respecto a lo inconsciente. En este último caso, el yo se ve fácilmente superado y llega a ser idéntico a los contenidos asimilados. Así, por ejemplo, una consciencia masculina cae bajo la influencia del ánima y puede llegar a estar poseída por ésta.
[44] Como ya me he ocupado en otro contexto2 de las demás consecuencias de la integración de los contenidos inconscientes, puedo ahorrarme aquí volver a entrar en detalles. Quisiera mencionar únicamente que, cuanto más contenidos de lo inconsciente se asimilen al yo, y cuanto más importantes sean éstos, tanto más se aproxima el yo al sí-mismo, aun cuando la aproximación sólo pueda ser interminable. De ahí se deriva inevitablemente una inflación del yo3, si