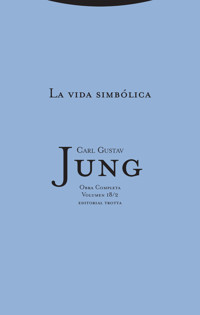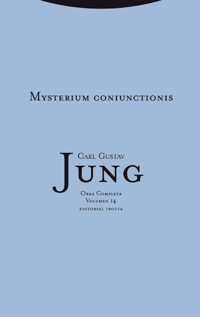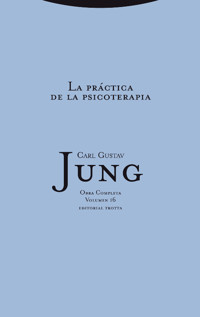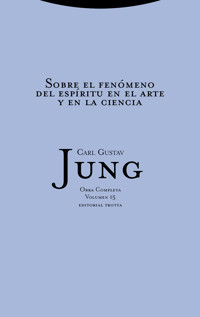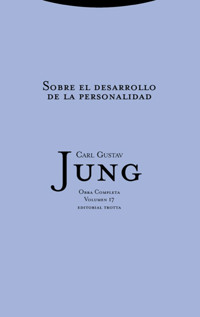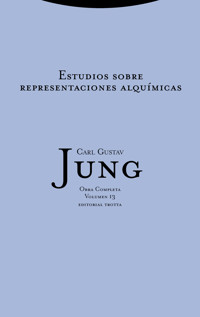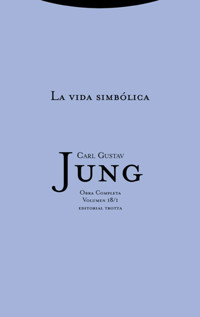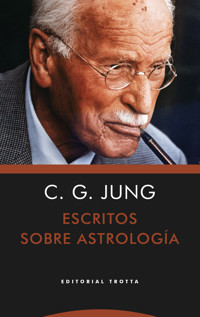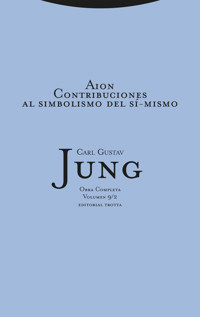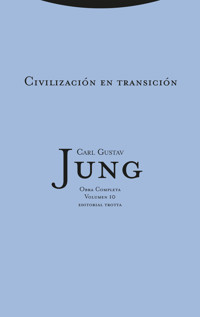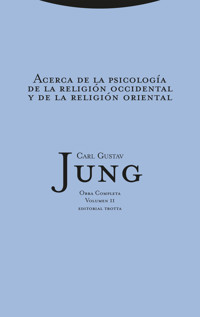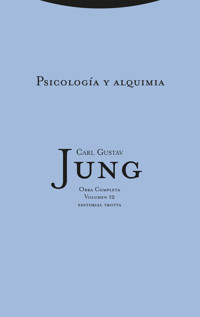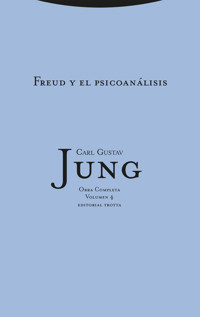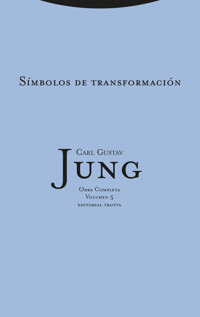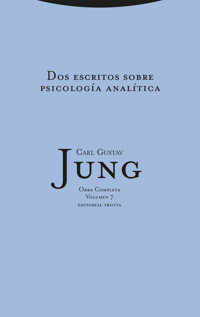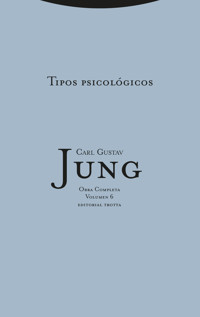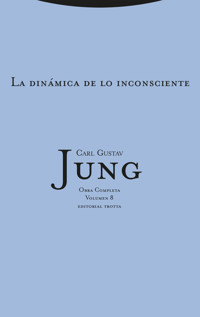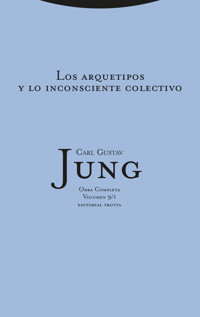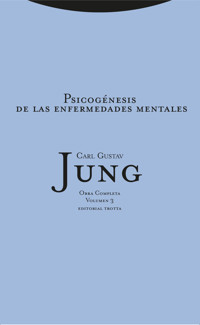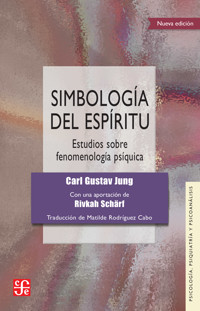
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Guía y recorrido por la convicción de que el psicoanálisis representa un punto de vista nodal en la historia del pensamiento humano, aunque lo haga bajo la forma de la provocación (o más bien por eso), pues no cabe duda de que recostarse en el diván y buscar la sabiduría mientras decimos disparates es un desafío, quizás incluso un insulto, a las bien definidas rutinas de la filosofía analítica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CARL GUSTAV JUNG (Suiza, 1875-1961), graduado en medicina en las universidades de Basilea y de Zúrich, construyó una sólida formación en distintos campos del saber científico. Es ampliamente reconocido por sus aportaciones al psicoanálisis a través de sus trabajos sobre el inconsciente y la creación de la psicología analítica. Trabajó con Freud pero se distanció de él por diferencias teóricas. Fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Sociedad de Medicina y Psicoterapia. Sus investigaciones transformaron la psicología moderna y ampliaron el conocimiento sobre la historia y la mitología. Entre sus obras más importantes se encuentran El hombre y sus símbolos y Arquetipos e inconsciente colectivo. El FCE también ha publicado su libro Respuesta a Job (2006).
RIVKAH SCHÄRF KLUGER (Suiza, 1907-Israel, 1987) estudió en la Universidad de Zúrich, donde se doctoró en lenguas semíticas e historia de las religiones. Fue estudiante y colaboradora de Carl Gustav Jung y, tiempo después, impartió clases de psicología en el Instituto C. G. Jung de Zúrich. El misticismo judío y la cábala atrajeron gran parte de sus investigaciones. Entre sus obras más importantes se encuentran Psyche and Bible: Three Old Testament Themes y The Archetypal Significance of Gilgamesh: A Modern Ancient Hero.
SECCIÓN DE OBRAS DE PSICOLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y PSICOANÁLISIS
SIMBOLOGÍA DEL ESPÍRITU
CARL GUSTAV JUNG
Simbología del espíritu
Estudios sobre fenomenología psíquica
Con una aportación de RIVKAH SCHÄRF
Traducción de MATILDE RODRÍGUEZ CABO
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición en alemán, 1948 Primera edición en español, 1962 Segunda edición, 2025 [Primera edición en libro electrónico, 2025]
Distribución mundial
© 1948, Walter Verlag, Olten © 2007, Foundation of the Works of C. G. Jung, Zúrich Título original: Symbolik des Geistes. Studien über psychische Phänomenologie
D. R. © 1962, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-607-16-8436-3 (impreso)ISBN 978-607-16-8280-2 (ePub)ISBN 978-607-16-8252-9 (mobi)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Preámbulo
Primera ParteACERCA DE LA FENOMENOLOGÍA DEL ESPÍRITU EN EL CUENTO
Prefacio
Acerca de la palabra “espíritu”La representación propia del espíritu en los sueñosEl espíritu en el cuentoEl simbolismo teriomorfo del espíritu en el cuentoAnexoConclusiónSegunda ParteEL ESPÍRITU MERCURIO
Primera secciónEl cuento del espíritu en la botellaComentarios sobre el bosque y el árbolEl espíritu en la botellaLa relación del espíritu con el árbolEl problema de la liberación de MercurioSegunda secciónObservaciones previasMercurio como plata viva o como aguaMercurio como fuegoMercurio como espíritu y almaMercurio como doble naturalezaMercurio como unidad y como tríadaLas relaciones de Mercurio con la astrología y con la teoría de los arcontesMercurio y el dios HermesEl espíritu Mercurio como la sustancia arcanaResumenTercera ParteLA FIGURA DE SATANÁS EN EL ANTIGUO TESTAMENTOpor Rivkah Schärf
IntroducciónPlanteamiento y métodoEstado actual de los estudios realizados sobre el problema El concepto de “Satanás” y su desarrollo en el Antiguo TestamentoEtimología de la palabra “Satanás”El concepto profano de “Satanás”El concepto metafísico de “Satanás” El mal’āk Jahwe como Satanás en la narración de Balam en Números 22: 22 y ss.Aparición e importancia del mal’āk Jahwe en el Antiguo TestamentoEl mal’āk Jahwe en Números 22: 22 y ss. Satanás como uno de los benē hā-’elōhīm en el libro de Job (1: 6-12 Y 2: 1-7)Época de la representaciónLa época del textoAparición y esencia de los benē hā-’elōhim en el Antiguo TestamentoSatanás como uno de los benē hā-’elōhīm en el libro de Job (1: 6-12 y 2: 1-7)Rasgos babilónicos en la figura del Satanás de Job Satanás como antítesis del mal’āk Jahwe en Zacarías 3: 1 y ss. Satanás como demonio independiente en 1 Crónicas 21: 1Cuarta ParteENSAYO PARA UNA INTERPRETACIÓN PSICOLÓGICA DEL DOGMA DE LA TRINIDAD
Preámbulo
Ideas precristianas paralelas a la de la TrinidadBabiloniaEgiptoGrecia Padre, Hijo y Espíritu Santo Los símbolosEl Symbolum Apostolicum (Credo de los Apóstoles)El Symbolum (Credo) de Gregorio el TaumaturgoEl Symbolum Nicaënum (Credo de Nicea)El Symbolum Nicaëno-Constantinopolitanum (Credo Constantinopolitano), el de Atanasio y el de Letrán Las tres personas a la luz de la psicologíaLa hipótesis del arquetipoCristo como arquetipoEl Espíritu Santo El problema del cuartoLa idea de una tétradaLa psicología de la cuaternidadIdeas generales sobre el simbolismo Consideraciones finalesQuinta ParteACERCA DE LA PSICOLOGÍA DE MEDITACIÓN ORIENTAL
Acerca de la psicología de la meditación oriental
Índice de nombres
Índice analítico
Spiritus enim omnia scrutatur, etiam profunda Dei.1 Corintios 2: 10
PREÁMBULO
Este libro contiene cinco capítulos sobre el simbolismo del espíritu: una investigación sobre el Satanás del Antiguo Testamento, de la doctora Rivkah Schärf, y cuatro ensayos escritos por mí. El primero, “Acerca de la fenomenología del espíritu en el cuento”, es un resumen sucinto sobre el arquetipo del “espíritu”, es decir, hace una descripción de la índole de figuras de la fantasía, que aparecen en sueños o en cuentos, y desempeñan el papel de ese elemento o motivo, cuya conducta nos permite considerarlo como “espíritu”.
Contiene también ejemplos de las implicaciones dramáticas a que da lugar la aparición de este mismo motivo. El segundo ensayo describe la forma en que influyó el tipo natural “espíritu” sobre la filosofía natural de los alquimistas medievales, en forma de “espíritu Mercurio”. A la luz de los textos originales, se comprueba cómo surgió una figura de espíritu que se encuentra en contraposición manifiesta con el concepto cristiano de espíritu, reinante en la época. El tercer ensayo, de la doctora Rivkah Schärf, encierra la historia evolutiva del espíritu enemigo o antitético a la divinidad, es decir, de Satanás, de acuerdo con los textos del Antiguo Testamento. El cuarto, “Ensayo de una interpretación psicológica del dogma de la Trinidad”, expone brevemente el desarrollo histórico de la idea de la Trinidad en la época anterior y posterior a Cristo, y, además, una compilación de opiniones y consideraciones psicológicas, importantes, desde el punto de vista de la psicología compleja, para obtener un concepto claro de la idea de la Trinidad.
Es natural que en este tipo de disquisiciones se descarten todos los puntos de vista metafísicos, ya que dentro del campo de las tareas de la psicología científica, una llamada representación “metafísica” no puede tener más importancia que la de un fenómeno psíquico. Tampoco puede la psicología adjudicarse competencia para opinar sobre asuntos como los “metafísicos”, que exceden los límites de su propio terreno. En la medida —y sólo en la medida— en que la Trinidad no es sólo un objeto religioso, sino que excediendo sus límites es también una representación humana que cae dentro del campo de la psicología, puede ser sometida a consideraciones de orden científico. Con lo anterior no se lesiona, en lo más mínimo, el objeto religioso. El lector deberá tener presente en todo momento esta limitación del tema.
El último ensayo contiene la exposición y el análisis de un texto chino, de origen indio, que describe el camino, a través de la meditación, hacia la budidad. Con toda intención quise agregar este escrito, con el fin de dar a mis lectores un aspecto oriental del tema, que les permitiera tener una visión completa del mismo.
C. G. JUNGJunio de 1947
PRIMERA PARTE
ACERCA DE LA FENOMENOLOGÍA DEL ESPÍRITU EN EL CUENTO
Este trabajo es una ampliación de una conferencia, dada en la sesión de Eranos de 1945, y fue publicado por primera vez en Eranos Jahrbuch 1945 con el título “Zur Psychologie des Geistes”.
PREFACIO
Uno de los principios inviolables de las ciencias naturales es no aceptar como conocida su materia, en tanto la investigación científica no haya comprobado su validez. Desde este punto de vista, válido es sólo aquello que puede ser comprobado con hechos. La materia de la investigación es el fenómeno natural. En psicología uno de los fenómenos más importantes es la manifestación y la forma de presentarse, en aspecto y contenido, y es el contenido el que, en lo que se refiere a la esencia de la psique, tiene mayor importancia. La tarea que se plantea, enseguida, es la de describir y ordenar los hechos, a fin de investigar más tarde, en forma precisa, las leyes que rigen su conducta viva. En las ciencias naturales la inquisición sobre la sustancia misma de lo observado es sólo posible cuando se dispone de un punto de Arquímedes en el exterior. Para la psique tal punto falta, ya que sólo la mente puede observar la mente. Por lo tanto, es imposible el conocimiento de la sustancia psíquica, cuando menos con nuestros medios actuales, lo cual no descarta la posibilidad de que la física atómica pueda proporcionarnos en el futuro el punto de Arquímedes. Por lo pronto, la máxima sutileza en nuestras observaciones sólo podrá llevarnos a comprobar lo que puede expresarse en la frase: así se comporta la psique. Frente al problema de la sustancia, el investigador honesto tendrá que apartarse en forma respetuosa y atenta. Creo que no está de más hacer conocer al lector las limitaciones, tanto necesarias como voluntarias, a fin de ponerlo en condiciones de entender el punto de vista fenomenológico de la moderna psicología, no siempre comprensible. Este punto de vista no descarta la existencia de creencias, convicciones y sentimientos de certidumbre de variada índole, así como tampoco discute su posible validez. A pesar de ser su importancia tan grande, tanto para la vida individual como para la colectividad, la psicología carece de toda clase de medios para comprobar su validez desde el punto de vista científico. Se puede lamentar esta limitación de la ciencia, pero con ello no se la capacita para hacer más de lo que puede.
1. ACERCA DE LA PALABRA “ESPÍRITU”
La palabra “espíritu” tiene tal cantidad de acepciones que cuesta cierto trabajo tener presente todo lo que significa. Con el nombre de espíritu se denomina el principio opuesto a la materia. Lleva implícito el concepto de una sustancia inmaterial o existencia, que en el plano superior y universal se denomina “dios”. Esta sustancia inmaterial se concibe también como portadora del fenómeno psíquico y aun de la vida. En contraposición a este concepto existe la antítesis espíritu-naturaleza. El concepto de espíritu está, en este caso, limitado a lo sobre o antinatural y carece de una relación sustancial con el alma y la vida. La misma limitación tiene el concepto de Spinoza, según el cual, el espíritu es un atributo de la sustancia única. El hilozoísmo va más lejos y considera al espíritu como una cualidad de la materia.
Según una idea muy generalizada, el “espíritu” se concibe como un principio activo superior, en tanto que el alma se considera inferior. De modo inverso, para algunos alquimistas el espíritu es un ligamentum animae et corporis, dentro del cual el último se concibe como spiritus vegetativus (posteriormente llamado espíritu de la vida o de los nervios). También es frecuente considerar que espíritu y alma son en esencia la misma cosa, y por lo tanto sólo artificialmente han sido separados. Según Wundt, el espíritu se acepta como “el ser interior, aun cuando esto no implica una relación con un ser exterior”.
Para otros, el espíritu se limita a ciertas facultades o funciones psíquicas, como el juicio y el razonamiento, frente a los sentimientos considerados más como cualidades “anímicas”. Para ellos el espíritu significa el conjunto de fenómenos del pensamiento racional, es decir, del intelecto, incluyendo la voluntad, la memoria, la fantasía, la imaginación y las aspiraciones que obedecen a motivos ideales. Otra interpretación de espíritu corresponde al concepto de “ingenio”, el cual presupone un funcionamiento intelectual variado, rico, original, brillante, sorprendente y agudo. Con el término “espíritu” se designa también una determinada posición o sus principios; por ejemplo, se enseña “con el espíritu de Pestalozzi”, o “el espíritu de Weimar es la herencia alemana imperecedera”. Un caso especial es el que se refiere al espíritu de la época, que representa el principio y el motivo de ciertas concepciones, de ciertos criterios y de ciertas acciones de naturaleza colectiva. También se conoce el término espíritu objetivo, con el cual se designa el contingente total de las creaciones culturales humanas, especialmente de índole intelectual y religiosa.
El espíritu, comprendido como posición, tiene, como el uso de la palabra lo indica, una tendencia a la personificación: el espíritu de Pestalozzi puede ser también, en un sentido concretizante, su espíritu, es decir, su imago o fantasma; así como los espíritus de Weimar pueden ser los espíritus de las personas de Goethe y Schiller, ya que espíritu significa también espectro o fantasma, es decir, el alma de un muerto. El “soplo helado del espíritu” demuestra, por una parte, la relación original de ψυχή con ψυχρός y ψῦχος, ambos con el significado de “frío”; y por otra parte, señala el significado original de πνεῦμα, que no es otra cosa que “aire en movimiento”, así como también animus y anima tienen relación con ἄνεμος (viento). La palabra alemana Geist (espíritu) está relacionada más bien con espumoso e hirviente, por lo que no debe perderse de vista su afinidad con Gischt o Gäscht (espuma) y gheest, así como con el término aghast. La emoción se considera desde tiempo inmemorial como un estado de posesión por lo cual, aún ahora, cuando una persona monta en cólera se dice, por ejemplo, que está poseída por el diablo o por un espíritu maligno, o que éstos se han introducido en ella.1
Así como, según la concepción antigua, los espíritus y las almas de los muertos tienen una calidad sutil, como el soplo del viento o el humo, así también para los alquimistas, el espíritu significa una esencia sutil, volátil, activa y vivificadora, dentro del cual quedó comprendido, por ejemplo, el alcohol y todas las otras sustancias misteriosas (arcano). Dentro de este orden de ideas, espíritu es espíritu de vino, espíritu de sal de amoniaco, espíritu de aldehído fórmico, etcétera.
Esta gran cantidad de acepciones y de matices de la palabra “espíritu”, al mismo tiempo que pone obstáculos al psicólogo para limitar conceptualmente su tema, le facilita la tarea de describirlo, ya que los muchos y variados aspectos le permiten dar un panorama intuitivo del fenómeno. Se trata de un complejo funcional, que originalmente, en una etapa primitiva, se percibía como una presencia invisible y etérea. William James describe con detalle este fenómeno primitivo en su obra Varieties of Religious Experience. Un ejemplo conocido es el viento del milagro de Pentecostés. Para la experiencia primitiva la personalización está relacionada con la presencia invisible en forma de espectro o de demonio. Las almas o espíritus de los muertos son lo mismo que la actividad psíquica de los vivos; son su continuación. De ello se desprende lógicamente el concepto de que la psique es un espíritu. Por esto, cuando acaece en el individuo algo psíquico, que él experimenta como perteneciente a él mismo, es su propio espíritu. Pero si le acaece algo psíquico que le parece extraño, se trata de otro espíritu, del cual el individuo se encuentra quizá poseído. El espíritu, en el primer caso, corresponde a una posición subjetiva; en el último caso, a la opinión publica, al espíritu de la época o a una disposición original o primitiva, no humana todavía, antropoide que se denomina el inconsciente.
En relación con el concepto primitivo del espíritu, considerado como soplo o viento, se trata siempre de un ser activo, alado, en movimiento, así como también un ser vivificador, estimulante, excitante, inspirador y animador. Expresado en términos modernos, el espíritu es lo dinámico, por lo cual constituye lo opuesto clásico a la materia, es decir, a sus cualidades estáticas, inertes y sin vida. En último término es el contraste entre vida y muerte. Una diferenciación posterior de este contraste conduce a la antítesis curiosa entre espíritu y naturaleza. Sin embargo, si el espíritu es lo esencialmente dotado de vida y vivificador, no es posible considerar a la naturaleza como carente de espíritu o muerta. Se trata, por lo tanto, de la presuposición cristiana de un espíritu, que concede a éste una calidad vital tan superior a la de la naturaleza, que ésta, frente a aquél, resulta ser la muerte.
Esta evolución especial del concepto del espíritu se basa en el reconocimiento de que la presencia invisible del mismo es un fenómeno psíquico, es decir, el propio espíritu, el cual no sólo está constituido por transportes vitales, sino también por imágenes internas. Entre los primeros se consideran especialmente aquellas imágenes y prototipos que constituyen el contenido interior, y entre las segundas, las que son condicionadas por el pensamiento y la razón, que rigen el mundo de imágenes. De esta manera, al espíritu vital, original y natural, se ha superpuesto un espíritu superior, que se enfrenta al primero, el cual es lo simplemente natural. El espíritu superior habría de ser el principio regulador sobrenatural, supraterrenal y cósmico, y como tal recibió el nombre de “dios”, o cuando menos se consideró como un atributo de la sustancia única (según Spinoza) o como una persona de la Divinidad (según el cristianismo).
La evolución correspondiente del espíritu en sentido contrario, el del hilozoísmo, es decir, a maiori ad minus, se llevó a cabo, bajo signos anticristianos, en el materialismo. Una premisa para esta involución es la identificación del espíritu con las funciones psíquicas, que ha permitido insistir cada vez más en su dependencia del cerebro y del metabolismo, y que ha llegado a ser aceptado como una verdad definitiva. Sólo fue necesario darle a la “sustancia única” un nombre diferente, “materia”, para crear el concepto de espíritu, que dependía en absoluto de la nutrición y del medio exterior, y cuya manifestación superior era el intelecto o la razón. De esta manera, la presencia original, en forma de aliento o soplo, cayó, aparentemente, dentro del campo de la fisiología humana, con lo cual se dio margen a que Klages presentara su acusación contra “el espíritu, como contrario del alma”. Este último concepto rechaza la espontaneidad original del espíritu, al rebajarlo a un atributo dependiente de la materia. Era, sin embargo, necesario conservar en alguna forma la cualidad característica del espíritu, del deus ex machina, si no dentro de sí mismo, cuando menos en su sinónimo original, el alma, como esencia etérea, policroma y tornasolada,2 y alada como mariposa (anima,ψυχή).
Aun cuando la interpretación materialista del espíritu no fue aceptada totalmente, sí ha sido reconocida, fuera de las esferas religiosas, en el campo de los fenómenos del conocimiento. Se aceptó el concepto de espíritu, como “espíritu subjetivo” para designar los fenómenos endopsíquicos en tanto que el término “espíritu objetivo” no significó ya espíritu universal o la divinidad, sino el conjunto de bienes intelectuales culturales, en que se basan nuestras instituciones humanas, y forman el contenido de nuestras bibliotecas. El espíritu ha perdido su característica original, su autonomía y su espontaneidad en su sentido más amplio, con la sola excepción del campo religioso, dentro del cual aún conserva su carácter primitivo, cuando menos en principio.
En este resumen se describe una esencia, que se manifiesta como fenómeno psíquico inmediato, en contraposición a otras manifestaciones psíquicas, cuya existencia se basa, considerada desde un punto de vista simplista y causal, en factores físicos. La relación entre la esencia espiritual y sus condiciones físicas no es fácilmente apreciable, razón por la cual se asigna al fenómeno espiritual una inmaterialidad, que se acentúa más cuando este fenómeno corresponde a una manifestación anímica en sentido estricto. A esta manifestación se le atribuye no sólo una cierta dependencia de lo físico, sino también cierta materialidad, como muestra la idea del subtle body y el concepto chino de alma-gui. En las relaciones íntimas entre ciertos procesos aún psíquicos con manifestaciones físicas paralelas, no es posible pensar en la inmaterialidad total de lo anímico. En contraposición a lo anterior, el consensus omnium insiste en la inmaterialidad del espíritu, aun cuando no hay acuerdo general en concederle una sustancialidad propia. Pero no es fácil comprender por qué la materia hipotética, que en la actualidad se considera de muy distinta manera que hace treinta años, pueda ser lo único real y no el espíritu. Aun cuando el concepto de inmaterialidad en sí no excluye de ninguna manera el de realidad, desde un punto de vista lego la realidad se confunde siempre con materialidad. Espíritu y materia son, por lo demás, formas de un trascendental en sí. Así, por ejemplo, con el mismo derecho los partidarios del tantrismo dicen que la materia no es otra cosa que la concreción de los pensamientos de Dios. La única realidad inmediata es la psíquica de los contenidos de la conciencia, cuyo origen se cataloga en parte como espiritual y en parte material.
Al ser espiritual corresponde, en primer lugar, un principio de movimiento y acción espontáneo, en segundo lugar, la facultad de producir imágenes más allá de las percepciones y de los sentidos, y por último el manejo soberano y autónomo de esas imágenes. Esta esencia se alza frente al hombre primitivo, pero con la evolución progresiva va entrado en el campo de la conciencia humana y se transforma en una función, supeditada a la primera, con lo cual pierde, aparentemente, su carácter autónomo. Dicho carácter sólo se retiene dentro de los conceptos más conservadores, es decir, dentro de los religiosos. El descenso del espíritu a la esfera de la conciencia humana se expresa en el mito del divino νοῦς que cae prisionero de la φύσις. Este proceso, que se extiende a través de milenios, es una necesidad imprescindible, frente a la cual las religiones seguirían un camino equivocado si quisieran creer en la posibilidad de detener su desarrollo. Pero no es de ninguna manera la misión de ellas, dentro del buen consejo, detener el curso ineludible de las cosas, sino, por el contrario, configurar este curso de tal manera que pueda realizarse sin lesionar fatalmente el alma. Las religiones deben, por lo tanto, insistir siempre en el origen y en el carácter original del espíritu, a fin de que el hombre no olvide nunca que lo ha incorporado a su esfera para dar contenido a su conciencia. Él no ha creado el espíritu, sino que éste hace que él cree; le da el impulso y la idea feliz, la constancia, el entusiasmo y la inspiración. Pero se ha adentrado tanto en el ser humano, que resulta extremadamente difícil para el hombre creer que él mismo sea el creador del espíritu y que lo tenga. Porque en realidad el fenómeno original del espíritu se posesiona del hombre, de la misma manera como el mundo físico, de hecho, ata la libertad del hombre con innúmeros lazos, y se transforma en una fuerza obsesionante, aunque aparentemente sea el objeto complaciente de los propósitos humanos. El espíritu amenaza al hombre ingenuo con la inflación, de lo cual ha dado nuestro tiempo ejemplos instructivos. El peligro es mayor, cuanto mayor es la atracción del objeto exterior sobre el interés, y cuanto más se olvida que con la diferenciación de nuestras relaciones con la naturaleza debería ir paralela una diferenciación también de nuestra relación con el espíritu, a fin de obtener el equilibrio necesario. Si frente al objeto exterior no existe el interior, se desarrolla un materialismo incontrolado, asociado a una suficiencia desorbitada o una extinción de la personalidad autónoma, lo cual es el ideal del estado de masas totalitario.
Como se hace notar, el concepto general moderno de espíritu se adapta mal al punto de vista cristiano, en tanto éste considera al espíritu como summum bonum, como dios mismo. Sin embargo, existe también el concepto de un espíritu maligno. Pero con ello tampoco puede quedar cubierto el concepto espiritual moderno, ya que este último no es necesariamente maligno; más bien se le puede designar como indiferente o neutral desde el punto de vista moral. Si las Escrituras dicen “Dios es espíritu”, ello suena a la definición de una sustancia o a una calificación. Pero según todas las apariencias al diablo se le asigna también la misma característica, de una sustancia espiritual, aunque maligna y pervertida. La identidad original de la sustancia se manifiesta también en la idea de la caída del ángel, así como en la íntima relación de Yavé con Satanás, según el Antiguo Testamento. Una repercusión de esta relación primitiva sería seguramente la súplica del padrenuestro: “no nos dejes caer en tentación”, puesto que esto, en realidad, es una tarea específica del tentador, del diablo. Con ello se nos plantea un problema que no habíamos tocado en el curso de nuestra exposición. Hemos hablado primeramente de las concepciones histórico-culturales y comunes, surgidas de la conciencia humana y de sus elaboraciones, a fin de obtener una idea sobre la forma de manifestación psíquica del factor “espíritu”. Pero no hemos tomado en consideración que el espíritu, gracias a su original autonomía,3 que, desde el punto de vista psicológico también es innegable, está absolutamente en condiciones de revelarse a sí mismo.
2. LA REPRESENTACIÓN PROPIA DEL ESPÍRITU EN LOS SUEÑOS
La manifestación psíquica del espíritu demuestra que tiene una naturaleza arquetípica, es decir, que el fenómeno que denominamos espíritu se funda en la existencia de una imagen original, autónoma, que, en forma preconsciente, existe en la disposición de la psique humana, de manera universal. Como en casos semejantes, me he encontrado con este problema en mis enfermos, precisamente en la exploración de sus sueños. Al principio me llamó la atención que una cierta clase de complejo paternal tiene un carácter “espiritual”, es decir, de la imagen del padre surgen afirmaciones, actos, tendencias, impulsos, opiniones, etc., a los cuales es necesario reconocerles un atributo: “espiritual”.
En los hombres, un complejo paternal positivo conduce con frecuencia a una cierta creencia en la autoridad y a una tendencia manifiesta a la sumisión frente a todas las normas y valores espirituales; en las mujeres conduce a aspiraciones e intereses espirituales apasionados. En los sueños, es de una imagen paterna de la que parten convicciones, prohibiciones y consejos decisivos. Con frecuencia, la invisibilidad de dicha fuente se acentúa al no consistir más que en una voz autoritaria que emite juicios terminantes.4 Por ello, generalmente, es la figura de un anciano la que simboliza el factor “espíritu”. Algunas veces es un espíritu “verdadero”, el de un muerto, el que desempeña este papel. Con menos frecuencia son figuras grotescas, duendes o animales que hablan y tienen entendimiento, los que representan el espíritu. Las formas de enanos se presentan de preferencia a las mujeres, cuando menos según mi experiencia, por lo cual me parece lógico que Barlach, en Toten Tag, adscriba a la madre la figura de gnomo del “Steißbart”, tal como Bes está adscrito a la diosa madre de Karnak. El espíritu puede presentarse también a ambos sexos en la figura de un niño o de un jovencito. En las mujeres esta figura corresponde al llamado animus “positivo”, que significa la posibilidad de una empresa espiritual consciente. En los hombres esta figura no tiene un significado tan preciso. Puede ser positiva y tiene entonces el sentido de una personalidad “superior”, del yo o del filius regius, tal como lo conciben los alquimistas.5 Pero puede también ser negativa y significa, en este caso, la sombra infantil.6 En ambos casos el niño representa un cierto espíritu.7 Anciano y niño se relacionan. Este par desempeña también en la alquimia un papel extraordinario como símbolo de Mercurio.
No se puede afirmar con seguridad absoluta que las figuras de espíritus en los sueños sean moralmente buenas. Con frecuencia presentan signos no sólo de dualidad, sino de malignidad. Debo, sin embargo, insistir en que las bases generales, sobre las cuales se edifica la vida inconsciente de la psique, son tan poco firmes, según nuestro modo de ver, que no podemos nunca saber cuánta maldad se necesita para atraer la bondad, por medio de la enantiodromia, ni cuánta bondad es capaz de inducir a la maldad. El probate spiritus que aconseja san Pablo no puede ser, con frecuencia, a pesar de la mejor voluntad, otra cosa que una espera prudente y paciente, como a la postre resulta.
La figura del viejo sabio aparece en una forma tan plástica, no sólo en los sueños, sino también en las visiones de las meditaciones (o de la llamada “imaginación activa”) que llega a tomar el papel de gurú, como parece suceder algunas veces en la India.8 El “viejo sabio” aparece en los sueños como mago, médico, sacerdote, maestro, profesor, abuelo o cualquier otra persona que posee autoridad. El arquetipo del espíritu en forma de hombre, gnomo o animal, aparece en situaciones en las que se necesitaría una opinión, una comprensión, un buen consejo, una decisión, un plan, etc., que los medios propios no podrían proporcionar. El arquetipo compensa este estado de deficiencia espiritual por medio de contenidos que llenan los huecos. Un ejemplo excelente lo proporciona el sueño del mago negro y el blanco, que trataba de compensar los conflictos espirituales de un joven estudiante de teología. No conozco al sujeto que tuvo el sueño, por lo que mi influencia personal está descartada. Soñó que estaba frente a una figura sacerdotal de elevada estatura llamada “el mago blanco”, a pesar de estar vestido con ropaje negro. Éste terminó un largo discurso con las siguientes palabras: “Y para ello necesitamos la ayuda del mago negro”. En ese momento se abrió la puerta y entró otro anciano, “el mago negro”, vestido con un ropaje blanco. También él era hermoso y alto. El mago negro parecía querer hablarle al maestro blanco, pero dudaba en hacerlo frente al joven que soñaba. Entonces, el maestro blanco, señalando a dicho sujeto le dijo: “Habla, es un inocente”. Entonces, comenzó el mago negro a narrar una extraña historia sobre la forma en que había encontrado las llaves perdidas del paraíso que no sabía cómo utilizar. Decía haber venido a ver al mago blanco para pedirle una explicación sobre el misterio de las llaves. Le contó que el rey del país en el que vivía andaba buscando una tumba adecuada para él. Casualmente sus súbditos habían desenterrado un viejo sarcófago que contenía los restos mortales de una doncella. El rey abrió el sarcófago, sacó los restos mortuorios y lo hizo sepultar de nuevo, a fin de reservarlo para ser utilizado posteriormente. Pero tan luego como el esqueleto quedó expuesto a la luz del día, el ser al que perteneció, es decir, la doncella, se transformó en un caballo negro, que huyó hacia el desierto. El mago negro lo persiguió a través del desierto y más allá de él y allí, después de muchos incidentes y dificultades, encontró las llaves perdidas del paraíso. Con esto terminó su relato y desgraciadamente también el sueño.
La compensación, en este caso, no se realizó por la obtención, por parte del sujeto del sueño, de aquello que le parecía deseable, sino porque lo enfrentó a un problema, al que antes hice mención, y que la vida siempre nos plantea, esto es, con la inseguridad en la apreciación moral, la complicada interrelación entre el bien y el mal y la inexorable cadena entre culpa, pena y redención. Este camino hacia la experiencia religiosa original es correcto, pero ¿cuántos pueden encontrarlo? Es una voz débil y suena lejana. Tiene un doble significado, es oscura y dudosa, significa peligro y riesgo. Es un sendero incierto, en el que sólo se puede caminar por la gracia de Dios, sin seguridad y sin sanción.
3. EL ESPÍRITU EN EL CUENTO
Quisiera suministrar al lector más material moderno en relación con los sueños. Pero temo que el individualismo de los sueños reclame mayor detalle en la presentación y un espacio del que no disponemos. Refirámonos, por lo tanto, de preferencia al folclor, en el que eliminados los planteamientos y complicaciones de la casuística individual podemos considerar las variaciones del motivo “espíritu”, sin tener en cuenta las condiciones individuales más o menos complicadas. En los mitos y en los cuentos, como en los sueños, se exterioriza el alma y los arquetipos se manifiestan en su relación natural, en forma de “formación, transformación, recreación eterna del eterno pensamiento”.
La frecuencia con la cual el espíritu aparece en los sueños como anciano, corresponde aproximadamente a la que se observa en los cuentos.9 El anciano aparece siempre que el héroe se encuentra en una situación difícil y embarazosa, de la cual sólo puede salir si una meditación profunda o una feliz ocurrencia le dan la solución, es decir, una función mental o un automatismo endopsíquico. Debido a que el héroe, por razones externas e internas, no puede realizar esta tarea, aparece, a fin de compensar la falla, la solución adecuada en forma de un pensamiento personificado, o sea, en la del anciano dispuesto a aconsejarlo y ayudarlo. En un cuento estonio10 se relata, por ejemplo, cómo a un niño huérfano al que se maltrataba, se le escapó una vaca del hato a su cuidado y, como no quería volver a su casa, por temor al castigo huyó sin rumbo fijo, lo cual lo puso en una situación desesperada, en la que no había solución posible. Cansado, se quedó dormido profundamente. Al despertar,
sintió como si tuviera algo líquido en la boca y vio frente a sí un anciano, bajito, con una larga barba gris, que se disponía a tapar su frasco de leche. “Dame más de beber”, pidió el niño. “Por hoy tienes suficiente —dijo el anciano—, si por casualidad no hubiera pasado por aquí, hubiera sido tu último sueño, con seguridad, pues cuando te encontré estabas ya medio muerto.” Enseguida le preguntó el anciano al niño quién era y hacia dónde iba. El niño le contó lo que le había sucedido, todo lo que recordaba, hasta los golpes de la víspera. Entonces dijo el anciano: “¡Querido niño! No te fue ni peor ni mejor que a tantos otros, cuyos protectores queridos descansan en una caja bajo la tierra. Ya no puedes volver atrás. Una vez que te escapaste necesitas buscar un nuevo destino en el mundo. Como no tengo ni casa, ni granja, ni mujer, ni hijo, no puedo cuidarte, pero te daré un buen consejo”.
Hasta aquí el anciano sólo expresa lo que el niño, el héroe del cuento, pudo también haber pensado. Cuando, movido por sus sentimientos, huyó sin rumbo fijo, debió cuando menos pensar que necesitaba contar con alimentos. Además, hubiera sido necesario, en ese momento, meditar sobre su situación, con lo cual hubiera recordado toda su vida anterior hasta su más remota infancia. Dicha anamnesis es un proceso necesario a fin de obtener la energía para abrir la puerta del futuro, en el momento crítico que reclama todas las fuerzas psíquicas y espirituales que permitan entrar en la posesión plena de la personalidad. Nadie le ayudará y tendrá que depender exclusivamente de sí mismo. No es posible retroceder. Esta reflexión le dará la decisión suficiente para actuar. Al obligarlo el anciano a hacer estas consideraciones, le evita el trabajo de pensar por sí mismo. El anciano es, en sí, esta reflexión útil y esta concentración de las fuerzas morales y físicas que, cuando el pensamiento consciente no es posible todavía, o ya no lo es, se realiza espontáneamente en el campo psíquico extraconsciente. La concentración y la tensión de las fuerzas psíquicas tiene algo que siempre aparece como mágico; desarrolla una fuerza tan extraordinaria que excede en mucho a la capacidad volitiva consciente. Esto puede observarse experimentalmente de preferencia en los estados de concentración artificiales, como en la hipnosis. Yo acostumbraba regularmente en mis clases poner a una histérica, de constitución física débil, durante un sueño hipnótico profundo, en una posición de rigidez, como una tabla, con el occipucio descansando en una silla y los talones en otra, y la mantenía en esta postura casi un minuto. La frecuencia de su pulso aumentaba gradualmente hasta 90. Uno de los estudiantes, gimnasta robusto, intentaba sin éxito realizar el mismo experimento, en un esfuerzo consciente. Se doblaba al poco tiempo con una frecuencia de pulso de 120.
Cuando el sabio anciano hubo preparado de aquella manera al muchacho, el buen consejo podía comenzar a surtir efecto, es decir, la situación ya no parecía sin salida. Le aconsejó seguir caminando tranquilamente, siempre hacia el este, hasta encontrar, al cabo de siete años, una gran montaña, que sería su felicidad. El tamaño y la altura de la montaña significan la personalidad madura.11 La suma de las fuerzas da seguridad, y con ello la mejor garantía del éxito.12 De esta manera nada le fallará. “Toma mi mochila y mi cantimplora —dijo el anciano—, encontrarás en ellas toda la comida y la bebida que necesites diariamente.” También le dio una hoja de lampazo que se transformaría en un bote cuando el muchacho tuviera que cruzar una corriente.
Con frecuencia, en los cuentos, el anciano plantea la pregunta de quién, por qué, dónde y hacia dónde,13 a fin de guiar hacia el conocimiento de sí mismo y al acopio de fuerzas morales; y más frecuentemente aun proporciona los medios mágicos necesarios,14 es decir, la fuerza inesperada e inverosímil, capaz de conducir al éxito, que representa una característica especial de la personalidad unificada en el bien y en el mal. Pero la intervención del anciano, es decir, la objetivación espontánea del arquetipo, es indispensable, pues la voluntad consciente, por sí sola, no está en condiciones de coordinar la personalidad de tal manera que pueda desarrollar una fuerza extraordinaria que la conduzca al éxito. Para ello se requiere necesariamente, no sólo en los cuentos, sino en la vida misma, la intervención objetiva del arquetipo, el cual impide la reacción simplemente afectiva, por medio de una cadena de procesos interiores de confrontación y realización. Estos procesos permiten el planteamiento del quién, dónde, cómo y para qué en forma clara y facilitan así la comprensión de la situación de ese momento, y de la meta. El esclarecimiento y la dilucidación de las complejidades que en ese momento plantea el destino tienen en sí frecuentemente algo casi de magia o milagro, experiencia que no es desconocida para el psicoterapeuta.
La tendencia del anciano a poner en juego un proceso de reflexión, se manifiesta en su invitación “a dormir antes de resolver”. Así es como, a la niña que busca a su hermano desaparecido, le dice: “Acuéstate: la mañana es mejor consejera que la noche”.15 También adivina la situación oscura del héroe que se encuentra en conflictos, o cuando menos sabe procurarle la información que puede servirle de ayuda. Con este objeto se sirve fácilmente de la ayuda de animales, en especial de aves. Al príncipe, que busca el camino hacia el reino de los cielos, le dice el ermitaño: “Hace trescientos años que vivo aquí, pero nadie me había preguntado hasta ahora por el reino de los cielos; yo no te puedo informar, pero arriba, en el otro piso de la casa viven toda clase de pájaros, ellos te lo dirán con seguridad”.16 El anciano sabe qué caminos conducen a la meta y se los señala al héroe.17 Previene sobre peligros futuros y da los medios para enfrentarse a ellos. Advierte, por ejemplo, al niño que busca el agua de plata, que la fuente está custodiada por un león que tiene la característica engañosa de dormir con los ojos abiertos, y de vigilar con los ojos cerrados;18 al joven, que pretende cabalgar hasta una fuente mágica, para llevar al rey el elíxir curativo, le aconseja tomar el agua de prisa, al trote de su caballo, porque hay brujas que aprisionan con un lazo a todos los que se acercan a la fuente.19 Hace que la princesa, que busca a su amado, transformado en ogro, encienda fuego y ponga sobre él un cazo con brea. Enseguida deberá arrojar a la brea hirviendo su lirio blanco preferido, y cuando llegue el ogro deberá volcarle sobre la cabeza el cazo, con lo cual desencantará a su amado.20 En ocasiones el anciano se caracteriza por su espíritu crítico, como en aquel cuento caucásico del príncipe menor, que, a fin de heredar el reino, quería construirle a su padre una iglesia perfecta. La construye y nadie encuentra ningún defecto, pero aparece un anciano que dice: “¡Qué hermosa iglesia habéis construido! ¡Lástima que los cimientos estén un poco curvos!”. El príncipe mandó demoler la iglesia y construyó una nueva; pero el anciano descubrió en ésta también fallas, y así se repitió tres veces.21
El anciano representa, por una parte, sabiduría, conocimiento, reflexión, astucia, discreción e intuición, y por la otra, también cualidades morales, como benevolencia y caridad, con lo cual quedaría suficientemente precisado su carácter “espiritual”. Debido a que el arquetipo es un contenido autónomo del inconsciente, los cuentos, que concretizan los arquetipos, hacen aparecer al anciano en los sueños exactamente en la forma en que se presenta en los sueños modernos. En un cuento de los Balcanes el anciano se presenta al héroe, que se encuentra en una situación apremiante, durante el sueño, y le da sabios consejos sobre la forma en que puede resolver las tareas imposibles que se le han asignado.22 Las relaciones con el inconsciente se ponen de manifiesto en su denominación de “rey de la selva” en un cuento ruso. Cuando el campesino cansado se sienta sobre un tronco de árbol, sale arrastrándose un anciano pequeño, “estaba todo arrugado y una barba verde le caía hasta las rodillas”. “¿Quién eres tú?”, preguntó el campesino. “Soy el rey de la selva, Och”, dijo el hombrecito. “El campesino le entregó a su hijo descarriado para que lo sirviera. Y cuando el rey de la selva se fue con él, lo condujo hacia aquel otro mundo debajo de la tierra y lo llevó a una cabaña verde… Pero en la cabaña todo era verde: las paredes y los bancos eran verdes, la esposa de Och era verde y los hijos eran verdes… y las pequeñas ondinas que estaban a su servicio eran tan verdes como la hierba.” Hasta la comida era verde. El rey de la selva representa aquí el numen de la vegetación o de los árboles, que por una parte domina sobre el bosque, y por la otra, por intermedio de las ondinas, tiene relación con el reino de las aguas, lo cual demuestra claramente su dependencia del inconsciente, puesto que éste, muy frecuentemente, se expresa tanto por el bosque como por el agua.
Su relación con el inconsciente se pone de manifiesto también cuando el anciano aparece como enano. En el cuento en el que la princesa busca a su amado se dice:
Llegó la noche y la oscuridad, las estrellas aparecieron y se ocultaron, y la princesa seguía sentada en el mismo lugar, llorando. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, oyó una voz que la saludaba: “Buenas noches, hermosa doncella, ¿por qué estás sentada ahí tan sola y tan triste?”. Se levantó rápidamente, perpleja, lo que no era de extrañar. Pero al volverse, vio allí un anciano diminuto que se inclinó ante ella y parecía ser encantadoramente discreto.
En un cuento suizo, el hijo del campesino, que quiere llevarle una canasta llena de manzanas a la princesa, se encuentra al es chlis isigs Männdli, das frogt-ne, was er do i dem Chratte häig? En otro lugar, al Männdli es isigs Chlaidli a.23 Con el término isig debe entenderse “de fierro” (eisern), lo que sería más probable que “helado” o “de hielo” (eisig). En el último caso debería decir es Chlaidli vo Is. Hay, es cierto, “hombrecillos de hielo”, pero también hombrecillos de bronce, y en un sueño moderno encontré un hombrecillo de fierro negro, que aparecía en el momento en que había que tomar una decisión, como en el cuento de Juan el Tonto que quería casarse con una princesa.
En una serie de visiones modernas en las que el tipo del anciano sabio aparecía varias veces, éste tenía en una ocasión una estatura normal, cuando se presentaba en el fondo de un cráter, circundado por altas rocas, y en otra ocasión, un tamaño minúsculo y se encontraba en la cumbre de una montaña, dentro de un cerco bajo de piedras. El mismo tema se encuentra en el cuento de Goethe24 de la princesa de los enanos, cuya residencia cabía en un pequeño cofre. El antroparión, el hombrecillo de plomo en la visión de Zósimo,25 los hombrecillos de bronce de las minas, los hábiles dáctilos de los antiguos, los homunculi de los alquimistas, los duendes, los brownies escoceses, etc., pertenecen todos al mismo tipo. La medida de la “realidad” de estas representaciones la tuve con motivo de un gran accidente de alpinismo, en el que, después de la catástrofe, dos de los participantes, a la luz del día, vieron al mismo tiempo un hombrecillo encapuchado que emergía de una grieta inaccesible en una de las pendientes del glaciar y atravesaba éste, lo cual produjo en los observadores un pánico tremendo. Con frecuencia he encontrado temas que me han dado la impresión de que el inconsciente pudiera ser el mundo de lo infinitamente pequeño. En una forma racionalista lo anterior podría deducirse de un sentimiento impreciso de que tales representaciones tuvieran que ver con algo endopsíquico, lo cual permitiría concluir que los objetos necesitarían ser muy pequeños para caber en la cabeza. No soy partidario de este tipo de conjeturas “razonadas”, aun cuando no soy tampoco de la opinión de que siempre sean equivocadas. Me parece más probable que la tendencia al diminutivo, por una parte, y a un aumento exagerado (¡gigantes!), por la otra, está relacionada con la notable inseguridad del concepto del espacio y del tiempo en el inconsciente.26 El sentido humano de la medida, es decir, nuestro concepto racional de grande y pequeño es un antropomorfismo señalado que pierde su validez, no sólo en el terreno de los hechos físicos, sino también en aquellos campos del inconsciente colectivo que están fuera del radio de lo específicamente humano. El atman es más pequeño que pequeño y más grande que grande, es del tamaño del pulgar y “sin embargo cubre todo el mundo como una capa de dos palmos de ancho”. Y de los cabiros dice Goethe: “Pequeños de estatura, pero grandes en poder”. Así, el arquetipo del sabio, aunque es diminuto, casi imperceptible, tiene una fuerza determinante en el destino, como es fácil observar, si se consideran las cosas en su esencia. Los arquetipos tienen esta característica común con el mundo del átomo, como se ha demostrado precisamente en nuestra época, ya que, cuanto más profundiza el investigador en el mundo de lo más pequeño, mayores cantidades de energía devastadora encuentra, ligadas con dicho mundo. El hecho de que de lo más pequeño se deriva el efecto mayor, se ha demostrado no sólo en el campo físico, sino también en la investigación psicológica. ¡Con cuánta frecuencia, en un momento crítico de la vida, todo depende de una aparente nada!
En ciertos cuentos primitivos, la naturaleza iluminadora de nuestro arquetipo se expresa en el hecho de que el anciano se identifica con el sol. Trae consigo una brasa que utiliza para asar una calabaza. Después de comer, se lleva la brasa, lo que motiva que las personas se la roben.27 En un cuento norteamericano el anciano es un curandero, que posee el fuego.28 El espíritu tiene el aspecto del fuego, según sabemos por el texto del Antiguo Testamento y por el relato del milagro de Pentecostés.
Además de su inteligencia, sabiduría y conocimientos, el anciano, como ya se dijo, se manifiesta también como poseedor de cualidades morales; más exactamente, pone a prueba las cualidades morales de los hombres, y sus dones dependen de la prueba. Un ejemplo especialmente demostrativo es el cuento estonio de la hijastra y de la hija de la casa. La primera es una huérfana que se distingue por su obediencia y su disciplina. La historia se inicia cuando se le cae la rueca en el pozo. La niña se lanza en busca de ella pero no se ahoga, sino que llega a un país encantado, y la prueba empieza al encontrar una vaca, un carnero y un manzano, a los cuales cumple sus deseos. Llega después a un cuarto de baño, en el que está sentado un anciano sucio que quiere que ella lo bañe. Entre los dos se desarrolla el siguiente diálogo: El anciano: “Hermosa niña, hermosa niña, báñame, ¡me es tan penoso estar tan sucio!”. Ella: “¿Con qué caliento la estufa?”. Él: “Recoge estacas y estiércol”. Sin embargo, ella trajo ramas secas y preguntó: “¿De dónde tomo el agua para el baño?”. Él: “Debajo del secadero de grano hay una yegua blanca. Hazla orinar en el cubo”. Pero la niña tomó agua limpia. Ella: “¿De dónde tomo una esponja?”. Él: “Córtale a la yegua blanca la cola y haz con ella una esponja”. Pero la niña la hizo de retoños de abedul. Ella: “¿De dónde tomo jabón?”. Él: “Toma una piedra del baño y frótame con ella”. Pero ella llevó jabón del pueblo y bañó con él al anciano. Como premio, éste le regaló un cofre lleno de oro y piedras preciosas. La hija de la casa, naturalmente, tiene envidia, arroja la rueca en el pozo, en donde, sin embargo, la encuentra luego. A pesar de ello sigue adelante, pero todo lo que la hijastra hizo correctamente, ella lo hace al revés. La recompensa corresponde a esto. Por la frecuencia de temas semejantes salen sobrando más ejemplos.
La figura del anciano, al mismo tiempo ponderado y servicial, puede equipararse, en cierta manera, a la divinidad. En el cuento alemán del soldado y de la princesa negra,29 se relata cómo la princesa maldita atrae todas las noches a su ataúd de fierro al soldado que debe estar de guardia en su tumba, y lo devora. Por fin, un soldado, al llegar el turno de su guardia, quiere huir.
Cuando llega la noche se escapa, corre a través de cerros y campos y llega a una hermosa pradera. Repentinamente aparece frente a él un hombrecito con una larga barba gris, que era Nuestro Señor bienamado, que no quería seguir tolerando la desgracia que ocasionaba todas las noches el diablo. “¿A dónde vas? —preguntó el ancianito—. ¿Puedo acompañarte?” Y como el anciano parecía tan sincero, el soldado le contó que había huido y la razón por la cual lo había hecho.
La consecuencia fue, como de costumbre, el buen consejo. En esta narración de hechos al anciano se le considera Dios, con la misma ingenuidad con la que el alquimista inglés, sir John Ripley, designa30 al “viejo rey” como antiquus dierum.31
Así como todos los arquetipos tienen un carácter positivo, favorable, claro, elevado, tienen también otro deprimente, en parte negativo y desfavorable, y en parte simplemente ctónico pero de aspecto más neutral. En ese sentido, el arquetipo del espíritu no es una excepción. Su figura de gnomo significa ya un diminutivo limitativo, así como la índole natural indicadora de un numen de la vegetación, procedente del infierno. El anciano, de un cuento de los Balcanes, aparece mutilado, porque ha perdido un ojo. Las vilas, una especie de monstruos alados, se lo han sacado y el héroe debe procurar que se lo restituyan. El anciano ha perdido, por lo tanto, parte de su visión, es decir, de su penetración e iluminación, a causa del mundo oscuro del demonio; ha sido mutilado por éste, lo cual nos hace recordar la suerte de Osiris, quien perdió uno de sus ojos por la mirada de un cerdo negro, es decir, de Seth; o la muerte de Wotan, que sacrificó uno de sus ojos en la fuente de Mimir. En forma significativa, la cabalgadura del anciano de nuestro cuento es un macho cabrío, lo que indica que él también tiene un lado oscuro. En un cuento siberiano, el anciano aparece como un viejo cojo, manco y tuerto, que despierta a un muerto con un bastón de fierro. En el curso del relato es muerto él mismo, por equivocación, por el resucitado, quien con esto destruye también su buena suerte. El título del cuento es El anciano unilateral, lo que, de hecho, significa su mutilación, que, en cierto modo, sólo atañe a una mitad. La otra mitad es invisible, pero aparece en el relato como un asesino, que pretende arrebatar la vida del héroe del cuento. Por fin el héroe consigue matar a su múltiple asesino, pero en su furia da muerte también al anciano unilateral, con lo cual se indica la identidad de los dos muertos. De esto se desprende la posibilidad de que el anciano pueda ser también su contrapartida, tanto un muerto como un vivo —ad utrumque peritus—, como se dice de Hermes.32
En estas circunstancias, por razones heurísticas y por otras, convendría recomendar que siempre que el anciano aparece como “modesto” y “sincero”, se esclarezca cuidadosamente el ambiente. En el cuento estonio, mencionado antes, del muchacho sirviente, que había perdido la vaca, surge la sospecha de que el anciano, encontrado oportunamente, en actitud de ayuda, le hubiera sustraído la vaca con astucia, a fin de proporcionar a su protegido un motivo fundado para escapar. Esto es muy posible, como demuestra la experiencia diaria, según la cual el conocimiento del destino meditado, pero subliminal, pone en escena el incidente enojoso, a fin de eliminar la estupidez del yo consciente y conducirlo, en esa forma, por el camino correcto, que no hubiera encontrado nunca, por pura tontería. Si el muchacho huérfano hubiera tenido la idea de que el anciano era el que había hecho desaparecer la vaca, le habría parecido un palurdo pérfido o un demonio. El anciano tiene, en realidad, también un aspecto maligno, como el hombre médico primitivo que por una parte ayuda a la curación y por la otra es el temido preparador de veneno, de la misma manera que la palabra φάρμακον significa al mismo tiempo medicina y veneno, y en realidad ambas cosas pueden ser veneno.
Por lo tanto, el anciano tiene un carácter élfico ambivalente, como la figura muy instructiva de Merlín, que en ciertas formas de aparición parece ser el bien mismo, mientras en otras cobra el aspecto del mal. A veces es el hechicero malo, el que por egoísmo hace el mal por el mal mismo. En un cuento siberiano el anciano es un espíritu malo “sobre cuya cabeza había dos lagos en los que nadaban dos patos”. Se alimenta de carne humana. El relato cuenta cómo el héroe y su familia van a una fiesta en un pueblo cercano y dejan sus perros en casa. Éstos deciden —según el proverbio “Cuando el gato está fuera, los ratones bailan”— organizar también una fiesta. Cuando ésta está en su apogeo se lanzan todos sobre la provisión de carne. Cuando la gente regresa a casa, echa fuera a los perros y éstos huyen hacia el llano. El Creador le dice a Ememqut, el héroe del cuento: “Ve con tu mujer a buscar a los perros”. Pero Ememqut cae en una tempestad de nieve espantosa y se ve obligado a buscar refugio en la cabaña del espíritu maligno. De allí se desprende el conocido tema del diablo burlado. “Creador” se llama el padre de Ememqut. Pero el padre de “Creador” se llama “Creado por sí mismo”, porque él mismo se ha formado. Aunque en ninguna parte del cuento se dice que el anciano con los dos lagos sobre la cabeza haya atraído al héroe y a su mujer para saciar su hambre, puede, sin embargo, presumirse que un determinado espíritu se ha metido en los perros y los ha llevado, como a los hombres, a organizar una fiesta, para después escaparse, contra su modo de ser, razón por la cual Ememqut tiene que buscarlos, con lo que el héroe entonces cae en la tormenta de nieve a fin de precipitarse en brazos del anciano malo. Creador, el hijo del Creado por sí mismo, ayuda como consejero, con lo cual se plantea un complejo problema, cuya solución preferimos dejar a los teólogos siberianos.
En un cuento de los Balcanes el anciano da a comer a la zarina sin hijos una manzana mágica, a consecuencia de lo cual concibe y tiene un hijo, cuyo padrino se ha comprometido a ser el anciano. El joven es, sin embargo, un chico endemoniado, que da de palos a todos los niños y mata el ganado. Durante diez años no ha tenido nombre. Aparece el anciano, le encaja un cuchillo en la pierna y lo llama “Príncipe cuchillo”. El hijo quiere ahora salir en busca de aventuras, y el padre, después de dudar mucho, se lo permite. El cuchillo que tiene enterrado en la pierna es su condición vital. Si otro se lo arranca, muere, si él mismo se lo saca, vive. Finalmente el cuchillo es su desgracia, al serle extraído por una bruja, mientras duerme. Muere, pero los amigos que ha conquistado lo traen de nuevo a la vida.33 En este caso, el anciano, aunque es servicial, también es donador de un destino peligroso, que hubiera podido orientarse hacia el mal. El mal se manifestó en forma precoz y decidida en el carácter autoritario del joven.
En otro cuento de los Balcanes se encuentra una variante de nuestro tema digna de ser mencionada. Un rey busca a su hermana que ha sido raptada por un forastero. Durante su peregrinación llega a la cabaña de una anciana que le previene de seguir buscándola. Un árbol cargado de frutas que siempre se aleja de él, lo atrae fuera de la cabaña. Cuando por fin se detiene, desciende de la copa un anciano. Agasaja al rey y lo lleva al castillo donde su hermana vive como esposa del anciano. Ella le dice a su hermano que su marido es un espíritu maligno que lo matará. Tres días después el rey ha desaparecido, efectivamente. Su hermano menor va ahora también a la búsqueda y mata al espíritu maligno, en la forma de un dragón. De esta manera desencanta a un hombre joven y hermoso que se casa entonces con la hermana. El anciano, que aparece al principio como numen del árbol, está en evidente relación con la hermana. Es un asesino. En un episodio intercalado se le atribuye haber encantado una ciudad entera, haciéndola de fierro, es decir, inmóvil, rígida y cerrada.34 Conserva también prisionera a la hermana del rey y no la deja volver con sus familiares. Con esto se describe una posesión anímica de la hermana. El anciano es concebido, por lo tanto, como el animus de la hermana. La forma y manera en que el rey es atraído a esta posesión, y la búsqueda de la hermana, hacen pensar que la hermana tiene para el hermano un significado de anima. El arquetipo forjador del destino se posesiona, según esto, primero del anima del rey, es decir, desposee al rey del arquetipo de la vida, personificado precisamente en el anima, obligándolo a aceptar la prueba del estímulo vital perdido, del atractivo difícilmente accesible, convirtiéndolo, de esta manera, en héroe mítico, es decir, en una personalidad superior, que es la expresión de su propio yo. En esto, el anciano actúa absolutamente como un ser malo que necesita ser eliminado, para aparecer después como marido de la hermana-ánima, más bien como novio del alma, que celebra el incesto sagrado como símbolo de la unión de lo opuesto y lo idéntico. Esta enantiodromia, frecuente y atrevida, significa no sólo un rejuvenecimiento y trasmutación del anciano, sino que deja traslucir también una secreta e íntima relación del mal con el bien.
En este relato vemos, por lo tanto, el arquetipo del anciano en la figura del malhechor, implícito en las transformaciones y peripecias de un proceso de individuación, que, según las apariencias, llega hasta el hieros gamos. En el cuento ruso, antes mencionado, del rey de la selva, éste se manifiesta al principio, en forma inversa, servicial y bondadoso, pero después no quiere devolver al muchacho que tenía a su servicio, de tal modo que los hechos sobresalientes del relato consisten en los múltiples esfuerzos del joven por escapar de las cadenas del hechizo. En lugar de la prueba surge la huida, que sin embargo presta el mismo servicio como anhelada y audaz aventura, ya que al final el héroe se casa con la hija del rey. El hechicero se ve obligado a conformarse con el papel del diablo burlado.
4. EL SIMBOLISMO TERIOMORFO DEL ESPÍRITU EN EL CUENTO
La descripción de nuestro arquetipo no sería completa si no nos ocupáramos de una de sus formas especiales de aparición, o sea, de su forma animal. Ésta corresponde totalmente, en general, al teriomorfismo de los dioses y de los demonios y tiene el mismo significado psicológico. La figura animal denota, precisamente, que el contenido y las funciones de que se trata se encuentran todavía en un campo extrahumano, es decir, fuera de la conciencia humana y por lo tanto forman parte, por un lado, de lo demoniaco sobrehumano, y por el otro, de lo animal infrahumano. A este respecto hay que tener en cuenta que esta separación sólo tiene validez dentro del marco de la conciencia, en donde corresponde a una condición necesaria del pensamiento. La lógica dice: tertium non datur,