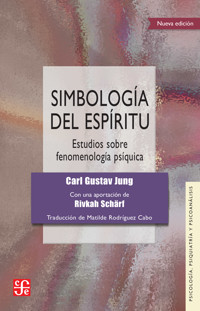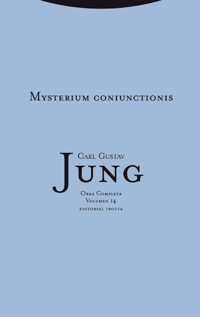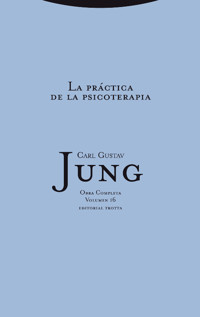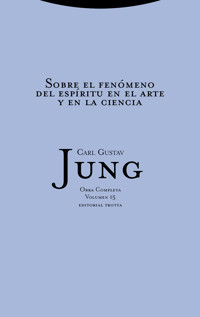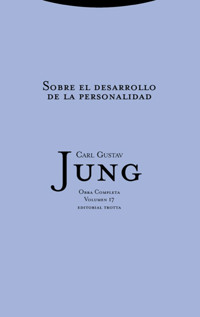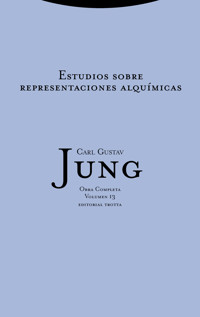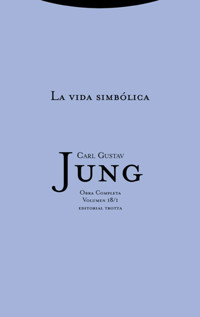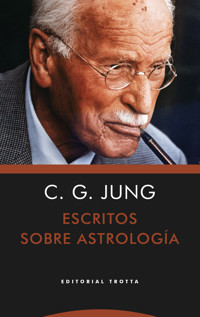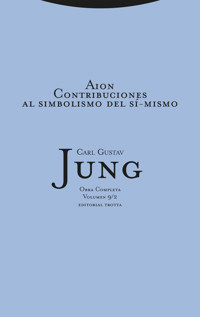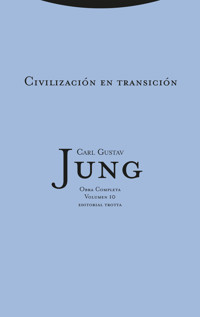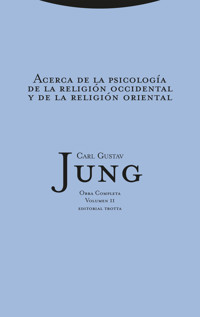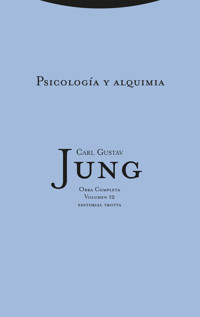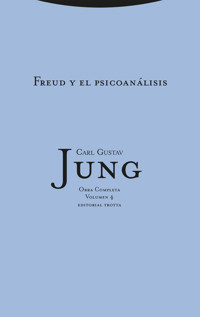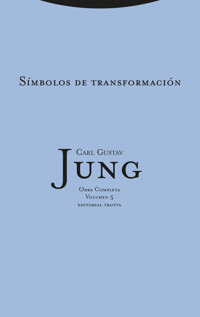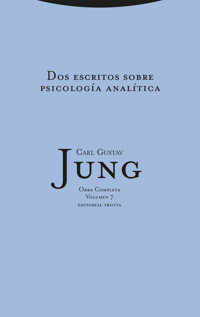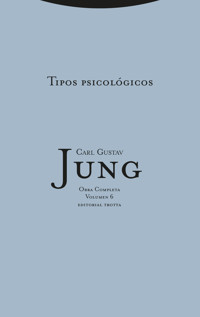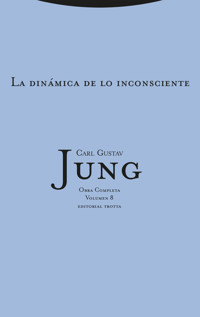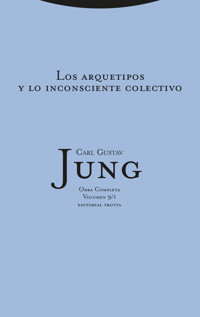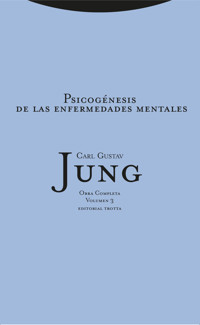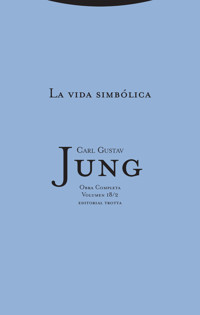
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Esta colección abarca prácticamente todos los intereses profesionales e intelectuales de Jung durante toda una vida dedicada a la interpretación del símbolo. Entre estos escritos destacan Sobre el simbolismo, Dos escritos sobre psicología analítica, La dinámica de lo inconsciente,Los arquetipos y lo inconsciente colectivo, Civilización en transición, Psicología y religión y Estudios de alquimia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 826
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice de contenido
Cubierta
Portada
Créditos
Contenido
VII. Sobre el simbolismo (OC 5)
Sobre la ambivalencia (1910)
Contribuciones al simbolismo (1911)
VIII. Dos escritos sobre psicología analítica (OC 7)
Adaptación, individuación y colectividad (1916)
Prólogo a la edición húngara del libro de Jung Sobre la psicología de lo inconsciente (1944)
IX. La dinámica de lo inconsciente (OC 8)
Prólogos al libro de Jung Sobre la energética psíquica y la esencia de los sueños (1928, 1947)
Sobre la alucinación (1933)
Prólogo al libro de Schleich Die Wunder der Seele (1934)
Prólogo al libro de Jacobi Die Psychologie von C. G. Jung (1939)
Prólogo a la edición española (1947)
Prólogo al libro de Harding Psychic Energy (1947)
Discurso durante la sesión fundacional del Instituto C. G. Jung de Zúrich el 24 de abril de 1948
La psicología profunda [artículo para una enciclopedia] (1948)
Presentación de los «Estudios del Instituto C. G. Jung de Zúrich» (1948)
Prólogo al libro de Frieda Fordham Introduction to Jung’s Psychology (1952)
Prólogo al libro de Michael Fordham New Developments in Analytical Psychology (1957)
Un experimento astrológico (1958)
Cartas sobre la sincronicidad
A Markus Fierz (1950, 1954)
A Michael Fordham (1955)
El futuro de la parapsicología (1960)
X. Los arquetipos y lo inconsciente colectivo (OC 9)
La hipótesis de lo inconsciente colectivo (1932)
Prólogo al libro de Gerhard Adler Entdeckung der Seele (1933)
Prólogo al libro de Harding Frauen-Mysterien (1948)
Prólogo al libro de Neumann Ursprungsgeschichte des Bewusstseins (1949)
Prólogo al libro de Gerhard Adler Zur Analytischen Psychologie (1949)
Prólogo al libro de Jung Gestaltungen des Unbewussten (1949)
Prólogo al libro de Wickes Von der inneren Welt des Menschen (1953)
Prólogo al libro de Jung Von den Wurzeln des Bewusstseins (1953)
Prólogo al libro de Helsdingen Beelden uit het onbewuste (1954)
Prólogo al libro de Jacobi Komplex, Archetypus, Symbol in der Psychologie C. G. Jungs (1956)
Prólogo al libro de Bertine Menschliche Beziehungen (1956)
Prólogo al libro de Laszlo Psyche and Symbol (1957)
Prólogo al libro de Brunner Die Anima als Schicksalsproblem des Mannes (1959)
XI. Civilización en Transición (OC 10)
Informe sobre los Estados Unidos de América (1910)
Sobre la psicología del negro (1910)
Entrevista radiofónica en Múnich (1930)
Prólogos al libro de Jung Seelenprobleme der Gegenwart (1930, 1932, 1959)
Prólogo al libro de Aldrich The Primitive Mind and Modern Civilization (1931)
Comunicado de prensa al visitar los Estados Unidos (1936)
La psicología y los problemas nacionales (1936)
Retorno a la vida sencilla (1941)
Epílogo al libro de Jung L’homme à la découverte de son âme (1944)
Glosas marginales a la historia contemporánea (1945)
Respuestas a Mishmar sobre Adolf Hitler (1945)
Técnicas para un cambio de actitud que conduzca a la paz mundial. Memorando para la Unesco (1947-1948)
La influencia de la técnica sobre la vida anímico-espiritual (1948)
Prólogo al libro de Neumann Depth Psychology and a New Ethic (1949)
Prólogo al libro de Baynes Analytical Psychology and the English Mind (1950)
Reglas de vida (1954)
Sobre los «platillos volantes» (1954)
Comunicado a United Press International (1958)
Carta a Keyhoe (1958)
La naturaleza humana no acepta fácilmente consejos idealistas (1955)
La Europa espiritual y la revolución húngara (1956)
Sobre el psicodiagnóstico (1958)
Si Cristo caminara hoy por la Tierra (1958)
Prólogo al libro Hugh Crichton-Miller, 1877-1959 (1960)
XII. Psicología y religión (OC 11)
¿Por qué no adopto la «verdad católica»? (1944)
«Demonomanía» (artículo de enciclopedia) (1945)
Prólogo al libro de Jung Symbolik des Geistes (1947)
Prólogo al libro de Quispel Tragic Christianity (1949)
Prólogo al libro de Abegg Ostasien denkt anders (1949)
Prólogo al libro de Allenby A Psychological Study of the Origins of Monotheism (1950)
El ayuno milagroso del hermano Klaus (1951)
Sobre el libro de Jung Respuesta a Job (1952)
«Religión y psicología»: Una respuesta a Martin Buber (1952)
Discurso durante la entrega del «códice Jung» (1953)
Carta al padre Bruno de Jesús-María, O.C.D. (1953)
Carta al pastor William Lachat (1954)
Sobre la resurrección (1954)
Sobre el libro de Karl Eugen Neumann Die Reden Gotamo Buddhos (1955)
Prólogo al libro de Froboese-Thiele Träume, eine Quelle religiöser Erfahrung? (1957)
Jung y la fe religiosa (1956-1957)
XIII. Estudios de alquimia (OC 12-14)
Prólogo a un catálogo de libros sobre la alquimia (1946)
Fausto y la alquimia (1949)
Alquimia y psicología (1948)
XIV. Sobre el fenómeno del espíritu en el arte y en la ciencia (OC 15)
En memoria de Jerome Schloss (1927)
Prólogo al libro de Schmid-Guisan Tag und Nacht (1931)
En memoria del doctor Hans Schmid-Guisan (1932)
Prólogo al Cuento de la nutria de Schmitz (1932)
«¿Hay una poesía de signo freudiano?» (1932)
Prólogo al libro de Gilbert The Curse of Intellect (1934)
Prólogo al libro de Jung Wirklichkeit der Seele (1933)
Prólogo al libro de Mehlich I. H. Fichtes Seelenlehre und ihre Beziehung zur Gegenwart (1935)
Prólogo al libro de Koenig-Fachsenfeld Wandlungen des Traumproblems von der Romantik bis zur Gegenwart (1935)
Prólogo al libro de Gilli Der dunkle Bruder (1938)
Gérard de Nerval (1945)
Prólogo al libro de Fierz-David Der Liebestraum des Poliphilo (1946)
Prólogo al libro de Crottet Mondwald (1949)
Prólogo al libro de Jacobi Paracelsus: Selected Writings (1949)
Prólogo al libro de Kankeleit Das Unbewusste als Keimstätte des Schöpferischen (1959)
Testimonio de Jung
Prólogo al libro de Serrano The Visits of the Queen of Sheba (1960)
¿Hay un verdadero bilingüismo? (1960)
XV. La práctica de la psicoterapia (OC 16)
Reseña del libro de Heyer Der Organismus der Seele (1933)
Reseña del libro de Heyer Praktische Seelenheilkunde (1936)
Sobre el Rosarium philosophorum (1937)
Prólogo a una revista india de psicoterapia (1955)
Sobre los dibujos en el diagnóstico psiquiátrico (1959)
XVI. Sobre el desarrollo de la personalidad (OC 17)
Prólogo al libro de Evans The Problem of the Nervous Child (1919)
Introducción al libro de Harding The Way of All Women (1932)
Una entrevista con C. G. Jung sobre la Psicología Profunda y el autoconocimiento (1943)
Prólogo al libro de Spier The Hands of Children (1944)
Prólogo a la edición hebrea de Psicología y educación (1955)
Adenda
Prólogo al volumen I de la colección «Tratados Psicológicos» (1914)
Discurso durante la entrega del «códice Jung» [versión larga] (1953)
Apéndice
Bibliografía
Índice onomástico
Índice de materias
Guide
Cubierta
Portada
C. G. JUNG
OBRA COMPLETA
VOLUMEN 18/2
LA VIDA SIMBÓLICA
Escritos diversos
C. G. JUNG
Traducción de Jorge Navarro Pérez
EDITORIAL TROTTA
CARL GUSTAV JUNG
OBRA COMPLETA
TÍTULO ORIGINAL: DAS SYMBOLISCHE LEBEN
© EDITORIAL TROTTA, S.A., 2009, 2024WWW.TROTTA.ES
© STIFTUNG DER WERKE VON C. G. JUNG, ZÜRICH, 2007
© WALTER VERLAG, 1995
© JORGE NAVARRO PÉREZ, TRADUCCIÓN, 2009
DISEÑO DE COLECCIÓN
GALLEGO & PÉREZ-ENCISO
CUALQUIER FORMA DE REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMUNICACIÓN PÚBLICA O TRANSFORMACIÓN DE ESTA OBRA SOLO PUEDE SER REALIZADA CON LA AUTORIZACIÓN DE SUS TITULARES, SALVO EXCEPCIÓN PREVISTA POR LA LEY. DIRÍJASE A CEDRO (CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS, WWW.CEDRO.ORG) SI NECESITA UTILIZAR ALGÚN FRAGMENTO DE ESTA OBRA.
ISBN: 978-84-1364-266-6 (obra completa, edición digital e-pub)
ISBN: 978-84-1364-286-4 (volumen 18/2, edición digital e-pub)
CONTENIDO
VII. SOBRE EL SIMBOLISMO (OC 5)
Sobre la ambivalencia (1910)
Contribuciones al simbolismo (1911)
VIII. DOS ESCRITOS SOBRE PSICOLOGÍA ANALÍTICA (OC 7)
Adaptación, individuación y colectividad (1916)
Prólogo a la edición húngara del libro de Jung Sobre la psicología de lo inconsciente (1944)
IX. LA DINÁMICA DE LO INCONSCIENTE (OC 8)
Prólogos al libro de Jung Sobre la energética psíquica y la esencia de los sueños (1928, 1947)
Sobre la alucinación (1933)
Prólogo al libro de Schleich Die Wunder der Seele (1934)
Prólogo al libro de Jacobi Die Psychologie von C. G. Jung (1939)
Prólogo a la edición española (1947)
Prólogo al libro de Harding Psychic Energy (1947)
Discurso durante la sesión fundacional del Instituto C. G. Jung de Zúrich el 24 de abril de 1948
La psicología profunda [artículo para una enciclopedia] (1948)
Presentación de los «Estudios del Instituto C. G. Jung de Zúrich» (1948)
Prólogo al libro de Frieda Fordham Introduction to Jung’s Psychology (1952)
Prólogo al libro de Michael Fordham New Developments in Analytical Psychology (1957)
Un experimento astrológico (1958)
Cartas sobre la sincronicidad
A Markus Fierz (1950, 1954)
A Michael Fordham (1955)
El futuro de la parapsicología (1960)
X. LOS ARQUETIPOS Y LO INCONSCIENTE COLECTIVO (OC 9)
La hipótesis de lo inconsciente colectivo (1932)
Prólogo al libro de Gerhard Adler Entdeckung der Seele (1933)
Prólogo al libro de Harding Frauen-Mysterien (1948)
Prólogo al libro de Neumann Ursprungsgeschichte des Bewusstseins (1949)
Prólogo al libro de Gerhard Adler Zur Analytischen Psychologie (1949)
Prólogo al libro de Jung Gestaltungen des Unbewussten (1949)
Prólogo al libro de Wickes Von der inneren Welt des Menschen (1953)
Prólogo al libro de Jung Von den Wurzeln des Bewusstseins (1953)
Prólogo al libro de Helsdingen Beelden uit het onbewuste (1954)
Prólogo al libro de Jacobi Komplex, Archetypus, Symbol in der Psychologie C. G. Jungs (1956)
Prólogo al libro de Bertine Menschliche Beziehungen (1956)
Prólogo al libro de Laszlo Psyche and Symbol (1957)
Prólogo al libro de Brunner Die Anima als Schicksalsproblem des Mannes (1959)
XI. CIVILIZACIÓN EN TRANSICIÓN (OC 10)
Informe sobre los Estados Unidos de América (1910)
Sobre la psicología del negro (1910)
Entrevista radiofónica en Múnich (1930)
Prólogos al libro de Jung Seelenprobleme der Gegenwart (1930, 1932, 1959)
Prólogo al libro de Aldrich The Primitive Mind and Modern Civilization (1931)
Comunicado de prensa al visitar los Estados Unidos (1936)
La psicología y los problemas nacionales (1936)
Retorno a la vida sencilla (1941)
Epílogo al libro de Jung L’homme à la découverte de son âme (1944)
Glosas marginales a la historia contemporánea (1945)
Respuestas a Mishmar sobre Adolf Hitler (1945)
Técnicas para un cambio de actitud que conduzca a la paz mundial. Memorando para la Unesco (1947-1948)
La influencia de la técnica sobre la vida anímico-espiritual (1948)
Prólogo al libro de Neumann Depth Psychology and a New Ethic (1949)
Prólogo al libro de Baynes Analytical Psychology and the English Mind (1950)
Reglas de vida (1954)
Sobre los «platillos volantes» (1954)
Comunicado a United Press International (1958)
Carta a Keyhoe (1958)
La naturaleza humana no acepta fácilmente consejos idealistas (1955)
La Europa espiritual y la revolución húngara (1956)
Sobre el psicodiagnóstico (1958)
Si Cristo caminara hoy por la Tierra (1958)
Prólogo al libro Hugh Crichton-Miller, 1877-1959 (1960)
XII. PSICOLOGÍA Y RELIGIÓN (OC 11)
¿Por qué no adopto la «verdad católica»? (1944)
«Demonomanía» (artículo de enciclopedia) (1945)
Prólogo al libro de Jung Symbolik des Geistes (1947)
Prólogo al libro de Quispel Tragic Christianity (1949)
Prólogo al libro de Abegg Ostasien denkt anders (1949)
Prólogo al libro de Allenby A Psychological Study of the Origins of Monotheism (1950)
El ayuno milagroso del hermano Klaus (1951)
Sobre el libro de Jung Respuesta a Job (1952)
«Religión y psicología»: Una respuesta a Martin Buber (1952)
Discurso durante la entrega del «códice Jung» (1953)
Carta al padre Bruno de Jesús-María, O.C.D. (1953)
Carta al pastor William Lachat (1954)
Sobre la resurrección (1954)
Sobre el libro de Karl Eugen Neumann Die Reden Gotamo Buddhos (1955)
Prólogo al libro de Froboese-Thiele Träume, eine Quelle religiöser Erfahrung? (1957)
Jung y la fe religiosa (1956-1957)
XIII. ESTUDIOS DE ALQUIMIA (OC 12-14)
Prólogo a un catálogo de libros sobre la alquimia (1946)
Fausto y la alquimia (1949)
Alquimia y psicología (1948)
XIV. SOBRE EL FENÓMENO DEL ESPÍRITU EN EL ARTE Y EN LA CIENCIA (OC 15)
En memoria de Jerome Schloss (1927)
Prólogo al libro de Schmid-Guisan Tag und Nacht (1931)
En memoria del doctor Hans Schmid-Guisan (1932)
Prólogo al Cuento de la nutria de Schmitz (1932)
«¿Hay una poesía de signo freudiano?» (1932)
Prólogo al libro de Gilbert The Curse of Intellect (1934)
Prólogo al libro de Jung Wirklichkeit der Seele (1933)
Prólogo al libro de Mehlich I. H. Fichtes Seelenlehre und ihre Beziehung zur Gegenwart (1935)
Prólogo al libro de Koenig-Fachsenfeld Wandlungen des Traumproblems von der Romantik bis zur Gegenwart (1935)
Prólogo al libro de Gilli Der dunkle Bruder (1938)
Gérard de Nerval (1945)
Prólogo al libro de Fierz-David Der Liebestraum des Poliphilo (1946)
Prólogo al libro de Crottet Mondwald (1949)
Prólogo al libro de Jacobi Paracelsus: Selected Writings (1949)
Prólogo al libro de Kankeleit Das Unbewusste als Keimstätte des Schöpferischen (1959)
Testimonio de Jung
Prólogo al libro de Serrano The Visits of the Queen of Sheba (1960)
¿Hay un verdadero bilingüismo? (1960)
XV. LA PRÁCTICA DE LA PSICOTERAPIA (OC 16)
Reseña del libro de Heyer Der Organismus der Seele (1933)
Reseña del libro de Heyer Praktische Seelenheilkunde (1936)
Sobre el Rosarium philosophorum (1937)
Prólogo a una revista india de psicoterapia (1955)
Sobre los dibujos en el diagnóstico psiquiátrico (1959)
XVI. SOBRE EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (OC 17)
Prólogo al libro de Evans The Problem of the Nervous Child (1919)
Introducción al libro de Harding The Way of All Women (1932)
Una entrevista con C. G. Jung sobre la Psicología Profunda y el autoconocimiento (1943)
Prólogo al libro de Spier The Hands of Children (1944)
Prólogo a la edición hebrea de Psicología y educación (1955)
ADENDA
Prólogo al volumen I de la colección «Tratados Psicológicos» (1914)
Discurso durante la entrega del «códice Jung» [versión larga] (1953)
APÉNDICE
Bibliografía
Índice onomástico
Índice de materias
VIISOBRE EL SIMBOLISMO
Textos relacionados con el volumen 5 de la Obra completa*
* Aunque el propio Jung no los registró, publicamos estos breves resúmenes como trabajos preliminares al libro Transformaciones y símbolos de la libido (1911/1912), cuya versión revisada se titula Símbolos de transformación (1952, OC 5). El epistolario Freud/Jung contiene alusiones a textos anteriores, como la «conferencia de Herisau», que se ha perdido (193 J, sección 3) y que Freud somete a una crítica detallada en 199aF. (N. de los E.)
Los dos textos de esta sección están traducidos directamente del original alemán. (N. del T.)
* Resumen de las intervenciones de Jung en la Asamblea de Invierno de los Psiquiatras Suizos celebrada en Berna los días 26 y 27 de noviembre de 1910, tal como figura en el informe que publicó la revista Zentralblatt für Psychoanalyse (Wiesbaden) I/5, 6 (febrero/marzo de 1911), pp. 267 s. Una versión abreviada de este informe se publicó en las revistas Psychiatrisch-neurologische Wochenschrift (Halle) XII/43 (21 de enero de 1911) y Correspondenz-Blatt für Schweizer Aerzte (Basel), XLI/6 (20 de febrero de 1911). Cf. Freud/Jung Briefwechsel, 222 J1.
** Esta discusión se refiere a la conferencia de Eugen Bleuler «Sobre la ambivalencia», que al parecer no se ha publicado jamás.
*** La palabra francesa sacré puede significar tanto «maldito» como «sagrado».
**** La palabra irlandesa luge significa «juramento», y se parece mucho a la palabra alemana Lüge, que significa «mentira».
* Cf. Símbolos de transformación, OC 5, § 680 e ilustración 122. Cf. Freud/Jung Briefwechsel, 215 F.
** Cf. Símbolos de transformación, OC 5, § 439, nota.
***Ibid., § 671.
**** Esta discusión se refiere a una conferencia del profesor Von Speyr titulada «Dos casos de desplazamiento peculiar de los afectos», que al parecer no se ha publicado jamás.
* Esta discusión se refiere a una conferencia de Franz Riklin titulada «La “omnipotencia de los pensamientos” en la neurosis obsesiva», que al parecer no se ha publicado jamás.
CONTRIBUCIONES AL SIMBOLISMO*
[1082] Partiendo de la oposición entre las fantasías histéricas y las fantasías de la demencia precoz, el autor afirma que para comprender estas últimas hay que recurrir a paralelos históricos, pues en la demencia precoz el enfermo padece de reminiscencias de la humanidad. A diferencia de la histeria, su lenguaje utiliza viejas imágenes de validez universal que curiosamente no entendemos al principio.
[1083] El autor muestra mediante el caso de una mujer neurótica de treinta y cuatro años cómo se puede comprender una fantasía reciente a partir de material histórico. La fantasía de la paciente, que mostraba a un hombre del que ella estaba enamorada sin esperanza colgado de sus órganos sexuales (esta imagen también se encuentra en un chico de nueve años como expresión simbólica de su libido insatisfecha: «Pender y temer en la aflicción»)**, manifiesta, si tomamos en consideración tradiciones etnológicas y paralelos mitológicos del dios de la primavera sacrificado colgándolo y desollándolo, el sentido de un sacrificio de la sexualidad, de la que la persona pende, de la que no puede desprenderse y que en los cultos antiguos fue ofrecida a la Gran Madre como ofrenda de falos***.
* Resumen por Otto Rank de la conferencia de Jung en el Tercer Congreso de Psicoanálisis celebrado en Weimar los días 21 y 22 de septiembre de 1911. La revista Zentralblatt für Psychoanalyse (Wiesbaden), XX/2 (1911), pp. 100-104, publicó resúmenes de las doce conferencias dictadas en el congreso. No se ha encontrado el texto completo de Jung.
** Goethe, Egmont, acto tercero, la canción de Clara. En realidad el texto no dice «pender» (hängen), sino «desear» (langen); este error es muy habitual.
*** Véanse los paralelos en Símbolos de transformación, OC 5, índice s. v. «Atis» y «castración».
VIIIDOS ESCRITOS SOBRE PSICOLOGÍA ANALÍTICA
Textos relacionados con el volumen 7 de la Obra completa*
* Los dos textos de esta sección están traducidos directamente del original alemán. (N. del T.)
ADAPTACIÓN, INDIVIDUACIÓN Y COLECTIVIDAD*
I. ADAPTACIÓN
[1084] A. La adaptación psicológica está formada por dos procesos:
1) la adaptación a las condiciones exteriores,
2) la adaptación a las condiciones interiores.
[1085] Por «condiciones exteriores» no hay que entender sólo las condiciones del entorno, sino también mis juicios conscientes sobre las cosas objetivas.
[1086] En cambio, por «condiciones interiores» hay que entender los hechos que se imponen a la percepción interior desde lo inconsciente, con independencia del juicio consciente y en ocasiones incluso contra él. Así pues, la adaptación a las condiciones interiores sería la adaptación a lo inconsciente.
[1087] B. En la neurosis el proceso de adaptación está perturbado; mejor dicho: la neurosis es un proceso de adaptación perturbado o aminorado que se divide en dos formas fundamentales:
1) la adaptación a la condición exterior está perturbada,
2) la adaptación a la condición interior está perturbada.
[1088] A su vez, en el primer caso hay que distinguir dos estados fundamentales:
a) la adaptación a la condición exterior puede estar perturbada porque el sujeto intenta adaptarse sólo a lo exterior y deja de lado lo interior, perturbando esencialmente el equilibrio del acto de adaptación,
b) o la perturbación se basa en una adaptación preferente a lo interior.
[1089] También la adaptación a la condición interior puede estar perturbada de dos maneras:
a) mediante una adaptación exclusiva a lo exterior o
b) mediante el olvido de lo exterior en beneficio de la adaptación a lo interior.
[1090] C. Sobre la energética de la adaptación. Estas reflexiones conducen a la energética de los procesos de adaptación. Si la libido invertida en una función no puede ser compensada mediante el ejercicio de esa función, la libido se estanca hasta que alcanza un valor que supera al del próximo sistema. Entonces comienza una compensación porque hay un potencial. Es como si la energía fluyera a otro sistema. Así pues, si no se consigue la adaptación a lo interior, la libido destinada a ello se estanca y empieza a retroceder del sistema de la adaptación interior al sistema de la adaptación exterior, de modo que caracteres de la adaptación interior se ven arrastrados a la adaptación exterior, es decir: se producen fantasías en la relación con el mundo exterior real; cuando, a la inversa, el sistema de la adaptación exterior fluye al sistema de la adaptación interior, los caracteres de la adaptación exterior (las cualidades de la función real) son arrastrados a lo interior.
[1091] D. La adaptación en el análisis. La adaptación en el análisis es una cuestión particular. Según enseña la experiencia, durante el análisis lo más importante es el análisis mismo (si no se dan circunstancias acuciantes). Esto no es un precepto moral («El análisis debe ser lo más importante»), sino que la experiencia habitual muestra que el análisis es el protagonista. Por tanto, la actuación más importante es adaptarse al análisis, que para uno está representado por la persona del médico y para el otro por la «idea analítica». Esto sucede para garantizar la confianza: el primero, que a priori desconfía inconscientemente de los demás, intenta antes que nada asegurarse de la personalidad del médico; el segundo, que quiere averiguar si su método de pensamiento es de fiar, intenta antes que nada comprender las ideas fundamentales.
[1092] Naturalmente, en el curso del análisis el primero ha de obtener la comprensión de la idea, y el segundo la confianza en la personalidad.
[1093] Se suele creer que, una vez que la adaptación ha llegado tan lejos, el análisis ha alcanzado su final práctico, pues se supone que este equilibrio personal en la persona y en la cosa es la exigencia esencial. No hay nada que objetar a priori contra esta tesis.
[1094] Pero la experiencia muestra que en algunos casos no muy infrecuentes lo inconsciente plantea una exigencia que se manifiesta primero en una intensidad extraordinaria de la transferencia, en una influencia sobre la línea de la vida. Esta transferencia parece contener la exigencia de una adaptación especialmente intensa al analista que hay que aceptar provisionalmente, pero que en exceso no es sino una sobrecompensación para una resistencia contra el médico que es percibida como irracional. Esta resistencia procede de la exigencia de individuación, la cual va contra todas las adaptaciones a otros. Y como la quiebra de la armonía personal alcanzada antes significa la destrucción de un ideal estético y moral, el primer paso hacia la individuación es la culpa trágica. La acumulación de la culpa exige una expiación. Esta expiación no se le puede dar al analista, pues de lo contrario se restablecería la armonía personal. La culpa y su expiación reclaman una nueva función colectiva: mientras que antes el objeto de la fe y del amor (la imagen del médico) era un representante de la humanidad, ahora la humanidad ocupa el lugar del médico, y a ella se le ofrece la expiación por la culpa de la individuación.
[1095] La individuación arranca al ser humano de la armonía personal y, por tanto, de la colectividad. Ésta es la culpa que el individuado introduce en el mundo y que él mismo tiene que esforzarse por cancelar. El individuado tiene que pagar un rescate, es decir, tiene que producir unos valores que suplan su ausencia en la atmósfera personal colectiva. Sin esta producción de valores, la individuación definitiva es inmoral o incluso suicida. Quien no pueda producir valores debería sacrificarse conscientemente al espíritu de la armonía colectiva. A cambio tiene la posibilidad de elegir la colectividad a la que se va a sacrificar. Una persona sólo puede individuarse en la medida en que cree valores objetivos. Cada paso hacia la individuación crea una culpa nueva y exige una nueva expiación. Por tanto, la individuación sólo es posible en la medida en que se produzcan valores suplentes. La individuación es exclusivamente adaptación a la realidad interior, por lo que es un proceso «místico». La expiación es la adaptación a lo exterior. Hay que ofrecerla al entorno rogándole que la acepte.
[1096] El individuado no puede pretender ser apreciado a priori. Tiene que conformarse con el aprecio que le llegue desde fuera como consecuencia de los valores que haya creado. La sociedad tiene el derecho y el deber de despreciar al individuado si no crea valores equivalentes; pues es un desertor.
[1097] Por tanto, si en el análisis surge (oculta bajo la transferencia excepcional) la exigencia de individuación, esto implica el adiós a la armonía personal-colectiva y el ingreso en la soledad, en el convento del yo interior. El mundo exterior ya sólo ve la sombra de la personalidad. De ahí el desprecio y el odio por parte de la sociedad. Ahora bien, la adaptación interior permite conquistar las realidades interiores, y desde aquí se pueden adquirir valores para recuperar la colectividad.
[1098] La individuación no es más que una pose si no se crean valores positivos. Quien no sea suficientemente creativo deberá establecer la armonía colectiva con una sociedad que él mismo haya elegido, pues de lo contrario será un parásito y un presuntuoso. Quien crea valores no reconocidos forma parte de los despreciados y no puede quejarse, pues la sociedad tiene derecho a valores utilizables, ya que la sociedad actual siempre es el importantísimo punto de paso del desarrollo del mundo, el cual exige la máxima colaboración del individuo.
II. INDIVIDUACIÓN Y COLECTIVIDAD
[1099] La individuación y la colectividad son una pareja de opuestos, son dos determinaciones divergentes. Guardan una relación de culpa. El individuo está obligado por la exigencia colectiva a pagar su individuación con una obra equivalente en beneficio de la sociedad. Si esto es posible, la individuación es posible. Quien no pueda hacer esto tendrá que someterse a la exigencia colectiva directa, a la exigencia de la sociedad, o será incluso atrapado automáticamente por ella. La exigencia de la sociedad es la imitación o la identificación consciente, es decir, recorrer caminos de autoridad reconocidos. De esto sólo se salva quien lleve a cabo un equivalente. Hay muchas personas que no son capaces de llevar a cabo ese equivalente. Por tanto, tienen que ir por el camino trillado. Si las expulsan de él, sufren una angustia de la que sólo las puede sacar un nuevo camino trillado. Para llegar a ser autónomas, estas personas necesitan mucho tiempo de imitación del modelo que hayan elegido. Quien pueda individuarse gracias a unas aptitudes especiales tendrá que cargar con el desprecio de la sociedad hasta que haya llevado a cabo su equivalente. Pocos son capaces de esto, pues la individuación implica la renuncia a la armonía colectiva hasta que se haya llevado a cabo un equivalente reconocido objetivamente. Sobre la base de un equivalente reconocido se establece automáticamente la relación humana, pues la libido de la sociedad tiene esa meta. Sin el equivalente, todo intento de armonía está condenado al fracaso.
[1100] Mediante la imitación, los valores propios se reaniman en sentido reactivo. Interrumpir la imitación los ahoga nada más empezar. Surge así la angustia. Si el analista plantea la imitación como una exigencia (es decir, como la exigencia de adaptación), se produce una destrucción de los valores en el paciente, pues la imitación es un proceso legal y automático que llega tan lejos como sea necesario. Tiene unos límites precisos que el analista no conoce. Mediante la imitación el paciente aprende la individuación, pues ella reanima en sentido reactivo a sus valores propios.
[1101] La función colectiva se divide en dos funciones que son idénticas en sentido «místico» o metapsicológico:
1) la función colectiva en relación con la sociedad,
2) la función colectiva en relación con lo inconsciente.
[1102] Lo inconsciente es, en tanto que psique colectiva, la representación psicológica de la sociedad. La persona no puede tener relación alguna con lo inconsciente, pues es idéntica a la colectividad porque ella misma es colectiva. Por eso hay que borrar la persona, devolvérsela a lo inconsciente. Surge así la individualidad como un polo que a su vez polariza lo inconsciente, y de aquí surge el contra-polo, el concepto de Dios.
[1103] El individuo tiene que consolidarse separándose de lo divino y llegando a ser él mismo. De este modo se separa al mismo tiempo de la sociedad. El individuo va a parar exteriormente en la soledad e interiormente en el infierno, en la lejanía de Dios. A partir de ahora carga con la culpa. Para librarse de ella, el individuo entrega sus bienes al alma, el alma las lleva ante Dios (lo inconsciente polarizado), y Dios da un regalo (reacción productiva de lo inconsciente) que el alma entrega al ser humano y que el ser humano da a la humanidad. Pero también hay otro camino: para librarse de la culpa, el ser humano da sus bienes, su amor, no al alma, sino a una persona que para él figura por su alma, y de esta persona sus bienes pasan a Dios, y a través de esta persona vuelven al amante mientras esta persona figure para él por su alma. Más rico ahora, el amante empieza a entregar los bienes que ha recibido a su alma, y los volverá a recibir de Dios, pues su destinación es llegar tan alto que pueda estar en soledad ante Dios y la humanidad.
[1104] Así pues, en tanto que individuo puedo desempeñar mi función colectiva o entregando mi amor al alma y pagando así el rescate a la sociedad humana o amando a la persona mediante la que recibo el regalo de Dios.
[1105] También aquí hay una escisión entre la colectividad y la individuación. Si la libido va a lo inconsciente, irá menos a las personas; si va a las personas, irá menos a lo inconsciente. Pero si la libido va a una persona y se trata de un amor verdadero, es como si la libido fuera directamente a lo inconsciente, pues la otra persona es un representante de lo inconsciente, pero sólo si es amada verdaderamente.
[1106] Sólo entonces el amor le da la propiedad de mediador, que esa persona no tiene por sí misma.
* Dos textos mecanografiados encontrados en 1964 en el archivo del Club de Psicología de Zúrich. Firmados por Jung de su puño y letra y datados en «oct. 1916». Podría tratarse de dos conferencias.
PRÓLOGO A LA EDICIÓN HÚNGARA DEL LIBRO DE JUNG SOBRE LA PSICOLOGÍA DE LO INCONSCIENTE*
[1107] La traducción húngara de mi libro Sobre la psicología de lo inconsciente**, que el doctor Peter Nagy ha elaborado admirablemente y que la doctora Jolande Jacobi ha revisado cuidadosamente, es una novedad, pues es la primera vez que uno de mis libros se publica en húngaro. Además, exceptuando algunas traducciones rusas, es la primera vez que uno de mis libros se publica en una lengua de Europa oriental. Debo agradecer a la doctora Jacobi no sólo que esto haya sucedido, sino también que en su momento participara intensamente con sus sugerencias y sus consejos en la nueva versión de este libro. También se debe a su concienzudo trabajo que la edición húngara tenga un índice que no figura en la edición alemana, así como un pequeño «glosario» que permite familiarizarse con la novedosa y difícil terminología que este tema implica.
[1108] Es motivo de satisfacción especial para mí que este libro se dirija a los lectores húngaros y a un país del que he recibido muchas muestras de interés vivísimo. Espero haber saldado indirectamente de esta manera una pequeña parte de la deuda de gratitud que he contraído con Hungría. De mis numerosos discípulos, todos los cuales pertenecen al hemisferio occidental, la doctora Jacobi es la primera húngara; trabaja desde hace años en Zúrich bajo mi dirección personal y ha adquirido un conocimiento profundo del amplio y difícil campo de la psicología de lo inconsciente. Lo ha demostrado en su libro La psicología de C. G. Jung***, que es una excelente introducción a mi obra. Sus conocimientos garantizan la precisión y la fidelidad de esta traducción, lo cual es especialmente importante en el caso de una materia tan difícil y delicada como la psicología de lo inconsciente.
[1109] Este libro no pretende ser una exposición completa, sino que se conforma con presentar al lector los problemas fundamentales de la psicología de lo inconsciente, y esto sólo en el marco establecido por la experiencia médica. Como se trata simplemente de una introducción, las numerosas relaciones con la historia del espíritu humano (la mitología, la religión, la filosofía, la psicología primitiva, etc.) son sólo mencionadas.
Küsnacht-Zúrich, enero de 1944
C. G. JUNG
*Bevezetés a Tudattalan Pszichologiájába, trad. Peter Nagy, Budapest, 1948.
** OC 7,1.
*** Véase en § 1121 ss. el prólogo de Jung a este libro.
IXLA DINÁMICA DE LO INCONSCIENTE
Textos relacionados con el volumen 8 de la Obra completa*
* Todos los textos de esta sección están traducidos directamente del original alemán, salvo los correspondientes a los §§ 1165-1167 y 1208-1222, que están traducidos del original inglés. (N. del T.)
PRÓLOGOS AL LIBRO DE JUNG SOBRE LA ENERGÉTICA PSÍQUICA Y LA ESENCIA DE LOS SUEÑOS*
PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN
[1110] Este segundo volumen de los «Tratados psicológicos»** contiene cuatro trabajos, tres de los cuales sólo se habían publicado hasta ahora en inglés***. Mientras que uno de estos trabajos trata del problema de la interpretación de los sueños (que todavía está por resolver), las otras tres investigaciones se ocupan de una cuestión que en mi opinión es central: los factores psíquicos fundamentales, las imágenes dinámicas que —según pienso— expresan la esencia de la energía psíquica. Mi concepto de energía psíquica (Transformaciones y símbolos de la libido)**** se ha topado con oposición y malentendidos, por lo que pienso que vale la pena abordar una vez más el problema de la energética psíquica, pero ahora no desde el punto de vista aplicado, sino desde el punto de vista teórico. Por tanto, el lector no ha de temer que se produzcan repeticiones.
Küsnacht-Zúrich, 1928
C. G. JUNG
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
[1111] Los artículos reunidos en este volumen son tentativas de poner orden en la caótica diversidad de los fenómenos psíquicos mediante la introducción de unos conceptos que también se emplean en otros campos. Como todavía nos encontramos al principio del conocimiento psicológico, nuestro esfuerzo se dirige a los conceptos y hechos elementales, no a las complicaciones individuales de las que nuestra casuística está repleta y que nunca podremos esclarecer por completo. El «modelo» freudiano de la neurosis y el sueño no explica satisfactoriamente el material empírico, por lo que la psicología médica tiene que seguir perfeccionando sus métodos y sus conceptos psicológicos, en especial porque hasta ahora la psicología «académica» ha renunciado a investigar empíricamente lo inconsciente. Sigue correspondiendo a la psicología médica investigar la relación de compensación entre el alma consciente y el alma inconsciente, que es muy importante para comprender la psique en conjunto.
[1112] Aparte de algunas correcciones imprescindibles, no he modificado el texto a fondo. He aumentado a seis el número de artículos al añadir una breve panorámica de la teoría de los complejos* y una exposición de los puntos de vista más recientes en la investigación de los sueños**.
Küsnacht-Zúrich, mayo de 1947***
El autor
* El título de la primera edición de este libro es Sobre la energética del alma y otros tratados psicológicos; OC 8,1.
** Una colección dirigida por Jung. Véase infra, § 1825.
*** «General Aspects of Dream Psychology» (originalmente «The Psychology of Dreams»), en Collected Papers on Analytical Psychology, 1916; «Instinct and the Unconscious»: British Journal of Psychology (London), X/1 (1919); «The Psychological Foundations of Belief in Spirits»: Proceedings of the Society for Psychical Research (London), XXXI/79 (mayo de 1920). Estos tres ensayos se encuentran en OC 8.
**** Revisado en 1952 como Símbolos de transformación; OC 5.
* «Consideraciones generales sobre la teoría de los complejos»; OC 8,3.
** «De la esencia de los sueños»; OC 8,10.
*** El libro se publicó en 1948.
SOBRE LA ALUCINACIÓN*
[1113] La alucinación no es sólo un fenómeno patológico, sino que también se da en el campo de lo normal. La historia de la profecía y las experiencias de los primitivos muestran que no es raro que los contenidos psíquicos se vuelvan conscientes en forma alucinatoria. Lo único interesante en este hecho es la forma, no la función, la cual no es otra cosa que lo que se suele denominar «ocurrencia». Como indica esta palabra**, este fenómeno posee cierta espontaneidad; es como si el contenido psíquico tuviera vida propia y se adentrara por su propia fuerza en la consciencia. Esta peculiaridad de la ocurrencia explica la facilidad con que la misma adopta carácter alucinatorio. El lenguaje conoce las transiciones desde la mera ocurrencia hasta la alucinación. En el caso más suave decimos: «entonces pensé»; algo más fuerte es: «entonces se me ocurrió»; más fuerte todavía es: «era como si una voz interior me dijera», para acabar en «era como si alguien me llamara» o «escuché claramente una voz».
[1114] Las alucinaciones de este tipo suelen proceder de una personalidad más madura, todavía subliminal, que aún no es apta directamente para la consciencia, como muestra la observación de los sonámbulos. Las alucinaciones de los curanderos primitivos suelen proceder de un pensamiento o una intuición subliminal que en ese nivel cultural todavía no es apto para la consciencia.
* Intervención en un congreso de la Sociedad Suiza de Psiquiatría celebrado en Prangins (Ginebra) en 1933. Publicada en Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie (Zürich), XXXII (1933), p. 382.
** La palabra es Einfall; cf. supra, § 26. (N. del T.)
PRÓLOGO AL LIBRO DE SCHLEICH DIE WUNDER DER SEELE*
[1115] Cuando, tras muchos años, releí las obras de Carl Ludwig Schleich e intenté describir el espíritu de este hombre peculiar, recordé la impresión grande e imperecedera que hace tiempo me causó un espíritu muy diferente y a la vez muy parecido a Schleich: Paracelso. ¡Qué poco se parece este contemporáneo de los humanistas al espíritu moderno o incluso avanzado de Schleich, del que lo separan siglos de transformación espiritual, por no hablar de la diferencia de la personalidad! Esta ocurrencia me habría parecido absurda si la afinidad de las diferencias no me hubiera llamado la atención. Ante todo me parece significativo que Paracelso se encuentra al principio de una época de la medicina, mientras que Schleich se encuentra al final de la misma. Ambos son figuras que representan a una época de transición en tanto que exponentes característicos: el primero era un revolucionario que abrió el camino de la medicina científica, pero que estaba ofuscado por un animismo antiquísimo y que preveía una época en la que la materialidad masiva sustituiría a la incomprensible alma; el segundo también era un revolucionario, pero en la dirección inversa, y aunque tenía la cabeza llena de ideas anatómicas y fisiológicas, extendía audazmente su mano hacia ese campo anímico al que Paracelso, obedeciendo a la necesidad de su época, tuvo que volverle la espalda aunque no quisiera. Ambos son naturalezas entusiastas, elevadas y fortalecidas por la certidumbre de su previsión, optimistas, crédulas, despreocupadas, llenas de esperanza, pioneras de un nuevo mundo espiritual, seguras de su camino casi vertiginoso. Ambos entran sin temor en el terreno suprahumano, metafísico, y profesan como una obviedad su fe en imágenes eternas grabadas en el espíritu humano. Paracelso desciende hasta la materia primigenia divina, pero no cristiana, el hyliaster*. Schleich asciende por la escalera de cuerdas del sistema nervioso simpático desde las oscuridades de los vasos sanguíneos, los canales glandulares y el laberinto de las neuroglias hasta un alma transcendente que ve llegar desde el «lugar celestial» en gloria platónica. Ambos están portados e inspirados por la efervescencia de una época de ruptura. Ambos eran forasteros en su época, su figura era extraña y sus contemporáneos los miraban mal. Los contemporáneos nunca se enteran de nada y no comprenden que ese entusiasmo aparentemente inadecuado no procede del temperamento personal, sino de las fuentes de una nueva época, que ya están empezando a hervir. ¡Qué mal se miraba a la emoción volcánica de Nietzsche y durante cuánto tiempo se seguirá hablando de él en el futuro! ¿No hemos desenterrado incluso a Paracelso tras cuatrocientos años y hemos intentado hacerlo resucitar en la modernidad? ¿Qué pasará con Schleich? Hoy ya sabemos que la meta de su camino era esa totalidad de cuerpo y alma hacia la que intentan avanzar los mayores esfuerzos de la investigación médica y biológica de nuestros días. Aunque estuviera atrapado en el lenguaje conceptual de las ciencias naturales, que procede de una época materialista, Schleich rompió las opresivas barreras de una materia sin alma y atravesó el umbral (protegido por las barricadas de los peores prejuicios) que hasta entonces había separado al alma del cuerpo y había abortado todo intento de rescatar al alma. Sin conocer mis propios esfuerzos, que por oscuras razones han permanecido ocultos al público científico de Alemania durante mucho tiempo, Schleich luchó conmigo a su manera por el reconocimiento del alma como un factor sui generis y abrió nuevos caminos para la psicología, que hasta entonces estaba condenada a arreglárselas sin el alma.
[1116] Ese avance que Paracelso llevó a cabo abrió una puerta que conducía desde la concepción escolástica medieval al mundo todavía desconocido de la materia empírica. Esto es lo grande y esencial que la medicina le debe a Paracelso. Schleich tampoco es importante para nosotros por hechos, métodos o leyes concretos, sino por su avance hacia un nuevo campo visual en el que los hechos conocidos aparecen en una luz nueva, diferente. Al recopilar todo el saber existente e intentar adquirir un punto de vista que permita orientarse en él, Schleich sale del círculo mágico de la mera empiria y se topa con algo fundamental que es inconsciente a casi todos, pero que está a la base de la empiria (que en apariencia no tiene presupuestos). Se trata de la relación del quimismo corporal con el alma. Paracelso acabó decidiéndose a favor del quimismo pese a su apego histórico a una imagen del mundo en la que el espíritu es la máxima autoridad. Cuatro siglos después, Schleich se decide a favor del alma, a la que saca del indigno estado de mero producto derivado y la coloca en el lugar dominante del auctor rerum [autor de las cosas]. Y con audacia Schleich pone los «mecanismos» y los «quimismos» del cuerpo en un orden nuevo. Un sistema nervioso simpático «todavía existente» que, pese a la conexión en apariencia caótica de los ganglios, regula las funciones vegetativas subordinadas del cuerpo de una manera asombrosamente correcta, se convierte en la madre del sistema cerebroespinal, cuya fascinante obra maestra (el cerebro) se presenta como el modelo del funcionamiento del cuerpo; más aún: el simpático se convierte en el misterioso «nervio del mundo», en el auténtico «ideoplástico», en la realización más antigua e inmediata de un alma del mundo que crea, forma y sostiene al cuerpo, la cual era y es anterior a todo espíritu y a todo cuerpo. El hyliaster de Paracelso ha sido privado de su misterio creativo. Una vez más, la evidente solidez de la materia se disuelve en maya, en la mera determinidad del pensamiento y de la voluntad premundanos, y los órdenes y los valores se invierten. Lo inasible, el alma, se convierte en el fundamento; el sistema «meramente vegetativo» del simpático se convierte en el propietario y realizador de misterios creativos inimaginables, en el portador y mediador de la voluntad creadora de vida del «alma universal», y en última instancia en el autor del cerebro, que es la conquista más reciente de una voluntad creadora preexistente. El nervio simpático, que estaba oculto bajo la imponente grandeza del sistema cerebroespinal (el portador de la consciencia, que parecía idéntica al alma), es el alma en un sentido más profundo y amplio que la conjunción de los campos corticales del cerebro. El nervio simpático es una expresión pobre (por cantidad y calidad) de un alma que es muy superior a la consciencia por su profundidad y su extensión y que no está a la merced (como la consciencia) de los bebedizos del sistema endocrino, sino que produce estos jugos mágicos con gran precisión.
[1117] Igual que Paracelso no pudo evitar mezclar en su retorta alquímica las sílfides y los súcubos, las mandrágoras, los amuletos y la fe de carbonero con la verdad de la intuición, Schleich habla el lenguaje de la mejor «mitología cerebral» de principios de siglo, pero toca los problemas y símbolos más profundos del alma humana, siguiendo una intuición interior y sin saber lo que hacía. Su fantasía exaltada elabora a partir de metáforas lingüísticas unas figuras que, siendo inconscientes para él, son arquetipos de lo inconsciente que se perciben siempre que la introspección investigadora sondea las profundidades del alma, por ejemplo en el yoga chino e indio.
[1118] Así que Schleich es un pionero no sólo en el arte de curar el cuerpo, sino también en el campo de la psicología: en concreto, donde ésta coincide con los procesos corporales vegetativos. Esto es sin duda el punto oscurísimo que el conocimiento científico intenta iluminar desde hace muchos años sin éxito. Es esta oscuridad lo que movió al espíritu de Schleich a producir una multitud de ideas fantasiosas que no establecen hechos nuevos, pero hacen posibles nuevas maneras de ver. Tal como muestra la historia de las ciencias, el progreso del conocimiento no consiste siempre en el descubrimiento de hechos, sino igualmente en el descubrimiento de nuevos planteamientos y puntos de vista hipotéticos. Una de las ideas predilectas de Schleich, la de un alma extendida por todo el cuerpo y que tiene que ver más con la sangre que con la sustancia gris, es un planteamiento genial que tal vez tenga un significado que todavía no nos podemos imaginar. En todo caso, gracias a esta idea Schleich llegó a ciertas conclusiones sobre las condiciones de la vida psíquica que mis propias investigaciones han confirmado desde otro punto de vista. Me refiero sobre todo al condicionamiento histórico del trasfondo anímico, que yo he formulado en mi teoría de lo inconsciente colectivo. Algo similar se podría decir de las misteriosas relaciones de la psique con el lugar geográfico, que Schleich conecta con la alimentación, una posibilidad que tal vez no se deba rechazar sin más. Si, por ejemplo, se piensa en los notables cambios psíquicos y biológicos a los que los descendientes de los inmigrantes europeos están sometidos en América*, no es posible evitar la sensación de que la ciencia todavía se encuentra aquí ante problemas considerables.
[1119] Aunque el lenguaje conceptual y las ideas de Schleich dependen de los datos del cuerpo, Schleich está abierto a la impresión de la incorporeidad del alma. De los sueños le llama la atención el hecho de que están fuera del tiempo y del espacio, y la histeria es para él un «problema metafísico», pues es en la neurosis donde la facultad ideoplástica del alma inconsciente se manifiesta de la manera más clara y palpable. Schleich se queda asombrado ante los cambios que lo inconsciente provoca en el cuerpo durante la histeria. Su asombro casi infantil nos muestra que estas observaciones eran nuevas e inesperadas para él, si bien la psicopatología las conocía desde tiempo atrás. Pero también nos muestra a qué generación de la ciencia médica pertenece Schleich: a la generación ignorante y cegada por los prejuicios que pasó por alto la influencia del alma sobre el cuerpo e incluso creyó poder prescindir del alma en sus pinitos psicológicos. Con un conocimiento psicológico tan exiguo es sorprendente y muy meritorio que Schleich reconociera al alma e incluso invirtiera la causalidad biológica y llegara a conclusiones que al psicólogo casi le parecen demasiado radicales, o en todo caso demasiado atrevidas, ya que se adentran en campos que la crítica filosófica tiene que cerrarle a la inteligencia humana.
[1120] La limitación del conocimiento psicológico y de la reflexión filosófica en beneficio del entusiasmo de la especulación intuitiva tiene como consecuencia la falta de autocrítica y de profundización en la problemática. Surgen así puntos débiles, como por ejemplo la ceguera frente al aspecto anímico de los sueños, que Schleich sólo ve a través del cristal del prejuicio materialista. O falta la intuición de la problemática filosófica y moral, que por ejemplo es eliminada mediante la identificación de la conciencia con la función de las hormonas. De este modo, Schleich paga el inevitable tributo a su pasado científico y al espíritu de su época, en la que la autoridad de la ciencia se convirtió en una arrogancia ofuscada y el intelecto en una bestia antropófaga. Pero Schleich comprendió que un arte de curar que sólo ve el cuerpo y no el ser humano vivo tiene que volverse estúpido, y por eso empleó el instrumental de su conocimiento biológico para otro fin que la mera investigación de los hechos: para elaborar una visión de conjunto que corrigiera los graves errores del obsoleto prejuicio materialista. Fue una acción muy meritoria que Schleich, que pertenecía a un siglo que no se cansaba de despreciar al alma humana, volviera a sacar a la luz el sentido anímico de los procesos vitales. De ahí que sus obras tengan un efecto propedéutico en relación con la modificación del punto de vista general y sean innovadoras al liberarnos de la estrechez del conocimiento meramente especializado.
C. G. JUNG
* [Los milagros del alma] Este libro, una colección de ensayos, se publicó en Berlín en 1934. Carl Ludwig Schleich (1859-1922), cirujano y escritor alemán, descubrió la anestesia local.
* «Paracelso como fenómeno espiritual», OC 13,4, § 170 s. («Iliaster»).
* «Sobre lo inconsciente», OC 10,1, § 18; «Alma y tierra», OC 10,2, § 94 s.; «Complicaciones de la psicología norteamericana», OC 10,22, § 947 ss. y 970 s.
PRÓLOGO AL LIBRO DE JACOBI DIE PSYCHOLOGIE VON C. G. JUNG*
[1121] Este trabajo da respuesta a una necesidad general a la que yo mismo no he sido capaz de responder hasta ahora: exponer de una manera concisa los rasgos fundamentales de mi concepción psicológica. Mi esfuerzo por la psicología ha sido básicamente un trabajo de pionero que no ha tenido ni el tiempo ni la posibilidad de exponerse a sí mismo. La doctora Jacobi ha llevado a cabo con éxito esta tarea, pues ha elaborado una exposición que no carga con el lastre de los conocimientos detallados. El resultado es una sinopsis que abarca (o al menos toca) todos los puntos esenciales y que permite al lector (con la ayuda de las referencias bibliográficas) orientarse rápidamente sobre todo lo que desee. Otro de los méritos de este libro es que añade al texto una serie de diagramas que facilitan la comprensión de ciertas relaciones funcionales.
[1122] Es motivo de satisfacción para mí que la autora haya sabido no alimentar la opinión de que mi investigación es un sistema doctrinal. Las exposiciones de este tipo suelen adoptar un estilo dogmático que sería completamente inadecuado para mis ideas. Como estoy firmemente convencido de que no ha llegado todavía la hora de elaborar una teoría global que exponga todos los contenidos, procesos y fenómenos de lo psíquico, entiendo mis ideas como propuestas e intentos de formular una nueva psicología que sea una ciencia natural y que se base sobre todo en la experiencia inmediata con el ser humano. No se trata de psicopatología, sino de una psicología general que incluye el material patológico empírico.
[1123] Espero que este libro no sólo proporcione a muchas personas una panorámica general de mi actividad investigadora, sino que además reduzca el pesado trabajo de búsqueda al estudiarla.
Agosto de 1939
C. G. JUNG
PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA*
[1124] Es motivo de satisfacción para mí saber que este libro se publica traducido al español. Presentará al público español los desarrollos más recientes de una psicología que ha surgido de las experiencias del arte médico. Esta psicología se ocupa de los fenómenos anímicos complejos, con los que nos encontramos continuamente en la vida cotidiana. No es una ciencia académica y abstracta, sino una formulación de experiencias prácticas que se basa en el método de las ciencias naturales. Por consiguiente, el territorio de esta psicología incluye vastas regiones de otras ciencias y de la vida misma. Mis mejores deseos acompañan a este libro en su viaje por el mundo.
C. G. JUNG
* [La psicología de C. G. Jung] Jolan (o Jolande) Jacobi (1890-1973). Véase infra, § 1134. Este libro se publicó en Zúrich en 1940.
* Jolande Jacobi, La psicología de C. G. Jung, trad. de José M. Sacristán, Espasa-Calpe, Madrid, 1947.
PRÓLOGO AL LIBRO DE HARDING PSYCHIC ENERGY*
[1125] Es una alegría muy especial para mí poder cumplir el deseo de la autora de que le escriba un prólogo. Su libro es esa amplia panorámica de las experiencias de la práctica analítica que quien haya dedicado muchos años al sacrificado cumplimiento de su deber médico considerará necesaria. Con el paso del tiempo se acumulan los conocimientos, las decepciones, las satisfacciones, los recuerdos y las conclusiones hasta formar una montaña de cuya carga nos gustaría desprendernos con la esperanza de no haber arrojado simplemente un lastre sin valor, sino de haber establecido una summa que facilite la comprensión por parte de los contemporáneos y de la posteridad.
[1126] Pocas veces el pionero en un territorio nuevo tiene la suerte de llegar a una conclusión a partir de todas sus experiencias. Las penalidades, las dudas y las inseguridades de su viaje de descubrimiento están todavía muy frescas y le impiden adquirir esa distancia y serenidad que es necesaria para elaborar una exposición completa. La segunda generación, que se basa en las tentativas, los aciertos fortuitos, los rodeos, las medias verdades y los errores del pionero, tiene menos preocupaciones y puede tomar caminos más directos y fijarse unas metas más lejanas. Puede desprenderse de muchas dudas y vacilaciones, concentrarse en lo esencial y trazar así una imagen más sencilla y clara del territorio recién descubierto. Esta simplificación y clarificación redunda en beneficio de la tercera generación, que posee de antemano un plano preciso gracias al cual puede elaborar planteamientos nuevos y marcar los límites con más exactitud que antes.
[1127] Hay que elogiar a la autora porque ha tenido éxito en su intento de elaborar una orientación general sobre la problemática de la psicoterapia médica en sus aspectos más modernos. Le ha sido de gran ayuda su experiencia práctica de muchos años, sin la cual esta empresa no habría sido posible. Pues, al contrario de lo que muchos creen, aquí no nos encontramos ante una «filosofía», sino ante hechos y su formulación, la cual a su vez ha sido puesta a prueba en la práctica. Conceptos como «sombra» o «ánima» no son en absoluto una invención intelectual, sino nombres de complejos de hechos empíricos que puede observar cualquiera que se esfuerce y deje de lado sus prejuicios. Esto parece muy difícil, según muestra la experiencia. Por ejemplo, muchas personas siguen aceptando el prejuicio de que los arquetipos son ideas hereditarias. Naturalmente, estos presupuestos infundados hacen imposible la comprensión.
[1128]