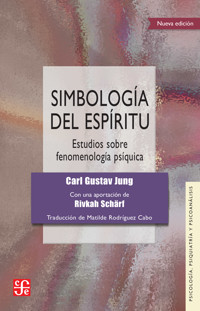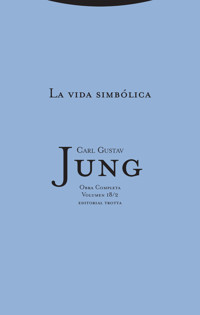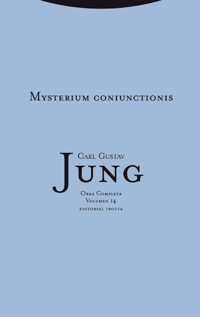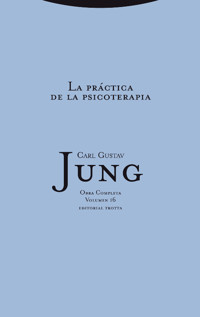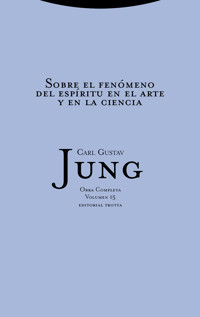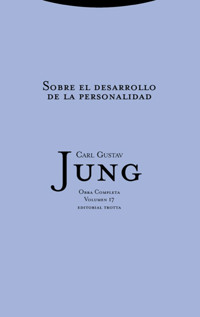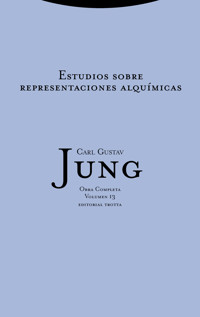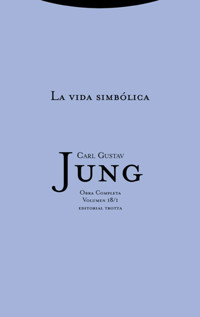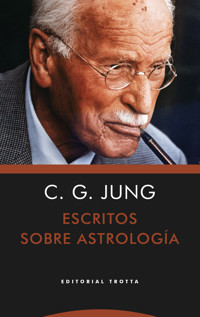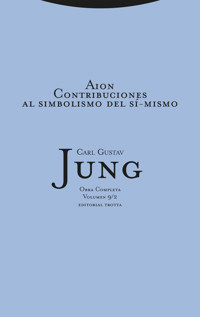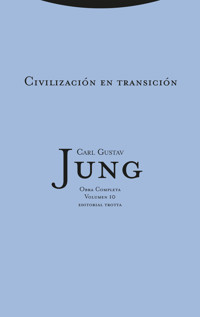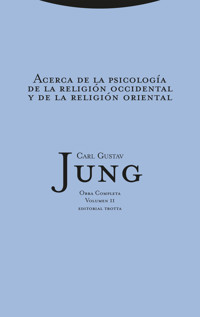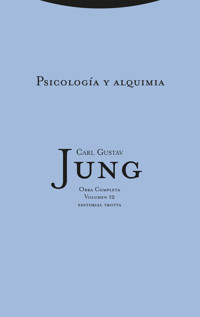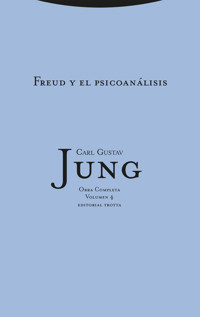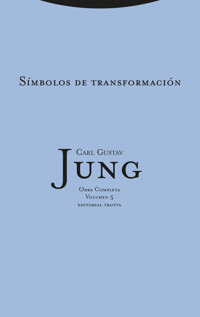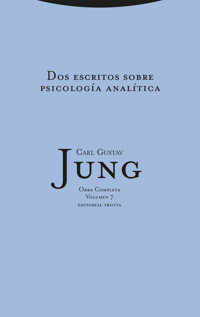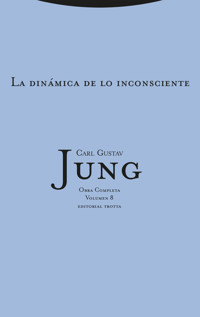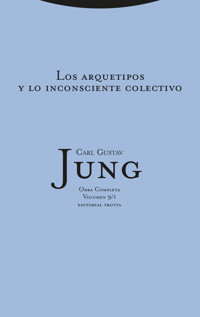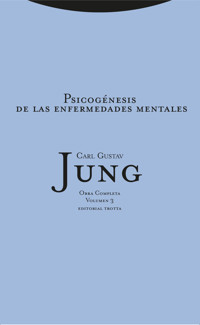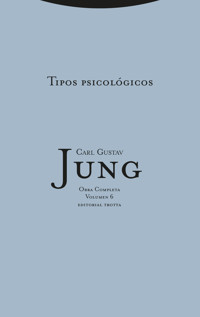
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Tipos psicológicos publicado en 1921, es uno de los libros más conocidos de C. G. Jung. En esta obra fundamental, que describe por primera vez nociones que luego han pasado a formar parte del lenguaje común, Jung presenta ciertas estructuras y mecanismos de funcionamiento típicos de la psique, buscando así promover en el ser humano unmejor entendimiento tanto de sí mismo como de su prójimo. La oposición entre los tipos no solo desempeña un importante papel en polémicas teológicas y disputas científicas, culturales y filosóficas, sino también en las relaciones humanas en general. De especial interés son los análisis dedicados por Jung a Friedrich Schiller, Carl Spitteler o William James. El último capítulo recoge las definiciones, elaboradas por el propio Jung, de los conceptos psicológicos más habitualmente utilizados en sus escritos. El Apéndice incluye la conferencia de 1913 «Sobre la cuestión de los tipos psicológicos», en la que el autor basó buena parte de las reflexiones del presente volumen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1387
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C. G. JUNG
OBRA COMPLETA
VOLUMEN 6
TIPOS PSICOLÓGICOS
C. G. JUNG
Traducción de Rafael Fernández de Maruri
EDITORIAL TROTTA
CARL GUSTAV JUNG
OBRA COMPLETA
TÍTULO ORIGINAL: PSYCHOLOGISCHE TYPEN
PRIMERA EDICIÓN: 2013
PRIMERA REIMPRESIÓN: 2021
© EDITORIAL TROTTA, S.A., 2013, 2021, 2024WWW.TROTTA.ES
© STIFTUNG DER WERKE VON C. G. JUNG, ZÜRICH, 2007
© WALTER VERLAG, 1995
© RAFAEL FERNÁNDEZ DE MARURI, TRADUCCIÓN, 2013
DISEÑO DE COLECCIÓN
GALLEGO & PÉREZ-ENCISO
CUALQUIER FORMA DE REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMUNICACIÓN PÚBLICA O TRANSFORMACIÓN DE ESTA OBRA SOLO PUEDE SER REALIZADA CON LA AUTORIZACIÓN DE SUS TITULARES, SALVO EXCEPCIÓN PREVISTA POR LA LEY. DIRÍJASE A CEDRO (CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS, WWW.CEDRO.ORG) SI NECESITA UTILIZAR ALGÚN FRAGMENTO DE ESTA OBRA.
ISBN: 978-84-1364-266-6 (obra completa, edición digital e-pub)
ISBN: 978-84-1364-272-7 (volumen 6, edición digital e-pub)
CONTENIDO
Prólogo de los editores
Post Scrítpum a la nueva edición revisada
Prólogo a la séptima edición
Prólogo a la octava edición
Prefacio
Introducción
1.EL PROBLEMA DE LOS TIPOS EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO ANTIGUO Y MEDIEVAL
1.Sobre la psicología en la Antigüedad. Tertuliano y Orígenes
2.Las polémicas teológicas de la Iglesia antigua
3.El problema de la transubstanciación
4.Nominalismo y realismo
a)El problema de los universales en la Antigüedad
b)El problema de los universales en la escolástica
c)El ensayo unificador de Abelardo
5.La polémica sobre la eucaristía entre Lutero y Zuinglio
2.LAS IDEAS DE SCHILLER SOBRE EL PROBLEMA DE LOS TIPOS
1.Las Cartas sobre la educación estética del hombre
a)Sobre las funciones superior e inferior
b)Sobre los impulsos básicos
2.El tratado sobre poesía ingenua y sentimental
a)La actitud ingenua
b)La actitud sentimental
c)El idealista y el realista
3.LO APOLÍNEO Y LO DIONISÍACO
4.EL PROBLEMA DE LOS TIPOS EN LA OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA HUMANA
1.Generalidades sobre los tipos de Jordan
2.Exposición y crítica específicas de los tipos de Jordan
a)La mujer introvertida (The more impassioned woman)
b)La mujer extravertida (The less impassioned woman)
c)El varón extravertido (The less impassioned man)
d)El varón introvertido (The more impassioned man)
5.EL PROBLEMA DE LOS TIPOS EN LA POESÍA. EL PROMETEO Y EPIMETEO DE CARL SPITTELER
1.Introducción a la tipología de Spitteler
2.Comparación entre el Prometeo de Spitteler y el de Goethe
3.El significado del símbolo unificador
a)La concepción brahmánica del problema de los opuestos
b)Sobre la concepción brahmánica del símbolo unificador
c)El símbolo unificador como regularidad dinámica
d)El símbolo unificador en la filosofía china
4.La relatividad del símbolo
a)Vasallaje a la dama y culto al alma
b)La relatividad del concepto de Dios en el Maestro Eckhart
5.La naturaleza del símbolo unificador en Spitteler
6.EL PROBLEMA DE LOS TIPOS EN LA PSICOPATOLOGÍA
7.EL PROBLEMA DE LAS ACTITUDES TÍPICAS EN LA ESTÉTICA
8.EL PROBLEMA DE LOS TIPOS EN LA FILOSOFÍA MODERNA
1.Los tipos de James
2.Los pares de opuestos típicos de los tipos de James
a)Racionalismo contra empirismo
b)Intelectualismo contra sensualismo
c)Idealismo contra materialismo
d)Optimismo contra pesimismo
e)Religiosidad contra irreligiosidad
f)Libertad contra determinismo
g)Monismo contra pluralismo
h)Dogmatismo contra escepticismo
3.Crítica de las ideas de James
9.EL PROBLEMA DE LOS TIPOS EN LA BIOGRAFÍA
10.DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TIPOS
1.Introducción
2.El tipo extravertido
a)La actitud general de la consciencia
b)La actitud de lo inconsciente
c)Particularidades de las funciones psicológicas básicas en la actitud extravertida
El pensamiento
El tipo intelectual extravertido
El sentimiento
El tipo sentimental extravertido
Resumen de los tipos racionales
La sensación
El tipo sensorial extravertido
La intuición
El tipo intuitivo extravertido
Resumen de los tipos irracionales
3.El tipo introvertido
a)La actitud general de la consciencia
b)La actitud de lo inconsciente
c)Particularidades de las funciones psicológicas básicas en la actitud introvertida
El pensamiento
El tipo intelectual introvertido
El sentimiento
El tipo sentimental introvertido
Resumen de los tipos racionales
La sensación
El tipo sensorial introvertido
La intuición
El tipo intuitivo introvertido
Resumen de los tipos irracionales
4.Funciones principal y auxiliar
11.DEFINICIONES
Abstracción [Abstraktion].Afecto [Affekt].Afectividad [Affektivität].Ánima [Anima].Apercepción [Apperzeption].Arcaísmo [Archaismus].Arquetipo [Archetypus].Asimilación [Assimilation].Consciencia [Bewusstsein].Imagen [Bild].Pensar/pensamiento [Denken].Diferenciación [Differenzierung].Desasimilación [Dissimilation].Empatía [Einfühlung].Actitud [Einstellung].Emoción [Emotion].Sensación [Empfindung].Enantiodromía [Enantiodromie].Extraversión [Extraversion].Sentir/sentimiento [Fühlen].Función [Funktion].Idea/pensamiento [Gedanke].Sentimiento [Gefühl].Yo [Ich].Idea [Idee].Identificación [Identifikation].Identidad [Identität].Imaginación [Imagination].Individualidad [Individualität].Individuación [Individuation].Individuo [Individuum].Intelecto [Intellekt].Introyección [Introjektion].Introversión [Introversion].Intuición [Intuition].Irracional [Irrational].Colectivo [Kollektiv].Compensación [Kompensation].Concretismo [Konkretismus].Constructivo [Konstruktiv].Libido [Libido].Complejo de poder [Machtkomplex].Función inferior [Minderwertige Funktion].Nivel del objeto [Objektstufe].Orientación [Orientierung].Participation mystique. Persona [Persona].Fantasía [Phantasie].Proyección [Projektion].Psique [Psyche].Racional [Rational].Reductivo [Reduktiv].Alma [Seele].Imagen del alma [Seelenbild].Sí-mismo [Selbst].Nivel del sujeto [Subjektstufe].Símbolo [Symbol].Sintético [Synthetisch].Función transcendente [Transzendente Funktion].Instinto [Trieb].Tipo [Typus].Inconsciente [Unbewusste]. Voluntad [Wille].
EPÍLOGO
APÉNDICE
1.Sobre la cuestión de los tipos psicológicos
2.Tipos psicológicos
3.Tipología psicológica
4.Tipología psicológica
Bibliografía
Índice onomástico y de obras citadas
Índice de materias
PRÓLOGO DE LOS EDITORES
El libro Tipos psicológicos fue publicado en 1921. Es una de las obras más conocidas de Jung. El hecho de que la octava edición, aparecida en 1950, vuelva hoy a estar agotada, es una prueba del vivo interés que despiertan las cuestiones relacionadas con la psicología de la consciencia. Algunos de los conceptos descritos aquí por primera vez por Jung han pasado a formar parte del vocabulario corriente.
En esta obra fundamental, el autor está interesado en presentar ciertas estructuras y mecanismos de funcionamiento típicos de la psique, buscando así promover en el ser humano un mejor entendimiento tanto de sí mismo como de su prójimo. La oposición entre los tipos no sólo desempeña un importante papel en polémicas teológicas y disputas científicas, culturales y filosóficas, sino también en las relaciones humanas en general.
Este escrito supone un hito dentro de la obra junguiana, y posee además un interés histórico. Debido a ello, hemos mantenido en buena parte su versión original. Al lector se le brinda de este modo la oportunidad de asistir a la génesis de las ideas de Jung y seguir su evolución.
El último de sus capítulos fue consagrado por el autor a la definición de los conceptos psicológicos más habitualmente utilizados en sus obras, e incluye la definición del concepto de sí-mismo, que Jung escribió expresamente para esta obra y que en ediciones anteriores figuraba todavía bajo el concepto del «yo». La importancia que este concepto había adquirido en la obra de Jung se había vuelto tan enorme que reclamaba una definición específica.
El Apéndice incluye una conferencia, «Sobre la cuestión de los tipos psicológicos», dictada en el Congreso psicoanalítico celebrado en Múnich en 1913, en la que Jung basó buena parte de las reflexiones del presente volumen. También figuran en él otros tres trabajos que ofrecen exposiciones resumidas o complementarias de la misma temática.
El volumen se cierra con la bibliografía reunida expresamente para este volumen y con un nuevo índice de materias.
El texto ha sido revisado —en parte con la ayuda del autor—, sometiéndose también a comprobación todas las citas y notas, que se han completado en algunas ocasiones. Los textos que hasta el presente figuraban exclusivamente en latín se han traducido al alemán [al español en la presente edición española].
Para terminar, quisiéramos expresar nuestra sincera gratitud al doctor Emil Abegg por la revisión de los textos indios, a la doctora Marie-Louise von Franz por la traducción de los textos latinos, y a la señora Aniela Jaffé y al doctor Peter Walder por sus aportaciones en ciertas formulaciones.
Mayo de 1960
POST SCRÍPTUM A LA NUEVA EDICIÓN REVISADA
La división en párrafos se ha adaptado en el presente volumen a la observada en las Collected Works (CW), no tanto por razones de verdadero peso cuanto con la vista puesta en el General Index. La única excepción la constituye el capítulo de las definiciones, que por motivos de idioma presenta un distinto orden alfabético.
Quede aquí constancia de nuestra gratitud a la señora Crista Niehus-Bernegger por su colaboración en la revisión del texto.
Primavera de 1992
LEONIE ZANDER
PRÓLOGO A LA SÉPTIMA EDICIÓN
Esta nueva edición se publica sin cambios, lo que no significa en modo alguno que el libro no esté necesitado de ulteriores añadidos, suplementos y mejoras. En particular podría todavía completarse en gran medida las descripciones de los tipos, que pecan de cierta parquedad. También habría que prestar atención a las contribuciones hechas por otros psicólogos a la cuestión de los tipos desde la aparición de este volumen. Pero la amplitud que éste presenta ya en la actualidad es tan grande que si no es por motivos de verdadera necesidad no debería seguir aumentándosela. Tampoco tendría ningún fin práctico, por lo demás, que se complicase aún más la problemática tipológica cuando ni tan siquiera sus mismos rudimentos han sido aún propiamente entendidos. Mis críticos incurren a menudo en el error de pensar que los tipos aquí descritos serían un producto de la mera especulación, al que luego se obligaría en cierto modo a plegarse por la fuerza a los hechos empíricos. En contra de tales suposiciones me veo obligado a subrayar que mi tipología es el resultado de muchos años de experiencia práctica, una experiencia que al psicólogo académico le está completamente vedada. Soy ante todo médico y psicoterapeuta de profesión, y mis formulaciones psicológicas nacen en experiencias reunidas en un trabajo diario lleno de dificultades. Por ello, lo que afirmo en este libro ha sido comprobado, por así decirlo, frase por frase cientos de veces en el tratamiento práctico de mis pacientes, y tiene también su verdadero origen en él. Estas experiencias médicas, como es natural, sólo resultan accesibles y comprensibles a quienes por su profesión tienen que ocuparse del tratamiento de las complicaciones psíquicas. De ahí que no tenga nada de raro que el profano en estas cuestiones encuentre extrañas algunas de las fórmulas aquí empleadas, o que incluso se figure que mi tipología sería un producto de cavilaciones incubadas en la atmósfera idílica de un gabinete de estudio. Pero dudo mucho que puntos de vista tan ajenos a la realidad puedan autorizar a nadie a formular críticas competentes.
Septiembre de 1937
C. G. JUNG
PRÓLOGO A LA OCTAVA EDICIÓN
Esta nueva edición vuelve una vez más a publicarse sin cambios esenciales, pero en esta ocasión se ha introducido un buen número de correcciones de detalle que llevaban ya largo tiempo reclamando que se les prestase atención. También se ha confeccionado un nuevo índice.
Estoy especialmente en deuda con la señora Lena Hurwitz-Eisner por este concienzudo y minucioso trabajo de detalle.
Junio de 1949
C. G. JUNG
PREFACIO
Este libro es el fruto de casi veinte años de trabajo en el terreno de la psicología práctica. Sus ideas fueron cobrando cuerpo de forma paulatina, en primer lugar a partir de innumerables impresiones y experiencias obtenidas tanto en la práctica psiquiátrica y el tratamiento de pacientes nerviosos como en el trato con personas de todas las capas sociales, luego a partir de mis personales discusiones con amigos y enemigos, y, por último, a partir de una crítica de mi propia idiosincrasia psicológica. Mi intención no ha sido aquí abrumar al lector con materiales de tipo casuístico; en su lugar, lo que me ha importado es articular tanto histórica como terminológicamente las ideas que he abstraído de mi experiencia con los conocimientos ya existentes. Lo he hecho así no tanto por una necesidad de justicia histórica, cuanto con el propósito de sacar las experiencias de un especialista médico de su estrecho marco profesional y englobarlas en contextos más vastos, en unos contextos que posibilitaran también que las personas cultas no especializadas en estas cuestiones pudiesen obtener algún provecho de ellas. No me habría embarcado jamás en una empresa semejante, a la que tan fácilmente se podrá acusar de invadir esferas que no son de su competencia, si no fuera porque estoy convencido de que los puntos de vista psicológicos expuestos en este libro poseen un significado y aplicabilidad generales, que aconseja que se renuncie a tratarlos como si no fueran nada más que una hipótesis científica especializada, para pasar a hacerlo en un contexto más amplio. Con arreglo a dicho propósito, me he limitado a encararme con las aportaciones de un número reducido de interesados en este problema, renunciando a abordar todo lo que hasta el presente se ha dicho en general sobre él. Abstracción hecha de que ofrecer un catálogo nada más que aproximado de los materiales y opiniones pertinentes hubiera supuesto una tarea que supera del todo mis capacidades, una colección como ésta no aportaría nada verdaderamente esencial a la discusión y desarrollo del problema. He dejado fuera sin remordimientos, por tanto, muchas de las cosas que he ido reuniendo en el curso de los años, circunscribiéndome en lo posible a lo que he considerado esencial. Entre los materiales que he tenido que sacrificar se encuentra un valioso documento que me fue de gran ayuda en el pasado, las numerosas cartas que intercambiamos mi amigo, el doctor H. Schmidt, de Basilea, y yo a propósito de la cuestión de los tipos. A nuestro intercambio de opiniones tuve que agradecerle un gran número de aclaraciones, muchas de las cuales han pasado también a formar parte de este libro una vez sometidas a las adecuadas revisión y modificación. Este intercambio de correspondencia se encuadra en lo esencial dentro de las etapas preparatorias de esta obra, y su inclusión habría contribuido a engendrar más confusión que claridad. Pero debido a mi deuda con los esfuerzos realizados por mi amigo, no puedo aquí por menos de expresarle mi más sincera gratitud.
Küsnacht/Zúrich, primavera de 1920
C. G. JUNG
INTRODUCCIÓN
¡Platón y Aristóteles! He aquí lo que no son sin más dos sistemas, sino también los tipos de dos naturalezas humanas distintas que vienen enfrentándose entre ellas con mayor o menor hostilidad desde tiempo inmemorial y bajo los disfraces más diversos. Lucharon sobre todo a lo largo de toda la Edad Media hasta nuestros días, y esa lucha constituye el argumento esencialísimo de la historia de la Iglesia cristiana. Aunque bajo otros nombres, son siempre Platón y Aristóteles de quienes se habla. Desde los abismos de su ánimo, naturalezas apasionadas, místicas y platónicas revelan las ideas cristianas y los símbolos correspondientes. Y desde esas ideas y símbolos, naturalezas prácticas, ordenadoras y aristotélicas edifican un sistema férreo, una dogmática y un culto. La Iglesia abraza finalmente ambas naturalezas, de las cuales las unas se hacen casi siempre fuertes en el clero, y las otras en el monacato, desafiándose mutuamente sin cesar.
Heinrich Heine, Deutschland I
[1] En mi labor médica práctica con pacientes nerviosos ha venido desde hace ya tiempo llamando mi atención que junto a las múltiples diferencias individuales de la psicología humana, se dan también diferencias típicas. Los primeros en hacérseme manifiestos fueron en concreto dos tipos, que designé como «introvertido» y «extravertido».
[2] Si observamos el transcurso de la vida humana, veremos que los destinos de los unos están determinados en mayor medida por los objetos de sus intereses, mientras que los de los otros lo están en mayor medida por su propio interior y su subjetividad. Pero como lo normal es que en cada uno de nosotros prevalezca siempre en alguna medida una de ambas tendencias, todos nos inclinamos de un modo natural a entender todas las cosas desde el prisma de nuestro propio tipo.
[3] Empiezo mencionando esta circunstancia a fin de prevenir posibles malentendidos, porque, como cualquiera podrá colegir, todo intento por ofrecer una descripción general de los tipos tropezará en ella con un obstáculo considerable. Tengo que presumir una buena dosis de buena voluntad por parte del lector para poder albergar la esperanza de que vaya a entendérseme adecuadamente. Sería eso relativamente sencillo si cada uno de los lectores estuviese al tanto de en cuál de ambas categorías está él mismo incluido. Pero con frecuencia resulta muy difícil descubrir si una persona pertenece a uno u otro tipo, especialmente cuando esa persona es uno mismo. Los juicios relacionados con la propia personalidad están siempre extraordinariamente enturbiados. Esos ofuscamientos subjetivos del juicio son tan frecuentes porque a cada tipo, si es pronunciado, le es inherente una tendencia específica a compensar la unilateralidad de su propio tipo, una tendencia que, además, es útil desde un punto de vista biológico, en tanto que aspira a preservar el equilibrio anímico. Mediante la compensación se generan caracteres o tipos secundarios que presentan una faz sumamente difícil de descifrar, tan difícil de descifrar como para que uno mismo se incline a negar categóricamente la existencia de los tipos y tienda a no creer ya nada más que en diferencias individuales.
[4] Tengo que destacar estas dificultades con el fin de justificar lo que constituirá un rasgo en buena parte característico de mi ulterior exposición: a primera vista, en efecto, el camino más sencillo consistiría en que describiese dos casos concretos, yuxtaponiéndolos a continuación entre sí una vez analizados. Pero toda persona posee ambos mecanismos, así el de la extraversión como el de la introversión, y lo que constituye el tipo es tan sólo la preponderancia relativa de uno u otro, por lo que para conferir a la imagen el necesario relieve tendrían ya que introducirse en ella una gran cantidad de retoques, lo que redundaría en una falsificación más o menos evidente de su retrato. A ello se añade que la reacción psicológica de una persona es una realidad tan compleja que mi capacidad de exposición apenas si se bastaría para ofrecer un perfil realmente acertado de ella. De ahí que tenga obligatoriamente que limitarme a exponer los principios que he abstraído a partir de la observación de una gran cantidad de hechos particulares. Tal cosa no tiene, pese a lo que pueda parecer, nada en absoluto que ver con una deductio a priori, constituyendo en realidad una exposición deductiva de conocimientos conquistados empíricamente. Mi esperanza es que esos conocimientos contribuyan al esclarecimiento de un dilema que ha sido y sigue siendo causa de malentendidos y desavenencias no sólo en la psicología analítica, sino también en otros ámbitos científicos y, muy especialmente, en el terreno de las relaciones interpersonales. Merced a ello se explica que la existencia de dos tipos diferentes sea un hecho del que en realidad se tiene conocimiento hace ya mucho tiempo, y que ha llamado la atención en una u otra forma tanto de los observadores de la conducta humana como de la cavilación y reflexiones de los pensadores, presentándose, por ejemplo, a la intuición de Goethe como el principio global de la «sístole» y la «diástole». Los nombres y conceptos con que se ha comprendido el mecanismo de la introversión y de la introversión son muy diversos, y todos ellos se han adaptado siempre al punto de vista de sus distintos observadores. Pero pese a lo diverso de las formulaciones, lo que una y otra vez se trasluce es lo común a la idea de base, es decir, el movimiento del interés hacia el objeto, en un caso, y el movimiento del interés desde el objeto hacia el sujeto y sus propios procesos psicológicos, en el otro. En el primer caso, el objeto opera como un imán sobre las tendencias del sujeto, y tirando de ellas en su dirección determina en gran medida a éste, llegando, inclusive, a alienarlo de sí mismo y alterar sus cualidades en el sentido de amoldarlas al objeto, hasta el punto de hacer plausible la idea de que este último tendría un significado muy grande y, en último término, decisivo para el sujeto, como si fuera absolutamente imperativo e inherente al significado mismo de la vida y del destino del sujeto que éste se entregase totalmente al objeto. En el segundo caso, en cambio, el sujeto es y nunca deja de ser en ningún momento el centro de todos los intereses, pareciendo como si toda la energía vital buscase en última instancia al sujeto, e impidiese de este modo sin cesar que el objeto llegara a hacerse con un influjo en alguna manera preponderante; como si la energía saliera fluyendo del objeto y el sujeto fuese el imán que quisiera atraerse al objeto en su dirección.
[5] No es sencillo describir esa contradictoria relación con el objeto en términos claros y sencillos de entender, siendo también grande el peligro de que con dicho fin se acabe recurriendo a formulaciones del todo paradójicas que contribuirían más bien a confundir que a aclarar las cosas. En términos muy generales, se puede decir que el introvertido es ese punto de vista que trata en toda circunstancia de poner al yo y al proceso psicológico subjetivo por delante del objeto y del proceso objetivo, o al menos de afirmarlos frente al objeto. Esta actitud confiere, por tanto, al sujeto un valor superior al del objeto. Éste desciende siempre, de acuerdo con ello, a un puesto inferior en la escala de valores, y posee un significado secundario, llegando a veces a no ser más que el signo externo y objetivo de un contenido subjetivo —como en la personificación de una idea en la que lo esencial fuera siempre ésta y no su materialización, o como en el objeto de un sentimiento en el que lo principal fuera únicamente la experiencia afectiva y no el objeto en su verdadera individualidad—. En el punto de vista extravertido, en cambio, el sujeto es subordinado al objeto, correspondiéndole a éste el valor preponderante. El sujeto posee siempre un significado secundario, y el proceso subjetivo hace aparición de tarde en tarde como un mero apéndice molesto o superfluo de hechos objetivos. Es obvio que la psicología resultante de estos contrarios puntos de vista tiene que subdividirse en dos orientaciones totalmente distintas. El uno contempla todas las cosas desde el prisma de sus ideas, y el otro, desde el prisma de los hechos objetivos.
[6] Estas actitudes contrarias empiezan por no ser otra cosa que mecanismos enfrentados: un diastólico salir hacia el objeto y capturarlo, y un sistólico concentrar y desprender la energía de los objetos capturados. Cada persona posee ambos mecanismos como una expresión de su ritmo vital natural, que Goethe caracterizó no por casualidad con los conceptos fisiológicos de la actividad cardiaca. La alternancia rítmica de ambas formas psíquicas de actividad se correspondería con el curso normal de la vida. Pero tanto lo complejo de las condiciones externas en que vivimos como las condiciones, es posible que aún más complejas todavía, de nuestra disposición psíquica individual, toleran muy pocas veces un discurrir enteramente libre de perturbaciones de la actividad vital psíquica. Circunstancias externas e interna disposición favorecen muy a menudo uno de los dos mecanismos y limitan o imposibilitan el otro. De ello se sigue de una forma natural el predominio de uno de ellos. De tornarse en alguna manera crónica esta situación, se suscita como consecuencia de ello un tipo, es decir, una actitud habitual, en la que uno de ambos mecanismos predomina de forma duradera, aunque sin poder llegar nunca a reprimir al otro por completo, al formar éste parte indisoluble de la actividad vital psíquica. De ahí que nunca pueda originarse un tipo hasta tal punto puro como para coincidir en él el uso de uno solo de ambos mecanismos con la total atrofia del otro. Una actitud típica significa siempre que uno de los dos mecanismos muestra únicamente una preponderancia relativa.
[7] Con la constatación de los mecanismos de la introversión y la extraversión empieza por tenerse la posibilidad de distinguir dos grandes grupos de individuos psicológicos. Pero esa agrupación posee una naturaleza hasta tal punto somera y general que no permite establecer sino una distinción igual de general. Un examen más preciso de las psicologías individuales que caen dentro de uno u otro grupo permite de inmediato apreciar grandes diferencias entre los concretos individuos encuadrados en cada uno de esos grupos. De ahí que tengamos que dar un paso más con el fin de estar en situación de decir en qué consistirían las diferencias entre los individuos que pertenecen a un grupo determinado. A juzgar por mi experiencia, entre los individuos pueden en general establecerse diferencias no sólo a partir de la distinción universal entre introversión y extraversión, sino a partir también de las distintas funciones psicológicas básicas. En la misma medida, en efecto, en que las circunstancias externas y la disposición interna son causa de un predominio de la extraversión, ambas favorecen también el predominio de una determinada función básica en el individuo. Funciones básicas, es decir, funciones que se diferencien tanto genuina como esencialmente de otras funciones, son de acuerdo con las experiencias que he reunido el «pensamiento», el «sentimiento», la «sensación» y la «intuición». De predominar habitualmente una de dichas funciones, se origina un correspondiente tipo. Distingo, por ello, cuatro tipos: intelectual, sentimental, sensorial e intuitivo. Cada uno de esos tipos puede además ser introvertido o extravertido, en función de la relación que, en la forma que hemos descrito arriba, mantenga en cada caso con el objeto. En dos comunicaciones provisionales sobre los tipos psicológicos anteriores a este estudio no observé la distinción recién efectuada, sino que en aquella ocasión identifiqué al tipo intelectual con el introvertido y al tipo sentimental con el extravertido1. Esta ecuación demostró ser insostenible tras un examen más hondo del problema. Con el fin de evitar malentendidos, rogaría por ello al lector que tuviera siempre presente la distinción aquí efectuada. Para garantizar la claridad que siempre ha de exigirse en materias tan complicadas, he dedicado el último capítulo de este libro a la definición de mis conceptos psicológicos.
1. «Sobre la cuestión de los tipos psicológicos» [§ 858-882 del presente volumen]. La psicología de los procesos inconscientes, p. 58 (nueva ed.: «Sobre la psicología de lo inconsciente» [OC 7,1]).
1 EL PROBLEMA DE LOS TIPOS EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO ANTIGUO Y MEDIEVAL
1. SOBRE LA PSICOLOGÍA EN LA ANTIGÜEDAD. TERTULIANO Y ORÍGENES
[8] Aunque mundo histórico y psicología vienen coexistiendo desde siempre, la existencia de una psicología objetiva se remonta sólo a fechas muy recientes. De la ciencia de las épocas anteriores puede sentarse la siguiente afirmación: su porcentaje de psicología subjetiva aumenta en proporción a su déficit de psicología objetiva. De ahí que las obras de los antiguos abunden en psicología, pero que sólo a una pequeña porción de ella pueda calificársela de psicología objetiva. Obedecería esto en no pequeña medida al peculiar carácter de las relaciones humanas en la Antigüedad y la Edad Media. La valoración que tenían los antiguos de su prójimo poseía, si se me permite expresarlo así, un carácter casi exclusivamente biológico, como con claridad ponen de manifiesto los hábitos de vida y las relaciones jurídicas del mundo antiguo en todas partes. La Edad Media, en la medida en que sus juicios de valor encontraron realmente una expresión, daba, en cambio, albergue a una valoración metafísica del prójimo, iniciada con la idea del valor inamisible del alma humana. Pero esta valoración, que viene a compensar el punto de vista clásico, es tan poco propicia a una estimación personal —la única que puede arrojar la base de una psicología objetiva— como la valoración biológica.
[9] Aun cuando no sean pocos los que opinan que una psicología puede escribirse ex cathedra, hoy día la mayoría de nosotros estamos convencidos de que una psicología objetiva tiene que basarse ante todo en la observación y la experiencia. Esta base sería la ideal con sólo que tuviese viabilidad. Pero el ideal y la meta de la ciencia no consisten en ofrecer una descripción lo más exacta posible de los hechos: la ciencia no puede competir con registros cinematográficos y fonográficos. La única forma en la que ella puede cumplir su verdadero fin y propósito es formulando leyes, las cuales no son más que una expresión abreviada de procesos muy diversos, que pese a todo son concebidos como poseedores de una cierta uniformidad. Esta meta transciende lo estrictamente empírico a hombros del concepto y será siempre, pese a lo universal y acreditado de su validez, un producto de la constelación psicológica subjetiva del investigador. En la creación de teorías y conceptos científicos hay implicado un elevado porcentaje de casualidades y aspectos puramente personales. Además de una ecuación puramente psicosomática, hay también una ecuación personal psicológica. Vemos colores, no longitudes de onda. Este hecho, de todos bien conocido, en ningún otro sitio ha de tomarse más en serio que en la psicología. Los efectos de la ecuación personal empiezan por hacerse sentir aquí en la observación misma. Vemos lo que por nosotros mismos mejor podemos ver. Así que lo primero que vemos es la mota en el ojo del hermano. De que la mota esté ahí, no puede dudarse, pero la viga está en el propio —y podría estorbar en buena medida el acto de visión—. El principio de la «observación pura» en lo que se conoce como psicología objetiva no me merece ninguna confianza, a no ser limitado a las lentes del cronoscopio, taquistoscopio y demás instrumental «psicológico». Con ello se asegura uno también de que no cobrará un botín en exceso generoso de hechos psicológicos empíricos.
[10] Mucho más aún se hace sentir la ecuación psicológica personal en la exposición y comunicación de las observaciones, y no digamos ya en la interpretación y abstracción del material empírico. Fuera de la psicología, en ningún otro sitio es tan indispensable que el investigador cumpla el requisito de adecuarse a su objeto, en el sentido de ser capaz de mantener ante su vista tanto al observador como a lo observado. La exigencia de que su mirada sea exclusivamente objetiva de ningún modo puede plantearse, porque cosa semejante es imposible. Con que no se vieran las cosas en exceso subjetivamente, sería ya más que suficiente para darse por satisfecho. La concordancia de la observación e interpretación subjetivas con los hechos objetivos del objeto psicológico sólo prueba la verdad de la interpretación cuando ésta ha renunciado previamente a sus pretensiones de universalidad y no pretende ya ser válida más que para el ámbito del objeto tomado en consideración. En dicha medida, es precisamente la viga en nuestro ojo la que nos faculta para descubrir la paja en el del hermano, caso en el que, como se ha dicho ya, la viga en nuestro ojo no prueba que el hermano no tenga ninguna paja en el suyo. Pero la obstaculización de la visión podría convertirse aquí con facilidad en pretexto para una teoría general de que todas las motas son vigas.
[11] El reconocimiento y consideración de que todo conocimiento, y muy en especial los psicológicos, está en cuanto tal subjetivamente condicionado, constituye un presupuesto básico para poder valorar de forma científica y adecuada una psique diferente del sujeto observado. Este supuesto sólo se cumple cuando el observador está lo suficientemente bien informado sobre el alcance y la naturaleza de su propia personalidad. Pero eso sólo ocurre cuando el observador se ha liberado en gran medida de los influjos niveladores de los juicios colectivos, habiéndose hecho de este modo con una clara comprensión de su propia individualidad.
[12] Cuanto más atrás retrocedemos en el tiempo, con tanta mayor frecuencia vemos a la personalidad desvanecerse oculta bajo el manto de la colectividad. Y si descendemos tan lejos como para llegar hasta la psicología primitiva, nos encontramos con que allí ni tan siquiera tiene sentido hablar de la idea de individuo. En lugar de individualidades, observamos únicamente una vinculación colectiva o participation mystique1. La actitud colectiva, sin embargo, impide el conocimiento y valoración de una psicología diferente del sujeto, porque si de algo es incapaz una mente orientada colectivamente es justamente de pensar y sentir de otra manera que mediante proyecciones. Lo que nosotros entendemos por la idea de «individuo» constituye una conquista relativamente reciente en la historia del espíritu y la civilización humanas. De ahí que nada tenga de sorprendente que la actitud colectiva antaño todopoderosa impidiese, por así decirlo totalmente, una valoración psicológica objetiva de las diferencias individuales, así como toda objetivización científica de los procesos de la psicología individual. Debido justamente a esa falta de pensamiento psicológico, el conocimiento fue «psicologizado», es decir, rellenado con psicología proyectada, cosa de la que ofrecen ejemplos evidentes los comienzos de la explicación filosófica del mundo. Con el desarrollo de la individualidad y de la diferenciación psicológica interpersonal en ella originada, corre parejas la despsicologización de la ciencia objetiva.
[13] Estas reflexiones podrían aclarar los motivos de que las fuentes de la psicología objetiva manaran por caño tan extraordinariamente estrecho en los materiales que de la Antigüedad nos ha legado la tradición. A la diferenciación de los cuatro temperamentos, que hemos heredado del mundo clásico, sólo con dificultades puede seguir viéndosela como una tipología psicológica, al no ser ellos prácticamente nada más que humores psicosomáticos. Pero esa falta de noticias no significa que los opuestos psicológicos que aquí nos interesan no nos hayan dejado en la historia del pensamiento antiguo ninguna huella desde la que poder seguirles la pista.
[14] La filosofía gnóstica, por ejemplo, distinguió, acaso en correspondencia con las tres funciones psicológicas básicas del «pensamiento», el «sentimiento» y la «sensación», tres tipos. Con el pensamiento estaría correlacionado el hombre pneumático, con el sentimiento el psíquico, y con la sensación el hílico. La inferior valoración del hombre psíquico armoniza con el espíritu de la gnosis y su insistencia, frente al cristianismo, en el valor del conocimiento. Los principios cristianos del amor y de la fe, en cambio, no casaban bien con el conocimiento, y a resultas de ello el pneumático, en la medida en que se distinguiera meramente por poseer la gnosis, es decir, el conocimiento, era objeto en la esfera cristiana de una minusvaloración.
[15] Podemos seguir pensando en diferencias tipológicas cuando observamos la lucha prolongada y no del todo incruenta que desde sus comienzos enfrentó a la Iglesia con el gnosticismo. Dentro de la orientación sin duda predominantemente práctica del cristianismo temprano, el intelectual que no se absorbiese en la polémica apologética siguiendo sus impulsos belicistas tenía muy difícil que le salieran las cuentas. La regula fidei era demasiado estrecha y no toleraba libertad de movimientos. Era, además, pobre en conocimientos positivos. Albergaba pocas ideas, que si bien es cierto que poseían un valor enorme en términos prácticos, ponían sin embargo un candado al pensamiento. El sacrificium intellectus afectaba mucho más profundamente a la persona intelectual que a la emotiva, siendo por ello fácil de entender que los contenidos predominantemente intelectuales de la gnosis, que a la luz de nuestro actual desarrollo espiritual no sólo no han perdido su valor sino que lo han visto incluso acrecentado, tuvieran que ejercer un enorme atractivo para los intelectuales dentro de la Iglesia. Para ellos eran incluso la principal de las tentaciones que el mundo podía ofrecerles. Especial quehacer le dio a la Iglesia el docetismo con su afirmación de que Cristo sólo había poseído un cuerpo aparente y que su entera existencia terrena y su pasión no habían sido más que mera apariencia. En esa aseveración, el elemento puramente intelectual relega por completo a un segundo plano toda emotividad humana.
[16] Donde con más claridad, seguramente, nos sale al encuentro la lucha con la gnosis es en dos figuras que poseyeron una grandísima importancia no sólo como Padres de la Iglesia, sino también como personalidades. Son ellas las de Tertuliano y Orígenes, los cuales fueron prácticamente coetáneos en las postrimerías del siglo II. De ellos dice Schultz:
El primero de esos organismos es capaz de incorporarse casi totalmente la materia nutritiva y asimilársela a su propia naturaleza, mientras que el segundo la excreta de nuevo casi totalmente defendiéndose impetuosamente de ella. Así de contradictorias entre ellas fueron también las reacciones de Orígenes y Tertuliano frente a la gnosis. Su reacción no sólo es característica de ambas personalidades y de su respectiva forma de ver el mundo, sino que reviste también una importancia fundamental para el puesto de la gnosis en la vida espiritual y en las corrientes religiosas de aquel entonces2.
[17] Tertuliano, nacido en torno a 160 d.C. en Cartago, era un pagano que vivió entregado a la vida licenciosa de su ciudad hasta el día de su conversión al cristianismo, que se produjo cuando contaba aproximadamente 35 años de edad. Fue autor de numerosos escritos, en los que su carácter, de especial interés para nosotros, se trasluce de forma inconfundible. Particularmente evidentes resultan la nobleza sin par de su celo, su ardor, su apasionado temperamento y la honda interioridad de su concepción de la religión. Su amor por la verdad que ha descubierto es fanático, genial en su parcialidad, intolerante y de una naturaleza combativa sin igual, convirtiéndolo en un polemista despiadado que no concibe otra victoria que la total aniquilación de su adversario, y su lenguaje es cortante como una espada afilada y blandida con maestría. Es el creador del latín eclesiástico que mantendrá su validez durante más de un milenio, y el acuñador de la terminología de la joven Iglesia. «Si había adoptado un punto de vista, tenía que llevarlo, como espoleado por un ejército infernal, hasta sus últimas consecuencias, incluso aunque hiciera ya largo tiempo que la razón no estuviera de su parte y que todo orden racional yaciera hecho jirones ante él»3. El apasionamiento de su pensamiento era tan implacable que acababa siempre distanciado de esas mismas cosas por las que habría vertido su propia sangre, y en correspondencia con ello también su ética es rigurosamente austera. Mandaba que se buscase el martirio, en lugar de rehuirlo, no toleraba un segundo matrimonio y exigía que las mujeres fueran siempre veladas. La gnosis, que en realidad no es sino pasión por el pensamiento y el conocimiento, fue por él combatida con intransigencia fanática, y junto con la gnosis la filosofía y la ciencia, en el fondo apenas diferentes de ella. A él se atribuye la grandiosa confesión de fe: «Credo quia absurdum est»*. Esta fórmula no respondería, no obstante, del todo a la verdad histórica, porque sus auténticas palabras fueron en realidad únicamente éstas: «Et mortuus est dei filius, prorsus credibili est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile est»4.
[18] En virtud de su agudeza mental adivinó la pobreza del saber filosófico y gnóstico y lo rechazó con desprecio. Se acogió, por el contrario, al testimonio de su propio mundo interno, a sus propios hechos internos, que eran una sola cosa con su fe y a los que dio también auténtico realce, convirtiéndose así en el creador de las relaciones conceptuales que siguen aún hoy arrojando la base del sistema católico. Frente al mundo y la filosofía y la ciencia universalmente aceptadas o racionales, su principio y base fue la realidad interna irracional, que para él poseía una naturaleza esencialmente dinámica. Cito sus propias palabras:
Invoco un testimonio nuevo o, mejor dicho, más conocido que cualquier escrito, más debatido que cualquier doctrina, más divulgado que cualquier publicación, más grande que el hombre mismo, es decir, todo lo que es propio del hombre. Comparece en medio, oh alma, seas una cosa divina y eterna como creen muchos filósofos, pues tanto menos mentirás entonces, o en absoluto divina por ser mortal, como piensa únicamente Epicuro, porque tanto menos podrás entonces mentir; hayas venido del cielo o tengas tu nacimiento en la tierra; estés compuesta de números o de átomos; principies a ser con el cuerpo o seas luego introducida en él; sean cuales fueren tu origen o el modo en que haces del hombre el animal racional facultadísimo en percepción y conocimiento que es. Pero no te invoco yo a ti, oh alma, que, educada en escuelas, ejercitada en bibliotecas y alimentada en academias y pórticos de Grecia, vomitas sabiduría; sino que a ti, que eres simple, ruda, inculta e ignorante me dirijo, tal como te poseen los que no te tienen más que a ti, tal y como llegas directamente de la calle, la plaza y el taller. Tu ignorancia me es necesaria5.
[19] La automutilación que lleva a cabo Tertuliano en el sacrificium intellectus le indujo a reconocer sin reservas el hecho interno irracional, el verdadero fundamento de su fe. La necesidad del proceso religioso experimentado por él mismo encontró una acuñación insuperable en su fórmula anima naturaliter christiana. Con el sacrificium intellectus caían para él por tierra filosofía y ciencia y, como consecuencia, también la gnosis. Durante el posterior transcurso de su biografía, los rasgos que he descrito se agudizaron. Cuando la Iglesia se vio obligada a llegar a cada vez más compromisos con la masa, Tertuliano se revolvió contra ella, haciéndose seguidor de aquel profeta frigio, Montano, un extático que defendía el principio de la negación absoluta del mundo y de la radical espiritualización. En apasionados panfletos Tertuliano empezó a atacar la política del papa Calixto I, terminando por verse en mayor o menor medida expulsado de la Iglesia junto con el montanismo. De acuerdo con el testimonio de san Agustín, más tarde se enfrentó aun con los propios montanistas y acabó por fundar su propia secta.
[20] Tertuliano es, por así decirlo, el ejemplo clásico de pensador introvertido. Su notable inteligencia, desarrollada hasta poseer una extraordinaria agudeza, aparece flanqueada por una inconfundible sensualidad. El proceso psicológico de desarrollo que llamamos cristiano le indujo al sacrificio y extirpación del más valioso de sus órganos, una idea mítica con la que volvemos a encontrarnos en el símbolo grandioso y paradigmático del sacrificio del Hijo de Dios. El órgano más valioso de los suyos estaba representado precisamente por el intelecto y el conocimiento claro hecho posible por su medio. El sacrificium intellectus le cerró el camino de un desarrollo puramente intelectual, por lo que Tertuliano se vio forzado a reconocer en la dynamis irracional del fondo de su alma el fundamento de su ser. La intelectualidad de la gnosis, el sello específicamente intelectual conferido por ésta a los fenómenos dinámicos de ese fondo anímico, tenía forzosamente que resultarle odiosa, al tratarse justamente de ese camino que él mismo había tenido que abandonar para poder aceptar el principio del sentimiento.
[21] En Orígenes nos encontramos con el perfecto opuesto de Tertuliano. Orígenes nació en torno a 185 d.C. en Alejandría. Su padre fue un mártir cristiano, y él mismo maduró dentro de esa atmósfera espiritual absolutamente única en la que se fundieron las ideas de Oriente y de Occidente. Impulsado por un enorme afán de conocimiento, Orígenes se apropió de todo lo que merecía la pena conocer, y así fue como hizo suyo todo lo que la extraordinariamente rica cultura alejandrina de aquel entonces tenía que ofrecerle, fuera ello cristiano, judío, helenístico o egipcio. Descolló siendo profesor en una escuela de catequistas. El filósofo pagano Porfirio, uno de los discípulos de Plotino, decía de él que su vida pública era la de un cristiano situado al margen de la ley, pero que en lo tocante a su visión de las cosas y de la divinidad era un helenizante que había introducido de contrabando las ideas de los griegos en mitos extranjeros6.
[22] El episodio de su autocastración tuvo lugar ya antes de 211, pero aunque los motivos personales de su decisión pueden adivinarse, históricamente carecemos de toda noticia precisa sobre ellos. De personalidad enormemente influyente, su verbo poseía un irresistible atractivo, y estaba sin cesar rodeado de discípulos y de todo un ejército de taquígrafos, ocupados en cazar al vuelo las preciadas palabras que caían de la boca de su admirado maestro. Fue extraordinariamente prolífico como escritor, y desplegó una brillante actividad pedagógica. En Antioquia llegó a impartir lecciones de teología a la mismísima madre del César, Mammaea, y en Cesarea fue director de una escuela. Sus actividades lectivas se vieron interrumpidas muchas veces a cuenta de sus prolongados viajes. Poseía una vastísima erudición, y su capacidad para seguirles cuidadosamente la pista a las cosas era asombrosa. Exhumó antiguos manuscritos bíblicos y reunió especiales méritos como crítico textual. «Era —dice Harnack— un gran erudito, de hecho el único verdadero erudito que tuvo la Iglesia antigua.» Del todo al contrario que Tertuliano, Orígenes no se cerró al influjo del gnosticismo; al revés, llegó incluso a trasvasarlo al seno de la Iglesia en una forma suavizada o a orientar, al menos, sus esfuerzos en esa dirección. De hecho, si se le juzga por su pensamiento e ideas básicas, él mismo fue, por así decirlo, un gnóstico cristiano. Su actitud en lo tocante a las relaciones entre la fe y el conocimiento la describe Harnack con las siguientes palabras, psicológicamente dignas de tenerse en cuenta:
La Biblia es igual de necesaria para ambos: para los fieles, porque éstos reciben de ella los hechos y preceptos que precisan; y para los sabios, porque éstos descifran desde ella las ideas y sacan de ella las fuerzas que les conducen a la contemplación y al amor de Dios — de tal suerte, por tanto, que si todo lo material aparece primero transfundido por interpretación espiritual (exégesis alegórica y hermenéutica) en un cosmos de ideas, por último todas las cosas llegan en la subida aun a ser sobrepasadas y dejadas atrás como si de una escala se tratase, subsistiendo nada más que la relación bienaventurada con Dios del espíritu creatural emanado de Dios (amor et visio)*.
[23] Su teología, a diferencia de la de Tertuliano, fue una teología esencialmente filosófica, perfectamente amoldada, como si dijéramos, al marco de una filosofía neoplatónica. Las esferas de la filosofía griega y la gnosis, por un lado, y del mundo de ideas cristiano, por otro, se entretejen en Orígenes en un tapiz lleno de paz y de armonía. Pero esa tolerancia y holgura de miras tan amplias y razonables impusieron también a Orígenes el destino de ser condenado por la Iglesia. La condena definitiva tuvo lugar, con todo, tan sólo con carácter póstumo, después de que, siendo ya anciano, Orígenes hubiera sido martirizado durante la persecución de Decio, muriendo poco después a consecuencia de las torturas sufridas. En 399 el papa Atanasio I pronunció su condenación, y en 543 sus doctrinas heréticas fueron anatematizadas en un concilio convocado por Justiniano, dictamen al que se atuvieron también los juicios de posteriores concilios.
[24] Orígenes es el clásico representante del tipo extravertido. Su orientación básica apunta al objeto, lo que se muestra en su consideración concienzuda de los hechos objetivos y sus condiciones, y también en la formulación de su principio supremo, el amor y la visio Dei. El proceso cristiano de desarrollo dio en Orígenes con un tipo cuyo fundamento original es la relación con el objeto, la cual viene expresándose simbólicamente desde siempre en la sexualidad, motivo por el que ciertas teorías reducen también a ésta todas las funciones anímicas básicas. La castración es, por ello, la expresión apropiada del sacrificio de la función más valiosa. Que Tertuliano lleve a cabo un sacrificium intellectus, y Orígenes opte en su lugar por un sacrificium phalli, resulta así del todo característico, pues el proceso cristiano quiere una completa abolición de la ligazón sensible al objeto, o, por decirlo con aún mayor propiedad, el sacrificio de la función hasta ese momento más valorada, del bien más apreciado, del instinto más fuerte. El sacrificio se lleva a efecto, biológicamente considerado, al servicio de la domesticación, y en un sentido psicológico, con el fin de abrirse camino, disolviéndose antiguos vínculos, a nuevas posibilidades de desarrollo para el espíritu.
[25] Tertuliano sacrificó el intelecto por ser éste el que con lazos más fuertes lo ataba a la realidad mundana. Combatió la gnosis porque ella representaba para él la vía por la que se extraviaba en el intelectualismo, que en su caso era también sinónimo de sensualidad. En correspondencia con este hecho, vemos que el gnosticismo está también de hecho dividido en dos corrientes, de las que la primera tiene como meta una espiritualización que excede de toda medida, mientras que la segunda se pierde en el anomismo ético, un libertinaje absoluto que no se arredra ante ningún abuso ni frente a ninguna perversión ni desvergüenza por repulsivas que éstas puedan ser. Se distinguía directamente entre encratitas (continentes) y antitactos o antinomistas (enemigos del orden y la ley), estos últimos pecadores por principio que, fieles a determinados dogmas, se entregaban de forma deliberada a toda clase de excesos. De esta segunda corriente formaban parte los nicolaítas, arcónticos, etc., y los que de forma acertada eran conocidos como borboritas. De lo próximos que en realidad estaban entre sí estos aparentes contrarios es testigo el ejemplo de los arcónticos, entre los que la misma secta se dividió en dos corrientes, una encratita y otra antinomista, que se mantuvieron hasta el fin fieles a sus posiciones. Quien desee saber cuáles son las consecuencias éticas del intelectualismo cuando éste es cultivado con audacia y miras amplias, no tiene más que estudiar la historia moral de la gnosis. El sacrificium intellectus no volverá a ser jamás un enigma para él. Pero aquella gente era consecuente con sus ideas hasta en la práctica, y vivió sus delirios hasta sus últimas y más absurdas consecuencias.
[26] Orígenes, en cambio, sacrificó, automutilándose, su ligazón sensible al mundo. En su caso es obvio que la verdadera amenaza no residía en el intelecto, sino en la emotividad y sensorialidad que lo ligaban al objeto. Castrándose, se liberó de la sensualidad maridada con el gnosticismo, pudiendo por ello hacer suyos sin miedo los tesoros del pensamiento gnóstico, mientras que, cerrándose a la gnosis con su sacrificio intelectual, Tertuliano llegó en contrapartida a unas honduras de sentimiento religioso que echamos de menos en Orígenes. Schultz escribe:
Supera a Orígenes por haber vivido cada una de sus palabras en lo más hondo de su ánimo, por haber sido arrastrado no por su inteligencia, como aquél, sino por su corazón. En cambio, es inferior a él por haber estado muy cerca, siendo el más apasionado de todos los pensadores, de rechazar de plano el saber y ampliar su lucha contra la gnosis hasta convertirla en una lucha contra el pensamiento humano en cuanto tal7.
[27] Vemos aquí de qué modo se ha producido una verdadera inversión del tipo original en el proceso cristiano. Tertuliano, el pensador agudo, se convierte en varón sentimental; y Orígenes, en erudito extraviado en el intelectualismo. Como es natural, no es difícil darle lógicamente la vuelta al asunto, y decir que Tertuliano habría sido desde el principio la persona de sentimientos y Orígenes el intelectual. Pero prescindiendo de que con eso no se ha eliminado la diferencia tipológica, que continúa estando ahí igual que antes, la inversión de la perspectiva continúa sin explicar a qué habría sido debido que el uno identificara a su enemigo más peligroso en el intelecto, y el otro en la sexualidad. Siempre se podría decir que los dos estaban equivocados, y aducir en prueba de ello como argumento que las vidas de ambos tuvieron un desenlace igual de funesto. En ese caso habría que suponer que los dos sacrificaron lo que menos importancia tenía para ellos, regateando de alguna manera a su favor con el destino. Es ésta una forma de ver las cosas a cuyo principio es preciso reconocerle una cierta validez. Pues incluso, entre los primitivos no deja de haber listillos que se presentan ante su fetiche con una gallina negra bajo el brazo, diciendo: «Mira, he aquí que voy a sacrificarte un hermoso cerdo negro». Pero soy de la opinión de que la explicación desmitificadora, pese al indiscutible alivio que pueda sentir el hombre ordinario ante ese destronamiento de lo grande, y pese a todo lo «biológica» que aplicada al caso pueda dar la impresión de ser, no tiene por qué ser siempre la única acertada en toda circunstancia. Cuanto sabemos de la personalidad de estos dos gigantes espirituales nos fuerza a decir que el suyo era un carácter en exceso solvente como para que su conversión al cristianismo pudiera haber sido irreal e insincera, o haber obedecido a la astucia y al fraude.
[28] No estaremos apartándonos de nuestro tema recordando a propósito de este asunto lo que significa psicológicamente esa interrupción del curso natural del instinto en que al parecer estriba el proceso (del sacrificio) cristiano. De lo dicho anteriormente se sigue, en efecto, que la conversión implica a la vez un tránsito a una diferente actitud. Con ello queda también claro cuál es el origen del motivo que impulsa a la conversión y hasta qué punto está en lo cierto Tertuliano al concebir el alma como naturaliter christiana: el curso natural del instinto sigue, como todo en la naturaleza, el principio del mínimo esfuerzo. Ocurre, ahora bien, que determinadas personas están más dotadas para unas cosas que otras, y a la inversa; o que la adaptación al entorno de la infancia temprana demanda a unos mayores reserva y reflexión, y a los otros, una pizca más de empatía, dependiendo de las cualidades de los padres o de las circunstancias. Con ello cobra automáticamente cuerpo una determinada actitud preferencial, que tiene tipos diferentes como resultado. Pero en la medida en que toda persona posee, como entidad relativamente estable, todas las funciones psicológicas básicas, sería igualmente una necesidad psicológica, con vistas a una adaptación completa, que el sujeto hiciese un uso homogéneo de ellas. Porque el hecho es que tiene que haber alguna razón para que las vías de adaptación psicológicas sean varias: está claro que no basta con que haya una sola, pues el objeto, por ejemplo, parece estar siendo captado nada más que en parte cuando no es más que exclusivamente pensado o exclusivamente sentido. Una actitud («típica») unilateral es causa en el rendimiento psicológico adaptativo de un déficit que va acumulándose en el curso de los años, dando lugar más tarde o más temprano a un trastorno en la adaptación que urge al sujeto a una compensación. Ésta, sin embargo, sólo puede conseguirse amputándose (sacrificándose) la actitud unilateral anterior. Se suscita de este modo un represamiento temporal de energía y un trasvase a canales no utilizados hasta ese momento de forma consciente, pero que inconscientemente estaban ya listos para su empleo. El déficit adaptativo que constituye la causa efficiens del proceso de conversión se hace notar subjetivamente en forma de un sentimiento difuso de insatisfacción. Una tal atmósfera reinó en los comienzos de nuestra era. A la humanidad le sobrevino una urgencia extraordinaria y asombrosa por ser redimida, cuyo resultado fue aquel inaudito florecimiento en la antigua Roma de toda clase de cultos, algunos de ellos a cada cual más imposible. Entre ellos no faltaron los partidarios de dar vía libre a sus instintos hasta sus últimas consecuencias, con argumentos inspirados, a falta de «biología», en las ideas de la ciencia de aquel entonces, ni tampoco toda suerte de especulaciones concebibles sobre los motivos de que a la humanidad pudieran irle tan mal las cosas. La única diferencia es que el causalismo de aquella época estaba un poco menos limitado que el de nuestra ciencia, y no sólo se remontaba a la infancia, sino también a la cosmogonía, siendo por ello numerosos los sistemas que identificaron en hechos acaecidos en un remoto pasado las causas de las desgraciadas circunstancias de la humanidad actual.
[29] El sacrificio que hicieron Tertuliano y Orígenes fue drástico, para nuestro gusto en exceso drástico, pero respondía al espíritu de aquella época tan concretística. Partiendo de ese espíritu consideró la gnosis que sus visiones eran absolutamente reales o hacían por lo menos alusión directa a la realidad, y desde él juzgó Tertuliano que la realidad de su sentimiento poseía validez objetiva. El gnosticismo proyectó la percepción interna subjetiva del proceso de modificación de la actitud como un sistema cosmogónico, y creyó en la realidad de sus figuras psicológicas.
[30] En mi Transformaciones y símbolos de la libido8 dejé sin responder la pregunta por el origen del rumbo tomado por la libido en el proceso cristiano. Hablé entonces de una escisión de la dirección de la libido en dos mitades antagónicas, situación que tendría su explicación en la unilateralidad de la actitud psicológica, la cual se había vuelto tan unilateral como para que tuviera que imponerse una compensación con origen en lo inconsciente. El movimiento gnóstico de las primeras centurias cristianas es quien con mayor claridad muestra esa irrupción de contenidos inconscientes en el momento de la compensación. El cristianismo mismo supuso el desmoronamiento e inmolación de los valores culturales antiguos, es decir, de la actitud propiamente clásica. En el momento presente resulta poco menos que superfluo mencionar que estas palabras valen lo mismo para nuestros días que para dos mil años atrás.
2. LAS POLÉMICAS TEOLÓGICAS DE LA IGLESIA ANTIGUA
[31] No es improbable que tropecemos con la antítesis tipológica en la historia de los cismas y herejías de la Iglesia temprana, tan rica en polémicas. Los ebionitas o judeocristianos, a los que tal vez haya que identificar con los primeros cristianos, creían en la exclusiva humanidad de Cristo y consideraban que éste, nacido naturalmente de María y José, no había sido santificado por el Espíritu Santo sino con posterioridad a su venida al mundo. Los ebionitas son así en este punto el extremo opuesto a los docetistas. Esta oposición hizo sentir sus efectos durante mucho tiempo. Modificada, la antítesis reapareció en forma atenuada en cuanto al contenido, pero agravada en términos político-eclesiásticos, en torno a 320 en la herejía de Arrio. Arrio rechazaba la fórmula propuesta por la Iglesia ortodoxa: tw/ Patri. o`moou,sioj (consubstancial con el Padre). Cuando examinamos más de cerca la historia de la gran polémica arriana en torno a la homoousía y la homoiousía (identidad y semejanza de naturaleza entre Padre e Hijo), nos parece que la homoiousía hace recaer claramente el acento sobre lo sensible y humanamente perceptible frente a lo puramente intelectivo y abstracto del punto de vista de la homoousía. Y también nos parece que la indignación de los monofisitas (defensores de la unidad absoluta de la naturaleza de Cristo) a cuenta de la fórmula difisita del concilio de Calcedonia (defensora de la doble e inseparable naturaleza de Cristo, es decir, de la unión de su naturaleza divina y humana) haría valer una vez más el punto de vista de lo abstracto e irrepresentable frente a lo natural y sensible de la fórmula difisita.
[32] Pero, a la vez, no podemos por menos de ver que tanto en el movimiento arriano como en la polémica monofisita la sutil cuestión dogmática era sin duda lo principal para las mentes que originalmente la suscitaron, pero no así para la gran masa del pueblo que, abrazando uno u otro partido, hizo suya la polémica doctrinal. Para ella una cuestión tan sutil carecía de poder motivador incluso en aquel entonces. En su lugar, los verdaderos motores de su comportamiento residían en problemas y aspiraciones políticos para nada relacionados con las discrepancias teológicas. De tener aquí la diferencia tipológica en absoluto algún significado, éste sería únicamente el de suministrar las consignas con que poner una lisonjera etiqueta a los groseros instintos de la masa. Con eso no se está diciendo en absoluto que la disputa en torno a la homoousía y la homoiousía no fuera un asunto de la máxima gravedad para los protagonistas de la misma. Porque ocultas tras ella estaban, así histórica como psicológicamente, la confesión ebionita de un Cristo humano con una divinidad sólo relativa (aparente) y la confesión docetista de un Cristo divino con una corporeidad nada más que aparente. Y bajo este estrato se halla una vez más el gran cisma psicológico: por un lado, la afirmación de que lo en verdad valioso e importante reside en lo captable por los sentidos, cuyo sujeto puede no ser en todos los casos humano y personal, pero no deja nunca de ser una sensación humana proyectada; por otro, la afirmación de que lo en verdad valioso reside en lo abstracto y sobrehumano, cuyo sujeto es la función, es decir, el proceso natural objetivo que discurre con arreglo a leyes impersonales, más allá de una sensación humana de la que es incluso su verdadero fundamento. El primer punto de vista prescinde de la función para quedarse con lo que el hombre parece tener de complejo funcional; el segundo se queda con la función tras prescindir del hombre como vehículo indispensable de la misma. Ambos puntos de vista niegan lo que para el otro sería lo verdaderamente valioso. Cuanto más resueltamente se identifican los defensores de ambos puntos de vista con el suyo propio, tanto más se esfuerzan, acaso con la mejor de las intenciones, por imponer a su adversario su propia forma de ver las cosas, lesionando así el valor principal del otro.
[33] Una diferente dimensión de la antítesis tipológica parece haber encontrado eco en la polémica pelagiana de comienzos del siglo V