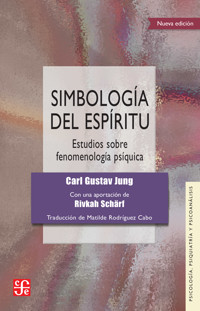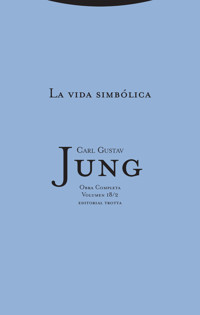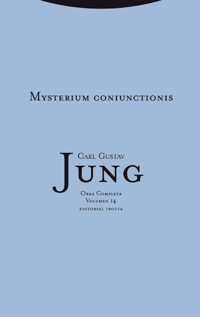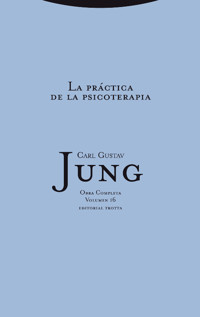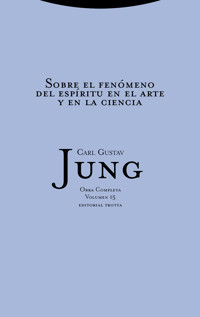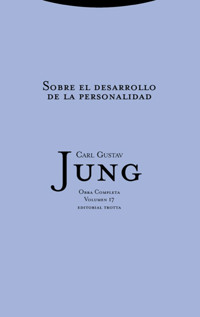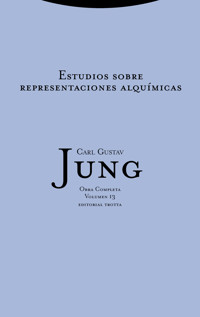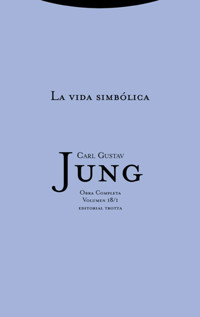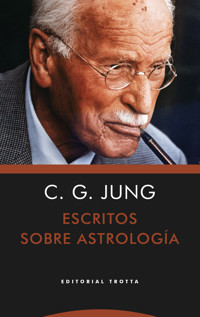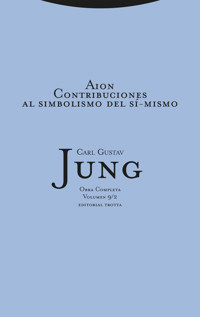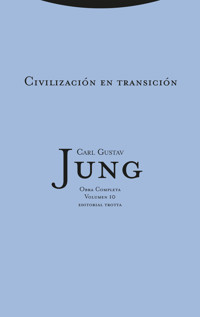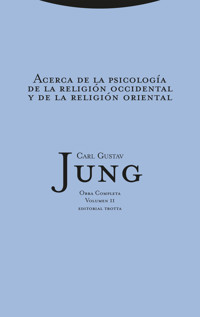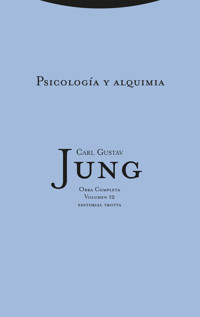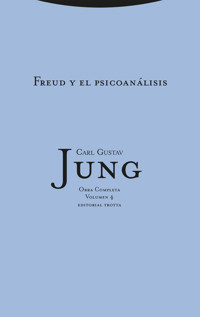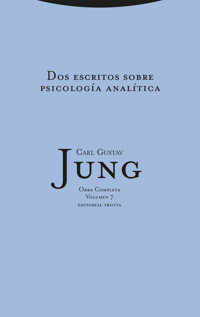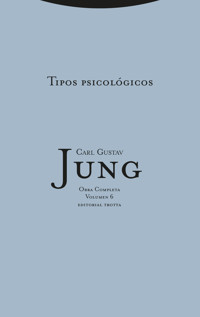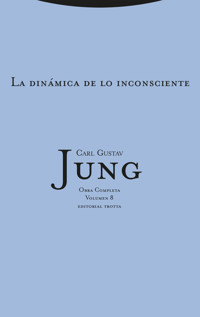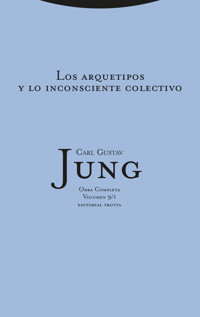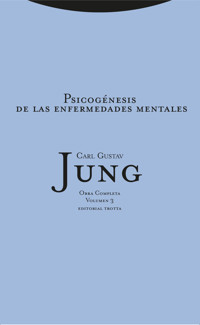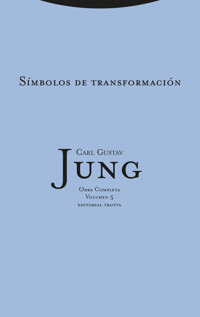
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Esta es la versión completa y definitiva de una de las obras más revolucionarias y centrales de C. G. Jung. A partir de la reconstrucción y examen de los procesos semiconscientes e inconscientes del caso de una joven, Jung muestra que la psicología no puede prescindir de la historia del espíritu humano. La fantasía creadora dispone del espíritu primitivo, con sus imágenes específicas, que se manifiestan en las mitologías de todos los pueblos y épocas e integran lo inconsciente colectivo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1169
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C. G. JUNG
OBRA COMPLETA
VOLUMEN 5
SÍMBOLOS DE TRANSFORMACIÓN:
Análisis del preludio a una esquizofrenia
C. G. JUNG
Traducción de Rafael Fernández de Maruri
EDITORIAL TROTTA
CARL GUSTAV JUNG
OBRA COMPLETA
TÍTULO ORIGINAL: SYMBOLE DER WANDLUNG. ANALYSE DES VORSPIELS ZU EINER SCHIZOPHRENIE
PRIMERA EDICIÓN: 2012
PRIMERA REIMPRESIÓN: 2023
© EDITORIAL TROTTA, S.A., 2012, 2023, 2024 WWW.TROTTA.ES
© STIFTUNG DER WERKE VON C. G. JUNG, ZÜRICH, 2007
© WALTER VERLAG, 1995
© RAFAEL FERNÁNDEZ DE MARURI, TRADUCCIÓN, 2012
DISEÑO DE COLECCIÓN
GALLEGO & PÉREZ-ENCISO
CUALQUIER FORMA DE REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMUNICACIÓN PÚBLICA O TRANSFORMACIÓN DE ESTA OBRA SOLO PUEDE SER REALIZADA CON LA AUTORIZACIÓN DE SUS TITULARES, SALVO EXCEPCIÓN PREVISTA POR LA LEY. DIRÍJASE A CEDRO (CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS, WWW.CEDRO.ORG) SI NECESITA UTILIZAR ALGÚN FRAGMENTO DE ESTA OBRA.
ISBN: 978-84-1364-266-6 (obra completa, edición digital e-pub)
ISBN: 978-84-1364-271-0 (volumen 5, edición digital e-pub)
CONTENIDO
Prólogo de los editores
Prólogo a la cuarta edición
Prólogo a la tercera edición
Prólogo a la segunda edición
PRIMERA PARTE
1.Introducción
2.Los dos tipos de pensamiento
3.Antecedentes
4.El himno al creador
5.La canción de la polilla
SEGUNDA PARTE
1.Introducción
2.Sobre el concepto de libido
3.La transformación de la libido
4.La génesis del héroe
5.Símbolos de la madre y del renacimiento
6.La lucha por liberarse de la madre
7.La doble madre
8.El sacrificio
9.Conclusiones
APÉNDICES
Anexo: Fenómenos de sugestión pasajera o autosugestión momentánea: Miss Frank Miller [pseudónimo] de Nueva York
Citas originales
Bibliografía
Índice onomástico
Índice de materias
Índice de ilustraciones
PRÓLOGO DE LOS EDITORES
Supone para nosotros una alegría presentar el volumen V de las Obras Completa de C. G. Jung. Como indica su título, por todos conocido, alberga en exclusiva la versión completa y definitiva de una de las obras más revolucionarias y centrales de su autor.
Los tres prólogos de Jung a sus anteriores ediciones permitirán que el lector se haga una idea de la génesis de esta obra, que se prolongó durante aproximadamente cuarenta años. Un breve resumen de carácter más bien técnico agregará algunos datos de interés a la «biografía» de este escrito.
En 1911 se publicaba la Primera Parte de este estudio (comprendiendo el capítulo V: «La canción de la polilla») en forma de artículo y sin ilustraciones, con el título de «Transformaciones y símbolos de la libido. Contribuciones a la historia de la evolución del pensamiento», en el volumen III del Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen editado por Eugen Bleuler y Sigmund Freud.
En 1912 se publicó la Segunda Parte en el volumen IV del Jahrbuch, incluyendo nueve ilustraciones. Ese mismo año publicaba la editorial Franz Deuticke, Leipzig y Viena, una «edición separada» en forma de libro, comprendiendo 413 páginas de texto y nueve páginas (inéditas) de índices.
Esta obra, que «por razones técnicas no incluía modificaciones», aunque acompañada por el prólogo de «noviembre de 1924», fue publicada en 1925 por segunda vez, y a continuación reeditada en 1938.
En 1952, el editor principal de Jung, Rascher de Zúrich, publicaba la nueva versión, en lo esencial terminada en 1950, con el título de Símbolos de transformación. Análisis del preludio a una esquizofrenia, que como «cuarta edición revisada» constaba de 769 páginas —incluyendo 300 ilustraciones— y 50 páginas de índices. La selección y recopilación de las fotografías la confió el autor a su cualificada colaboradora, la doctora Jolande Jacobi, el año de cuyo fallecimiento se publica ahora este volumen V. De común acuerdo con la edición inglesa y a instancias de la editorial Walter, interesada en mantener el precio de venta al público de una obra tan voluminosa dentro de unos límites tolerables, hemos decidido reducir en lo posible el número de ilustraciones del original.
Como en los demás volúmenes anteriormente publicados, hemos revisado una vez más a conciencia todas las citas, incluyendo notas y traduciendo los pasajes del texto que no habían sido traducidos hasta ahora*. En los casos en que ha podido utilizarse una traducción ya existente, se ha indicado ésta en la nota, incluyéndosela también en la bibliografía. En el Anexo figura la traducción completa de la versión francesa de Théodore Flournoy, publicada en 1906, de las fantasías y comentarios de Miss Miller de la que proceden las citas que figuran desperdigadas en el texto de Jung.
Ha sido estimulante comparar párrafo a párrafo el texto original de 1911-1912 con la edición definitiva de la obra de 1952. Como ofrecer un comentario detallado de los resultados desbordaría el marco de un prólogo de las características del presente, nos limitaremos a unas sucintas indicaciones.
La actual versión es en conjunto un poco más larga. Se han agregado numerosos párrafos nuevos, aunque por otro lado se han eliminado también varias páginas enteras. Prácticamente no hay un solo párrafo en el que no se hayan observado modificaciones, añadidos o supresiones.
Estilísticamente el texto definitivo es más sencillo y denso. El paso de los años se ha saldado con una mayor distancia intelectual con respecto al contenido. Las principales ideas han madurado, con frecuencia renunciándose —lo que en algunos casos tal vez sea de lamentar— a la exposición de algunas argumentaciones y a determinadas aclaraciones, ejemplos y comparaciones. A trechos el texto definitivo transmite la impresión de ser menos abstracto y difícil.
El lenguaje técnico del psicoanálisis y de la psiquiatría de la época ha desaparecido en su mayor parte. El tema ha sido encuadrado dentro de un marco más amplio. Con el paso de los años, el autor se ha vuelto más personal a la hora de expresarse, y también más reservado en sus apreciaciones y menos polémico. También se ha decidido a emplear sus propias acuñaciones, entretanto aquilatadas por su uso (como arquetipo, ánimus, ánima, sombra, sí-mismo, etc.), aclarándolas mediante la materia expuesta y viceversa.
Formalmente, el lector continúa asistiendo a una sustitución de la captación concreta del material por su captación simbólica, que era lo que en relación con la comprensión del concepto de libido (en el sentido de energía psíquica dirigida en lugar de sexualidad) había llevado a cabo y fomentado Jung en esta obra. Así, en lugar de «deseo incestuoso» se habla de «regresión de la libido», y en lugar de «madre» (personal) se habla en mayor medida de «lo inconsciente». En la misma medida, se aprecia una actitud decididamente más crítica frente a la teoría psicoanalítica ortodoxa de la libido, y una mayor libertad e independencia. El autor selecciona con mayor rigor las amplificaciones y se muestra más resuelto en sus correlaciones. Lo que antes habían sido «sospechas» se sustituye ahora con declaraciones positivas y pruebas documentales.
No en último lugar, la modificación del título y del subtítulo son la expresión evidente de un cambio de perspectiva y objetivos.
Para terminar, quisiéramos expresar nuestra sincera gratitud a la editorial por su total colaboración, y a la señora Elisabeth Imboden-Stahel y la señora Lotte Boesch-Hanhart por el concienzudo trabajo realizado por ambas en la elaboración de los magníficos índices onomástico y temático.
Verano de 1973
LOS EDITORES
* En la presente edición española, la traducción de los textos en idiomas diferentes del alemán se ofrece en el cuerpo de texto, mientras que las citas originales se recogen en los Apéndices. Sólo en contadas ocasiones —y entonces se indica en nota— se ha recurrido a traducciones ya existentes; las demás traducciones son de R. Fernández de Maruri, siempre a partir del original. El texto de Flournoy, al que a continuación se hace referencia, ha sido traducido directamente del francés [N. del E. español].
PRÓLOGO A LA CUARTA EDICIÓN
Llevaba ya mucho tiempo siendo consciente de lo perentorio de realizar una revisión de esta obra, que escribí hace treinta y siete años, pero mis obligaciones profesionales y mis actividades científicas no me habían concedido hasta ahora la tranquilidad necesaria para poder acometer como es debido una tarea tan desagradable como dificultosa. El paso de los años y la enfermedad me eximieron por fin de mis deberes profesionales, concediéndome el tiempo necesario para reexaminar mis pecados de juventud. Este libro nunca me había hecho feliz, ni estaba tampoco contento con él: puede decirse que lo escribí a mi pesar, y además en mitad del tráfago y de las urgencias de la praxis médica, sin contar con el tiempo ni los medios pertinentes. Tuve que reunir el material a toda prisa, sacándolo del primer lugar en que lo encontraba. No me fue posible dejar que mis ideas madurasen, y todo se precipitaba sobre mí como una avalancha a la que no era posible resistirse. La premura que se ocultaba detrás de todo ello sólo se me hizo evidente después: era la explosión de todos esos contenidos anímicos que no habían podido encontrar un sitio en la agobiante estrechez de la psicología y la cosmovisión freudianas. Nada más lejos de mí que pretender minimizar de alguna manera los extraordinarios méritos reunidos por Freud en la investigación de la psique individual. Pero el marco conceptual en que Freud encuadraba el fenómeno del alma me parecía insoportablemente estrecho. Con estas palabras en modo alguno me refiero a su teoría de las neurosis, por ejemplo, que puede ser todo lo estrecha que se quiera con tal de que se adapte al material empírico, ni tampoco a su teoría de los sueños, sobre la cual se puede ser en buena fe de otra opinión. Me refiero solamente al causalismo reduccionista de su enfoque global y al hecho de que dejara fuera de consideración, casi podría decirse que totalmente, la tendencia finalística tan característica de todo lo psíquico. La obra de Freud El porvenir de una ilusión data de fechas posteriores, pero alberga una exposición de sus ideas que se ajusta perfectamente a sus obras anteriores, ideas que se mueven dentro de los parámetros del racionalismo y del materialismo científico característicos de las postrimerías del siglo XIX.
Figura 1.
Expulsión de los demonios.
Grabado en cobre anónimo (siglo
XVII
).
Como era de esperar, un libro nacido en semejantes circunstancias estaba integrado por fragmentos más o menos grandes que sólo pude unir de modo insuficiente. Era un ensayo sólo en parte feliz por proporcionar en primer lugar a la psicología médica un marco más amplio en el que encuadrar la totalidad del fenómeno psíquico. Entre mis propósitos, uno de los principales estribaba en liberar a la psicología médica del carácter subjetivo y personalista por entonces dominante en ella, hasta el punto, por lo menos, de que fuera posible entender lo inconsciente como una psique objetiva y colectiva. El personalismo tanto de la visión freudiana como adleriana, que corría en paralelo con el individualismo del siglo XIX, me resultaba insatisfactorio por no ofrecer ningún sitio, a excepción de la dinámica de los instintos (que aun en Adler sigue quedándose corta), a los hechos objetivos e impersonales. Como consecuencia de ello, Freud no pudo admitir que mi ensayo tuviera ninguna justificación objetiva, y sospechó que estaba motivado por cuestiones personales.
Así que este libro se convirtió en un mojón, situado en el punto en que se bifurcaban dos caminos. Debido a su carácter imperfecto e inacabado, pasó a ser el programa de las siguientes décadas de mi vida. Apenas había puesto el punto final al manuscrito, cuando ya estaba tomando consciencia de lo que significaba vivir con un mito o en ausencia de él. El mito es eso de lo que uno de los Padres de la Iglesia decía: «Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est», es decir, que quien cree vivir sin el mito o en sus márgenes, constituye una excepción. Más aún, es incluso un desarraigado, que no mantiene una verdadera relación ni con el pasado, ni con la vida de sus antepasados (que sigue viviendo en él), ni con la actual sociedad de los hombres. No habita en una casa, como los demás, ni come ni bebe lo que ellos, sino que vive una vida desligada, imbricada en un delirio subjetivo forjado por su entendimiento, que él tiene por la verdad recién descubierta. Este juguete de su entendimiento no conmueve sus entrañas. Pero sí le provoca de vez en cuando una indigestión, porque su estómago siente que ese producto intelectual es algo imposible de digerir. ¡El alma no ha nacido hoy! Cuenta ya su edad en millones de años. La consciencia individual es sólo una flor y un fruto de temporada que brotan del perenne rizoma subterráneo, y aquéllos concuerdan mejor con la verdad cuando incluyen en la cuenta la existencia del rizoma, porque el trenzado de la raíz es la madre de todas las cosas.
Tuve el presentimiento de que el mito tenía un sentido que echaría en falta viviendo fuera de él, en la niebla de las especulaciones subjetivas. Me sentí obligado a hacerme con toda la seriedad del mundo la siguiente pregunta: «¿Cuál es el mito que tú vives?». No pude responderla, y tuve que confesarme que la verdad era que ni vivía con un mito ni dentro de él, sino, antes bien, en una insegura nube de opiniones, todas igual de posibles, a las que no obstante observaba con creciente desconfianza. No sabía que vivía un mito, y si lo hubiese sabido, tampoco habría reconocido el mito que ordenaba mi vida prescindiendo de mi mente. Así que, como es natural, tuve que resolverme a conocer «mi» mito, y consideré que ésta era mi misión por antonomasia, pues —me dije—, ¿cómo podría tener adecuadamente en cuenta ante mis pacientes mi factor personal, mi ecuación personal, tan indispensable, sin embargo, para el conocimiento del otro, sin ser en realidad consciente de él? Era necesario que supiera qué mito inconsciente y preconsciente me había configurado, es decir, de qué rizoma procedía yo. Esta decisión me condujo a esas investigaciones de muchos años sobre los contenidos subjetivos producidos por los procesos inconscientes y a la elaboración de esos métodos que en parte posibilitan y en parte apoyan la exploración práctica de las manifestaciones de lo inconsciente. Aquí fui descubriendo poco a poco esas relaciones que habría necesitado conocer con anterioridad para poder ir encolando los diferentes fragmentos de mi libro. Ignoro si ahora, pasados ya treinta y siete años, he conseguido dar fin a mi tarea. Tuve que dejar fuera muchas cosas y que rellenar muchas lagunas. Descubrí que era imposible mantener el estilo de 1912, por lo que tuve que incluir muchas cosas que no había descubierto hasta varias décadas después. De todos modos, traté, pese a algunos cambios radicales, de dejar en pie todo lo posible del antiguo edificio, a fin de mantener una continuidad con las ediciones anteriores. Pese a modificaciones considerables, no puede decirse que haya resultado un libro diferente. Tal cosa era de entrada imposible, porque el conjunto no es propiamente más que un comentario hasta cierto punto pormenorizado a un análisis «práctico», relacionado con un estadio esquizofrénico prodrómico. La sintomatología de este caso constituye el hilo de Ariadna que recorre los laberintos de los paralelos simbólicos, es decir, las amplificaciones indispensables para determinar el significado de las relaciones arquetípicas. Tan pronto como se han elaborado esos paralelos, reclaman ellos un gran espacio, siendo eso lo que explica que las exposiciones casuísticas se cuenten entre las tareas más dificultosas. Pero ésta es la naturaleza de la cosa misma: cuanto más dentro se penetra, tanto más amplio se vuelve el fundamento. No se torna en absoluto más pequeño, y en ningún caso termina en punta, como, por ejemplo, en un trauma psíquico. Una teoría como ésta presupone un conocimiento del alma traumáticamente afectada que nadie posee de antemano, y que es preciso conquistar con esfuerzo investigándose lo que lo inconsciente es realmente. Para ello se requiere un material comparativo tan amplio como el que la anatomía comparada precisa para sus investigaciones. Con un conocimiento de los contenidos conscientes subjetivos, sigue aún estándose muy lejos de saberse algo de la psique y de su verdadera vida subterránea. Como en toda ciencia, también en la psicología son necesarios conocimientos bastante extensos para poder llevar a cabo una labor de investigación. Un poco de patología y teoría de las neurosis resulta del todo insuficiente con este fin, porque ese saber médico sólo tiene conocimiento de una enfermedad, y nada sabe del alma enferma. Estos eran los defectos que yo quería subsanar con este libro, al menos hasta donde tal cosa me era posible, lo mismo entonces que en la actualidad.
Difícilmente habría podido publicar una edición revisada de no contar con una gran cantidad de apoyos. En primer lugar he de manifestar mi especial gratitud a la Bollingen Foundation (Nueva York) por haberme prestado la ayuda financiera para reunir el material gráfico. Por la selección y recopilación de las ilustraciones estoy en deuda con la doctora J. Jacobi, que llevó a cabo esta tarea con gran cuidado y diligencia. Quede aquí también constancia de mi gratitud al profesor Kerényi y a la doctora R. Schärf por la revisión crítica de mi manuscrito; al vicedirector doctor K. Kreuzer, por haberme cedido amablemente fotografías del archivo de la revista Ciba; al profesor E. Abbeg, por sus muchos informes e indicaciones; a la doctora M. L. v. Franz, por la traducción de los textos griegos y latinos; a la señora L. Hurwitz, por su esmerada elaboración de un índice nuevo; y a mi secretaria, la señorita M.-J. Schmid, por haber llevado a cabo el ingrato trabajo de corregir las pruebas de imprenta. Por último, quisiera expresarle mi gratitud a mi editor, el señor Rascher, por su disposición a serme de ayuda en todo momento.
Escribí este libro en 1911, contando treinta y seis años de edad, en un momento que constituye un punto crítico, por señalar el comienzo de la segunda mitad de la vida, en la que no pocas veces tiene lugar una metanoia, una conversión de la sensibilidad. Por aquel entonces estaba seguro de que iba a perder mi comunidad de trabajo con Freud y mi relación de amistad con él. Tengo aquí que recordar con gratitud el apoyo práctico y moral que mi querida esposa me prestó en aquellos tiempos difíciles.
Septiembre de 1950
C. G. JUNG
PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN
Esta nueva edición ve la luz sin apenas modificaciones. En el texto se han introducido tan sólo unas pocas correcciones que apenas alteran el contenido del mismo.
Este libro pretende cumplir la ingrata tarea de aclarar a mis contemporáneos que la solución de los problemas del alma humana tiene las mismas nulas oportunidades de éxito tanto si con este fin se emplea el escaso equipamiento de la consulta médica como si se aplica el famoso «conocimiento del mundo de los hombres» de los profanos. La psicología no puede renunciar a las aportaciones de las ciencias del espíritu, en especial a las de la historia del espíritu humano. Podría decirse que es sobre todo la historia la que en la actualidad nos posibilita encauzar en contextos ordenados la abundancia desbordante del material empírico y conocer el significado funcional de los contenidos colectivos de lo inconsciente. La psique no es una realidad dada de una vez por todas, sino un producto de su historia evolutiva. Las causas de los conflictos neuróticos no residen, pues, en exclusiva en productos glandulares modificados ni en relaciones personales difíciles, sino también, y con el mismo derecho, en actitudes y contenidos condicionados por la historia del espíritu. Los conocimientos preliminares médico-científicos están muy lejos de ser por sí mismos suficientes para aprehender la esencia del alma. La comprensión psiquiátrica del proceso patológico en modo alguno permite su inclusión en el entorno global de la psique. Y la mera racionalización es también un instrumento insuficiente. La historia nos enseña una y otra vez que, en contra de las expectativas de la racionalidad, eso que llamamos factores irracionales desempeñan en todos los procesos de transformación anímica el papel más importante y aun el decisivo.
Parece que esta forma de ver las cosas va paulatinamente abriéndose paso, apoyada por los acontecimientos de nuestros días.
Noviembre de 1937
C. G. JUNG
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
Por razones técnicas no se ha modificado el texto de este libro, que ve ahora la luz en su segunda edición. Esto no quiere decir que no considere yo oportunos algunos cambios y mejoras en una obra publicada hace ya doce años. Pero tales correcciones afectarían únicamente a los detalles y no a lo fundamental. Las opiniones e ideas expuestas en el libro sigo suscribiéndolas hoy en sus rasgos principales tal y como lo hice entonces. Pido paciencia al lector en relación con ciertos errores o inexactitudes e inseguridades en cuestiones de detalle.
Este libro ha dado lugar a muchos equívocos. Ha llegado a decirse, incluso, que en él se alberga una exposición de mi metodología terapéutica. Una metodología como la expuesta en el libro sería del todo inviable en la práctica. De lo que se trata es más bien del examen del material fantástico de una joven estadounidense a la que yo no conozco personalmente, Miss Frank Miller (pseudónimo). Este material fue publicado a su vez en los Archives de Psychologie por mi venerado y paternal amigo Théodore Flournoy, de cuyos propios labios tuve la honda satisfacción de oír que había captado a la perfección la mentalidad de la joven dama. Otra valiosísima confirmación me la hizo llegar en 1918 un colega estadounidense, que había tratado a Miss Miller con ocasión de un trastorno esquizofrénico declarado con posterioridad a su estancia en Europa. Esta persona me escribió que mi exposición era hasta tal punto exhaustiva que ni siquiera su relación personal con la paciente había sido capaz de enseñarle «ni una jota» más sobre su mentalidad. De estas declaraciones me veo forzado a concluir que mi reconstrucción de los procesos fantásticos semiconscientes e inconscientes estaba a todas luces en lo cierto en todos sus rasgos fundamentales. Tengo también que llamar la atención del lector sobre un equívoco que se ha producido a menudo. El amplio uso que con fines comparativos se hace de material mitológico y etimológico —motivado por lo singular de las fantasías de Miss Miller— puede despertar en algunos lectores la sensación de que la finalidad de esta obra sería formular hipótesis mitológicas o etimológicas. Pero mi intención no era ésa, o de lo contrario habría acometido la tarea de analizar un mito o todo un ámbito de mitos, como por ejemplo un ciclo mítico indígena. Con este fin está claro que no habría elegido el Hiawatha de Longfellow, al igual que tampoco me habría servido del Sigfrido de Wagner para tratar, por ejemplo, el ciclo más reciente de las Edda. Si utilizo los materiales citados en el libro es porque forman parte de los presupuestos directos e indirectos de las fantasías de Miss Miller en el sentido que discuto más pormenorizadamente en el texto. Si al llevar a cabo este trabajo enfoco todo tipo de mitologemas bajo una luz que hace que su significado psicológico resalte más tangiblemente, menciono esta perspectiva como un producto secundario bienvenido, sin pretender en absoluto que constituya una teoría general de los mitos. La verdadera intención de este libro se limita a una elaboración, lo más profunda posible, de todos esos factores de la historia del espíritu que confluyen en un producto individual e involuntario de la fantasía. Al lado de las fuentes manifiestamente personales, la fantasía creadora dispone también del espíritu primitivo, olvidado y sepultado desde hace mucho tiempo, con sus imágenes específicas, que se manifiestan en las mitologías de todos los pueblos y épocas. El conjunto de estas imágenes integra lo inconsciente colectivo, entregado in potentia a cada individuo por vía de la herencia. Es el correlato psíquico de la diferenciación del cerebro humano. En este hecho se cifra la razón de que las imágenes mitológicas afloren una y otra vez de forma espontánea y coincidente entre sí no sólo en todos los rincones del planeta, sino también en todas las épocas. Han existido siempre y en todo lugar. De ahí que resulte del todo natural que podamos relacionar sin problemas con un sistema individual de fantasías incluso los mitologemas más alejados cronológica y étnicamente de él. El fundamento creador es en todas partes la misma psique humana y el mismo cerebro humano que con variaciones relativamente pequeñas opera por doquier de la misma manera.
Küsnacht-Zúrich, noviembre de 1924
C. G. JUNG
PRIMERA PARTE
Por tanto, como es la teoría lo que da a los hechos su valor y significación, a menudo es ella muy útil, incluso siendo falsa en parte; pues, al examinar bajo diversas facetas hechos que nadie estudiaba hasta ese momento, arroja luz sobre fenómenos a los que nadie prestaba atención y presta impulso a investigaciones más amplias y felices... El hombre de ciencia tiene, pues, el deber moral de exponerse a cometer errores y a recibir críticas, para que la ciencia no deje ni un momento de avanzar... Un escritor... atacó vivamente al autor diciendo que éste sería un ideal científico sumamente estrecho y mediocre... Pero quienes estén dotados de un espíritu lo bastante serio y frío para no creer que todo lo que escriben es la expresión de la verdad absoluta y eterna, aprobarán esa teoría, que coloca las razones de la ciencia muy por encima de la vanidad miserable y del mezquino amor propio del sabio.
GUILLAUME FERRERO
Les lois psychologiques du symbolisme
Prefacio, p. VIII
1 INTRODUCCIÓN
[1] Quien haya podido leer La interpretación de los sueños de Freud sin indignarse por la novedad y la audacia en apariencia injustificada de su metodología ni sentirse escandalizado moralmente por la asombrosa crudeza de sus interpretaciones, y por tanto permitiendo que este singular material operase con tranquilidad y sin prejuicios sobre su persona, difícilmente habrá dejado de sentir una honda impresión en ese pasaje en el que Freud1 recuerda que un conflicto individual, la fantasía del incesto, es una de las raíces fundamentales de esa formidable sustancia dramática de la Antigüedad que es la leyenda de Edipo. La impresión causada por esa sencilla alusión puede compararse a ese sentimiento tan especial que se abate sobre nosotros cuando en medio del bullicio y del tráfago de la calle de una ciudad moderna tropezamos, por ejemplo, con un vestigio de tiempos pasados: el capitel corintio de una columna empotrada o un fragmento de una inscripción. Hace un momento, estábamos del todo inmersos en el ajetreo efímero y ruidoso del presente, y de pronto sale a nuestro encuentro algo muy lejano y extraño que dirige nuestra mirada a cosas de un orden distinto: desde la inabarcable multiplicidad del presente elevamos la vista a un más amplio contexto histórico. De pronto caemos en la cuenta de que en este mismo lugar en que nosotros corremos laboriosos de un sitio a otro, reinaban dos mil años atrás, aunque en formas un tanto diferentes, una vida y ajetreo similares, que las personas eran entonces movidas por pasiones parecidas, y que ellas estaban igual de convencidas que nosotros de vivir una existencia irrepetible. Esta impresión, que deja fácilmente tras de sí el encuentro aislado con los monumentos de la Antigüedad, tengo que compararla con la causada por la referencia de Freud a la leyenda de Edipo. Hace un momento, estábamos ocupados con las desconcertantes impresiones de la infinita variabilidad del alma individual, y de pronto la mirada se ha expandido hasta abarcar la grandeza sencilla de la tragedia de Edipo, ese fanal del antiguo teatro griego que jamás verá oscurecerse su luz. Esa ampliación de la mirada tiene algo de revelación en sí misma. Para nosotros, hacía mucho tiempo que la Antigüedad se había perdido psicológicamente en las sombras del pasado; en los bancos de la escuela apenas podía uno reprimir una sonrisa escéptica cuando calculaba mentalmente de forma indiscreta la edad matronal de Penélope o el orondo número de años de Yocasta y comparaba luego de forma irónica el resultado de sus cuentas con las tempestades trágico-eróticas de la leyenda y del drama. Por entonces ignorábamos (pero, ¿quién lo sabe hoy?) que la «madre» puede inspirar a su hijo una pasión tan destructiva como inconsciente, que podría incluso arruinar su vida entera y trastornarla tan trágicamente como para que la grandeza del destino de Edipo parezca no ser en absoluto una exageración. Casos raros y que se consideran patológicos, como el de Ninon de Lenclos y su hijo2, nos quedan la mayoría de las veces demasiado lejos como para transmitirnos una impresión viva. Pero cuando seguimos el camino que Freud va despejando para nosotros, llegamos a conocer de manera viva la existencia de este tipo de posibilidades, que aun siendo demasiado débiles como para forzar un auténtico incesto, no obstante son lo suficientemente fuertes como para causar trastornos anímicos de amplitud considerable. No es posible sin empezar por sentirse moralmente indignado admitir tales posibilidades en uno mismo, ni tampoco sin ciertas resistencias, que muy fácilmente cegarán al intelecto e imposibilitarán el conocimiento de sí mismo. Pero si se consigue distinguir el conocimiento objetivo de las valoraciones sentimentales, se cruzará ese abismo que separa nuestra época de la Antigüedad, y nosotros contemplaremos con asombro que Edipo sigue viviendo. La importancia de una impresión semejante no debe subestimarse: una intuición como ésta nos enseña que entre los conflictos humanos elementales hay una identidad que transciende el tiempo y el espacio. Lo que causaba escalofríos a los griegos sigue siendo verdadero, pero para nosotros sólo lo es cuando abandonamos esa vana ilusión, propia de los últimos siglos, según la cual seríamos diferentes: por ejemplo, más morales que los antiguos. Todo lo que hemos conseguido ha sido olvidarnos de que nos une con los hombres de la Antigüedad una comunión indisoluble. Con ello se abre una vía para comprender el espíritu antiguo que hasta ahora no existía: la vía de una empatía interna, por un lado, y la de una compresión intelectual, por el otro. Dando un rodeo por las ocultas substrucciones del alma propia nos adueñamos del sentido vivo de la cultura antigua, y es justo así como conquistamos ese punto de apoyo firme, exterior a nuestra propia esfera, que es el único que nos permite comprender objetivamente sus corrientes. Ésta, al menos, es la esperanza que nos proporciona el redescubrimiento de la inmortalidad del problema edípico.
[2] Este planteamiento ha tenido ya fecundas consecuencias; a esta iniciativa debemos agradecerle algunas incursiones, más o menos felices, en el terreno de la historia del espíritu humano. Son los trabajos de Riklin3, Abraham4, Rank5, Maeder6 y Jones7, a los que ha venido a asociarse Silberer con un bello análisis sobre Fantasía y mito8. Otra contribución a la psicología de la religión cristiana que no hay que olvidar aquí, tenemos que agradecérsela a Pfister9. El leitmotiv de estos trabajos estriba en el esclarecimiento de problemas históricos mediante la aplicación al material histórico dado de conocimientos obtenidos en la actividad del alma inconsciente moderna. Tengo aquí que remitir al lector a los trabajos citados, donde éste tendrá la oportunidad de informarse del alcance y de la naturaleza de los descubrimientos efectuados. En los detalles, las interpretaciones son en muchos casos inseguras, pero el resultado global no se ve realmente perjudicado por ello. Bastante importante sería ya que se demostrase nada más que una amplia analogía entre la estructura psicológica de los vestigios históricos y la de los productos individuales modernos. La analogía vale en particular para el simbolismo, como han mostrado Rank, Riklin, Maeder y Abraham, y a continuación para los distintos mecanismos de la elaboración inconsciente de los motivos.
[3] Hasta ahora, el investigador psicológico ha dirigido principalmente su atención al análisis de los problemas de la psicología individual. Pero en las actuales circunstancias creo que acabará siendo un requisito más o menos indispensable que se amplíe el análisis de los problemas individuales, agregándose con este fin el material histórico, como lo intentó ya Freud en su escrito sobre Leonardo da Vinci10. Pues lo mismo que promueven los conocimientos psicológicos la comprensión de las figuras históricas, los materiales históricos, ahora a la inversa, pueden también arrojar nueva luz sobre los contextos de la psicología individual. Estos y parecidos pensamientos me han inducido a prestar un tanto más de atención a lo histórico, con la esperanza de ganar allí nuevas perspectivas con las que penetrar en los fundamentos de la psicología.
1.Die Traumdeutung, p. 185.
2. Se cree que se habría suicidado al enterarse de que su adoradísima Ninon era en realidad su propia madre.
3.Wunscherfüllung und Symbolik im Märchen.
4.Traum und Mythos.
5.Der Mythus von der Geburt des Helden.
6.Die Symbolik in den Legenden, Märchen, Gebräuchen und Träumen.
7.On the Nightmare.
8.Phantasie und Mythus. (Vornehmlich vom Gesichtspunkte der «funktionalen Kategorie » aus betrachtet).
9.Die Frömmigkeit des Grafen Ludwig von Zinzendorf.
10.Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci; así como Rank, Ein Traum, der sich selbst deutet.
2 LOS DOS TIPOS DE PENSAMIENTO
[4] Como es sabido, uno de los principios de la psicología analítica es que las imágenes oníricas han de entenderse simbólicamente, que no sería lícito, por ejemplo, tomárselas al pie de la letra, sino que se ha de presumir en ellas un significado oculto. Esta idea tradicional de un simbolismo onírico no sólo ha suscitado críticas, sino también una oposición directa. No parece, sin embargo, que tan inaudito haya de resultarle al sentido común que los sueños posean un sentido y sean, por ello, susceptibles de interpretación; todo lo que está expresándose al decir tal cosa es una verdad que viene siendo moneda corriente desde hace milenios y, por ende, poco menos trivial. Uno se acuerda todavía de cuando se sentaba en los bancos de la escuela y le hablaban de los intérpretes egipcios y caldeos de los sueños. Ha oído hablar de José, que interpretaba los sueños del faraón [Génesis 40]; de Daniel y del sueño de Nabucodonosor [Daniel 4] y también del Libro de los sueños de Artemidoro. En monumentos escritos de todas las épocas y naciones se habla de sueños importantes y proféticos, anunciadores de desgracias y de la salvación, que fueron enviados por los dioses. Cuando una opinión es tan antigua como ésta y goza de una credibilidad tan general, tiene que ser de algún modo verdadera, es decir, psicológicamente verdadera.
[5] A la mentalidad moderna le resulta a duras penas concebible que un dios que exista fuera de nosotros sea el causante del sueño o que éste prediga proféticamente el futuro. Pero si traducimos esto a términos psicológicos, la concepción antigua se convierte en una afirmación mucho más fácil de entender, la de que el sueño tiene su origen en una parte del alma desconocida para nosotros y se ocupa de preparar el día siguiente y los sucesos que tendrán lugar en él.
[6] En palabras de la antigua fe, la divinidad o el demon hablan al durmiente en lenguaje simbólico, y el intérprete del sueño tiene que traducir ese idioma enigmático. En términos modernos, diríamos que un sueño es una serie de imágenes en apariencia contradictorias y absurdas, pero que, sin embargo, alberga un conjunto de ideas que, una vez traducidas, poseerían un claro significado.
[7] Dando yo por supuesto que el lector posee un conocimiento muy limitado del análisis de los sueños, está claro que tendría que acompañar esta última afirmación de un gran número de ejemplos. Pero estas cosas son hoy día tan conocidas que por respeto al público tiene uno que conducirse con moderación con la casuística onírica si no quiere resultar aburrido. Especialmente inconveniente demuestra ser aquí el hecho de que no resulte posible relatar un sueño sin a continuación tener que añadir la mitad de la biografía que constituye su individual sustrato. Existen, no obstante, ciertos sueños y motivos oníricos típicos de significado en apariencia sencillo si se los contempla desde el punto de vista del simbolismo sexual. Es posible aplicar este prisma de observación sin tener por ello que concluir que el contenido así expresado tendría forzosamente que poseer un origen sexual. Como es sabido, el lenguaje alberga muchas metáforas eróticas que se aplican a contenidos que nada tienen que ver con la sexualidad; y, a la inversa, el simbolismo sexual no implica en modo alguno que el interés que hace uso de él posea una naturaleza erótica. La sexualidad, como importantísimo instinto que es, es sustrato y causa de innumerables afectos que, como todo el mundo sabe, influyen en el lenguaje del modo más persistente. Pero los afectos no pueden identificarse sin más con la sexualidad, pues pueden deberse a todo tipo de situaciones conflictivas: el instinto de autoconservación, por ejemplo, es también una fuente de numerosas emociones.
[8] No obstante, muchas imágenes oníricas o bien presentan un aspecto sexual o bien son una expresión de conflictos eróticos. Esto resulta especialmente claro en el motivo de la violación. El motivo del intruso, el ladrón, el asesino y el psicópata suele aparecer con frecuencia en los sueños eróticos femeninos, y el tema presenta un sinnúmero de variantes. Lanzas, espadas, puñales, pistolas, fusiles, cañones, bocas de incendio o regaderas son el arma asesina; y el acto violento es un asalto con allanamiento, una persecución, un robo o la presencia de una persona escondida dentro del armario o debajo de la cama. La amenaza puede ser simbolizada también por animales salvajes, como, por ejemplo, por un caballo que arroja al suelo a la soñante y cocea su cuerpo con sus cuartos traseros, por leones, tigres y elefantes de amenazadora trompa y, por fin, por serpientes, tema que admite infinitas variaciones. Unas veces la serpiente se desliza en la boca de la soñante, otras la muerde en el pecho, como la legendaria serpiente de Cleopatra, y otras, por último, se complace en sí misma en el papel de la serpiente del Paraíso o en los de las variaciones de Franz Stuck, cuyos cuadros de ofidios llevan los significativos títulos de El vicio, El pecado y La sensualidad (figura 24). La atmósfera de estos lienzos expresa asimismo de forma incomparable la fusión de voluptuosidad y angustia, aunque de una manera mucho más brutal, eso sí, que el encantador poema de Mörike:
Primera canción de amor de una doncella
¿Qué hay en la red? ¡Míralo!
Pero me da miedo;
¿Es una dulce anguila lo que agarro
o una serpiente?
El amor es un ciego
pescador;
decidle a la niña
por dónde cogerlo.
¡Ya se me escapa de entre las manos!
¡Ay dolor! ¡Oh placer!
Insinuándose y enroscándose
se desliza hasta mi pecho.
¡A mordiscos, oh milagro,
se abre paso atrevido por mi piel
y penetra en mi corazón!
¡Oh amor, estoy asustada!
¿Qué puedo hacer?
Esa cosa horripilante
está dentro chasqueando
y haciéndose un anillo.
¡He de estar envenenada!
Entra furtivamente,
se entierra deliciosamente
y acabará matándome1.
[9] Todo esto parece sencillo y no requerir ninguna explicación. Un tanto más complejo es el siguiente sueño de una joven: Está viendo el arco de triunfo de Constantino. Ante él se alza un cañón, con un pájaro a la derecha y un hombre a la izquierda. Un disparo relampaguea en el extremo del tubo, y el proyectil acierta a la soñante, metiéndose en su bolso y luego en su portamonedas. Allí se detiene, y ella sostiene el portamonedas como si éste contuviera algo precioso. Luego la imagen se desvanece y ya solamente puede ver el tubo del cañón, sobre el que figura la divisa de Constantino: «In hoc signo vinces». El simbolismo sexual de este sueño es lo suficientemente manifiesto como para justificar la sorpresa desganada de la persona ingenua. Si se da el caso de que un conocimiento semejante constituya realmente una novedad para el soñante y suponga en dicha medida una compensación para una laguna de la orientación consciente, el sueño estará prácticamente interpretado. Pero si esta interpretación no constituye ya ningún misterio para el soñante, ya no será más que una repetición de incomprensible finalidad. Este tipo de sueños y motivos oníricos, así como otros similares a ellos, pueden verse reiterados, por así decirlo, de forma serial, sin que en ellos acierte a reconocerse —es decir, observándose las cosas de este modo— nada diferente a lo que ya resulta más que archiconocido. De ahí que esta forma de ver las cosas desemboque con facilidad en esa «monotonía» de la interpretación de la cual se quejara el mismo Freud. En un caso como éste hay buenos motivos para sospechar que el simbolismo sexual se emplea en calidad de lenguaje onírico del mismo modo que cualquier otra façon de parler. «Canis panem somniat, pescator pisces» (El perro sueña con pan, el pescador con peces). También el lenguaje onírico degenera en jerga. Una excepción, no obstante, es la representada por aquellos casos en los que se repiten un motivo o un sueño entero por no haber sido correctamente entendidos, pese a que para la orientación de la consciencia habría sido importante que se reconociese la compensación que expresan. En el presente caso se trata, no obstante, de la ignorancia corriente, o bien de una represión. Por ello, en la práctica sería posible dejar que prevaleciera el significado sexual, sin entrarse en los matices del simbolismo que señalan más allá de él. La conclusión: «En este signo vencerás», apunta a un significado más profundo. Pero esta etapa sólo podrá alcanzarse cuando la soñante se haya vuelto lo suficientemente consciente como para admitir la existencia de un conflicto erótico.
[10] Baste con estas breves alusiones a la naturaleza simbólica del sueño. Aquí tenemos que contar con el simbolismo onírico como un hecho consumado, a fin de garantizar que se admire este hecho con la necesaria seriedad. Resulta, en efecto, asombroso que en la actividad anímica consciente se inmiscuya una figura espiritual de la que está claro que obedece a leyes y finalidades completamente diferentes de las de la actividad psíquica consciente.
[11] ¿A qué se debe que los sueños sean simbólicos? En otras palabras, ¿de dónde procede esa capacidad para la representación simbólica de la que en apariencia no somos capaces de encontrar en nuestro pensamiento consciente ni la más remota huella? Empecemos por mirar las cosas más de cerca: tomemos una idea de partida o, como también suele llamársela, una idea directriz; sin pensar en ella cada vez, siendo lisa y llanamente guiados por un sentido de la dirección, perseguiremos una serie de ideas distintas relacionadas entre sí. Aquí no podemos encontrar nada que sea simbólico, y según este modelo discurre sin embargo todo nuestro pensamiento consciente2. Si observamos muy de cerca nuestro pensamiento y seguimos una intensa asociación de ideas —por ejemplo, la resolución de un problema complejo, el que sea—, notamos de pronto que pensamos en palabras; que en cuanto la reflexión se intensifica empezamos a hablar con nosotros mismos y que a veces incluso ponemos por escrito el problema o lo dibujamos para garantizar un máximo de claridad. Quien haya vivido largo tiempo en las fronteras de otro idioma se habrá dado cuenta sin duda de que, pasado un tiempo, empezó a pensar en la lengua del país. Una asociación de ideas muy intensa discurre, pues, en forma más o menos verbal, como si se quisiera exponérsela, enseñársela o convencerse de su verdad a alguien. Está claro que se orienta por completo hacia fuera. En dicha medida, el pensamiento dirigido o lógico es para nosotros un pensamiento sobre la realidad3, es decir, un pensamiento que se adapta a la realidad4, en el que nosotros, diciéndolo ahora con otras palabras, imitamos la sucesión de las cosas objetivo-reales, de forma que las imágenes se sucedan en nuestra cabeza siguiendo la misma serie causal que los sucesos que tienen lugar fuera de ella5. Decimos también que éste es un pensamiento cuya atención está dirigida. Tiene, además, la particularidad de que es causa de fatiga, por lo que sólo es puesto en funcionamiento temporalmente. Nuestro entero trabajo vital, tan costoso él, es adaptación al entorno, y una parte de él es el pensamiento dirigido, que en términos biológicos no es más que un proceso psíquico de asimilación que, como cualquier otro trabajo vital, deja el correspondiente agotamiento tras de sí.
[12]Lenguaje y concepto verbal son la materia con la que pensamos, una cosa que ha sido desde siempre cara externa y puente y que no tiene más que una única finalidad: la comunicación. Mientras pensamos de forma dirigida, pensamos para otros y hablamos para otros6. El lenguaje es en su origen un sistema de sonidos emotivos e imitativos; sonidos que expresan temor, miedo, ira, amor, etc.; que imitan los ruidos de los elementos: el murmurar y gorgotear del agua, el retumbar del trueno, el rumorear del viento, las voces del mundo animal, etc.; y que finalmente constituyen una combinación del sonido de la percepción y del de la reacción afectiva7. También en los lenguajes más o menos modernos han perdurado grandes cantidades de vestigios onomatopéyicos; por ejemplo, voces para el movimiento del agua: rauschen, rieseln, rûschen, rinnen, rennen, to rush, ruscello, ruisseau, river, Rhin; Wasser, wissen, wissern, pissen, piscis, Fisch.
[13] Originalmente y en esencia, el lenguaje no es, pues, más que un sistema de signos o «símbolos» con los que se designan procesos reales o sus ecos en el alma humana8. Se ve uno obligado a darle enérgicamente la razón a Anatole France9, cuando dice:
¿Y qué es pensar? ¿Y cómo se piensa? Pensamos en palabras; sólo eso es sensato y reconduce a la naturaleza. Pensad que un metafísico no tiene para erigir su sistema del mundo más que el grito perfeccionado de los simios y los perros. Lo que llama especulación profunda y método transcendente, consiste en alinear una por una y en un orden arbitrario las onomatopeyas que expresaban a gritos el hambre, el miedo y el amor en las selvas primitivas, y con las que fueron progresivamente asociándose significaciones que se creen abstractas, cuando en realidad no son más que onomatopeyas que han perdido su vigor. No temáis que esa secuencia de grititos extinguidos o debilitados que componen un tratado de filosofía nos enseñe lo suficiente sobre el universo como para que ya no podamos seguir viviendo en él.
[14] Nuestro pensamiento dirigido, incluso aunque fuésemos los pensadores más solitarios y alejados del mundo, no es así más que la etapa previa de la exclamación con la que uno comunica a sus compañeros que ha encontrado agua fresca o dado muerte al oso, que se avecina una tormenta o que hay lobos rondando el campamento. Una acertada paradoja de Abelardo, que expresa llena de presentimientos la humana limitación de nuestras complejas prestaciones intelectuales, dice así: «Sermo generatur ab intellectu et generat intellectum»10. Un sistema filosófico, por abstracto que sea, no es, pues, en lo tocante a sus medios y finalidad, más que una combinación en extremo artificial de sonidos originalmente naturales11. De ahí la necesidad que sentían un Schopenhauer o un Nietzsche de ser reconocidos y entendidos, y lo desesperado y amargo de su soledad. Uno se esperaría que el genio fuese capaz de deleitarse en la grandeza de su propio pensamiento y renunciar a los fútiles aplausos de la masa a la que desprecia; pero lo cierto es que también él sucumbe a los poderosos impulsos del espíritu gregario y que su búsqueda y hallazgos, su llamada, está inevitablemente dirigida al rebaño y necesita ser escuchada. Cuando decía yo hace un momento que el pensamiento dirigido es en realidad un pensamiento en palabras y citaba como drástica confirmación de lo dicho el agudo testimonio de Anatole France, mis palabras podían inducir fácilmente al equívoco de que desde mi punto de vista el pensamiento dirigido sería realmente y en toda ocasión simple «palabra». Pero eso sería ir demasiado lejos. El lenguaje hay más bien que comprenderlo como una cosa que abarca bastante más, por ejemplo, que el habla, la cual no es en sí misma más que la emanación del pensamiento formulado y susceptible de ser comunicado. De lo contrario, en efecto, el sordomudo tendría sumamente limitadas sus aptitudes intelectuales, lo que sin embargo no responde a la realidad. Sin conocer el habla, él posee su propio «lenguaje». Históricamente, este lenguaje de ideas o, por decirlo con otras palabras, el pensamiento dirigido, es un vástago de las palabras primitivas, tal y como, por ejemplo, lo explica Wundt:
Otra consecuencia importante de esa cooperación entre cambios fonéticos y semánticos consiste en que muchas palabras pierden paulatinamente todo su original significado sensible concreto, convirtiéndose en signos de ideas universales y con los que expresar las funciones aperceptivas de la relación y la comparación y sus productos. De este modo se desarrolla el pensamiento abstracto que, por no ser posible sin el cambio semántico a él subyacente, es él mismo un mero producto de esas interacciones físicas y psicofísicas de que se compone el desarrollo del lenguaje12.
[15] Jodl13 rechaza la identidad de lenguaje y pensamiento, argumentando que, por ejemplo, un mismo hecho psíquico puede expresarse de manera diferente en diferentes idiomas. De ahí deduce la existencia de un pensamiento «supraverbal». De que un pensamiento semejante exista, llámesele «hipológico», como Erdmann, o «supraverbal», como Jodl, no hay duda posible; lo único que ocurre es que no es un pensamiento lógico. Mis ideas concuerdan con las interesantes consideraciones de Baldwin14, que me gustaría citar aquí por extenso en la traducción de Geisse:
El paso desde el sistema de ideas de las etapas preliminares del juicio al del juicio coincide punto por punto con el que va desde un saber que encuentra confirmación social a un saber que puede abstenerse de ella. Los conceptos que se emplean en el juicio son esos que han sido configurados ya en sus premisas e implicaciones por las confirmaciones del intercambio social. De este modo, el juicio personal formado en los métodos de la reproducción social y consolidado por la interacción de su mundo social, proyecta de nuevo su contenido en ese mundo. En otras palabras, el sustrato de todo movimiento que conduzca a afirmar el juicio individual, el nivel desde el que son hechas fructíferas las experiencias nuevas, está en todo momento socializado; y el que se expresa es precisamente este movimiento, que reconocemos en el resultado efectivo como el sentimiento de «conformidad» o como la particularidad sinonímica del contenido.
Como... veremos, el desarrollo del pensamiento se verifica en lo esencial a través de un método de ensayo y error, basado en experimentos, utilizándose contenidos como si éstos tuvieran realmente más valor que el que se les había atribuido hasta ahora. El individuo está obligado a recurrir a sus viejas ideas, a lo que constituye para él un saber probado, a sus juicios lógicos, para edificar sus nuevas construcciones inventivas. Expone sus ideas, como decimos nosotros, de forma «esquemática» o, como lo dice la lógica, de forma «problemática», es decir, de forma condicional, disyuntiva; lanza al mundo su opinión, que todavía es propia y personal, como si ésta fuera verdadera. Todo método de descubrimiento se sirve de un proceder como éste. Pero al hacerlo continúa sirviéndose también, desde un punto de vista lingüístico, del lenguaje ordinario; y con ello sigue haciendo uso de ideas de las que la forma de hablar social y tradicional se ha adueñado ya.
Haciéndose experimentos de este modo se fomentan simultáneamente tanto el pensamiento como el lenguaje.
El lenguaje madura por ello exactamente igual que el pensamiento, sin perder nunca su referencia sinonímica o bimembre; su significación es tanto personal como social.
El lenguaje es el inventario del saber acumulado, la crónica de las conquistas nacionales, la tesorería de todos los logros alcanzados por el genio de los individuos. El sistema de «modelos» sociales de este modo constituido refleja... los juicios de la raza a lo largo del tiempo y deviene a su vez vivero para el juicio de las nuevas generaciones.
Con mucho, la mayor parte de la educación del yo, en cuyo transcurso se comparan también las inseguridades de la reacción personal a hechos e ideas con la base bien cimentada del juicio sano, se lleva a cabo empleándose el lenguaje. Cuando el niño habla, esparce por el mundo señas para la definición de un significado general y compartido; la recepción que se les tribute confirma o rechaza sus propuestas. Tanto en uno como en otro caso, el proceso se ve seguido por enseñanzas. La siguiente aventura del pequeño se verifica luego partiendo de una etapa del saber en la que la nueva particularidad es con todavía más derecho eso que puede reacuñarse en la moneda común del tráfico efectivo. Lo que merece aquí observarse no es tanto el mecanismo exacto, la reacuñación social con que se asegura esta ganancia, cuanto la educación en el juicio, ofrecida en virtud de su uso no expuesto. En todos y cada uno de los casos el juicio eficaz es también el juicio común...
... aquí queremos mostrar que este juicio se consigue desarrollándose una función cuya génesis es directamente ad hoc —que apunta directamente a esa experimentación social con que asimismo se fomenta la competencia en la capacidad social—: la función del lenguaje. De ahí que tengamos... en el lenguaje la herramienta tangible, efectiva e histórica del desarrollo y conservación del significado psíquico. Él es la prueba concluyente y la demostración de la concordancia del juicio personal con el social. En él se convierte el significado sinonímico y declarado «adecuado» por el juicio en significado «social», al que se considera socialmente generalizado y reconocido.
[16] Estas explicaciones de Baldwin hacen abundante hincapié en las condiciones que el lenguaje impone al pensamiento15, de importancia grandísima tanto en un sentido subjetivo (intrapsíquico) como objetivo (social); o tan grande, al menos, como para que uno tenga realmente que preguntarse si Friedrich Mauthner16, que con tanto escepticismo contempla la autonomía del pensamiento, no tendría razón al fin y al cabo cuando dice que este último es lenguaje... y nada más que lenguaje. Baldwin se muestra más precavido y reservado, pero en última instancia claramente favorable al primado del lenguaje.
[17] El pensamiento dirigido o verbal —como tal vez podríamos también llamarlo— es sin duda el instrumento de la cultura, y seguramente no nos equivocaremos al decir que el formidable trabajo pedagógico que los siglos anteriores dedicaron al pensamiento dirigido, tuvo como ineludible consecuencia, gracias precisamente al específico desenvolvimiento del pensamiento desde lo individualsubjetivo a lo social-objetivo, una labor de adaptación del espíritu humano a la cual hemos de agradecerle la ciencia y la técnica modernas, esas dos absolutas primicias de la Historia Universal. Los siglos precedentes no conocieron nada semejante. Las mentes curiosas se han sentido a menudo incitadas a preguntarse por qué los elevados conocimientos matemáticos, mecánicos y materiales de los antiguos, combinados con la incomparable destreza artística de sus manos, no fueron jamás empleados, más allá de algún que otro ejercicio lúdico o curioso, para convertir los principios técnicos por entonces ya conocidos (por ejemplo, los rudimentos de las máquinas simples) en tecnologías reales en el sentido que modernamente le damos nosotros a este término. A ello se ha de responder que los antiguos, con excepción de unos pocos espíritus egregios, eran del todo incapaces de seguir las alteraciones de la materia inanimada con el suficiente interés como para poder reproducir artificialmente el proceso natural, único modo en el que hubiesen podido adueñarse de las fuerzas de la naturaleza. Faltaba un entrenamiento del pensamiento dirigido17. El secreto de la evolución de la cultura está en la movilidad y trasladabilidad de la energía psíquica. El pensamiento dirigido de nuestra era es una conquista relativamente moderna, de la que carecieron los tiempos pasados.
[18] Tenemos así que plantearnos una nueva pregunta: ¿qué es lo que sucede cuando no pensamos de forma dirigida? Pues que entonces le faltan a nuestro pensamiento la idea directriz y el sentimiento de estar siendo guiado que emana de ella18. Ya no forzamos a nuestros pensamientos a seguir unas vías determinadas, sino que les permitimos flotar, hundirse y elevarse de acuerdo con su gravedad propia. Para Külpe19, el pensamiento es una suerte de «actividad interna de la voluntad», cuya ausencia tiene forzosamente el efecto de que las «ideas jueguen de forma automática». William James piensa que el pensamiento no dirigido o «meramente asociativo» sería la regla, y se expresa en este sentido como sigue:
Nuestro pensamiento consiste en su mayor parte en series de imágenes que van generándose unas a otras, en una suerte de ensoñación pasiva que muy probablemente esté también al alcance de los animales superiores. Esta forma de pensamiento conduce pese a ello a conclusiones racionales, de naturaleza tanto práctica como teórica... Por regla general, los miembros que van siendo unidos al azar en esta forma de pensamiento irresponsable son cosas empíricas concretas, no abstracciones20.
[19] Podemos completar estas declaraciones de James como sigue: este pensamiento no exige ningún esfuerzo y conduce, alejándose de la realidad, a fantasías del pasado y del futuro. Aquí termina el pensamiento verbal: las imágenes se arraciman junto a las imágenes, los sentimientos junto a los sentimientos21, y con cada vez más claridad se hace sentir una tendencia a arreglarlo y componerlo todo, no como las cosas son en realidad, sino como a uno le gustaría que fuesen. El combustible de este pensamiento que se aparta de la realidad no puede ser, como es natural, más que el pasado y sus miles de recuerdos. Hablando llanamente, a pensar de esta manera se le llama «soñar».
[20] Quien se observe con atención a sí mismo considerará acertada esta forma de hablar. Casi todos los días podemos experimentar cómo, al acostarnos, nuestras fantasías van entretejiéndose con nuestros sueños, haciendo que se desvanezca en gran medida la diferencia entre los ensueños diurnos y los nocturnos. Pensamos, pues, de dos maneras distintas: de forma dirigida y soñando o fantaseando. Aquélla trabaja en pro de la comunicación, con elementos verbales, y resulta laboriosa y agotadora; ésta, en cambio, trabaja sin esforzarse, por así decirlo de forma espontánea, con lo primero que se le presenta, dirigida por motivos inconscientes. La primera crea nuevas adquisiciones y adaptación, imita a la realidad y busca también operar sobre ella. La segunda, por el contrario, se aleja de la realidad, libera tendencias subjetivas y es improductiva a los efectos de la adaptación22.
[21] He insinuado un poco antes que la Historia nos mostraría que el pensamiento dirigido no estuvo siempre tan desarrollado como en la actualidad. En nuestros días, su expresión más evidente se encuentra en la ciencia y la técnica alimentada por ella. Ambas adeudan en exclusiva su ser a una enérgica educación del pensamiento dirigido. Pero en los días en que solamente unos pocos precursores de la cultura actual, como el poeta Petrarca, empezaron a aproximarse a la naturaleza con comprensión23, nuestra ciencia tenía ya un equivalente, la escolástica24, que si bien es cierto que tomaba sus objetos de las fantasías del pasado, confería con todo al espíritu una educación dialéctica en el pensamiento dirigido. El único éxito que hacía señas al pensador era la victoria retórica en la disputatio, y no una modificación visible de la realidad. Los objetos sobre los que se reflexionaba eran con frecuencia asombrosamente fantásticos, discutiéndose, por ejemplo, cuestiones tales como cuántos ángeles cabrían en la punta de un alfiler o si Cristo habría podido operar también la obra de la divina redención encarnándose en un guisante. Las posibilidades de este tipo de problemas, a los que por supuesto se añadía el problema metafísico, es decir, la posibilidad de conocer lo incognoscible, muestran lo extraordinariamente singular que hubo de ser un espíritu que ideaba este tipo de cosas, para nosotros completamente absurdas. Pero Nietzsche adivinó algo del trasfondo de este fenómeno al hablar de la «magnífica tensión» de espíritu creada por la Edad Media.
[22] Históricamente hablando, la escolástica, cuyo espíritu inspiró el trabajo de personas con una capacidad intelectual tan sobresaliente como la de Tomás de Aquino, Duns Escoto, Abelardo, Guillermo de Occam y otros, es la madre de la ciencia moderna, y un futuro posterior verá con claridad de qué modo y en qué punto siguen teniendo todavía nacimiento en ella corrientes subterráneas de la ciencia de nuestros días. En su esencia, la escolástica es una gimnasia dialéctica que contribuyó a que el símbolo verbal, la palabra, adquiriese un significado absoluto, obteniendo así en último término aquella substancialidad que las postrimerías de la Antigüedad sólo pudieron conferir a su logos mediante una valoración mística. La gran aportación de la escolástica consiste en haber puesto los cimientos de una función intelectual sólidamente estructurada, la conditio sine qua non de la técnica y la cientificidad modernas.
[23]