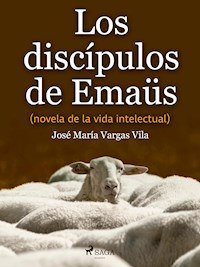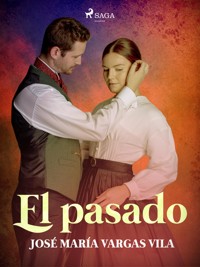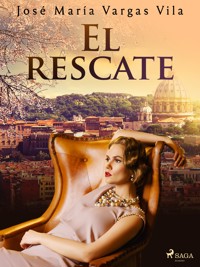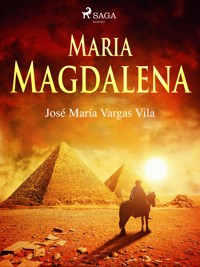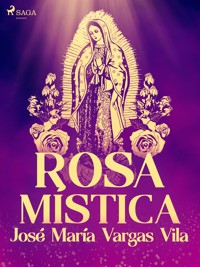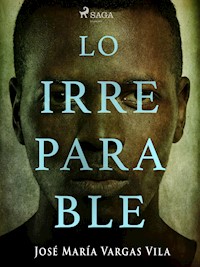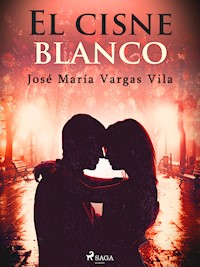Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Alba roja» (1902) es una novela inspirada en las rebeliones de Colombia de finales del siglo XIX. Luis Saavedra, escritor panfletario, y Luciano Miral, poeta, son amigos de infancia. Cada uno enfrenta su propia tragedia, Luis combate el régimen opresor y Luciano lucha por el amor de la hija de sus patrones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José María Vargas Vilas
Alba roja
... comme élles sont douces ces cendres... Elles coulent entre les doigts, comme le sable de la mer ...
Saga
Alba roja
Copyright © 1902, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726680904
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A
Antonio J. Restrepo
este libro
le es cariñosamente dedicado
por
Vargas Vila.
París, Febrero de 1.902
I
rojo y azul...
Luciano Miral convalecía de una larga enfermedad entre los naranjos en flor, las huertas lujuriantes, las vides pampanosas y los rosales inagotables de una divina playa semi-griega, besada por las olas del Tirreno.
Allí miraba el mar, y el sol, y el horizonte.
Y miraba también su vida.
Era un rebelde, no un vencido.
Indomado, indomable como el mar! La derrota lo ensoberbecía, no lo abatía. Bajo su cielo lívido de claridades crepusculares, se abría más poderosa la floración inmensa de sus sueños...
Y porque la Esperanza era una rosa inmortal que se abría en su corazón, llenándolo de un mágico perfume.
Y porque la Ilusión extendía ante él, en mirajes pertinaces, el prisma polícromo de sus encantos, en ondas de reflejos rosa y azul, bajo la indefinible ternura de un cielo de ópalo, estremecido á la suprema caricia de esa luz interminable.
Y porque la Gloria, en espejismos tentaculares y misteriosos, atraía aún los cisnes blancos de sus sueños hacia edénicos lagos inviolados, á cuyas ribas glaucas, misteriosas, las flores del Triunfo se inclinan reverentes al paso de los grandes Elegidos.
Y porque el fuerte soñador leonino se apoyaba en la gloria de su nombre, como en el plinto de un mármol coronado de rosas... Y soñaba á la sombra de su escudo, como bajo un sol soñador, calenturiento.
Por todo eso, gozaba en recordar su vida, á la luz poniente de soles que morían, en esa hora de su existencia en que su juventud agonizaba como un faleno igneo, en una lenta vibración de alas que se cierran en el silencio inmenso, tras de las selvas somnolientas, sobre horizontes extintos...
Y así rememoraba su pasado, su gran pasado luminoso y trágico, en el silencio tenebroso de los densos crepúsculos invernales, cuando sobre la tierra caía la noche, y sobre los obscuros mares pensativos, la gran satiresa blonda, esparpillaba el polvo de oro de sus pasos, y bajo la caricia de sus pies brotaban las estrellas como rosas...
*
Como el eco de una música lejana, muy lejana, muy triste, muy amada, venían á él, en ondas rumorosas las lentas vibraciones del recuerdo.
Ajados por el tiempo, como los bordados de una vieja sedería, olvidada en un antiguo cofre, así se desplegaban ante él, las remembranzas de las cosas primeras de su vida, con un triste color de marfil viejo, una opacidad doliente de mármoles sepultos, una invencible melancolía de rosas polvorientas...
Y se desprendía de ellas un extraño perfume, que acariciaba, tristemente, suavemente, como una mano de mujer su alma nostálgica y bravía.
Y como en peregrinación romántica, por el parque de un castillo abandonado, en noche de doliente plenilunio, íbase así su alma hosca y taciturna, por esas vaguedades del recuerdo.
*
Allá, la llanura silente en su paz de égloga, con sus tapices de oro y de esmeralda, sobre cuyo horizonte malva, las montañas lejanas dibujan extraños arabescos, y el cono de un nevado alzándose por sobre los montes abruptos, semeja un cirio gigantesco, extinto ante un catafalco de dioses.
Y en la decoración bucólica, la casa paterna, rodeada de sauces y de fuentes, como una rara flor de piedra en la verdura monotona y pasiva.
Y en los grandes llanos idílicos, con horizontes de acuarela, las vacadas domésticas, los caballos semi-salvajes, interrumpiendo á trechos la calma taciturna del paisaje.
Y más lejos, la ciudad monacal, alzando sus campanarios rudos, al pie del cerro agreste, en su soledad hostil, bajo un cielo desapacible, de tonalidades borrosas.
Y los altos muros del convento, en donde despertó á la vida del alma, en la humillante disciplina del colegio.
Siluetas austeras y frías de profesores huraños, rostros angélicos de campesinos intonsos, perfiles atrevidos, de adolescentes heroicos, fatalmente destinados á las batallas y á la muerte, rostros precozmente graves, de los grandes predestinados á la celebridad; y entre todos ellos, melancólico y tierno, sensitivo y grave, aquel hermano de su alma, su primero, por no decir su único amigo, en su vida de niño huraño y de adolescente desdeñoso y aislado.
Blondo y triste, con un altivo perfil de César eslavo, irradiando en la palidez alba de su cutis la fosforescencia taciturna de sus grandes ojos azules; diseñando las líneas ovales del rostro, la sinuosidad de los labios sensuales y rojos, la nariz recta, la frente comba bajo el esplendor de la cabellera rubia que semejaba el halo de un arcángel. Así surgía en su memoria, aquel extraño niño, como una flor de tristeza, de tragedia y de amor, en esos limbos blancos de su vida.
Había sido en una mañana invernal, rígida y pluviosa, al abrirse las tareas escolares, húmeda todavía su boca por el último beso de su madre, estremecida aún su alma por el ¡adiós! postrero de su hogar, que había visto entrar, al patio del colegio, al lado de una mujer triste y humilde, aquel ser de pasión, que había de marcar tan hondos recuerdos en su alma.
Una hora después, lo había visto, ensangrentada la faz nubil, pálido de coraje, resistir, acosado por una turba de condiscípulos, y había ido en su ayuda, y se había puesto ante él, como un escudo, y en un arrebato, ya augural de su vida redentora y heroica, había combatido por él, y en esa victoria pueril, lo había puesto bajo el patrocinio de su brazo, y sobre su corazón bravío.
Y, fué su amigo.
No lo había visto nunca.
Los separaban, la distancia material, y los prejuicios de una sociedad aldeana y pueril, que jugaba en la soledad de esas llanuras andinas, comedias de aristocracia rústica, dramas de señoría medioeval, de una candidez agresiva, de un cómico doloroso y cruel.
El, era el hijo de una antigua familia de nobles arruinados, que ocultaba su miseria entre los muros derruídos de la vieja casa campestre, fortaleza de su orgullo, asilo de su vanidad lugareña, de sus sueños desvanecidos de señoriales grandezas.
Y el otro, era el hijo de una sirvienta dolorosa y triste, al cual, la influencia de una familia poderosa, asombrada de aquel talento precoz, enviaba á ese colegio, donde hervía el pululamiento elegante de los nobles de provincia.
Y él, lo consoló en aquel primer día triste, él le enjugó la sangre de aquel combate infantil, él se acercó á su alma, en aquella hora desesperante de soledad y de abandono.
Y sus corazones se unieron para siempre en esa primavera de la vida.
—¿Cómo te llamas tú?—preguntó el niño herido.
—Luciano Miral, ¿y tú?
—Luis Saavedra.
Y no se dijeron más.
Se estrecharon las manos, y pasearon pensativos y solemnes, en su gravedad precoz, de niños extraños, bajo los grandes pórticos, cerca á los muros fríos, y por los patios húmedos de aquella gran prisión intelectual.
____________
Y fueron inseparables.
Temperamentos completamente opuestos, se completaron y se unieron, fundiendo en una deliciosa y casta intimidad, sus dos almas soñadoras.
Eran dos âmes en avance, como ha llamado un psicólogo, esas almas de niños precozmente sensibles á la llamada de los dolores íntimos, con los ojos prematuramente abiertos sobre las cosas del espíritu, sobre el misterio ondeante y tenebroso de la Vida.
La extraña precocidad de sus almas serias, el prematuro desenvolvimiento de su sensibilidad, los aislaban de todos, y los atraían irresistiblemente el uno hacia el otro, en la hostilidad muda, ó la indiferencia altanera que los rodeaba.
Luciano Miral, era odiado y temido.
Flor vigorosa y rara de una raza guerrera y soberbia, perseguida por un hálito de tragedia, como los héroes de una creación sofóclea, acosada por dolorosos atavismos, por obscuras, insondables neurastenias, se esbozaba ya, en la hosquedad imperiosa de su carácter, como el rebelde indomable, que había de fatigar luego la fama y el dolor.
En esa edad en que no se es nada, él era ya alguien. Toda su personalidad moral aparecía ya, sin vértebras, rebelde á las genuflexiones y á la adoración, á toda forma de servilismo y de bajeza.
La disciplina escolar, untuosa y férrea, deformadora de las almas, y envilecedora de los caracteres, no pudo nada sobre él. Permaneció intacto y recto, en esa atmósfera de adulación que lo rodeaba.
Su carácter despótico, de un despotismo heroico, se diseñaba ya, y se acentuaba fuertemente bajo los rasgos de su fisonomía insoportablemente seria, tenazmente altanera.
Displicente, frío, poco abordable, empezaba á gozar ya del glorioso distintivo de las almas superiores: era odiado.
Sus profesores no lo amaban. Sentían por él, esa ruda, instintiva aversión, que la pedagogia mezquina, siente por los grandes caracteres que se esbozan.
De la crisis de misticismo que había tan rudamente agitado su primera infancia, de los motivos de su piedad desvanecida, empezaban á contarse ya, extrañas cosas, y la leyenda comenzaba á rodearlo, y la calumnia como una mariposa negra, comenzaba ya á aletear sobre él, antes de convertirse en aquel como buitre heráldico, que había de hacerle con sus alas negras, uno como penacho de guerrero, un limbo, donde fulguraba aun más su frente trágica y gloriosa.
Como en una leyenda de milagro, todos los estigmatas de su destino se marcaban ya en él.
El orgullo, como una piel noumea, comenzaba á hacer invulnerable su corazón de Hércules adolescente.
Principiaba á ser ya el terrible cenobita de su propio culto, el solitario absorto en su propia contemplación, y sentía ya los síntomas de aquella autoadoración, que le haría doblar lentamente las rodillas ante su propia grandeza. Su alma se hacía ya la capilla austera de su Yo.
Y soñador olímpico, sentía crecer en él, el orgullo de un dios.
Y como una fanfarria desesperada, el alma de los siglos heroicos gritaba en su corazón.
Era la forma roja del Ensueño.
Luis Saavedra, era la forma azul.
Era una alma triste, hecha de crepúsculos y brumas.
Sensitivo extraordinario, soñador pertinaz de cosas bellas, el alma misma del dolor, parecía desfallecer en su corazón.
La pasividad atávica de su raza, encorvada bajo el hábito de una larga domesticidad, no se mostraba en él por la vileza de las almas deformadas bajo el yugo, sino que se disolvía en una tristeza resignada, en una apacibilidad noble y seria, en una ingenuidad adorable, que se fundían en extrañas irradiaciones de candor.
Era un meditativo, indolente y vagamente sensual, ante el cual la vida se abría como un jardín de sueños, en cuyas frondas, la mujer, dormida espera el beso redentor que la despierte.
Era una alma de Amor.
Un prematuro desenvolvimiento de su sensibilidad y acaso gérmenes mórbidos de su sangre, lo llevaban violentamente hacia la pasión fatal.
A través de su carne nubil sentía el murmurio, de las grandes olas de la voluptuosidad, que envolvían todo su ser.
Su alma de niño triste, pedía el adormecimiento de los besos, y en la vaguedad de sus sueños adultos, llamaba, la mujer, consolatriz de la eterna inquietud de los poetas.
Y balbuceaba ya la lengua divina de los grandes ritmos, y en sus cuadernos de estudio, cantaban ya rimas muy graves, muy tristes, muy blancas, como coro de vírgenes místicas, atormentadas por la visión terrible del Amor.
El uno tenía sueños de águila, de combates interminables, sobre las cumbres sangrientas.
El otro tenía sueños de ruiseñor, sobre las ramas de un árbol, á la luz de una alba pálida.
El uno, ensayaba ya rugidos de león. El otro, cantos tímidos de alondra.
Mientras Luciano Miral soñaba con el encanto atronador de los tumultos, con las tempestades de la plaza pública, con el rumor oceánico de multitudes en delirio, con las luchas despiadadas, con las muertes heroicas, Luis Saavedra soñaba con armonías desconocidas, con músicas divinas, escuchadas en jardines misteriosos á la luz de crepúsculos ideales, con vuelos de mariposas enamoradas sobre corolas de rosas moribundas de amor, y con formas de vírgenes ardientes, que venían á él ciñéndole sus brazos como un collar de lirios, y prendiéndose á su boca en un beso interminable...
El uno soñaba con la Gloria.
El otro con el Amor.
Y sus dos almas inquietas se buscaban para consolarse en esa pavorosa intemperie de sus esperanzas.
Huían el tumulto asordador de los demás.
A Luciano, lo aislaba su propio orgullo.
A Luis, lo aislaba el orgullo de los otros.
Y se buscaban, y erraban juntos en las horas de recreo, por los lugares solitarios, gustando en conjunto el misterio del silencio, en esas horas en que la emoción sagrada de la vida interior quita el deseo de hablar y el himno mudo de los sentimientos renuncia á la palabra.
Y siguiendo las obscuras evoluciones de sus pensamientos, el vuelo estremecido de sus almas hacia el Ideal, se sentían envueltos en una sublimidad radiosa, ante el misterio omnipresente de la Vida, y la pasión gritaba en ellos con una insistencia aterradora.
Y parecían llamar algo que se ocultaba en las tinieblas, en las ondas densas del silencio, que pesaba sobre ellos.
Y sus almas, como dos flores muy tristes, se abrían á las confidencias dolorosas.
Luciano Miral, no tenía secretos. Soñaba alto, y sus sueños tormentosos dialogaban entre sí con un extraño frotamiento de alas, como de buitres que se querellan.
Todo en él iba hacia afuera.
Hacía conferencias, no confidencias.
Luis Saavedra tenía secretos, y ellos buscaron el calor del seno amigo.
Y en el jardín del colegio, en una tarde autumnal, la confidencia se escapó del pecho...
Luis amaba.
Miral, no comprendía esa palabra.
El misterio mortal, la fatalidad de esa pasión siniestra, que llega tarde ó no llega nunca, á las almas escepcionalmente grandes, no había tocado la suya, que tenía la fría y poderosa virginidad del acero en las entrañas de la mina.
El alma de Luis, era de una virginidad de cera, y el Amor había impreso en ella, la temible huella de su dedo candente.
Amaba.
Y era en la misma casa donde había corrido su infancia desvalida, que su corazón se había abierto como una flor de sacrificio al rayo de la pasión abrasadora.
Y era allí, en aquella casa donde servía su madre y donde él había crecido en dulce intimidad con la hija de sus patrones, que había sentido despertar su corazón, enamorado de ella.
Y contó á su amigo las indescifrables turbaciones de su amor, las primeras promesas, las primeras caricias, el primer beso, dado á la sombra del rosal en flor.
Y Luciano tembló por su amigo.
Su ojo de águila joven, vió las escarpaduras del precipicio á cuya orilla crecía aquella campánula silvestre.
—¿Y tu madre, lo sabe?
—No.
—¿Y tu padre?
Luis enrojeció confuso. No sabía quién era su padre.
Y por primera vez, sintió en su alma, la soledad de ese anonimato social que lo rodeaba.
No sabía nada de su historia, nada de su pasado, y por primera vez sintió la Vida, alzarse ante él, como una amenazante noche.
Y pensamientos extraños surgieron en su cerebro, como navíos enormes, de una flota fantasmal, en una mar obscura, inexorable.
El Amor, que como una alba rosa en un cielo gris, se alzaba triunfal en aquel adolescente triste, y se incendiaba con las coloraciones resplandecientes de una virilidad próxima, gimió en su corazón ajusticiado, como las vibraciones estremecidas de una campana lúgubre en el mutismo religioso de la llanura dormida.
Y la tristeza, como un estremecimiento de ondas lunares, invadió lentamente, su pobre corazón asesinado.
Y Luciano escuchó en silencio aquellas confesiones, que brotaban sinceras, en un deseo de intimidad cándido, engrandecidas por la imaginación extraordinaria del poeta, aisladas en pleno éter, como visiones de sueños, como domos de nubes, como caprichosos palacios de luz, alzados en aquella mente de niño, y que llenaban ya aquella cabeza apolínea, inclinada inexorablemente hacia los sueños, como el ramaje de un sauce sobre las aguas de un río.
É inclinó sobre su amigo su frente, marcada ya con las fatalidades obscuras del pensamiento, llena de un aquilón de clamores y de ideas; y sintiendo penetrar aquel extraño dolor en su alma, tuvo, en esa visitación del sentimiento, la clara visión del porvenir, y quedó lúgubre y triste, á las riberas de esa alma. ¡Siniestro soñador ante las olas!
. . . . . . . . . . . . . . .
Y las sombras del crepúsculo, prolongándose en sus almas, las hacían vertiginosas, y sentían la atracción pérfida y misteriosa de la muerte, en el mutismo inquietante de la sombra, en el terror aéreo, que envolvía la condensación taciturna de las cosas.
Y una gran melancolía, de vencidos prematuros, cayó sobre ellos; el silencio, posesor de sus almas, ya maduras para el dolor, estranguló las palabras en sus gargantas, no fuertes todavía para el grito trágico; un vértigo mortal los invadió; y se abrazaron, mudos, en la azulidad luminosa de la hora.
____________
Il campo estaba en floración.
Las rosas, los claveles, los geranios, abrían sus cálices abrasados, en la tristeza negra de las hojas dormidas.
Sombra de arbustos cariñosos cubrían las rosas blancas, que soñaban á la orilla de los estanques verdinegros, y sobre la onda estremecida de estos misteriosos visionarios, dibujaban extraños arabescos, los cisnes, las nubes y las flores.
En el silencio, inmenso y somnoliento, el sol, como un sello rojo, vertía sus cascadas de luz, desde los cielos, laminados de oro.
Y el lago lejano, ostentaba el fulgor metálico de sus ondas irisadas, como el dorso de un monstruo, bajo el frotamiento acariciador de aquellos besos de luz.
Florecían los mirtos en los huertos, y las frutas maduras reventaban, abriéndose como bocas de pecadoras insaciables, bajo la irradiación tórrida del cielo.
A lo lejos, la curva enorme y desproporcionada de los cerros, cortaba el horizonte en dibujos poliformes, en arquitecturas inverosímiles, de una confusión majestuosa de sueños.
Los techos empurpurados de la aldea vecina, brillaban, como incendiados, bajo el esplendor ardoroso del medio día.
Las chozas de los campesinos semejaban bloques de mármol rojo, bajo el rayo ocre de aquella luz cegadora, de granate.
En el horizonte de fuego, la torre blanca del poblado, semejaba una columna de humo en el esplendor de una fragua.
Los ánades inmóviles, como flores de crepúsculo, sobre el agua trágica, doblaban sus cuellos orgullosos, como pistilos devorados por la llama.
Y había incertidumbres de miraje, en esa claridad verde-roja, de aguas, de trigales, de follajes, que con una inmovilidad de lago bituminoso, reverberaba, bajo el firmamental incendio de los cielos.
La quinta el Milagro, se alzaba en mitad de la llanura, como un oásis, como un macizo de verdura, como perdida en el espejismo de sus sauces y eucaliptus.
En lo más apartado del jardín, en un kiosko umbrío, donde había frescuras de gruta, y la luz se tamizaba en un turquí tiernísimo, vestida de blanco, indolente y soñadora, estaba una niña, en la plena eflorescencia de la vida, acusando la rica movilidad de sus quince años.
La cabeza, pequeña, nimbada de cabellos negros, que le hacían un halo metálico y sombrío. La frente estrecha, inmaculada; frente helénica. La boca sensual, roja y carnuda, como una gran flor de beso. Los ojos de un negro intenso y luminoso, cuya mirada producía impresión de quemadura, tenían la humedad aterciopelada de una flor acuática, y flotaba en ellos una bruma de voluptuosidad, algo de un trágico inasible. La nariz recta, primaticia, como hecha con el pincel de aquel maestro boloñés. El seno fuerte, escultural, de un desarrollo prematuro. La garganta amplia, de faunesa. La piel maravillosa, rosa y blanca, en una coloración de nautilio, toda ella sugestiva, llena de una atracción abismal, inquietante y tentadora.
Leía, y en su gravedad sibilina, el pliegue de su frente contraída, acusaba una atención profunda que envolvía en un vapor de gravedad la suntuosidad lujuriante de sus formas.
La impresión de la lectura aceleraba la circulación de su sangre, y hacía ondulaciones en su seno opulento, y ennegrecía el abismo de sus ojos cambiantes y profundos.
Aquella virgen, tenebrosamente bella, tenía un nombre de tentación sagrada, de idilio lujurioso y bíblico, se llamaba Ruth.
Era la hija de Don Carlos Solís, comerciante acaudalado, opulento morador de aquella casa.
Era allí donde servía la madre de Luis Saavedra.
Su domesticidad allí, era hereditaria, inmemorial. Candelaria, su abuela, había nacido, de una sirvienta, en casa de los padres de la señora de Solís, con ella se había criado y había crecido, con ella había venido á su nueva casa el día de su matrimonio, y con ella había vivido hasta su muerte. Y, cuando ésta acaeció, Justina, su madre, quedó representando aquella dinastía de siervos, y allí había nacido él, sin saber de qué padre, como había nacido su madre, de su abuela ya vieja, víctima también de oculta aunque no plebeya seducción.
Y allí había crecido el niño, entre los mandados y la escuela, hasta que Don Carlos, noblemente impresionado por su talento, lo había colocado en aquel colegio; donde hervía el pululamiento orgulloso de los nobles de provincia.
Don Carlos que en su matrimonio no había tenido hijo varón, mostraba un cariño especial por este niño, y así lo había deja do crecer en una intimidad fraternal con su hija.
Y la gran ternura de estos dos niños, se desvió hacia el amor, un amor idílico, incomprendido de ellos mismos. ¡Amor de dos niños ignorantes y miedosos, inconscientes ante la aparición de la pasión desvastadora!
Fué ya á los catorce años, cuando la pubertad habló en él, que conocieron el misterio del beso casto, en la ebriedad de sus sentidos despiertos.
Y hacía dos años, que este idilio nubil y encantador, se abría como un lirio mortal, bajo las alas del misterio de la Vida.
Ella, dominante, imperativa; él, dulce y silencioso, se hundieron en las languideces mórbidas del Ensueño; entraron en los laberintos florecidos, y resbalaron por las pendientes encantadoras del Amor.
Y era bajo los grandes árboles del jardín, testigos pensativos y mudos; ante las rosas pálidas en espera de tardas violaciones; cerca á los estanques limosos, donde cisnes pensativos los seguían con pupilas soñadoras; en los grandes silencios nocturnales, que se buscaban para hablarse y se abrazaban temblorosos, y se besaban conmovidos y graves...
Cuando el idilio fué bruscamente interrumpido, por la entrada de Luis al colegio, la tristeza en formidable visitación cayó sobre sus almas.
Y se sintieron como ahogados en la soledad inconmensurable que los rodeó...
Luis habría enfermado de tristeza, si la amistad salvadora de Luciano Miral, no hubiera venido sobre él, como un escudo y un amparo en su dolor.
Cuando depositó su bagaje de sueños y dolores en aquel corazón amigo, sintió las alas cariñosas del consuelo descender sobre él, y bajo la ejida de aquel adolescente, hosco y fuerte, se sintió capaz de soportar la inconmensurable tristeza de las ausencias sombrías, las lentas, interminables horas de abandono y soledad.
Bebió la fuerza en la palabra del fuerte, y la Inspiración que ya aleteaba en su cerebro, abrió sus alas de incendio y vino en un Pentecostés glorioso sobre su corazón.
Y habló la lengua de los grandes elegidos: fué poeta.
Y juntó versos de un lirismo adorable, á las cartas apasionadas y tiernas que escribía á su amada.
Y eran esas cartas y esos versos del poeta adolescente, los que leía la niña pensativa en el silencio del kiosko, en ese medio día canicular.
Y entornó los párpados lentamente, como pétalos de una flor que se cierra sobre una cantárida luciente.
Y roja, más roja que las rosas, los besaba, temblando de emoción.
Y su alma vibraba como un salterìo, tocada por las alas de esas rimas.
Y repetía las líricas estrofas, que canta ban en coro en su cerebro.
¡Diosa enamorada de su culto, del himno de sus íntimas liturgias!
Y su corazón temblaba, como si sintiese cerca á él, aquel pecho adolescente, que tantas veces lo había oprimido. Y tendía su frente á la caricia y sus labios al fantasma del beso, mientras la luz la envolvía en magnificencias diáfanas, y vibraba en las copas de los árboles, coronándolos de flores de topacio... Y del campo lujuriante, de los rosales cándidos, se alzaba en una locura de átomos y de ritmos, en la sensualidad de la hora, un himno atronador á la Vida, al Amor, á la Fecundidad.
____________
En el gran salón rectoral estallaba el fragor de los aplausos...
Y Luciano Miral, de pie, en la tribuna, donde acababa de pronunciar el Discurso de orden, de aquella repartición de premios, que cerraba el año escolar, respiraba feliz, aquella atmósfera de admiración que lo circuía, y cuyos rumores le parecían como el preludio de la gran sinfonía de gloria, que había de arrullar su vida.
Alta y agresiva, alzada en habitual gesto trágico su cabeza ambarada y luminosa, la boca elocuente y amarga, su mirada fulgurante, dominadora, caía sobre la multitud con una extraña sensación de dominio, de superioridad y de orgullo.
Una esencia indefinible de grandeza moral, parecía desprenderse de toda su persona, y rodearlo como un fluido. El magnetismo de sus palabras lo envolvía, y un halo de fuego parecía circuir ya su cabeza pálida y seria de Apóstol prematuro.
El discurso que acababa de pronunciar, no era suyo, pero él había comunicado el soplo álgido de su alma á los períodos pesados y clásicos del viejo canónigo que lo había hecho, había dado modulaciones extrañas á aquellas frases áridas y banales, y había hecho, cantar y estallar en armonías inesperadas, la rigidez geométrica de la vieja prosa escolar. Su genio había comunicado el fuego á aquella paja seca, como la presencia del Dios del Génesis, á las zarzas de la Biblia.
Y aspiró larga, apasionada, voluptuosamente, aquel ambiente de aplausos, como las primeras ráfagas, como el soplo fuerte y vivificante, de un gran mar misterioso que se preparaba á atravesar...
Y alzaba la cabeza, como buscando en una atmósfera tórrida, el beso de algo divino, que esperaba: el gran beso sonoro y sangriento de la Gloria.
Y en ese nimbo de luz artificial del gran salón, su silueta se esbozaba como había de diseñarse después sobre la vida dolorosa de su época: como un gran gesto heroico, como la curvatura de una grande ala trágica, como la proyección desmesurada de un gran sueño en el largo marasmo de la Historia.
Luis Saavedra, cargado de medallas, de libros, de coronas, de premios merecidos y valiosos, se embriagaba con el triunfo de su amigo, y buscaba en vano unos ojos que lo miraran cariñosos, un semblante que se alegrara con sus triunfos, unos brazos que se tendieran hacia él, unos labios que buscaran su frente... Y su grande alma, triste y soñadora, tiritaba de frío en esa soledad moral, soñando en vano con el gran beso rumoroso que era el sueño de su vida: el beso del Amor.
Cuando todo terminó, Miral, fué hacia su madre, puso en sus manos los premios merecidos, se arrojó á sus brazos, y sintió en su cuello el calor de las lágrimas de aquella gran mártir silenciosa y augusta, que era su madre.
Y Luis Saavedra se sentó solo, doloroso, inconsolable, en lo más obscuro del salón, ocultó la cabeza entre las manos y lloró largamente... Sus premios rodaron por el suelo, como signos de una vida en derrota, de una alma vencida, de un Destino glorioso, roto como un pájaro de cristal, contra la brutalidad inexorable de la Vida.
Luciano Miral fué á buscarlo, lo trajo consigo, y lo presentó á su madre. La noble señora lo abrazó con cariño y lo besó en la frente como á un hijo, con un beso largo, piadoso y conmovido...
Y se abrazaron para separarse en las vacantes, aquellos dos adolescentes extraños, enfermos ya de esa enfermedad siniestra — la tristeza intelectual — dolorosamente exasperadas sus almas, en las angustias de esa adolescencia tan rudamente violentada por la vida.
Y se separaron conmovidos, esas dos formas del ensueño: la una roja y bravía, ruido de águilas torvas en una nube de púrpura; la otra blanca y triste, proyección de alas de cisnes en una intensa palidez de nácar...
____________
Cuando Luis Saavedra, pasó el umbral de la casa hospitalaria en que había crecido, la realidad de su vida, se le apareció, desnuda, sin velos, como una loca muda y sombría, llorosa y de pie, á la orilla de un sendero extraño.
La acogida protectora y fría de sus patrones; el tú, dado en señal de servidumbre, la distancia puesta sin tacto y con premura, todo fué una revelación desgarradora, la ruptura de un velo, y de las fibras más delicadas de su corazón.
Y la vida apareció ante él, desierta y desolada como si una mano traidora lo hubiese colocado de súbito en la frontera del Sahara.
Y se sintió como prisionero de su Destino, en las manos inexorables de lo Desconocido...
Y al sentirse así, aplastado por la verdad de su vida, como un insecto bajo el pie de un paquidermo, su pobre alma soñadora, como un niño que despierta, abrió los ojos, preguntándose:
il perché delle cose
del tácito infinito andar del tempo.
Y en la desgarradura de su horizonte moral, el mundo se le apareció como una interrogación formidable.
Y quedó cuasi vencido ante ella.
Y la esfinge lo amedrentaba...
No que él fuese el hombre inapto á la vida, el débil de la civilización, aquel á quien Max Nordau llama weltmud, ese tipo de hombre moderno, enfermo de la enfermedad del siglo: la inaptabilidad á la existencia.
No, pero, no era un fuerte.
Era un inquieto indefinible é inapaciguable.
Sentía el vértigo, ante el vacío de la vida que nos rodea.
Y el valor de la lucha le faltaba...
Ese terror doloroso á las cosas de la vida, es un estado ó actitud psíquica particular á ciertas almas delicadas de poeta: el mal de Leopardi.
En su alma cantaban todas las armonías y brillaban todos los ideales, como en una selva poblada de pájaros y coronada de estrellas, y la vulgaridad ambiente de la vida, caía como una tormenta de nieve haciendo enmudecer todos los cantos, interceptando la luz de todos los astros.
Y moroso, y lúgubre su espíritu se abría ante esta perspectiva siniestra.
La vida moderna con todas sus mentiras, con sus falsas conquistas, con la inanidad de sus progresos, con su engañosa civilización, con su libertad pérfida, su pérfida igualdad, su pérfida fraternidad, abría así, de súbito, ante sus ojos, como un seno cancerado, su espectáculo de vergüenzas y de oprobio...
El país en el cual había nacido, una de esas repúblicas amorfas, una de esas democracias heteróclitas, ofrecía el espectáculo miserable de una gran mentira, universalmente tolerada.
Ni aquel amás de analfabetos trogloditas y letrados arcáicos, era una República, ni su pueblo natal, paraíso de cretinos privilegiados, de tenderos hechos augustos, y de hacendados hechos señores, era una democracia.
Allí nada era legítimo.
Todo era una mentira burda y convencional.
La libertad era libertinaje; la democracia, una canalla dorada; la religión un bandolerismo agresivo.
Todo allí era hostil á la verdad y al mérito.
Se vivía en una atmósfera de mentira, sentida, consentida y amada.
El poder político era de los más audaces. El poder social de los más viles. El poder religioso de los más malos.
Un jacobino sin escrúpulos gobernaba el país en nombre de la libertad.
Plebeyos sin fe de bautismo, con abolengos simiescos, predicaban la aristocracia en nombre de la sociedad. Apóstoles sin fe, predicaban el dogma desde las alturas de su ignorancia alambicada, y fulminaban el vicio desde las simas de la más desenfrenada licencia.
Y fué este rudo bastión de necedad, el que obscureció el horizonte del poeta y se alzó ante él.
La idea de las castas, la distancia que separa las clases, he ahí el foso que se abrió delante de sus pies.
Y el gran muro social, con sus asperezas indomables, con sus hostilidades asesinas, le cerraba el paso.
La sociedad, como una hidra formidable, le vedaba el camino, amenazando devorarlo, sino llevaba consigo la palabra del enigma: el oro.
La aristocracia de su pueblo, torva y sañuda, ponía la mano sobre el hombro del soñador, para decirle: no entrarás.
Las aristocracias de pueblo son crueles, porque son antiguos esclavos que se vengan.
. . . . . . . . . . . . . . .
Luis, fué intorrogado fría y formulariamente sobre sus estudios, por el Sr. Solis, quien lo felicitó por sus triunfos y lo exhortó, con las trivialidades de uso, á continuar así.
Y, luego, fué licenciado entre la servidumbre...
El beso de su madre, fué como temeroso y frío. La pobre mujer no se atrevía cuasi á besar aquel grande y bello joven, tan fino, tan delicado, tan elegante.
Sus antiguos compañeros, los gañanes de la Quinta, y los mozos de servicio, se sentían como intimidados, y vacilaban en acercarse á él, ó lo hacían con una frialdad cuasi agresiva.
Felipe, el viejo criado regañón, lo recibió refunfuñando, y diciendo que venía hecho un señorito.
Toda la ignorancia, la de arriba y la de abajo, se despertó hostil á su llegada.
A la hora de la comida no quiso sentarse á la mesa del servicio, y esperó para comer más tarde, solo, con su madre.
Esto hizo crecer la naciente predisposición contra él.
Huyendo de aquella atmósfera de vulgaridad agresiva, que comenzaba á circundarlo, oprimiéndole el corazón, salió al campo á la caída de la tarde, llena el alma de angustias, repleto el pecho de sollozos, los ojos bañados de lágrimas... Y, lloró, solo, mudo, ante la impasible serenidad de las cosas, la emanación pacífica de la soledad, el silencio augusto del crepúsculo.
Nada había cambiado en aquellos parajes, sólo su alma era distinta
De la belleza beatífica del paisaje, todo oro y azul, se desprendía una dulzura infinita que no alcanzaba á llegar hasta su corazón.
Y, acostado á lo largo, sobre la grama del potrero, triste ante la revelación de su destino, asombrado, temeroso ante las perspectivas obscuras de su vida, lloraba, y sus lágrimas cristalizaban el paisaje ambareado, que se esfumaba á lo lejos en claridades verdes de aguas y de follajes, y se borraba en la azulidad confusa y negra del crepúsculo.
Y sintió alguien que llegaba.
Alzó á mirar.
Era Ruth.
En la vaguedad solemne de la hora, en ese horizonte diáfano, de palideces tiernísimas, bajo aquel cielo cambiante, de malaquita y malva, sobre la inmovilidad de la llanura dormida, la silueta fina y blanca de la joven, se destacaba en una opacidad radiosa, en uno como nimbo ideal, como envuelta en un manto de nubes en derrota, coronada por todas las rosas de oro del crepúsculo.
La mujer tiene la intuición profunda de los grandes dolores.