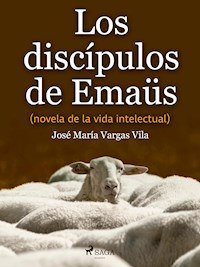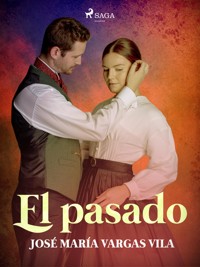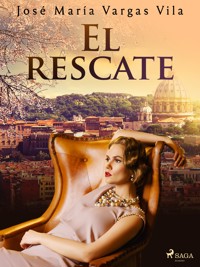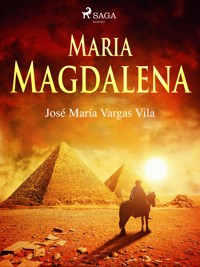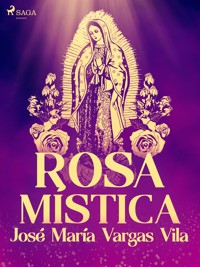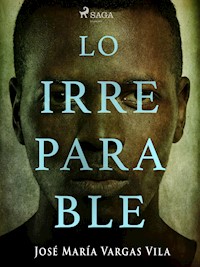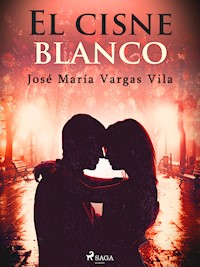Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Gestos de vida» (1922) es una recopilación de novelas cortas de José María Vargas Vila. Incluye «El rescate», «La gloria», «La sembradora del mal» y «Desiderio», historias por las que desfilan los temas habituales de Vargas Vila: el pesimismo, las pasiones desatadas, la soledad y el mal del siglo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José María Vargas Vilas
Gestos de vida
OBRA INÉDITA
Saga
Gestos de vida
Copyright © 1922, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726680614
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PREFACIO
Imaginar, es una alta y bella forma de crear;
desde que una Ficción es hecha, una Obra es creada;
imaginar es hender varias atmósferas, cruzar los cielos vírgenes de la Ideación, arrancar su secreto a los vagos y remotos continentes de la Fantasía, a los enormes islotes del Misterio, apenas diseñados, como las costas de los mundos lunares;
y, volver de allí cargados de ensueños, de quimeras, de materiales ultrasensibles, aptos para hacer de ellos grandes y dolorosas realidades;
y, crearlas;
grabar lo fugitivo en lo eterno;
reducir a formas dóciles y estáticas la cabalgata loca de nuestros sueños;
aprisionar nuestras sensaciones flotantes e imprecisas, como un sueño de opio, y darles formas esquemáticas, o amplias y duraderas, pero siempre dentro de los cánones de una Estética Personal, que es el secreto de los grandes escritores y vibrantes de emotividad verbal, que es la más sutil y más pura de las sensaciones de Arte;
ensoñar, quimerizar, preludios son de crear;
la plasticidad de esos elementos mentales viene luego para la modelación completa de la creación;
y, la Obra es hecha;
son fascinantes los mundos de la Ensoñación; los de la Realidad son torturantes;
y, eso porque la Vida es hostil, la Vida es mala, y la única Realidad posible está en la Vida;
la Vida es cruel, con el solo hecho de ser la Vida;
vivir es sufrir;
el Dolor es el Numen de la Vida;
y, quien reproduce la Vida, reproduce el Dolor;
y, la Muerte;
vivir es destruirse;
y, morir todos los días un poco;
la Obra de Arte debe pintar la Vida, pero debe embellecer la Vida, consolar la Vida, neutralizar en parte el horror de la Vida;
el Ensueño y la Vida, la Ficción y la Realidad, lo real y lo ideal fundidos en uno solo, tal debe ser la Obra de Arte;
y, tal vez en ninguna otra zona del Arte como en la de la novelización, esos cánones se imponen;
pintar la Vida;
sí,
soñar la Vida,
también,
es decir:
nimbar la Vida con el halo del Ensueño;
hacer bello el trágico rostro de la Vida;
Realismo;
Idealismo;
términos de Arte, son;
pero, no síntesis de Absoluto;
lo Absoluto no existe en el Arte;
realizar el Ideal;
idealizar la Realidad;
es hacer Obra de Arte;
según esas normas, la Novela, debe ser, la Vida real, idealizada;
la Vida tiene eso de semejante a una lágrima, que es pura y es triste cualquiera que sea la causa que la haya creado;
yo, nunca he podido ponerme a escribir una novela sin una gran preocupación de Arte, y una gran tristeza de pensador;
el arte de escribir para divertir, me es ignorado;
no lo cultivo en ninguno de los sectores de mi literatura, ni aun en este de la novela, que por arte de esparcimiento y distracción suele pasar;
no soy un escritor para divertir los ocios de educandas sentimentales, ni hacer el encanto de damas catequistas;
la literatura bromurada y lenitiva, profesión de ciertos escritores analgésicos, no es tampoco la mía;
tengo del Arte de escríbir otro concepto;
o mejor dicho;
no cultivo esto del escribir sólo como un Arte, sino que lo amo y lo practico, como un Apostolado;
un Apostolado en el cual suelo poner mucho Arte;
de ahí, que aun en mis más nimios trabajos literarios haya querido ser y haya sido, un escritor trascendental;
no he podido . . .—dije mal—no he querido cultivar la Frivolidad; ése es mi Crimen;
en mis libros, no he prescindido de pensar, y, he puesto la música de mi estilo a mis pensamientos;
fácil es eso en Obras de grande Arte, y recia envergadura mental, en libros de Literatura o de Política, a vastos temas y amplios horizontes de Idealidad;
fácil lo es en las grandes novelas, hormigueantes de tipos y de espectáculos, que como arterias fluviales extienden su vida en largas direcciones, recónditas, y hacen germinar las pasiones, en una flora emocional, a veces rayana en lo monstruosa;
pero . . . ¿cómo hacerlo en estas pequeñas y frágiles creaciones de Arte, que la penuria de nuestra lengua, falta de un vocablo para nombrarlas, llama, Novelas Cortas, y que yo continúo en llamar:Nouvelles ?
sí;
puede haber en ellas belleza profunda, como la hay en el dístico de un epitafio antiguo extraído de las ruinas o en los ojos pletóricos de Misterio, de una virgen extática, entre los rosales y las palomas, en la vieja iluminadura de un Misal;
obras-libélulas;
es verdad;
pero, una libélula también es una vida;
y, esa vida no está toda en la belleza tornasol de las frágiles alas;
el arte del camafeo ha sido también un noble arte;
como el de la orfebrería;
¿recordáis los motivos trabajados por Benvenuto, en cálices y copones, y aquel maravilloso botón para una capa pluvial, que al palparlo más que verlo, hizo venir las lágrimas a los ojos cuasi ciegos de Julio III, el Papa Monte?
todo espacio es capaz de contener un átomo de la Belleza, como de la luz;
si se es verdaderamente un Poeta, puede ponerse tanta música y tanto encanto en un verso de Marivaux, como en un largo poema de Walt-Whitman, o en una oda magistral de Tennyson;
si se es verdaderamente un Pintor, puede ponerse tanto genio, en una miniatura de Fregonard, y, en un panneau de Chardin, como en un fresco de Orcagna, o en la grandiosa visión del Juicio Final, bajo las cúpulas de la Sixtina;
y, si se es verdaderamente un Músico, puede ponerse tanta maravillosa armonía, en un Poema diminuto, de Claude Debussy, como en las más estruendosas orientaciones de Strawinsky, o en los asordadores dramas líricos de Ricardo Wagner;
y, en el arte de novelar, yo encuentro que la Nouvelle ocupa en él, el lugar que la Miniatura ocupa en la Pintura; y el lieder en la Música;
en una Nouvelle como en una Miniatura hay un vuelo de átomos de Misterio, que la envuelven como una atmósfera y ponen uno como beso de Eternidad en su frágil contextura;
tanta cantidad de Ensueño puede entrar en esa flébil creación, como la que caber puede en una Obra Monumental, alzada bajo la desnudez de los cielos;
un pintor de almas, se complace en diseñarlas, en el estrecho marco de una nouvelle, complicadas y diminutas, llenas de gracia perversa o de una tristeza cruel, como los miniaturistas del final del siglo xviii , pintaban las bellas cabezas femeniles, rizadas y empolvadas, que el verdugo había de hacer trágicas, cortándolas al golpe rudo del hacha;
y, esas nouvelles son como un vago motivo de un vago ensueño desarrollado en un cromatismo musical, versicolor, con la belleza apasionada de un idilio javanés, pintado en las hojas cándidas de un abanico de laca;
una gracia simple decora esas miniaturas de almas con la gracia impúber de una flor;
son como síntesis espirituales, arrancadas al corazón de la Tragedia, como el desfloramiento de un gran bouquet de rosas ideológicas, de las cuales cada pétalo es una historia de amor;
el alma de un bello sueño desvanecido flota en ellas, como un loto insumergible en las aguas de un estero;
no es un arte menor éste de ser miniaturista de las sensaciones, como no lo fué aquel de Isabey, y Hall y Vestier, siendo los miniaturistas, de aquellas deliciosas creaturas, que pasaron como una ronda de mariposas de oro voloteando en el corazón atormentado del crepúsculo;
no hay frivolidad en esas creaciones estremecidas y palpitantes, llenas de vagas ternuras, como no la hay, en un relicario en cuyo fondo yace una imagen muy querida y ya difunta a la cual hemos colmado de besos, . . . y, la besamos aún;
el alma de la Tragedia vive en ellas, como el alma de la Vida;
y, el alma de la Vida, es, el Dolor;
todo Dolor es angustioso;
e, infinito . . .
aun aquel que tiembla y brilla en las lágrimas de un niño.
__________
No entiendo disertar más sobre el alcance y la estructura de la Nouvelle, y el dramatismo estremecido y conmovido, que en mi sentir debe ser su esencia;
haría un capítulo de Crítica Literaria ajeno a este Prefacio;
orno de estas líneas prologarias, el frente de este nuevo volumen de nouvelles mías, y lo doy, para ser incluído en la Colección Definitiva, de mis Obras Completas , que la Casa Sopena edita;
queden definitivamente allí;
y vivan la Vida Espiritual, que es eterna;
la Vida de los libros;
aquella que la Muerte no alcanza a corromper;
y la Envidia no puede destruir.
VARGAS VILA.
1922.
EL RESCATE
En la ojiva de los cielos, transparencias de cristal;
mil esmaltes y arabescos caprichosos multiformes, en perpetua evanescencia de mirajes;
pirográficos paisajes;
gerifaltes de metal;
vagas torres de fayenza lentamente diluídas en las suaves lejanías de un color de rosa te;
orifreses gualda y lila;
gallardetes de oro y grana con cenefas de amaranto;
fingiendo van las nubes en lánguida derrota por los cielos hechos tristes a los besos de la Tarde;
cambiantes, fugitivas perezosas, como en un capricho delicuescente de Omorya Hokkei pintado sobre el violeta transparente de una tela Avají;
no hay belleza comparable a la belleza de los cielos romanos, cuando declina el día;
cielos de Transfiguración;
y, uno de esos crepúsculos de fin de primavera, envolvía la Ciudad Eterna, en uno como peplo flotante de azul profundo y, de blancuras liliales;
en el Pincio, ya el follaje arborescente hacía sombras prematuras, verde claro, de oricalco;
un rumor de cardumen bajando por un río perdido en la montaña;
un vuelo de abejas azoradas en torno a los rosales florecidos;
tal se diría el rumor de tantas hablas;
eran saludos ceremoniosos, cuasi monosilábicos;
diálogos breves;
de coche a coche en aquella como inmóvil banda de carruajes, que llenaban los viales adyacentes a la terraza donde la música dei Cacciatori, dejaba oír sus notas vibradoras, que pasaban desgarrando el aire con sus polifónicas violencias y sonaban, huían, volaban y parecían extinguirse entre los macizos de árboles o sobre el candor de las clemátides dormidas;
ligero rumor de risas discretas, tiembla en el aire, con vibraciones musicales;
las plumas de los sombreros de las damas hacían oleajes multicolores, obedeciendo al ritmo de las cabezas orgullosas que los llevaban semejando el lento vuelo de una bandada de paujiles;
toda la aristocracia romana, la blanca y la negra, la del Rey y la del Papa, se hallaba congregada allí, como de costumbre, para ver desde aquel collis ortorum, morir el día espléndido sobre la Ciudad Divina, escuchando los acordes de la banda marcial y, engarzando crónicas sociales, en ese salón al aire libre, antes de desbandarse y diseminarse por playas y balnearios huyendo de los calores del estío, ya muy cercano;
se percibían fragmentos de diálogos, frases breves, palabras sueltas, que volaban y vibraban ligeros y armoniosos como un trinar de pájaros disputándose el grano en una era;
el obelisco, perfilaba su silueta roja, en el oro mórbido de las arenas, y, el gris negro de los asfaltados vecinos, como la sombra de un César, puesto en pie para morir;
la atmósfera era tibia, acariciadora, con ese hálito de voluptuosidad que flotaba perennemente en Roma, como un morbus escapado a las aguas infestadas de las lagunas Pontinas, y que todo lo impregna de una vaga languidez febricitante;
en la fila de coches que llenaba el viale cercano al murallón, más allá del cual extienden el cortinaje de sus frágiles siluetas los tilos de la Vila Borghese, el de la Baronesa Stolcky, se diría una corbeille fleurie, tal era la belleza y la opulencia de los ramos de rosas blancas y rojas con los cuales el Conde Ornano, acababa de obsequiarlas a ella y a su hija;
con un pie apoyado en el estribo, y los codos en los dos lados de la portezuela, el Conde conversaba, y su alta silueta se dibujaba elegante y magna, en su traje de «écuyer», pues acababa de dejar su cabalgadura, que un lacayo guardaba a pocos metros de allí;
la Baronesa, muy delgada, alta, blanca, supremamente elegante en los últimos esplendores de una belleza, que aun conservaba lineamientos clásicos, tenía actitudes de estatua; sus ojos grises, de un gris de pizarra sin pulir, estriados de velas negras que los hacían a veces de un color bituminoso, parecían inmóviles, entre los párpados a medio cerrar, en un gesto que le era habitual, cuando no ponía lentamente ante ellos sus impertinentes de oro;
en su madurez arrogante, tenía ese aire de soberbia tristeza de las mujeres que han sido muy bellas y sienten fenecer su belleza en las proximidades de un ocaso sin esperanza;
el arte y los masajes conservaban admirablemente la pureza de sus facciones, y el delicado rostro perfectamente clásico, como nacida en Atenas, y griega como era de varias generaciones, aunque su nariz halconada acusase una ligera mezcla de sangre semita, que le venía sin duda de su padre, rico banquero de Patrás; sabía la elegancia de su talle, y orgullosa de ella, se mantenía erecta, en una actitud de cariátide, sonriendo vagamente a los saludos de unos, a las palabras de otros, al Silencio mismo que a veces se hacía en sus oídos y, parecía decir a su corazón cosas amables.
Sixtina Stolcky, su hija, se le parecía extrañamente, doblando su belleza con el prestigio de su juventud;
alta, delgada, de formas apenas visibles, en una perfecta euritmia de líneas, «slanciatta», como dicen los italianos, su busto parecía tal vez demasiado largo, a causa de esa falta de morbideces, pero eso daba mayor distinción a su figura y, hacía más aristocrático el conjunto de su belleza exquisita y delicada;
pálida, como su madre, pero, de una palidez menos láctea, suave, como la de una camelia vista a los rayos de la luna;
su cabellera rubia era tan clara, que tenía reflejos de argento y, para opacarla, la peinaba con mixturas azoadas, que le daba un rubio adorable, como el de los estambres de un lirio;
sus ojos, de un gris verdoso de malaquita, hacían reflejos cambiantes como los de una agua marina a la sombra apenas visible de las pestañas muy largas, pero del mismo rubio claro de los cabellos, lo cual parecía engrandecerlos desmesuradamente; la nariz, que en su madre era aquilina, en ella era perfectamente griega, como cumplía a su raza, porque ella también había nacido en Atenas, aunque de un padre escandinavo, la boca, era larga, de labios delgados, de una coloración apenas perceptible de geranios; un cuello grácil de ánade joven, sobre el cual su cabeza imperiosa se alzaba con un encanto de flor; el cuerpo todo delgado y, ágil, como el de aquellas ninfas ligeras y, nervudas, que se ven en los frescos de Delfos, siguiendo las carreras de Diana, guiando los canes cenceños y feroces como ellas; no guardaba las actitudes estatuarias de su madre, pero había en sus gestos algo de hierático, y una como sombra de enigma en el candor de sus ojos claros, que por momentos se hacían tenebrosos, oraculares como los de una Sibila, y quedaban inmóviles como en un gesto de éxtasis;
el Conde Ornano, que le estaba vecino, y con ella conversaba, era el tipo completo de hombre de mundo, figura central y decorativa de la alta sociedad que frecuentaba;
elegante, espiritual, discreto, lleno de una vasta y exquisita cultura, dominaba por el atractivo irresistible de su conversación;
sportsman ameritado y cultor férvido de todas las formas de la higiene, conservaba por esto una recia contextura, y grandes apariencias de juventud en ese declinar de su edad madura, ya aledaño a la vejez, pues había cumplido cincuenta y ocho años, apenas disimulados por los afeites y, refinamientos de una sabia toilette;
viudo y sin hijos, había pasado la última veintena de su vida, entregado al placer, al estudio y a los «sports»; con una gallardía y, un tesón absolutamente juveniles;
hombre de amor hasta la medula de los huesos; rico, amable, atrevido y decidor, sus conquistas se habían contado por días, ayudándole a mermar por igual su fortuna y su salud;
conservaba, sin embargo, restos opulentos de ambas, con los cuales se hacía la ilusión de tenerlas completas;
como en todo hombre intelectual, la vejez próxima no ultrajaba, sino antes desarrollaba los gérmenes de su vida interior, y, se conformaba de la ausencia del placer, para el cual empezaban a faltarle fuerzas, con el miraje de amores espirituales, que hasta entonces había mirado como engañosas sutilezas del ánimo, y, se había puesto a amar, con un amor de párvulo a Sixtina Stolcky, que recibía sus homenajes sin entusiasmo, cultivando su trato por el encanto que se desprendía de su conversación;
y, él, le decía en ese momento, cosas amables y discretas, impregnadas de una vaga poesía;
hablaban de música, con motivo del charivari polifónico que se oía sonar en la terraza cercana, y el cual llenaba el ambiente de notas gayas y, resonantes que parecían tomar formas tangibles y, enredarse a los árboles como gallardetes multicolores;
él, era un ferviente de los grandes románticos, de Mozart y de Listz, y hablaba de ellos a Sixtina, queriendo hacerle comprender, cómo el romanticismo era el único remanso de Ensueño, el único refugio de la Belleza viva, la Belleza del alma, ya que el clasicismo no es sino el reflejo de la Belleza muerta, la copia fiel de la Belleza inerme y caduca;
ella, lo oía con atención;
aquel hombre tenía el privilegio de encantarla con sus decires, y, llenar de fruiciones su cerebro, dejando quieto su corazón; sentía que no podría amarlo nunca, pero, que lo oiría siempre con delectación;
y, en ese instante, su voz, tenía para ella el encanto de una partitura musical, de un andante de Hedell, el autor que en esos días se empeñaba en estudiar y en comprender;
de súbito un ligero temblor la agitó como si una ráfaga de tramontana, hubiese pasado besándola en la nuca desnuda; sus largas manos pálidas temblaron, y algunas de las rosas que sostenía, turbadas en su quietud se deshojaron, haciendo con sus pétalos, uno como dibujo caprichoso al halda de su traje; sus ojos lagunares se obscurecieron bajo el esplendor de las pestañas de oro y se fijaron tenazmente en el final de la Avenida, por donde empezaban a aparecer, en larga teoría, los alumnos de un Seminario;
dos a dos, avanzaban, erectos en el negro de sus vestiduras y, el púrpura vivo, de las bandas que les ceñían la cintura;
eran casi todos tudescos, holandeses, irlandeses, y algunos, muy pocos, de países escandinavos;
pasaron cerca a la fila de coches sin mirar a nadie, bajos los ojos, en una mentida actitud de casto temor;
ya de los últimos, poco antes de los Rectores, que cerraban el desfile, apareció un mozo alto, delgado, flexible entre el hábito sedoso que lo cubría, larga la rubia melena, con unos enormes ojos verdes, voraces de luz y, una gran boca elocuente y sensual;
llegado frente al coche de la baronesa Stolcky, sonrió cariñoso y saludó;
la baronesa le respondió agitando su mano, que temblaba, y, Sixtina agitó la suya con el ramo de rosas, como si se lo ofreciese.
el conde se descubrió;
la madre y la hija volvieron las rubias cabezas para seguir la marcha del seminarista, que se alejaba;
y, hubo como una feria de ternuras en sus ojos.
—Conrado — dijo el conde, al cual parecía, ser familiar la figura del joven seminarista.
—El pobre . . . — dijo la baronesa, con trémolos en la voz—; le falta todavía un mes.
—Este año irá con nosotros a Sorrento—dijo la joven, y, su voz tenía algo de velado y de lejano, como si soñase, y, añadió—: El año pasado no salimos.
—Es verdad — dijo el conde—, la muerte del barón . . .
y, todos callaron, como si el muerto evocado hubiese alzado entre ellos su augusta sombra pacificadora;
el desfile de los carruajes principió luego; y el de casa Stolcky — como dicen en Roma—, se puso lentamente en marcha;
chasquearon los foetes, en manos de los aurigas;
el conde se destocó, inclinándose reverente, y fué a montar en su caballo, alejándose por los «viales» que van hacia la «Porta Pinciana», mientras el coche que llevaba a Sixtina y su madre descendía lentamente hacia la Piazza del Popolo;
la noche ascendente iba borrando las púrpuras y los cadmios y los cólchicos del cielo . . .
con un temblor de azogues las estrellas aparecían sobre el límpido azul;
y, una como sombra de Eternidad, cubría la «Ciudad Eterna».
* * *
En el pequeño boudoir, todo en verde pálido diluyente en amaranto, la luz que entraba por el ancho y largo ventanal, que daba sobre el jardín, un viejo jardín de aspecto conventual, se tamizaba a través de los estores corridos que representaban en sus caprichosos dibujos florentinos, escenas de Boccaccio, ingenuas y malhábiles en su inocente perversidad;
afuera, la tarde prolongaba mirajes ultradivinos, sobre la serena quietud de unos cielos de moaré;
a esa luz oblicua y apacible, el mordorado de los árboles se hacía de argento y el ritmo de sus follajes, era como el oscilar de sederías suntuosas y cambiantes en el fondo de oro pálido de aquella agonía solar;
cantáridas fosforecían entre las frondas, en un noctivagar ignescente;
palidecían los rosales, bajo un tremar de alas errabundas;
adentro, se movían las magnolias, prisioneras en los suntuosos vasos de Bohemia;
con los ojos abiertos sobre las perspectivas cuasi acuáticas que los cortinajes, las alfombras, los papeles de los muros y las pesadas tapicerías daban al aposento, Sixtina Stolcky, extendida en un ancho diván, mullido por cojines maravillosos de Oriente, ensoñaba;
dejaba errar su mirada como una mariposa somnambúlica, por todos los objetos que la rodeaban, sin que ellos dijeran nada profundo ni sensitivo a su corazón de niña mimada, heredera de una gran fortuna, llegada al umbral de una juventud llena de perspectivas fastuosas;
nada le decían los cuadros voluptuosos de Fragonard, colgados a los muros, ni las escenas picarescas de los gobelinos que servían de «portieres», y, ornaban la primorosa pantalla puesta ante la chimenea, ni el reflejo lactescente que la luz hacía al quebrar sus rayos en las ánforas y frascos, y jaboneras de Baccarat, que sobre una mesa de pórfiro sostenida por dos ciervos de bronce, formaban sus objetos de «toilette»; ni los bonzos ambiguos y, los crisantemos rituales que decoraban el biombo de laca, que le servía de abrigo;
esa tarde, había llegado de la «passeggiata», fatigada, enervada, vivamente trabajada por sensaciones extrañas; con una enorme sed de soledad y de quietud, y como esa noche no esperaban gentes extrañas a cenar, y, una súbita cefalalgia de su madre no les permitía ir al teatro, se había despojado de sus ropas de calle y envuelta en un kimono de seda gris, bordado de grandes lotos de plata, se había acostado en ese diván, dispuesta a ensoñar, a hacer grandes escapadas al divino país de la Quimera;
y, rememoraba;
no era muy numerosa ni podía ir muy lejos la cabalgata de sus reminiscencias;
añorar es la Voluptuosidad de la vejez;
la juventud no la tiene;
es tal vez la única que le falta;
cuando se tiene veinte años no se tiene un pasado sentimental;
o si se tiene, está tan cercano, que forma uno solo con el presente;
así ella;
nacida en Atenas, donde su padre era Ministro Plenipotenciario de un reino ribereño del Báltico, traída a Roma, donde éste había sido trasladado luego, no había salido del colegio sino para verlo morir, el año último;
y había quedado sola, con su madre, en ese suntuoso apartamento de la Via Quattro Fontane, donde recibían pocas gentes, y ella sufría la corte asidua del conde Ornano;
su tendencia a ensoñar esa tarde, le venía de algo delicioso y muy reciente que acababa de tocar su corazón, como el ala de un pájaro-mosca el agua de una cisterna muy profunda, en la cual riela el resplandor de un lucero;
todas las tardes hacía con su madre su «passeggiata» en carroza, al estilo romano, por el Corso, y luego fuera de alguna de las Puertas que encierran la Ciudad, hacia los paisajes encantadores de las campiñas romanas;
sólo los jueves iban al «Pincio» a la hora de la música, ya porque era ésa la moda aristocrática de entonces, ya porque era el único día en la semana, en que los estudiantes del Seminario Tudesco eran llevados allí y podían su madre y, ella, ver a Conrado Muller, el joven seminarista, su pariente, que en aquel Instituto estudiaba;
ella sabía bien poco de la vida de aquel primo suyo, que no la tenía muy larga, pues apenas de tres años le era mayor;
sabíalo nacido en Patrás, como toda la familia de su madre, e hijo de una tía carnal de ésta, a la cual había oído nombrar, pero no había conocido;
de niños no se habían visto nunca, porque ella había residido con sus padres en Roma, y, había sido apenas dos años atrás que él había venido a estudiar a la Ciudad Eterna, traído por su madre, que le costeaba los estudios, y, era entonces que se habían conocido;
y, sus mejores recuerdos se referían al verano último, cuando él había venido a la casa para pasar allí sus vacaciones;
ellas, guardaban el luto de su padre, y no habían ido a veranear, circunscribiendo sus paseos al perímetro encerrado entre las Siete Colinas;
y, él, fué un compañero muy amable y muy útil en esa soledad;
atento, obsequioso, serio, con esa suntuosidad peculiar a los de su gremio, pero lleno de esa gracia noble que informaba todos sus movimientos;
muy alto, muy delgado, muy pálido, tenía el aire ascético, pero, al mismo tiempo tan distinguido, que se diría un joven «lord», escapado a «Merton College», y vestido de abate para jugar alguna farsa de salón;
sus ojos verdes, de un verde limoso y profundo de aguas estancadas, eran tan tenebrosamente tristes, que atraían con la fascinación de aquella tristeza, semejante a la de las linfas tornasoles de una madrépora;
el tinte de su cutis era pálido, de una palidez septentrional, pero sana, aunque engrandecida y acentuada por la reclusión; ojeras profundas hacían enormes sus ojos taciturnos, entre las largas pestañas, que proyectaban una sombra de helechos; la nariz muy larga, más que borbónica, volteriana, la boca grande de labios voluptuosos, dejando ver unos bellos dientes lobescos, primorosamente cuidados; las manos largas, tentaculares, de gestos lentos, de esas manos que hacen la impresión de un pulpo de marfil, distendiendo sus tentáculos en actitud de caza;
sus largos internados le daban un aire claustral, que encuadraba admirablemente en los salones severos y penumbrosos de aquel Palacio, que el barón Stolcky, ya jubilado a causa de su gran edad, había adornado con una regia suntuosidad al estilo de la Roma ochocentista;
y, en sus recuerdos le parecía ver aún deslizarse la alta silueta magra que en sus negras vestiduras tenía algo de fantasmal, por las opacidades violetas del salón lateral, donde ella solía tocar el piano a la hora siempre sensitiva del crepúsculo, y llegar hasta el biombo que la ocultaba, y, detenerse allí, pidiendo con voz suave el permiso de escucharla;
y, luego, se colocaba a un lado, absorto, silencioso, con las manos cruzadas sobre el pecho, en un gesto de oración, y, sólo las separaba de esa actitud, para volver las hojas de la música, y entonces sus largos dedos, se hacían como transparentes, y, parecían filamentos de luz, que se proyectasen sobre el marfil cándido;
otras veces agitaba la diestra, marcando en el aire los lentos y suaves compases de la música, y entonces la mano, reflejándose en los techos, semejaba una araña deslizándose por los frescos bucólicos, que los decoraban;
apasionado de la música hasta el delirio y virtuoso del violín, se dejaba dominar por su encanto avasallador, seguía anhelante el vuelo y el espíritu de las partituras, y, se inclinaba a veces para leerlas, en los pasajes más difíciles, y, entonces su aliento desfloraba la nuca y las mejillas de ella, que se sentía extrañamente mal;
el silencio del salón se hacía cómplice; el biombo con molduras de bronce labrado, y, ricas láminas de marfil, representando escenas de caza, en campos bengalíes, hacía de aquel rincón delicioso de quietud, un reposorio de ensueños, incitativo a todas las caricias;
cuando ellos se callaban, el silencio se hacía omnipresente y obsesionante en el salón severo, donde los muebles de terciopelo adamascado, con molduras doradas, tenían pompas cardenalicias, como para hacer un marco digno, al retrato de un Cardenal, que había sido Camarlengo en tiempos del Papa Chiaramonti, y pariente próximo de los Stolcky; graso, rosado, plácido el Príncipe de la Iglesia, presenciaba esos diálogos sensitivo-musicales, cuasi sonriente, como si entre el blanco de su roquete y, el rojo vivo de su muceta, recordase algunos semejantes habidos en su palacio de Vía Giulia, cerca a las verdes opacidades del Tíber;
la noche venía, y la música cesaba;
él, volvía como pesaroso y contrariado el botón de la electricidad y bajo las ondas de luz que parecían ahuyentar un vuelo de ensueños, le ayudaba a arreglar los papeles de la música, sobre el étagére.
—Gracias, Eminencia—le decía ella que por una burla cariñosa, solía darle ese título, haciendo con eso alusión al pariente purpurado y ya difunto.
—Pas encore—respondía él sonriente y mirando el retrato del Cardenal, cual si sintiese ya la caricia de la púrpura sobre sus hombros, y, la orla del birrete rojo, acariciándole las sienes;
y, se hacía vagamente ensimismado y soñador;
y, dialogaban luego, hasta que el fámulo galoneado, venía a llamarlos a la mesa;
y, ella recordaba con una gran emoción, esas veladas lírico-románticas, cual si sintiese aún la voz cálida del seminarista acariciarle los oídos diciéndole cosas de música y su aliento caliginoso rozarle las mejillas y hacer flotar los rizos locos de su nuca;
y, se estremecía ahora, como si un verdadero tocamiento material torturase sus carnes;
de esas conversaciones de Arte, en el cual era muy experto, había surgido la idea de varias visitas a Iglesias y Museos, para admirar obras maestras de pintura y de escultura, que a ella le eran desconocidas;
habían recorrido galerías, claustros y gliptotecas, admirando cuadros, estatuas, grabados, joyas y gemas mágicas, siempre con el acompañamiento de aquella voz cantante y grave que en los momentos de emoción, tenía trémolos muy bajos, cuasi ahogados, como si la voz se estrangulase, muriendo en la garganta;
ante los desnudos inmortales, él permanecía o fingía permanecer perplejo, pero, luego, gozaba en explicar hasta en sus más nimios detalles la belleza de ciertas curvas, la perfección de ciertas formas, el encantador juego de claroscuro que la luz hacía sobre ciertas partes del mármol o del lienzo, donde el cincel o la paleta del artista, parecían haber trabajado con más reverente amor para reproducir las formas creadoras de la Belleza y de la Vida;
el atrevimiento de sus conceptos se suavizaba con las tenuidades de su voz, y el gesto todo pedagógico, con que los emitía, no sin que sus ojos se fijasen tenazmente, en el efecto que ciertas desnudeces hacían en su prima; y el verde fangoso de sus pupilas, se hacía aún más turbio, al ver agitadas aquellas carnes núbiles por una sensación que no era toda de Arte, y, hacerse rojo el rostro de la virgen, por un carmín que no era el del pudor;
y, efectivamente, éste no sufría mucho en ella con la crudeza intencionada de ciertas explicaciones, y, hubiera visto caer sin inmutarse, todas las hojas de parra que cubrían el sexo de los Hermes y Bacos de la antigüedad, ornados sobre sus zócalos, de ese tardío homenaje del pudor oficial;
erudito, de una verdadera erudición, no baedekeriana, en cosas del arte cristiano, explicaba a su prima, sapientemente y con pasión, lo más bello de la pintura y la escultura post-greco-romana, y, el simbolismo oculto que forma toda la belleza, exclusivamente esotérica, de las Madonas, sólo visibles en el rostro contemplativo, los Cristos agónicos y contorsionados bajo el dolor, y los mártires, muriendo bajo los suplicios, carentes de toda belleza que no sea la belleza espiritual;
todo eso la dejaba indiferente;
le faltaba la Fe, que suele embellecer tanta fealdad;
ella había oído hablar mucho de aquella famosa estatua de Paolina Bonaparte, hecha por Canova y en la cual, el Vicio desnudo adquiere esplendores de Apoteosis en aquel cuerpo divino, pero no la había visto nunca;
y, ahora deseaba verla; verla con él, para someterlo a la misma tortura a que él, la había sometido ante las estatuas de los dioses desnudos;
y, le dijo un día, ir a la «Villa Borghése», y ver el mármol encantador que yace en el Museo;
y, fueron;
era la hora postmeridiana, de un fin de agosto abrumador;
el Museo, estaba cerrado;
el guardián somnoleaba en una garita cercana, desde la cual ayudaba a guardar el jardín silencioso, al jardinero dormido;
ante la negativa de éste a abrir la Galería, que acababa de cerrar por ser la hora reglamentaria en el horario de estío, ella se puso tan triste, y tan contrariada, que él insistió suplicante:
el guardián, a vista de aquel joven tonsurado que llevaba el traje de un Instituto «nobile», y, por ende debía serlo, y ante la carroza armoriada y el cochero y el lacayo con librea, y más que todo, ante la efigie del «Re Vittorio», grabada en una moneda de oro que se le tendía, se dejó convencer y abrió la puerta vitrada que da acceso al vestíbulo;
y, ellos entraron solitarios a las grandes salas desiertas, llenas apenas de la belleza de las pinturas y de las estatuas, que parecían complacidas de ver turbada su soledad por aquella bella pareja de jóvenes que ya los miraban con ojos asombrados de amor;
pasaron anhelosos, sin apercibirse bajo los fragmentos del Arco de Claudio, como si fuese a servir de pórtico a su juventud orgullosa y feliz;
la soledad los aguijoneaba, como un tábano sagrado que les picase las carnes;
hollaron indiferentes el mosaico donde combaten los gladiadores y los monstruos;
y, al fin llegaron a la tercera sala, en cuyo centro, blanca, desnuda, triunfal, se alza, como una gigantesca flor de mármol, entregada a la caricia de los siglos, la hermana incestuosa del César, bajo las facciones de Venus;
se diría una Amadríade de alabastro, en un jardín de ramajes opalescentes;
una magnolia de cristal, caída del corazón de una estrella;
la luz que caía sobre ella sabiamente combinada, parecía aislarla en una bahía de azul, sobre una isla de amor;
viéndola, sintieron que ante ella, exasperado por su perfección, el artista debió decir, no lo que Miguel Angel, a su Moisés, hiriéndolo en la frente: ¿por qué no hablas?, sino que hiriéndola en los labios debió decirla: ¿por qué no besas? . . .
tal es el efluvio de sensualidad ardiente, de deliciosa voluptuosidad que se escapa de aquel mármol desnudo, que parece pronto a fundirse, como un metal, al calor de los deseos que inspira . . .
cogidos de la mano, se acercaron a él, como temerosos de ser devorados por su belleza;
y, lo contemplaron ávidos;
ella, no apartaba la vista de la estatua sino para mirar a Conrado, espiando el efecto que la estatua tentadora, podía hacer sobre aquel que en ese momento le estrechaba involuntariamente la mano contagiándola con su calor;
la mirada de éste, mentirosamente serena, se detuvo primero en la frente bombada, pequeña, como la de una Madre del Amor, en los modelos clásicos; luego en la garganta columnaria, hecha no para el canto, sino para el suave arrullo colombino a la hora del espasmo en el placer; y, en los labios entreabiertos de los cuales, como de un divino panal, parece escaparse un enjambre de besos . . .;
y, luego se detuvo en los pechos, pequeños, erectos, duros, como dos ánforas de metal.
—Pechos de virgen—dijo con desdén—, pechos que no dicen nada . . . — y, miró a su prima en los ojos, tenazmente, vorazmente, como si una tiniebla lo cegara, y una infinita sed ardiera sus labios;
ésta, temblaba, al calor de la mano, que estrechaba la suya hasta hacerla sufrir:
—Pechos sin morbideces — repitió él—, pechos aún no formados, como los tuyos;
y, así diciendo, había pasado un brazo, por detrás de la cabeza de ella, poniendo la mano sobre uno de sus pechos, apretando con una fuerza inconsciente;
ella, no se había defendido . . .
y, entonces él, la besó en los labios, tenazmente, ardientemente, con delectación;
y, ella, le devolvió los besos;
el ruido de una tos discreta, los hizo volver en sí;
¿cómo había logrado entrar hasta allí, aquella vieja inglesa, que ahora los miraba sorprendida, y como ultrajada en su pudor de sarcófago?
ellos la miraron con cólera;
dieron una vuelta más por la sala que ya no decía nada a sus corazones tan violentamente agitados;
y, abandonaron el Museo;
vueltos a la casa, quedaron aún por muchos días, como cohibidos bajo la impresión de aquella escena;
en las sesiones de música que siguieron y que eran presididas con una inesperada y tenaz asiduidad por la señora Stolcky, fueron sentimentales y románticos, como si una levadura de noble pasión se alzara en sus corazones, floreciendo en besos mudos que morían sobre sus labios, con un temblor de alas;
así terminaron las vacaciones;
él, volvió al colegio;
y, ella, quedó sola;
entregada a sufrir la corte asidua y sentimental del conde Ornano, que le hablaba de amor, de libros, de modas y de música, encantando su cerebro, pero sin llegar jamás a perturbar su corazón; ahora miserablemente turbado;
y, ya se aproximaba el verano;
y, él saldría de nuevo en vacaciones;
iría con ellas a pasar el estío en Sorrento, donde tenían ya pedidas habitaciones en un gran hotel;
y, pensando en eso, se removió inquieta en los cojines, como si una fiebre intensa la devorase, y sus labios hechos resecos, se extendían maquinalmente en la sombra, como si buscasen otros labios . . .
y, todo en el boudoir, perfumado y solitario, parecía tener el rumor y la actitud de un beso.
* * *