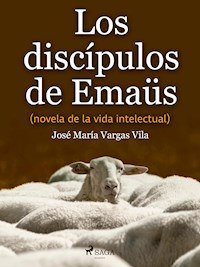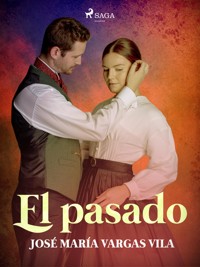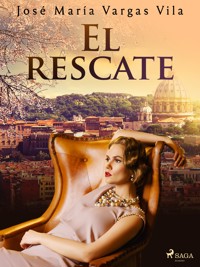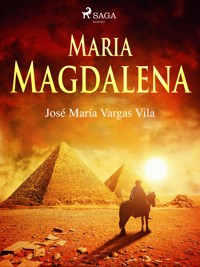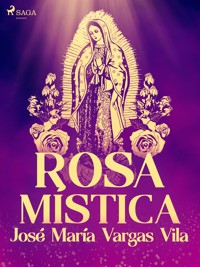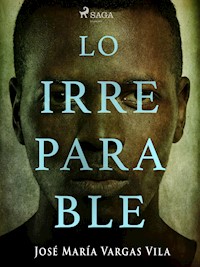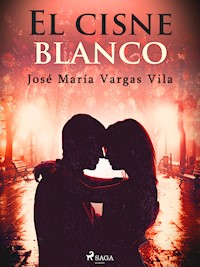Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Las rosas de la tarde» (1901) es una novela de José María Vargas Vila. Hugo es un escritor y diplomático en Roma que traba amistad con una dama de la nobleza de la ciudad, la condesa Adaljisa de Larti, una mujer casada. Durante sus largas conversaciones acerca del amor y la amistad nace un fuerte sentimiento mutuo que no podrán ignorar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José María Vargas Vilas
Las rosas de la tarde
Saga
Las rosas de la tarde
Copyright © 1901, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726680508
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
las rosas que agonizan más blancas que un sepulcro...
las rosas que se mueren más tristes que el dolor...
Sueño de amor autumnal, en pradera de rosas moribundas;
pasaste como un miraje, en el paisaje gris de una vida soñadora, sobre la cualel dolor de vivir extiende un tono glauco de aguas estancadas, y cuyo horizonte se abre en el rojo cegador de una Visión de Gloria, ilimitada...
¡oh, tú, la peregrina de ese Sueño, la generosa del Perdón, atraviesa el desierto de estas páginas, donde la gran flor de una pasión triste, el nenúfar doloroso, guiso abrir su cáliz pálido, y murió virgen del Sol, en el limbo inviolado, en el anhelo ardiente de la Vida...
¡pasa en la tristeza lenta de este crepúsculo, como el estremecimiento vesperal de la gran quietud tardía, como el ala roja del Sol, que se recoge castamente en el Misterio...
LAS ROSAS DE LA TARDE...
el valle pensativo dormido en la penumbra...
Era la hora del Tramonto;
sobre las cumbres lejanas, la gran luz tardía alzaba mirajes de oro, en la pompa triste de una perspectiva desmesurada...
toda una floración áurea y rosa, de flores de quimera, se abría sobre el perfil luctuoso de los montes;
sobre las crestas lejanas del Soratte, en las cumbres de las Sabinas, sobre el Lucretilus, de Horacio, aquella luz difusa y purpúrea hacía reventar rosas mágicas, rosas de fuego, que iluminaban de un resplandor feérico, la calma somnolienta, la quietud augusta de la campiña romana...
los montes Albanos, la cima del Cova, la silueta del Testaccio, se borraban en la perspectiva brumosa, en el confín ilimitado de la llanura; brumas espesas, como preñadas de miasmas, se inclinaban sobre la desolada quietud del Agro Romano, diseñándose en el confín lívido de la sombra, como las formas dolorosas de la enfermedad y de la muerte;
el Tíber, amarillo, silencioso, fiabus Tiberis del Poeta, ceñía, como un anillo de oro, la Ciudad Eterna;
las siete colinas desaparecían en la perspectiva, y el sol poniente hacía salir de la sombra, iluminándola, hiriéndola como un rayo, la cúpula de San Pedro, cuya mole gris con tonos áureos, semejaba el huevo gigantesco de un pájaro mitológico, caído de los cielos;
cerca a ella, la arquitectura irregular del Vaticano alzaba la mole de sus construcciones aglomeradas, y más lejos, las verdes perspectivas de los jardines ilimitados, donde la forma blanca y augusta del Pontífice nonagenario vagaba como un sueño de Restauración, nostálgico de Poder, rebelde a morir, en espera de la hora roja, la hora trágica, en que un cataclismo formidable, conmoviendo los cimientos del mundo político, viniera a poner sobre su frente de Apóstol la corona sangrienta de los reyes...
y, allá, al frente, bajo un amás de nubes cárdenas, que se extendían y se esfumaban como flámulas de un combate, la colina enemiga, el Quirinal, diseñaba la mole pesada del Palacio Real, en cuyos muros, un rey generoso y guerrero, hecho para la leyenda caballeresca y épica, languidecía en el papel monótono de un Jefe de plebe confusa y exigente, entre los artificios de una burocracia insaciable y las tormentas de un Parlamento insumiso, anhelante, con el oído atento, como si aguardara cerca a su caballo de guerra enjaezado, el toque de clarín para volar al combate, a defender la patria, con el grito de guerra en los labios y el escudo en las manos; mientras la Soberana, extraña flor de Belleza y de Piedad, suave y triste, en el crepúsculo opulento de su hermosura legendaria, pasaba coronada de perlas, como una visión blonda y radiosa, como el perfume y el encanto, el sueño y la Poesía de un pueblo de Artistas y Poetas;
y, sobre esas dos cimas, una mole brillante y cegadora hacía mirajes de transfiguración en el Giannicolo: el Monumento de Garibaldi, la estatua ecuestre del gran guerrero, con la mano extendida sobre la ciudad, como para empuñarla, protegerla, y repetir su juramento formidable: Roma o Morte;
en la nueva encarnación de bronce luminoso, parece que sueña el héroe en la eternidad de su conquista...
en la penumbra rumorosa, en un seno de sombra de la llanura adormecida, el Villino Augusto, se envolvía en una como caricia de verdura, alzándose como una gran flor blanca, en el fondo triste de la llanura hecha silente;
en la calma infinita de la tarde, sobre la pradera verde, como una esmeralda cóncava, a la cual los montes de la Sabina le formaban uno como borde ideal de valvo desgarrado, la luna vertía su luz, como en el cáliz profundo de una gran flor mortuoria;
cual un lampadóforo eléctrico, iluminado de súbito, las estrellas aparecían en el esplendor profundo de los cielos luminosos;
la púrpura y el oro, en una profusión portentosa de cuadro veneciano, habían decorado el horizonte de un último fulgor, y habían desaparecido en la esfumación lenta y dolorosa de un adiós;
el último rayo blanco de la tarde, se deslizaba en la penumbra densa de los bosques, sobre los pinos negros del Monte Mario, como una alga muerta, sobre la onda obscura de una laguna sombría;
había en la selva sopor de somnolencia;
y, la tierra gemía en aquel celibato de la luz;
blonda y sonriente como una visión de Gloria, en el esplendor extraño de su belleza opulenta, la condesa de Larti, veía morir la tarde, con una piedad fraternal y triste, con una noble melancolía, llena de pensamientos severos;
resplandecía en la sombra su belleza soberbia, pomposa y magnífica, como una selva lujuriante a la luz de un crepúsculo de Otoño;
y, en la luz difusa, amortecida, en el corredor silencioso, cerca a la enredadera de jazmines que la había protegido de los últimos rayos solares, reclinada en un sillón, la mano puesta sobre la última página del libro, y el pensamiento vagando en torno a la última frase del autor amado, su hermosura irradiaba con una extraña auréola, que hacía como blanquear la tiniebla que acariciaba su silueta soñadora;
los bucles de sus cabellos blondos, caían sobre su frente, como estrellándola de un aluvión de crisólitos abiertos, en una irradiación astral; flores de la enredadera cercana, caídas sobre su cabeza hierática, formaban uno como anademo de zafiros, en torno a su faz imponente y seria, como un anaglifo lidio;
una como avalancha de rosas del Tirreno y de jazmines del Cabo, había venido hasta sus pies y hasta su veste, y subían sobre su seno florido, como aspirando a besarla sobre los labios;
en su boca grande y sensual, vagaba el último resplandor de una sonrisa extraña, como arrancada en mudo coloquio con las páginas del libro, y una luz de pasión intensa tenían sus ojos, indescifrables, en su color transparente de ágata;
en la onda crepuscular expiraban los sonidos, en un descenso rítmico, en una moribunda sinfonía vesperal, y, la voz de la condesa, interrumpiendo el silencio, sonó lenta y grave, en la melopea de esa tarde moribunda:
—Vuestro libro es desolador y triste, ¡pobre amigo mío! es una flor de dolor; su cólera es hecha de ternuras; esa energía es hecha de caídas; esa amargura es hecha de la última gota de los panales extintos.
Hugo Vial, a quien eran dirigidas esas palabras, y que en un sillón cercano contemplaba a la condesa, con una persistencia ávida, como hambriento de esa belleza pomposa y melancólica, que tenía para él la poesía y el encanto de la última rosa que muere en un jardín abandonado cuando el invierno llega, alzó el mentón soberbio de su faz voluntariosa y grave, y miró a su interlocutriz, con la tenacidad voluptuosa de un beso enamorado.
—¿Lo creéis?
—Sí, es un libro blasfemo, y la blasfemia es la plegaria de los que no pueden orar; esa fortaleza es hecha del dolor de las debilidades irremediables; esa dureza, es formada como las rocas, de restos de un cataclismo; esa frialdad es hecha de cenizas, como la lava petrificada del volcán; esa negación del amor, es la confesión del amor mismo; esa impotencia de amar, es el castigo de haber amado mucho; no se llega a esa insensibilidad, sino después de haber agotado todos los espasmos del sentimiento; el diamante negro de ese Odio no se halla, sino después de haber trepado las últimas cimas de la pasión, donde los diamantes blancos del Amor arrojaron sus luces moribundas; esa afonía es causada por el grito desolador de todas las angustias: ¡ay, amigo mío! la ceniza atestigua el poder de la llama, no la niega...
Hugo Vial, no tenía ningún deseo de discutir las teorías de su libro con su bella amiga, y menos de engolfarse en la psicología escabrosa de su pasado, y en el génesis doloroso de aquella obra suya, que había sido obra de Escándalo, porque era obra de Verdad, y con una voz velada, fuerte, y acariciadora, como el ruido de las aguas en la soledad, murmuró:
—¿Quién cerca de vos, amiga mía, podrá defender las paradojas de ese libro? en presencia de una mujer así, se siente el Amor, no se discute, ¡se llega tarde a él, pero se llega! ¡Oh, vosotras las vengadoras!—dijo, y una sonrisa triste y fría, que desmentía la caricia de sus frases, vagó por su boca elocuente y sensual, por sus labios hechos para nido del apóstrofe, salientes, como una peña donde se posan las águilas, como la roca de donde se precipita un torrente: en aquella boca esquiliana, moraba la elocuencia, como el cóndor en su nido, como la tempestad en el seno de la nube;
la condesa, como si no hubiese oído la confesión apasionada de su amigo, o cual si quisiese eludir una respuesta, continuó como hablando consigo misma:
—¡Cuánta razón tiene María Deraismais, cuando dice: el hombre, asesina a la mujer porque le resiste; o la desprecia, porque cede; tal es el dilema en que se nos coloca a las mujeres en ese drama doloroso del Amor!
—Eso prueba—dijo él, con una crueldad inadvertida—, que el amor es un espasmo que se agita entre el Pecado y el Hastío, la Esperanza y el Olvido;
la condesa se hizo roja, como el reflejo de una llama sobre una lámina de acero, y clavando en él, la mirada de sus ojos hechos opacos y glaucos, pareció interrogarle, con el acento amargo de un reproche:
—Condesa—dijo él, comprendiendo la dolorosa brutalidad de su expresión—, sólo he querido decir que, en el Amor, cada celaje es una ilusión, cada flor una mentira, cada beso una traición;
serenándose, como si hubiese estado habituada a aquellas explosiones de escepticismo, que sabía bien eran generadas por su resistencia, que exasperaba hasta la brutalidad, el temperamento de su amigo, continuó:
—Hacéis mal en proclamar así la mentira del Ideal, y la nada del Amor; el mundo está lleno aún de almas sensibles, atraídas por esos dos polos imantados, hacia los cuales tenderá eternamente el vuelo doloroso del espíritu humano; hacia esas dos cimas consolatrices, volarán siempre las almas puras: el Amor y Dios; he ahí los puntos culminantes, la última palingenesia del Ideal... fuera de eso, no hay sino el fango de la vida, y nada más: Dios y el Amor, no engañan; comprenderlos y sentirlos: he ahí la ventura de la vida; en el seno de ellos, el dolor se transfigura en esa extraña forma de dicha dolorosa: el martirio; creer y amar; he ahí lo único alto, lo único digno de la vida; la Fe y el Amor, únicas zonas en que alumbra esa hoguera: el Sacrificio; y, se abre el lirio blanco: el Holocausto; el Amor es de esencia divina, como el Genio, y vino de los cielos, como el fuego; creer es una necesidad del espíritu: amar es una necesidad del corazón; una alma sin Dios y un pecho sin Amor, templos vacíos; la negación, la soledad, la muerte...
y, él, la dejaba hablar, exponer la candidez de sus teorías sentimentales, la inocente Teología de su alma de mujer: ¡alma de Amor y de Fe!
él, a quien Dios y el Amor, no visitaban con sus prodigios ni sus incendios, que no creía cuasi en ellos, que estaban distantes de su cerebro y de su corazón, escuchaba sin contradecir el místico arrebato, el lirismo pasional de esa alma ingenua;
y, ella continuaba:
—Hacéis mal en predicar la bancarrota del sentimiento, porque eso sería declarar la derrota definitiva del Bien, y de lo Bello; el triunfo del Placer sería la muerte del Ideal; el reinado del cerdo aun no ha venido: no, el Genio no puede negar el Amor, como la cima no puede negar el rayo; haber sido herido por ellos, es una razón para odiarlos, no para negarlos; las cimas y los genios son tristes, porque el rayo y el Amor, al visitarlos, ardiendo toda la savia de su vida, los condenaron a la soledad aterradora, a la caricia salvaje de las águilas, a la visión perpetua del prodigio; sí, amigo mío, son pasiones heridas las que llevan a ese escepticismo, como llevaban al ascetismo en los siglos primitivos; no se puede nada contra el Amor: él, lo puede todo: sucede con él, lo que con Dios: negarlo, es una forma de confesar que existe.
—Yo, no he negado el Amor, lo he descrito; lo que yo he querido probar es que: hay en el Amor un fondo de engaño y de miraje, que conduce a aquellos que se dejan dominar por él, a la mayor desgracia, a través de la esperanza de la mayor ventura.
—Es una rebeldía estéril. ¡ay, no se puede nada contra ese incendio completo del corazón, que se llama el Amor!
—Lo sé; sé que ni las alas de los místicos libran de ese incendio formidable; Tomás de Aquino mismo, arrepentido de su vida estéril, se hizo leer para morir el Cantar de los Cantares: lo que yo he combatido es: la tiranía del Amor; yo he condenado los amores racinianos, el Amor irracional, Amor del sentimiento, Amor que mata y no fecunda; he proclamado el imperio de la pasión, generatriz y augusta: el reinado de la Carne; yo he proclamado la bancarrota del Sentimiento, frente a los que proclaman la bancarrota del Sexo.
—Amigo mío; no sois hecho para la inmensa y soñadora multitud de las almas; vuestros libros sin corazón, no se adhieren a la tierra: los condenáis a la soledad despreciativa y soberbia, los priváis del beso de los espíritus sensibles y de los corazones tiernos: ¡oh, el análisis, el cáncer intelectual del siglo! no hagáis vuestros libros para alimento de águilas, dadlos como un consuelo a las pobres almas sangrientas, que sufren y que lloran... humanizad vuestro genio: no os conforméis con hacerlo grande, hacedlo bueno.
—Hacerlo bueno—pensaba él—, hacerlo simple; seguir el consejo del Poeta:
rentre enfin dans la vérité de ton cæur.
¡Oh, si yo quisiera—pensaba para sí—, yo haría también obras sentimentales, obras de corazón; yo escribiría tu historia, ¡pobre mujer dolorosa y soñadora! yo escribiría este Amor de Otoño, que germina en nosotros, ¡pobres vencidos de la vida!... y, esas páginas autumnales irían como palomas escapadas de un incendio, con las alas en llamas, a prender en fuego los corazones doloridos; yo haría un libro, de esta puesta de Sol de nuestras almas;
y, luego, como respondiendo a la condesa, dijo en alta voz:
—Los grandes libros, son aislados como los grandes montes y los grandes mares; la majestad es la reina de la Soledad; hay aves de la cima y aves de los valles; una águila al posarse, rompería la rama de un arbusto en que un jilguero canta feliz y enamorado... las águilas no cantan;
la condesa calló, abstraída en su pensamiento; una tristeza sideral y augusta, reinaba en su mirada, sus párpados al moverse la obscurecían, como el centellar de un astro muy lejano, una melancolía resignada se reflejaba en su rostro, como si se arrastrase por él, la sombra de todas las cosas que morían en su alma...
él la contemplaba en silencio, lleno de una dolorosa amargura, sintiéndose incapaz de igualar en intensidad la extraña pasión de aquella alma de mujer, vaso melancólico, vaso de Tristeza y de Amor;
y, miraba el fondo de su alma, donde el cadáver de una gran pasión, lo llenaba todo...
con la palidez de un Cristo al fulgor de una lámpara votiva, veía él, a la luz de su recuerdo, aquel su Amor, su primero y único amor, exangüe, sacrificado y muerto...
como la celda de un solitario, abierta a los vientos del desierto, así había quedado su corazón, después que aquella pasión hubo partido;
del fondo de su vida, se alzaba aquel recuerdo, como una luna eucarística en el lejano cielo, como una niebla matinal sobre las ondas de un lago, como una isla misteriosa en los mares brumosos del recuerdo, y algo como la caricia de una ala tocó su corazón; ¡oh, lo Indestructible!
como el rostro de una Medusa, el fantasma de aquella gran pasión llenaba todo su pasado, horrorizándolo;
y, veía con dolor, al lado suyo, esa pobre mujer, resignada y triste, con la tristeza de ciertas flores de Otoño, que apenas tienen color y apenas perfume;
la soledad inconmensurable del desierto parecía rodearlos;
en la noche extraña, la luz de la luna levantaba castillos misteriosos en las lontananzas mágicas, de un panorama de ensueño; sinfonías exultantes de la Naturaleza, himnos a la potencia creadora, a la fuerza animal, infinita, desbordaban en la selva;
las estrellas parecían azahares deshojados sobre el manto de duelo de una viuda;
morían las rosas en la tibia calma nocturna, llenando el ambiente de un perfume suave y casto, mientras el viento llevaba lejos sus pétalos inmaculados; onda de blancura estremecida, fugitiva en el seno del silencio:
en la calma profunda, en el espejo tenebroso de la sombra, flores de lujuria abrían sus cálices rojos, como labios sedientos de la sed divina de los besos;
el aire que hace centellar las pupilas de los leones del desierto, y arrullar las palomas de la selva, pasaba, por sobre el campo ardido, somnoliento, en la canícula de esa noche estival;
se acercó suavemente a la condesa, y tomándole la mano, la estrechó con pasión y la cubrió de besos.
—Perdóname, Ada—dijo muy paso, llamándola por su nombre como un arrullo;
ella abrió los ojos, y una sonrisa se dibujó en sus labios, como una alba de resurrección y de vida; había en sus sienes palideces de nimbo, como de un resucitado; sus ojos estupefactos parecían haber visto el fondo del Abismo;
sin embargo, los volvió piadosos, al amigo rendido que tenía a sus pies.
—Perdóname, alma mía—le decía él;
y, ella murmuraba palabras de paz, sobre aquella alma atormentada;
¡cáliz de ópalo, ánfora de diamante, aquel corazón estaba lleno de la ambrosía divina del perdón! viendo serenarse aquella alma de tempestad, ella le hablaba paso, muy paso, le murmuraba extrañas cosas, y de su boca perfumada como una urna llena de cinamomo, se escapaban las palabras consolatrices, como torcaces enamoradas, y fulgía la sonrisa como una alba de ventura;
él se inclinó hasta el lirio de su rostro, para besar sus labios aromados;
y, ella le devolvió el beso amigo;
su beso no tenía la sonoridad cantante de la orgía, era un beso grave y melancólico, como el brillo de una luna de invierno; era un beso pudoroso y crepuscular, cargado de recuerdos y dolores;
él quiso traerla violentamente sobre su corazón, y ella lo rechazó poniéndose de pie;
una rosa blanca, que se abría sobre ellos, reacia a caer, enamorada acaso de un lucero, se deshojó al estremecimiento de sus cuerpos, y los cubrió con sus pétalos enfermos, como con un manto de perfume;
y, allá, lejos, sobre la última cima de la Sabina, un rayo de luz, rebelde a desaparecer, fulguraba aún, con la persistencia de un Amor tardío, en la calma serena de la noche.
el sueño de la Vida brillante en su fulgor.
En la eflorescencia blanca del crepúsculo, la palidez hialina de la aurora, daba tintes de ámbar al cielo somnoliento;
la noche recogía su ala tenebrosa de misterio, y la mañana surgía en una irradiación de blancuras augurales, del natalicio fúlgido del Sol.
Hugo Vial, apoyado de codos en la baranda del balcón de su aposento, que daba sobre el jardín, meditaba, cansado por aquella noche de insomnio, perseguido por la visión radiosa del Deseo;
el alma y el cuerpo fatigados, se sentía presa de una laxitud melancólica, y se entregaba a pensamientos austeros, como siempre que replegaba las alas de su espíritu en la región obscura del pasado;
la magnificencia de sus sueños, lo aislaba siempre de las tristezas de la vida;
se refugiaba en su pensamiento, como en un astro lejano... y, el mundo rodaba bajo sus pies, sin perturbarlo...
las armonías divinas de su cerebro serenaban las borrascas terribles de su corazón; las músicas estelares pasaban por sobre las ondas rumorosas, y las calmaban;
sentía que la Soberbia y la Esperanza, sus dos grandes diosas, venían a reclinarse sobre su corazón, tan lacerado, y le parecía que el dulzor de labios divinos venía a posarse sobre sus labios mustios;
la acuidad de sus sensaciones diluía hasta lo infinito, este placer intelectual del ensueño luminoso;
la voluptuosidad misma de su temperamento, tan poderosa, no llegaba a irrespetar la pureza mística y bravia de sus ideales;
la animalidad, que sacudía sus nervios y circulaba por sus venas, como el agua en los canales sin olas de una ciudad lacustre, no llegaba a manchar la alba, la inmaculada pureza de sus ideas, refugiadas en la torre de marfil de su cerebro, altanero y aislado, como una fortaleza medioeval;
cuando la mediocridad ambiente de la vida lo acosaba, como una jauría de perros campesinos a un gato montés, se escapaba a la selva impenetrable de su aislamiento, y era feliz;
iba a la soledad como un león a la montaña: era su dominio;
en ese silencio, poblado de visiones, su pensamiento vibraba, y fulgía, como las alas de una águila, hecha de rayos de sol;
su Ideal, como el templo de Troya, siete veces ardido y siete veces reconstruído, volvía a alzarse, en el esplendor de su belleza insuperable;
el aislamiento es la paz;
flores de consuelo, flores desmesuradas y balsámicas, extienden allí su fronda misteriosa, y el jugo de esas plantas da el brebaje salvador del Desprecio y del Olvido;
amaba la soledad, como a una madre, en cuyos senos inextinguibles se bebe el néctar lácteo de la quietud suprema;
sólo los hombres de un individualismo muy pronunciado, pueden amar la soledad; y él, la amaba;
el Genio se basta y se completa a sí mismo;
él, como Goethe, se había hecho una religion: la de su Orgullo;
y, desde aquel castillo encantado, gozaba la voluptuosidad de sentir los pies sobre la frente de la multitud;
su estilo lo aislaba de la muchedumbre, como su carácter;
aquel su estilo, señorial y extraño, torturado y luminoso, exasperaba las medianías, enrabiaba la crítica, y hacía asombrar las almas cándidas, pensativas, al ver cómo la Gloria besaba aquella cabeza tormentosa, engendradora de monstruos; había en aquellas frases lapidarias, llenas de elipsis y sentencias, de sublimidades obscuras y de apóstrofes bíblicos, tal cantidad de Visión, que deslumbraba las almas débiles, incapaces de comprenderlas, que retrocedían asombradas, como a la aproximación de lo sobrenatural, o al contacto del Prodigio;
y, las almas artistas, se deleitaban con aquella pompa regia, aquellas perspectivas orientales, donde la dialéctica fingía el miraje, donde se veían, como estatuas de pórfiro rosa, esfinges de granito rojo, lontananzas de turquesa pálida, en la inmensa floración de imágenes y colores, con que adornaba sus pasiones y sus sueños, en esa decoración espléndida, en la cual el Dolor pasaba como una águila marina, lanzando un grito de horror, al entrar en la tiniebla...
se aislaba, esperando la victoria inevitable del Genio sobre la vulgaridad ambiente, sobre la miseria imperante y poderosa de su época;
su aislamiento no era el Ocio;
su vida era el Combate;
combatía desde su soledad, como desde una fortaleza, y, arrojaba sus ideas, como granadas incendiadas, sobre los campamentos enemigos;
sus libros, perturbadores y austeros, iban como Cristos pálidos, insultados por la estulticia de la multitud y el odio fariseo, lapidados e inmortales, esperando desde la altura de su cruz, su resurrección inevitable, su reinado inextinguible;
a su palabra, en el silencio de una admiración decorosa, las almas grandes se abrían, como una germinación de rosas al viento primaveral;
su verbo, fecundaba como el sol y como el aire;
y, muchas veces los oprimidos se habían ido tras ese verbo rojo a la contienda, como tras un estandarte de triunfo, en esas horas tristes de la Historia, en que siendo vanas todas las llamadas al Derecho, se opta por las soluciones vengadoras de la Fuerza; y el Hecho, sangriento y pavoroso, aparece sobre la roca formidable;
¡horas tristes, en que sobre el horizonte se extienden como dos mares de carmín las alas bermejas de Azrael! ¡horas de la desesperanza, en que los pueblos, cansados de aguardar al Dios salvador, buscan al Hombre salvador, y viendo que el cielo no se abre, y el Cristo no desciende, bajan ellos mismos, sangrientos a la arena, y el suelo se hace rojo, y a la oración, sucede el trueno...
habituado a mirar en el fondo túrbido de la multitud, para encontrar en ese fango humano las cosas infinitas, de que hablaba Leonardo a sus discípulos, lanzaba sobre ella su palabra de fuego, seguro de su efecto; él, sabía que la elocuencia verdadera debe producir sobre los pueblos el efecto del huracán sobre las olas, de la llama sobre el heno seco, de la chispa sobre la pólvora; debe producir la tormenta, el incendio, la explosión, la tragedia irremediable...
llegaba al espíritu de la multitud, como un domador entre las fieras, y le arrojaba su elocuencia como una cadena; su verbo piadoso caía sobre aquel mundo en desgracia, sobre aquella mártir anónima, como un bálsamo salvador, como un grito de esperanza;
y, recibía el aliento enfermo, la confesión de aquella alma llagada, como los sacerdotes de San Miniato, con las manos ligadas, confesando los pestíferos de Florencia...
y, se refugiaba después en su soledad, y se envolvía en su manto de nubes: el Desdén;
no quería como el «Federico Moreau» de Flaubert, ser castigado por no haber sabido despreciar;
el desdén es una cima;
en su altura formidable, no bate su ala el dolor;
y, aquel gran desdeñoso, aquel luchador, aquel Apóstol se refugiaba en su fortaleza esa mañana, y se volvía hacia el pasado, como si su alma entrase en el reino silencioso de la sombra y de la muerte;
miraba el peripleo de su vida dolorosa;
sonaba en esa vida la hora del Tramonto;
había pisado el séptimo lustro de su edad; pocos pasos más, otro lustro, y su juventud iba a desaparecer en el crepúsculo de la cuarentena florida y radiosa;
su juventud agonizaba en una apoteosis de sueños y dolores;
y, su pobre alma, herida y triste, sollozaba en el fondo de esa nube luminosa;
en el estuario de esa juventud moribunda, las olas turbulentas se retiraban, dejando en descubierto, sobre la playa triste, ruinas de sueños y de pasiones, como esqueletos de crustáceos desmesurados;
los ruidos de aquella edad le llegaban como murmullos de un mar lejano;
con una melancolía profunda, miraba la marea de la vida alejarse de su corazón, y allá, en el horizonte, como naves empavesadas, veía la juventud de otros, marchar hacia la vida;
y, allá, más lejos, sobre cimas muy remotas, el sol de la Gloria, rojo y fúlgido, iluminando su horizonte, en esa hora de la tarde, en que el sol de la juventud se eclipsaba para siempre;
una gran sombra de tristeza vagaba sobre su rostro, y se refugiaba como el ala de un pájaro negro, en la comisura de sus labios, en el rictus doloroso de su boca elocuente y melancólica, en donde el desdén habitual de la vida había impreso un sello triste, perenne, como un desafío a la risa y al Amor;
¡el Amor!... he ahí lo que preocupaba en ese instante su alma extrañamente turbada, ante el problema pavoroso...
la imposibilidad de amar, que acorazaba su corazón, lo laceraba también;
aquella fortaleza que había sido el Orgullo y la fuerza de su vida, se le hacía dolorosa en aquel momento;
y, llevaba las manos a su pecho, como buscando el corazón, bajo la malla invulnerable;
¿no latía al reclamo del Amor?
león dormido, ¿no despertaría sino al rugido del contrario, o al estallido del trueno formidable? ¿el arrullo de las palomas no perturbaba su sueño, poblado de visiones de combate y vuelo de águilas rojas?
y, hubiera querido amar, hubiera querido ser susceptible de la pasión sentimental y tierna, hubiera querido tener un corazón, para darlo en cambio de aquel corazón que se le ofrecía sangriento y doloroso, con sed de inmolación, resignado y triste, en su crucifixión estéril, corazón que tenía el valor de renunciar a la esperanza, y, sin embargo, desgarrándose a sí mismo, con sed divina de holocausto, decía a su propia pasión como el klepté al águila: come mi corazón, crecerás de un palmo;
una alma es un símbolo; y, aquella alma de mujer se abría ante él, profunda en su misterio, luminosa en su angustia; y, de su seno de flor celeste salía blanco y doliente, como un niño marchando hacia las fieras del Circo, la negación perpetua de su vida: el Amor;
¿y, su corazón permanecería insensible ante la dolorosa inmolación de una alma, sereno como el sacerdote que sacrificaba las antiguas víctimas, y como el dios que recibía el holocausto?
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Un año hacía que se agitaba, queriendo hacer hablar su corazón, mudo, impenetrable...
un año hacía que había conocido a la condesa Adaljisa Larti, en el baile que el Embajador de una gran Potencia daba en honor de un huésped real;