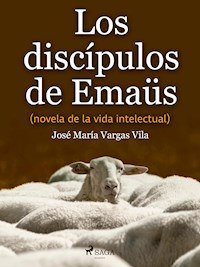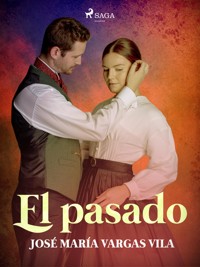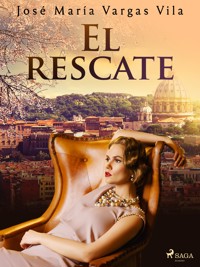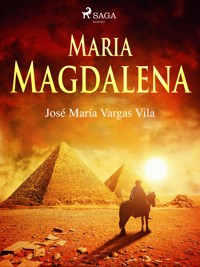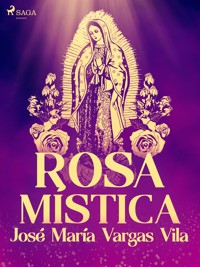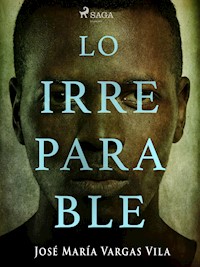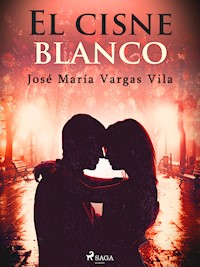Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Se trata de una recopilación de las novelas cortas y los relatos más destacados de José María Vargas Vila, como son «La demencia de Job», «Flor de fango», «El minotauro», «Las rosas de la tarde», «La simiente», «Ibis», «El camino del triunfo», «Los parias», «Alba roja», «Alma de los lirios» y «Tragedia de Cristo».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José María Vargas Vilas
Prosas selectas: fragmentos de sus novelas
FRAGMENTOS DE SUS NOVELAS
Saga
Prosas selectas: fragmentos de sus novelas
Original title: Prosas selectas: fragmentos de sus novelas
Original language: Spanish
Copyright © 1900, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726680270
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
En este libro ofrecemos al Público, las más bellas páginas de las novelas de Vargas Vila.
Hemos seleccionado aquellas de mayor interés y más alta emoción, en que la prosa musical y única del gran novelista, adquiere su mayor intensidad.
Los innúmeros lectores y discípulos de Vargas Vila, hallarán en este libro los mejores ejemplos y los más perfectos modelos de la prosa insuperable del Maestro.
Los hemos seleccionado para los pensadores, los artistas y las almas apasionadas de lo bello, que no pueden tener la colección completa de las novelas de Vargas Vila.
A ellas ofrecemos estas páginas.
El Editor
La demencia de Job
Sobre los jardines de la Soledad, cae la tarde pesada de Misterio; muere en pesadumbre;
a lo lejos, la bahía del llano perpleja en el moaré sutil que deja el sol, a la dispersión de sus rayos amatistas;
la sombra azul crece en la arboleda quieta, sobre las frondas espesas donde el blanco y oro de las flores, fingen dibujos suntuosos como de una capa pluvial, que iriza el soplo suave de la tarde cargada de perfumes;
azul mudo y calmado en el alma adorante del momento;
el Verbo puro de los cielos, murmura en el paisaje feerico, cosas de adoración;
en el ángulo del jardín, deliciosamente triste, donde tiene el hábito de leer y meditar, Lucio, está absorto en la lectura de un libro;
ha enflaquecido enormemente;
espiritualizado, se ven más claramente en su rostro las marcas del terrible mal;
su figura, alta y, fina, se destaca en el zafir brumoso del crepúsculo como sobre un abismo; y tiene el aire de algo precario, pronto a desaparecer en la fosforescencia de la luz tibia que lo circunda;
apoya el brazo sobre el velador en que reposa el libro, a cuyo lado hay un ramo de mimosas, recien cortado, que parecen mirarlo en éxtasis, como pupilas extrañamente feminizadas;
deja de leer;
cierra el libro;
mira el ópalo gris de la tarde;
y, el estremecimiento voluptuoso de los rosales del jardín, parece comunicarse a sus carnes enfermas;
y, las frases y las visiones del libro, parecen fascinar su espíritu en una fuerza obsesionante;
es muy triste, cerrar el libro de un Poeta, sobre el corazón enfermo de la Tarde, que muere fatigada de sueños mentirosos, alucinante como un Idolo de Tinieblas, coronada de flores de oro, abiertas en el jardín de los ponientes impasibles, donde la Noche, exprime los pámpanos fugosos de la Sombra y, de la Eternidad;
el «Libro de Lázaro» de Enrique Heine, que acababa de leer, lo había encantado, y lo había conmovido, ya que no había Verbo de Hombre, capaz de consolarlo;
el Mal, del Poeta, y, su Mal, ¿no eran hermanos? ¿no eran como dos fantasmas gelmelos, nacidos en el mismo vientre de la Desolación?...
a sus dolorosos antecesores, los había encontrado el Salvador, sobre su camino, en sus tardes proféticas, cuando los laureles de Cafarnaün, rimaban sus pasos, ante los campos mudos y los cielos ávidos en espera del Milagro;
al leproso, le había dicho:
—Sed limpio de tu lepra;
y limpio fué;
y, al paralítico, díjole:
—Levántate y anda;...
y, el paralítico había dejado su lecho y, había andado en el sendero milagroso, conmovido aún bajo la sombra de aquella mano, que había venido a curar los dolores de los hombres;
y, para ellos, para los poetas, herederos de esos dos grandes males, el Cristo, ya ausente de entre los hombres, no había tenido la palabra libertadora, aquella que había sonado sobre la Tierra, conmovida de Piedad, en el corazón de la Tarde, que temblaba como una cosa viva.
Dios, había enmudecido ante su Dolor; se diría que había muerto tras de los cortinajes del cielo mudo y hostil, virgen de toda Esperanza;
el lecho del Paralítico y, el manto del Leproso, habían quedado tibios, rotos en tierra, al paso del Milagro, según los decires evangélicos;
¿por qué en los nuevos tiempos, el lecho del Poeta, no había recibido la visita de lo Inesperado?
¿por qué él, no era curado, como el leproso de la Escritura y, el manto de la lepra, continuaba en cubrir y en devorar su cuerpo?
el ala tibia del Milagro, no se había extendido sobre él, con su forma de lira;
y, no había visto la barca de Jesús, atravesar en las tinieblas, sobre el lago de las Misericordias, con sus manos tendidas para salvarlo;
pero, algo nuevo había surgido en él, que lo había salvado sin curarlo;
el Amor;
él se había acercado a su corazón que yacía muerto, y, le había dicho las tres palabras misericordiosas que sonaron en la tumba de Lázaro;
y, había entrado en la Vida;
¿era que había vivido antes?
no;
él, había nacido, cuando el Amor había nacido en su corazón;
ese Amor, que lo consumía, tan suavemente, tan deleitosamente, con la lenta y divina sensación de las caricias;
él, estaba muerto....
y, ahora vivía...
¿su lepra vivía también?
no lo sabía...
no quería saberlo...
tal vez, había sido curado como Lázaro, cuando había salido de la tumba, resucitado por el Amor;
no vive la lepra que se besa;
y, la suya había sido besada por unos labios de Amor;
¿podría haber lepra que resistiera al contacto de esos labios?
esos labios, habían hecho circular la Vida, por todos sus miembros, la habían insuflado en su pecho, la habían hecho palpitar en sus tejidos, infiltrarse en su organismo, circular por sus venas;
de sus cabellos a sus talones, al contacto de esos labios había sentido en su cuerpo, el torrente de la Vida, correr, precipitado y atronador, tal las aguas de un canal, que rompen el dique y, lo invaden todo;
y, la Vida, había sido en él;
y, había vivido la Vida;
no se vive antes de la Hora del Amor;
hasta esa hora, la Vida no es sino una lenta preparación de savia, para el beso futuro;
¿por qué había venido tan tarde ese beso a sus labios y a su corazón?...
tal vez había venido a la hora del Consuelo, penetrando hasta su Vida inerte, como un rayo de luz a través de las grietas de una tumba;
su Vida, había sido un sueño de Dolor; y, de ese sueño lo había despertado el beso de unos labios, que habían secado en sus ojos todas las lágrimas y ahuyentado de ellos, todas las tinieblas;
y, había abierto los ojos, y, había visto la Vida, había amado la Vida, y, se había prendido a los pezones, que parecían inagotables de la Vida;
y, de tal modo los había exprimido, que ahora le parecía que su Vida se escapaba con el licor que manaba de ellos;
se sentía morir devorado por los placeres del Amor, que había fatigado a causa de haber ignorado tanto tiempo el amor de los placeres;
había llegado tan tarde al Amor, que había querido agotarlo en un esfuerzo inacabable;...
pero, el Amor, no se agota en la Vida; es la Vida la que se agota en el Amor;
y, la suya se agotaba;
desde el momento bendito de aquella tarde azul, tarde serena, como un girón de cielos de la Argólida, en que Marta había caído en sus brazos, y, había sido suya, y la había poseído a la sombra de los árboles cómplices que vieron sus divinas desnudeces, él, no había vivido sino en el Amor, por el Amor, y, para el Amor;
sus dos virginidades al encontrarse para morir, se hicieron un solo y hondo mar insatisfecho, que reflejó el vuelo de las noches insomnes, y, el carro de las auroras vencidas, testigos de las más bellas horas de Amor, en el seno rendido del Silencio;
todas las armonías de los cielos y de los campos, penetrando de los jardines inquietos, vibraban en sus besos, pesados de voluptuosidad, como las olas inflamadas de un gran lago de asfalto;
¡oh! las noches, siempre cortas a sus deseos, en que sus cuerpos como imantados no acertaban a separarse, y, bajo el poder de las caricias, los ojos entrecerrados de ella, brillaban en la obscuridad, estriados, luminosos, como hechos con fragmentos de estrellas, como si sus pupilas, hubiesen sido extraídas de los yacimientos vírgenes del Sol;
sus labios devoraban los besos, como playas abiertas, que no se fatigarán jamás, de recibir el beso de las olas;
los momentos en que sus labios no se unían eran momentos de ansiedad intolerable, en que sentía llover sobre su alma las cenizas lentas de la Eternidad;
cuando sus ojos no miraban el rostro de Marta, le parecía que había muerto el sol, y, era entonces que tenía piedad de los ciegos y abarcaba toda la crueldad del corazón impenetrable de las tinieblas;
sentía, que morir con los labios sobre los labios de ella, no sería morir; sería diluirse suavemente en la Nada, fundirse lentamente en el candor de una estrella;
¿por qué había llegado tan tarde al Amor?
tal vez no había llegado tarde, puesto que había podido dejarse arder por él, y, se consumía en él, como un arbusto resinoso caído en la llama, feliz de morir de esa caricia lenta, como un vuelo de libélulas, sobre la agonía de un rosal.
Flor de Fango
Su humillación fué un acicate;
bajo el desdén se retorció violento;
tanta altivez, tal brío, en esa belleza esquiva, exacerbaron aún más aquella alma ignescente;
como un escorpión cercado de llamas se revolvió furioso en su impotencia;
su exasperación no tuvo límites;
era un chacal en la época del celo;
igual a un sol de sangre, el Crimen se le apareció en el horizonte;
su cerebro enfermo le hacía ver todo rojo, con un rojo de violación y de sangre virgen;
el homicidio con su túnica escarlata, le pasó por la mente con la hopa húmeda y viscosa; con su idea de posesión en el fondo de la muerte.—Viva o muerta, pero mía...
tal fué el grito de su carne;
así, a la puerta del crimen, a la orilla del abismo, el Destino piadoso vino a salvarlo...
extenuado, insomne, rendido, cayó enfermo;
su enfermedad fué una locura obscena; un largo delirio priápico; un viaje azaroso al jardín de Venus, al ardiente país de la Lujuria;
en esta excursión de Citerea, su alma vagabunda por los obscuros laberintos del placer, no cortó el mirto verde, el mirto sagrado de la Isla, sino el loto desnudo de la India, el loto simbólico del vicio;
y, así fué, de sueño en sueño, como un viejo Coribante, celebrando extraños ritos, prácticas monstruosas de bacanales fálicas, de horribles fiestas dionisíacas;
aquella fiebre erótica lo puso a la orilla del sepulcro;
un anciano canónigo, amigo suyo, que había venido a verlo, velando a la orilla del lecho, sorprendió en el delirio el secreto incontesable;
él vió en las sombras de aquella alma turbada, en la selva obscura de aquella conciencia insurrecta, enroscada en el árbol maldito, la gran serpiente, la serpiente bíblica;
su ojo experto columbró en el fondo de ese abismo, el gran Monstruo, la Tentadora, la Mujer;
y, resolvió salvarlo;
apenas fuera de peligro lo arrancó de allí, como si lo sacara de entre las llamas de un incendio;
después, oyó de su joven amigo el tremendo secreto: la confesión de su amor, de sus deseos impuros, de sus sueños libidinosos, de sus anhelos carnales, de su tentativa de crimen;
asombrado el Canónigo ante las tempestades de aquella conciencia, como ante las olas agitadas de un mar de furia:
viejo médico del espíritu; empírico en la gran ciencia de la Psicología, de las hondas enfermedades de las almas, recetó los antiguos medicamentos, los sedativos morales; el calmante místico: la oración;
como un niño enfermo, el corazón del joven levita, herido de muerte, buscó para ampararse el seno de su antigua madre: la Fe;
tuvo entonces un acceso intenso de piedad, una verdadera fiebre mística;
temeroso del ambiente del pecado, sediento de paz, fué a encerrarse en unos Ejercicios Espirituales para sacerdotes, que se daban en la vieja casa del Dividivi;
allí se absorbió en la contemplación y el arrepentimiento;
fué un verdadero penitente;
su alma desolada; su cuerpo macerado, pidieron a Dios el perdón de sus faltas;
oró con fervor intenso, fervor de catecúmeno; lloró con lágrimas geronimicas de verdadera contrición; tuvo arrepentimientos dolorosos de cenobita alucinado;
al contacto de su antigua vida de claustro, hubo en él una resurrección de recuerdos infantiles, de ideas puras, de pensamientos castos, que pasaron sobre su alma como un viento primaveral sobre un prado de azucenas en botón;
todas las flores puras que el vendaval había tronchado, se incorporaron alzando al cielo su cáliz repleto de perfumes;
y, en aquel corazón atormentado, que parecía esteril para el bien, como un jirón de tierra pétrea, asolado por el incendio, calcinado por el rayo, hubo una germinación de sentimientos puros, como una floración blanca de lises inmaculados y campánulas silvestres;
la tranquilidad descendía poco a poco a su espíritu como la sombra de la noche sobre una llanura abrasada; y como el Orestes de Gluck, él también podía decir en el honor de su tragedia: La calma entra en mi alma;
las pláticas de un buen Obispo, cuasi octogenario, que desde el puente seguro de su senectud, apostrofaba las tentaciones y anatemizaba la pasión carnal, como experto marino, que impotente para volver al mai, habla con desdén de las tempestades que ya no han de sorprenderlo, calmaban su espíritu agitado y eran como un rocío de paz que caía sobre aquella alma ardiente, sedienta de quietud;
el viejo prelado, entonaba apacible, calmado, sereno, con voz monótona y cascada ese:
Suave mari magnum
de Lucrecio;
y llamaba a los levitas a la castidad, al miedo a la carne, al amor de Dios;
y su voz, que tenía ya opacidades de sepulcro, sonaba en la Capilla obscura, como una admonición severa de ultratumba;
aquellas homilías opiásticas, especie de psalmodias piadosas, pláticas paternas y sencillas, caían como un bálsamo letárgico sobre la herida sangrienta de aquel corazón tan enfermo;
en cambio, los sermones exaltados y huecos de los clérigos a la moda lo exasperaban;
aquellos papagayos tonsurados, forrados en seda, peinados con aceite, olorosos a opoponax, inflados de viento, delicados como una damisela, tuteando a las grandes damas y recitando con énfasis cómico sermones aprendidos en autores extrangeros; plagiarios audaces, declamadores de corrillo con pretensiones de Profetas e impudencias de sacamuelas ambulantes, lo ponían violento;
estos ergotistas despreciables, cortesanos del vicio rico, servidores de la mediocridad dorada, esclavos del oro, alabarderos del éxito, tenían el monopolio de su desprecio;
nunca había amado estos teólogos dorados, disfrutadores de salón, tribunos de cojín, agitadores urbanos, cazadores de prebendas en el fértil campo de la adulación episcopal;
así cuando iban a decir sus peroratas ruidosas, se encerraba él en su celda y no iba a la capilla;
allí conversaba con viejos sacerdotes, virtuosos y sencillos, que amaban como él la inmutabilidad de su dialéctica piadosa, los antiguos y nobles modelos de cátedra sagrada, los Margallo, los Torres, los Vázquez, los Fernández Saavedra, los Amezqueta, los Pulido...
y odiaban a esos patos nadadores de la elocuencia epiléptica, parlanchines ruidosos, fútiles y pedantescos, que ridiculizan con sus muecas de clown la imponente actitud hierática, y enturbian con el limo fangoso de sus odios políticos y sus frases de callejuela, el grande y majestuoso río de la Elocuencia Sagrada;
la música religiosa era otro gran consuelo, otra gran fuente de apaciguamiento para su espíritu angustiado;
los sonidos del órgano, melancólicos y fuertes, atronadores a veces como el huracán en una selva virgen, graves otras, como el canto de un anacoreta en el desierto, arrebataban su alma, la dominaban, la llenábán de claridades supremas, de beatitudes infinitas;
el Timor Deo, el sagrado terror se apoderaba de su espíritu cuando los grandes ecos del Miserere llenaban la capilla, y el De Profundis gemía trágicamente bajo las naves sagradas;
las manos juntas, el rostro contra el suelo, tembloroso, jadeante, permanecía así anonadado, humillado, absorto, en la posición dé un árabè sorprendido por el Simoun y que con el rostro entre la arena, siente pasar sobre él el viento portador de la catástrofe, las alas incendiadas de la muerte;
las almas de Palestrina, Cimarrosa, Paesiello, voloteaban sobre él en vuelo vertiginoso, como un nidal de águilas despertadas por el rayo;
a su carácter de pastor rural encantaban la calma, la sencillez, la amplitud de aquel gran canto gregoriano, aquellos acentos primitivos que debieron electrizar las Asambleas de los primeros cristianos, cuando eran cantados en coro por ancianos enamorados de la Fe, vírgenes, ansiosas del martirio, catecúmenos nostálgicos de la muerte;
y habría dado por un solo himno ambrosiano todas las misas de Pergoleso, el Stabat de Rossini, el Requiem de Mozart;
las frescas olas de la elocuencia, y las músicas sagradas, habían caído sobre su alma, como una gran lluvia sobre una selva incendiada;
sólo flotaba el humo que se alzaba de aquella hoguera de carnes martirizadas por el deseo;
la grande herida estaba cerrada;
como no ponía la mano en la cicatriz, se creía sano;
sordo al grito del dolor, lo creía muerto;
comulgaba diariamente, y la Tentación terrífica no había vuelto a brotar de la hostia inmaculada;
la Visión, la espantosa visión roja había pasado;
la purpúrea floración se había agotado;
el lirio maldito, la gran flor monstruosa, había muerto tronchada sobre su tal o, consumida su corola por el fuego;
hoy todo era blanco en su alma;
blanca su conciencia, blancos sus sueños, blanca su esperanza;
en esta nueva alba de su vida sonaba la música solemne, el gran himno triunfal: la Redención!...
Despertó;
y todo era blanco en torno de ella;
blanco el muro inmenso que se extendía ante su vista; blanco el techo al parecer ilimitado, que iba a perderse en una penumbra misteriosa; blancas las ropas de su lecho, blanca la burda camisa que, como sudario anticipado, cubría sus formas virginales;
intentó incorporarse;
la cabeza le pesaba enormemente; el cuerpo todo le dolía, y como desconyuntado no obedecía a su voluntad; casi no podía mover los párpados;
había como una bruma espesa en su cerebro y en sus ojos;
sin embargo, haciendo un esfuerzo supremo, logró incorporarse algo, apoyó su cabeza en una mano y miró fija, tenazmente;
en aquella blancura de tumba una gran lámpara, con la luz amortecida, lanzaba reflejos amarillentos sobre un radio estrecho, fuera del cual todo se hundía en la sombra;
como momias alineadas en un inmenso hipogeo, formas rígidas, cubiertas por ropas blancas, yacían inmóviles sobre lechos toscos, que se extendían en líneas paralelas a uno y otro lado de la gran sala;
y, allá en un extremo, dominándolo todo, un gran Cristo siniestro, envuelta la cabeza en la sombra y la cintura en una gran toalla, expirando así, en uno como extraño sentimiento de horror a la vida y de vergüenza al sexo.
Luisa miraba con extrañeza, con avidez, con miedo...
ruidos confusos llegaron hasta ella;
gemidos de dolor, ecos de sueños angustiados, gritos de febricitantes, ayes lúgubres que se escapaban de aquellos lechos que semejaban tumbas.
Luisa comprendió vagamente;
¡era el Hospital!
no pudo rememorar nada;
sólo advertía que estaba enferma;
¿era pues, que iba a morir?
a esta idea una satisfacción inmensa se apoderó de ella;
morir, descansar, no ser más perseguida, humillada, insultada;
escaparse de los hombres, de la miseria, del dolor;
no pensar en nadie ni en nada;
dormir tranquila, al lado de su madre, allá en la grandiosa fosa común;
¡qué ventura!
como un preso en espera de su libertad, volvió a acostarse, se puso rígida, cerró los ojos, cruzó las manos y quedó así, aguardando el beso trágico, el beso interminable;
la fiebre que hacía días la devoraba, volvió a apoderarse de ella en un acceso intenso;
¿cómo había llegado allí?
los vecinos del tugurio en que vivía la habían escuchado quejarse y la habían hallado exánime, presa de una fiebre tifoidea, tomada a la orilla de la fosa obscura a donde había sepultado a su madre y declarada aquella misma noche en que, transida por la lluvia, moribunda de hambre y del dolor, se había arrojado vestida sobre el jergón que le servía de lecho;
y, la habían conducido al Hospital;
quince días hacía que estaba en esa cama, privada de la razón, delirante, sombría, entre la vida y la muerte, oscilando a la orilla de la tumba;
al saberse en el Hospital su nombre, hubo un rumor de alegría entre las Hermanas de la Caridad y el núcleo de Capellanes;
la gran pecadora estaba allí;
la piedra del escándalo había sido traída por el oleaje a las puertas mismas del templo de la Caridad;
¡allí venía la gran Meretriz a ser cuidada por las vírgenes del Señor!
Dios en sus obscuros designios la llevaba a morir allí;
¡loado sea Dios!
administrados los primeros cuidados, diagnosticado el mal, se pensó entonces en la salud del alma;
la pecadora no hablaba; pero un sacerdote se acercó a ella y en articulo mortis, le dió condicionalmente la absolución de sus pecados;
no le administraron el santísimo; esperando una breve mejoría para que la gran retractación fuera hecha;
y, entretanto, se cuidaba a Luisa como se cuida a un condenado a muerte en las prisiones del Estado;
su vida era preciosa a la Iglesia;
de aquellos labios de meretriz, prostituídos por tantos besos, debía salir la retractación pública que volvería su honra al levita calumniado, su alegría a la Iglesia entristecida;
la fiebre poderosa que minaba a Luisa, le disputaba a la ciencia su presa con un encarnizamiento feroz;
raras veces, y por intervalos muy cortos, venía la razón a la mente de la joven, y entonces la trágica visión de sus dolores bastaba para hacerla enloquecer de nuevo;
en estos instantes de lucidez, la Hermana que la cuidaba, vertía en sus oídos palabras de consuelo;
le hablaba de Dios, de su misericordia infinita, de la gracia divina, del poder del arrepentimiento, de lo triste del escándalo, del horror de la calumnia, del poder de la retractación; y sobre toda esa charla insubstancial y sincera, la pobre alma cándida extendía como un inmenso lábaro la mágica palabra: Perdón.
Luisa oía sin comprender;
su cerebro debilitado, apenas tenía fuerza para pensar confusamente en sus dolores y en la muerte, que esperaba como su gran liberatriz;
así transcurrieron quince días;
una mejoría aparente, una tregua de la muerte, permitió la celebración de la gran fiesta de la Piedad Cristiana;
la víspera vino un sacerdote al lado de Luisa; le habló largo rato en voz muy baja, inclinado hacia el lecho, y después extendió sobre ella su mano y le dió la grande, la suprema absolución, en presencia de Hermanas gozosas y enfermos doloridos;
la joven no se daba cuenta de nada y en la bruma de sus ideas no podía ver esta sacrílega violación de su conciencia;
la debilidad física de Luisa, su abatimiento, la ausencia de la razón, eran los factores principales con que se contaba para la gran comedia, y, la virgen inocente, sumida en somnolencia, no podía defenderse de este último desgarramiento de su honor: se la violaba en el letargo, peristilo de la muerte, y antes de echarla a la tumba, la desfloraba el sicario;
al día siguiente, al abrir Luisa los ojos, vió que una radiante iluminación la circuía, y un penetrante olor de flores y de incienso llenaba el inmenso dormitorio;
muchas rosas, pálidas como ella, y como ella puras; muchas ramas tronchadas, muchos cirios crepitantes...
y, cerca de ella, brillante, iluminado, blanco el altar, sobre el cual el gran Cristo fúnebre extendía sus brazos, mientras la luz cintilaba en las grandes potencias de oro que adornaban su frente de Dios y en los alamares y lentejuelas de la toalla que cubría sus vergüenzas de hombre;
todo envuelto en blanco y oro, todo níveo, todo luciente, un viejo sacerdote celebraba el Santo Sacrificio;
y, allá, al otro extremo del salón, la voz de un viejo armonium, tocado por una monja anémica, murmuraba nostálgicas plegarias, balbuceo de himnos que se olvidan, gemidos de algo que se muere;
había mucha gente extraña venida a la gran retractación de la pecadora;
y, el levita calumniado, el cura de F.... invitado especialmente, estaba allí; con aire humilde, generoso, inclinado sobre un reclinatorio, en oración muda, implorando sin duda la misericordia divina para aquella gran tentadora que había querido perderlo;
y, todas las miradas se volvían compasivas hacia aquel casto José que había sufrido tanto!;
y, les parecía mirar aún, en el lecho de Luisa, jirones de la capa del mancebo escapado a sus manos violadoras;
el Presbítero de C... también estaba allí, con muchos de sus alumnos, a quienes quería mostrar la agonía de la pecadora corroída por el vicio; la Magdalena arrepentida, que había osado tocar a uno de los suyos;
los enfermos, todos vestidos de blanco, unos de rodillas, otros sentados en sus lechos, cadavéricos y contritos, esperaban la visita del Señor;
llegado el momento de la Comunión, el armonium calló; todas las frentes se abatieron; un silencio solemne llenó el ambiente; las flores mismas parecían inclinar sus corolas cargadas de perfumes, y los cirios hacer inmóviles sus luces, en actitud de adoración;