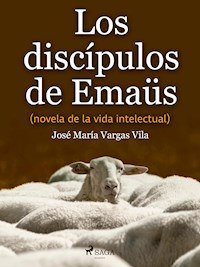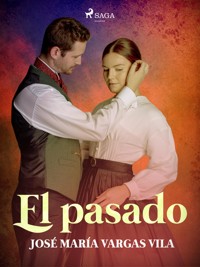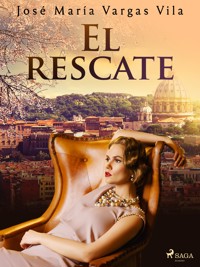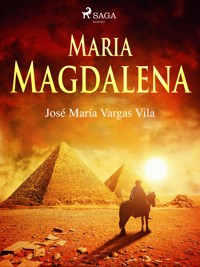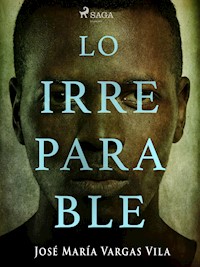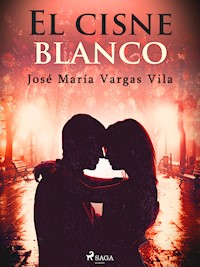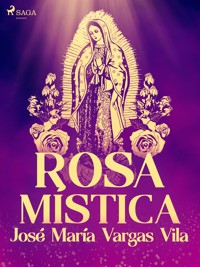
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Rosa mística» (1917) es una recopilación de relatos de José María Vargas Vila. Los cuentos reunidos son «Rosa mística», «Romántico», «Libertino», «Inolvidable», «Bajo los árboles», «Tarde», «Emboscada», «Vengado», «Soñador», «Superstición», «Claudio» y «Santa».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José María Vargas Vilas
Rosa mística
Mes Nouvelles
Mil Novecientos Diez y Siete
Saga
Rosa mística
Copyright © 1917, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726680256
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Rosa Mística
Al pie del cerro abrupto la llanura desolada, y, en ella la ciudad terrosa y, fría;
una ciudad lúgubre y, ruinosa, que alza sobre el llano glauco y dorado como el mar, en la trasparencia triste de un horizonte opalescente, las siluetas deformes de docenas de templos, de arquitectura grotesca, cuyas moles se diseñan, como una contracción dolorosa del Arte, en la bruma blanca y, dorada de los celajes andinos;
hacia el Sur, donde la iglesia de Santa Bárbara alza su mole de ladrillos rojos, en el silencio de una calle triste y, guijarrosa, alzaba su mole pétrea, lúgubre y, austera, la casa de mis tías;
era el viejo caserón de un antiguo Oidor, espécimen el más puro de la vieja arquitectura española, con su amplio portal de piedra, sobre el cual un escudo roto, atestiguaba la inocente vanidad de un escribano parroquial, hecho noble ultramarino en virtud de sus guineas, y, pasado como auténtico en la genial estulticia de las gentes de mi pueblo, atacadas de la incurable manía de títulos y, blasones;
amplios corredores con blancas columnas, y, blancos muros en cuadro; ancha la escalera de piedra, en cuyo descanso un San Cristóbal enorme ostentaba sus formas de Hércules foráneo, y, era allí, centinela avanzado contra los ladrones, por inocente comisión de las dueñas de la casa;
y, en el patio inmenso, como una nota policroma, cantante y fúlgida, la más bella y,espléndida floración de geranios y, de rosas, de claveles y, de nardos, de alelíes y, de convólvulos, esmaltando la tierra en turba multicolor, trepando por las columnas, enredándose en las barandas, y, abriendo en vegetación lujuriante, sobre extraños vasos, sus hojas llenas de encanto, sus cálices repletos de perfumes;
el salón, un gran salón de aspecto rectoral, tan grande, que sus ángulos se perdían en la sombra; inmensos sofás de cerda, negros, con patas de león, rojas y, doradas; grandes sillones de altos espaldares y, brazos también dorados, que hacían pensar en un coro de canónigos, en un salón abacial, pronto para la reunión de un Capítulo de la Orden;
en los muros, altos y, escuetos, entre imágenes piadosas, de una policromía deplorable, se ostentaban dos retratos al óleo, cuya ejecución, menos que mediocre, los hacía de un ridículo conmovedor; en el uno, un Arzobispo, graso y, sonriente, todo envuelto en encajes y, telas violetas, mostraba con una satisfacción campesina su dedo índice, en el cual brillaba, como una gota de esencia de lilas, la amatista obscura de su anillo pastoral; aquel prelado omnipotente en tiempos del coloniaje, estaba ligado, por no sé qué nexo de parentesco a la familia de la casa;
el otro retrato, en grotesca parodia rembranesca, era el del Marqués de la Perguera; el escribano hecho Oidor y, luego noble, merced a quién sabe qué ignoradas pilatunas;
surgía como una flor de cera, de entre el corpiño negro y, las gorgueras blancas, el rostro amarillo, y, pérfido, con mandíbulas de lobo y, ojos de ave carnicera, del ilustre fundador de esa familia de nobles parroquiales, de la cual por lenta eliminación, no quedaban ya, fieles a esa quimera del pasado, sino esas tres viejas vírgenes, agotándose en el piadoso sonambulismo de sus sueños de Santidad, y, de Nobleza;
¡oh, las vírgenes sexagenarias, lirios de un jardín divino, cisnes de un místico lago, pálidas azucenas de holocausto!
aun me parece verlas, a través de la bruma del recuerdo, vagar, silenciosas, y, austeras, como grandes mariposas blancas en vuelo letárgico, por los salones desiertos y, los amplios corredores de la vetusta casa señorial;
Manuela, la mayor, alta y, fuerte, duro el ceño, altivo el gesto; una como Juno virgen y, anciana; había majestad, hábito de mando en las inflexiones de su voz, en el mirar dominador de sus ojos, glaucos y, serenos, en sus maneras de gran dama devota, en sus vestidos raros, como ropas sacerdotales, en las facciones, de su rostro clásico, como arrancado a una estatua de vestal;
alta, delgada, pálida, Valentina, la segunda, flébil, como un gran lis enfermo, parecía una virgen de balada, una de esas mujeres-flores, que Wagner imaginó en las Baleares;
su tristeza habitual era imponente, como hecha de sueños perdidos, y de cosas imposibles; sus ojos verdes, de un encanto ossiánico, con luces turbadoras, se hacían obscuros, enclavados en el bouquet de violetas de sus ojeras profundas; y, se veía bien que el llanto y, el dolor visitaban con su rocío y, con sus visiones, las pupilas de esa virgen de cabellos blancos, cuya vida pasaba envuelta en una tristeza astral, en una atonía dolorosa, en la penumbra cálida de un sueño;
Dolores la menor, pequeña, vivaracha, mignone, delicada como un Saxe, conservando bajo el perfil ajado de su rostro, el calor de las rosas aun no muertas, y, en sus pupilas negras, árabes, un fulgor de pasiones, aun no extintas, era como la alegría dolorosa de una vida frustrada, la resignación al Destino, la santidad heroica, abriéndose sobre los labios en la flor de una sonrisa perpetua;
así, vegetativas, piadosas, en el encanto místico de su pureza arcaica, con su palidez de nardos secos, las tres vírgenes hacían pensar en pétalos de rosas olvidados en las hojas de un viejo Antifonario;
la nota alegre, bulliciosa, ardiente del movimiento y, de la vida, la dábamos los sobrinos, cuando como una bandada de gorriones que abaten el vuelo en una era, caíamos en la casa silenciosa;
aquella explosión de vida, aquel rayo de contento, entraban como un despertar de aurora en la calma archisevera de la mansión monacal;
la gravedad de Manuela, la tristeza de Valentina, se dulcificaban como por encanto, y, los ojos de Dolores lanzaban una extraña luz nostálgica, como de alegrías muertas, que quisieran vivir;
las sirvientas, también viejas, silenciosas, austeras y, devotas, tomaban aire de fiesta, y, la casa era territorio conquistado por la turba bulliciosa;
sólo permanecían cerrados a nosotros, el gran salón, donde el Oidor titulado ostentaba sus gorgueras, y, el cuarto de Valentina, del cual, por la ventana entreabierta, sólo alcanzaba a verse, prendido al muro, envuelto en crespones, el retrato de un adolescente, bello, imberbe, de mirada despótica, vestido de riguroso uniforme militar; y, al pie, sobre una cómoda de nogal, en un vaso de porcelana azul, un gran ramo de nardos, apenas entreabiertos;
por lo demás, ni el oratorio, oloroso a incienso y, cera, lleno de flores frescas, y, de piadosas reliquias, escapaba a la rumorosa y, consentida invasión.
II
¡Ay, cómo fué enluteciéndose esa casa!
la muerte, fué despoblando lentamente el templo, y, las vestales cayendo sobre el Ara;
¡una a una, silenciosas, tristes, desaparecieron las vírgenes nostálgicas!...
yo, las vi, una en pos de otra abandonar la vieja casa, con su vestido nupcial, su manto albo, la corona en la frente, y, la palma en las manos cruzadas: dormidas en el Señor; como decía el viejo cura, deteniéndose para bendecirlas, en el portal esculpido, y, bajo el escudo roto;
Manuela, fué la primera que partió, en pocas horas, como si hubiese recibido una orden de marcha, conservando hasta el último instante la grave austeridad de su dominio indiscutible; virgen soberbia, muerta con su orgullo indomado, y, su quimera grandiosa;
Dolores, se fué luego, como un pájaro que se muere, como una sensitiva, como una flor; abandonó la vida que ignoraba; y, entre sus blancas tocas, bajo su nívea corona, y, las rosas que la cubrían, parecía un colibrí dormido bajo las hojas de un lirio;
¡Valentina quedó sola!
recluída, silenciosa, como atontada, semejante a una ave con el ala rota, se deslizaba fugitiva, temerosa, estupefacta, por los anchos corredores, por los salones vacíos de aquella casa desierta;
las sirvientas también se fueron... y, sola, con una sierva tan vieja como ella, esa virgen fantástica vagó como una extraña visión, en aquel hogar lleno de duelo, bajo la mirada dura del Marqués togado, y, el encanto fascinador del militar atrevido;
un domingo, día de recepción, porque era el santo de Valentina, todos invadimos la vieja casa sombría;
ella, la virgen superviviente, más anciana, más pálida, más lúgubre que nunca, en sus negras vestiduras de duelo, recibía en el gran salón, templo de la vanidad de su ilustre antecesor;
eran gentes de la familia, y, el cura de Santa Bárbara, los que formaban la reunión;
los muchachos jugábamos afuera, en horrible algarabía;
el cuarto de Valentina, ¡oh rareza! estaba abierto, y, entraban a él, vibrantes, los ramajes de una enredadera loca, y, el rayo reverberante de un sol primaveral;
la turba infantil penetró en él;
inmaculado el lecho virginal, con sus blancos cortinajes; el reclinatorio al pie; la Dolorosa en retablo; el Cristo de marfil, que había recibido el beso último de todos los moribundos de esa casa; el rosario de oro y, granates a la cabecera de la cama: todo un poema de Piedad;
sobre la cómoda, los geranios olorosos, y, encima, el retrato del oficial adolescente, con su mirada despótica;
uno de los cajones de la cómoda estaba a medio abrir;
Julio, uno de los sobrinos, un zagalón de catorce años, bello como un Adonis y, travieso como un mono, fué hacia él y, lo abrió del todo;
en el fondo, un uniforme militar se mostró a su vista;
¡qué hallazgo para él, que tenía la monomanía de las cosas guerreras!
en dos minutos estuvo disfrazado;
vistió los rojos pantalones, que irrumpieron en polvo, a la presión de sus manos; ciñóse el dolmán azul, que en lado derecho, a la altura del corazón, tenía un agujero, y, adentro, en el reverso, una mancha de sangre coagulada;
se ladeó el kepis, con estilo picaresco, y, seguido de la turba, fué a asustar a Valentina;
ella conversaba con el cura, cuando Julio entró;
a la vista de aquel guerrero imberbe, bello y, sonriente, reconociendo aquel uniforme antiguo, creyéndose víctima de una alucinación, la pobre tía dió un grito ahogado y, con los brazos extendidos fué hacia Julio;
en la actitud de una tigre que da el zarpazo, puso sus manos, como garras, en los hombros del chicuelo, exhaló un gemido de bestia moribunda, deslizó sus dedos por los bordados del uniforme, acercó los labios al hueco negro, donde había algo congelado, y, lo cubrió con un beso inmenso, desolado, interminable...
y, rodó al suelo;
¡estaba muerta!
*
Romántico
I
En el palor fresco de la campiña undívaga, la lluvia había cesado;
en veste de humedad, tremaba la arboleda;
el viento la besaba en una gran caricia, llena de beatitud;
el campo sonreía al alto cielo pálido;
los pájaros cantaban, églogas de virtud; la luna emergente semblaba en las nubes, muy blancas, muy diáfanas, una anémona, muriente; prisionera en un vaso de cristal;
el pueblo, con sus casas, agrupadas, en torno del vetusto campanario, semejaba un rebaño dormido en torno de un viejo pastor;
las saudades del paisaje, eran llenas de rumores, que la Noche, apaciguaba, lentamente, lentamente, como madre cariñosa duerme a un niño;
un viajero, cabalgando flaca mula, vadeó el río;
fantasmales en esa hora, el jinete y, la acémila, aparecían;
penetraron al poblado, por las calles guijarrosas, que tenían un aspecto de negrura indefinible;
solitarias, misteriosas, en opaca somnolencia...
los aleros de las casas, hechos negros, semejaban frontispicios de metal;
el viajero, era, una sombra, que en la sombra penetraba...
la posada, dormitaba, blanca y, muda, en la albura de sus muros y, la paz de sus jardines; una tumba mahometana, se diría;
caballero y, cabalgadura, entraron bajo el ancho soportal;
la figura alta y, ecuestre, esfumóse en las tinieblas;
un fantasma entre fantasmas...
era, el Maestro de la Escuela, que llegaba a su nueva residencia.
II
La llegada del Maestro, no despertó en el pueblo, grande emoción;
se esperaba ver llegar un joven profesor estilizado y, garrido, como los que por aquel entonces salían de las Escuelas Normales, iniciado en los nuevos métodos pedagógicos, hábil en gimnásticas, y en sports, teñido de literaturas recientes, recitando versos sentimentales, y, con una letanía de pedagogos alemanes, en los labios;
y, se vió llegar un anciano, austero, alto, magro, de osatura y porte quijotescos, lleno de una gran distinción, y, con un aire de severidad, bastante a poner pavor, en el ánimo de los más audaces gandules;
los mozos alfeñicados, que esperaban un nuevo compañero de juergas, que con las crónicas libertinas de la Capital, les trajese el último modelo de corbatas, para imitar, hasta donde les fuese fácil, las unas y el otro, fueron delusos;
fuéronlo también las niñas casaderas, que esperaban el galán forastero, que prendado de sus encantos, pudiese tal vez sacarlas de sus limbos solteriles;
fuéronlo por ende, las madres, en perpetuo sueño de yernos por venir;
y, fuéronlo asimismo, los zagales turbulentos, que esperaban un Maestro joven, que cosas nuevas les enseñase, nuevas cosas les dijese, y, en nuevos ejercicios físicos los adiestrase;
el aspecto del Maestro, imponía terriblemente;
así lo declaró el cura, después de haber recibido su visita, en la cual de cosas muy sesudas hablaron, con poco contentamiento de éste, que a ellas, no era habituado;
confesólo así el Alcalde, hombre provecto como él, después de haberle dado posesión de su destino;
don Fausto Castelo, se llamaba;
aquella gente ignoraba todo de Gœthe, y de sus libros, y, por ello, no buscó analogías literarias, acaso no difíciles de hallar, entre el Maestro rural, y, el héroe del enorme poema gœteniano;
en la posada de doña Petronila, en la cual, habíase hospedado, sólo se habló de los libros innúmeros, que traía en cajas desvencijadas, y, de los instrumentos múltiples, que debían ser de ingeniería, si de artes de magia, no eran;
en la mesa, comía solo;
y solo andaba en la calle;
dentro o fuera de la casa, con nadie hacía pláticas;
más que parco en hablar, parecía que hacerlo le disgustaba;
el pavo mudo, lo apodaron, por su aire majestuoso y su silencio profundo;
ni ese aspecto, ni ese silencio, hicieron retroceder al viejo cura, en su empeño de acercarse a él; no era persona que retrocediera en un empeño semejante, este viejo fullero y catacaldos, que no toleraba que de otro fuesen los dominios de la comadrería en el pueblo, ni nadie más adelante que él, pusiese el pie, en los senderos de la maledicencia;
calar, en lo cual, era muy hábil, más que catequizar, para lo cual le faltaban fuerzas mentales, era el objeto de él, al acercarse al Maestro;
catarlo en asuntos de Religión, porque por esos días, muy caldeado estaba el debate de la instrucción laica, y, la frase de: Escuela sin Dios, se zarandeaba en la boca de los curas, como una nuez en las mandíbulas de un mono;...
vana fué la misión del zampatortas, porque don Fausto, de una previsión y de un tacto exquisitos, rehuyó la celada, haciéndose de interpelado, interpelador, y, demostrando mayor deseo de instruirse, que de instruir...
el cura, aunque adocenado, no era lerdo, y, sacó la impresión, de que el Maestro, no era un espíritu piadoso, pero, no era tampoco un sectario agresivo, que pudiese ser peligroso en cosas de religión;
y, don Fausto, pudo darse a ejercer su magisterio, más entre la indiferencia que entre la aprobación públicas;
los niños, se serenaron pronto, perdiendo el terror, que el viejo venerable les infundía; lo hallaron amable y, aun tierno para con ellos, y, lleno de una dulce severidad, que era casi, un celo paternal;
las madres, fueron felices, de ver, que el ogro, no devoraba sus criaturas;
una tregua se estableció entre el Maestro y el Pueblo;
y, la Escuela fué, como una Isla de Paz.
III
El pueblo estaba situado, en una alta meseta, en medio a un valle próvido, bajo el beneficio de un cielo transparente, de un divino azul;
altos cerros le formaban hemiciclo protector, y, un río, pequeño, cristalino y rumoroso, le cantaba canciones vagabundas, al pasar por sus vegas y jardines;
los campos circunvecinos eran dehesas, y, verjeles, de una belleza idílica, semejante a paisajes de la Biblia;
por esos campos, se veía, ya vencida la tarde, y, cumplidas sus tareas escolares, vagar al viejo Maestro;
irreprochable el antiguo redingote, brillante más que por el paso de los años, por el uso inmoderado del cepillo;
todo vestido en negro; una amplia corbata de seda, dando dos vueltas alrededor del cuello altísimo, lo hacía semejar el retrato de un abogado francés de tiempos de Luis Felipe;
llevaba siempre, las manos cruzadas atrás, y, en una de ellas, el negro sombrero de anchas alas;
meditabundo y taciturno íbase el anciano solitario por campos y, veredas, cabe los sotos umbríos, por las vegas fértiles, los senderos olorosos, y las riberas del río, hasta los parajes más remotos;
para quien supiera mirarlo, sin mirada de vulgaridad, bello era aquel anciano, bello, con la belleza de los seres y de las cosas inexorablemente heridas por la Fatalidad, belleza de las cosas claudicantes, augustas en su decrepitud, belleza de cenotafio, de ruina y de crepúsculo, conmovedora belleza de todo lo que vive, en esa zona ilúcida vecina de la Muerte, y, sobre el corazón de la Muerte misma;
la frente amplia, una de esas frentes diademadas de melancolía, frentes austeras, en las cuales el hábito de altos pensamientos ha hecho surcos, como el rayo deja los suyos en las cimas que visita;
entre las cejas un pliegue que era como la sombra de una idea dominadora y perpetua, la cual hacía penumbras sobre el cristal de los ojos luminosos y, ensoñadores, ojos lagunares que se habrían dicho cándidos, sin la niebla de tristeza, que las lágrimas dejan flotando en los ojos que han sido como cauces predilectos de ellas;
la boca triste, una de esas bocas, que por haber descubierto la inanidad de las palabras, tienen ya muy pocas que decir, y, por haberlo dicho todo, parecen haber hecho voto de Silencio; boca de pliegues amargos y, sin consuelo, como todas las bocas en que ha muerto el beso; ¡rosales ya sin flores, rosales de desolación!...
las largas melenas entrecanas peinadas hacia atrás, dejando ver a intervalos la limpidez del cráneo, pulido como el onix;
la tenacidad de la meditación, imprimía su sello de quietud augusta, al rostro cuidadosamente afeitado, en el cual todas las facciones, se dibujaban con pureza, y, las emociones eran como estereotipadas desde la lasitud elocuente de los labios hasta la tristeza heroica de los ojos;
las manos sensitivas, armoniosas, pálidas, como hechas de un marfil luminoso, manos impresionantes de belleza, aristocráticas, de movimientos graves y rítmicos, que parecían hacer luz cuando se movían, en gestos lentos que le eran habituales;
¿por qué era tan triste aquel anciano?...