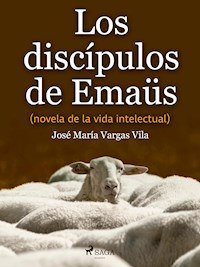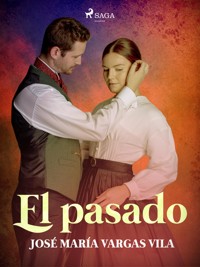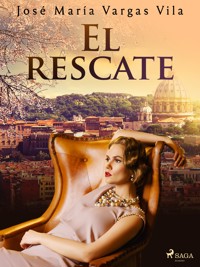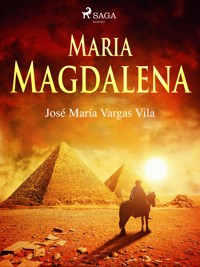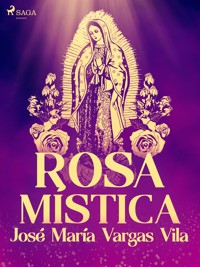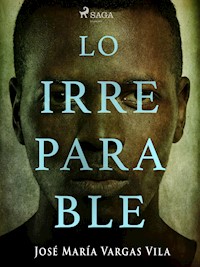Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Los parias» (1920) es una novela de José María Vargas Vila. Claudio Franco es un líder que entrega su vida a sus ideales políticos y a la defensa de la libertad y que se enfrena a la tiranía de su tío Nepomuceno Vidal, un poderoso hacendado criollo que impone su voluntad al resto de la familia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José María Vargas Vilas
Los parias
EDICIÓN DEFINITIVA
Saga
Los parias
Copyright © 1920, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726680393
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Je parlerai debout en face du passé,
J‘évellerai les yeux de cendres ou de flames
Qui luisent tout au fond de sa tragique Nuit, Et dont le reflet mort sur mes songes a luí...
H. de regnier.
PREFACIO
PARA LA EDICIÓN DEFINITIVA
Se serenan lentamente, los más foscos horizontes en el cielo de la Vida;
las más torvas perspectivas se hacen diáfanas al poder de la distancia;
el tiempo, como el fuego, purifica cuanto toca;
el tiempo es un crisol;
en él, se funden nuestras pasiones;
nuevos estados de alma;
nuevas maneras de sensibilidad surgen en nosotros;
agotadas las viejas fuentes de la Emoción;
o transformadas en otras;
cambian nuestros sentires;
y, nuestros decires con ellos;
penoso trabajo de reconstrucción, es este de ensayar poner en pie un estado de alma pretérito y de muchos años ya difunto;
tanto valdría tratar de reconstruir un pedazo de cielo, con sus nubes ya desaparecidas y, las estrellas extintas;
tal habríame de suceder, si ensayara resucitar en mí, los estados de alma sucesivos en que mis libros fueron escritos;
apenas si he de conformarme con evocarlos, para escribir estos Prefacios, con que al entrar en la colección de misObras completas, he de exornar cada uno de ellos;
para decir cosas de su Génesis;
y, hacer el recuento histórico de los momentos de mi Vida en que escritos fueron;
serenamente;
sinceramente;
y, cumpliendo ese deber, ante este mi libroLos Parias,
de él he de decir;
que:
perambulaba yo sin rumbo fijo;
allá por el año de 1902, en sus comienzos;
escapé de Madrid, huyendo al esplendor de unas fiestas reales que allí se preparaban;
coronación de un rey;
refugiéme en París;
y, en mi apartamento de la rue de Condorcet;
grandes dolores patrióticos me asaltaban entonces;
hondos raigambres espirituales me ligaban aún a la lejana tierra que me vió nacer;
enfermizas idealidades del terruño perturbaban mi ánimo;
devoraban mi corazón odios nativos;
que aun hoy mismo parecen aullar en el fondo de ese sepulcro del Olvido, en que hice el gesto de enterrarlos;
y, donde acaso ¡ay! viven aún, pero resignados a su prisión, sabedores de que no hay ya entre los dominadores de mi Patria hombres dignos de ser odiados;
y, apenas si un desdén misericordioso debe cubrir por igual, la insolencia de los amos y, la vileza de los esclavos...
ambas infinitas en aquel jirónde tierra que fué mi Patria...
no hay ya epigonos míos, sobrevivientes de aquellas luchas épicas en que actuamos juntos, cuando ese rebaño sumiso — que hoy éticamente hablando — no existe sino como una mera expresión geográfica, era aún un pueblo de hombres, dignos de ser libres;
todos aquellos que formaron el conglomerado heroico de losParias, hermanos dolorosos de los deAlba Roja, son hoy un puñado de cenizas estériles, incapaces de abonar ese terreno, sobre el cual soñaron ver crecer el árbol de la Libertad, y, para lo cual muchos de ellos lo regaron con su sangre;
sombras melancólicas, desvanecidas en un crepúsculo eterno, sobre un cielo en cuyos confines, no anuncia surgir de nuevo, el germen de ninguna aurora;
en aquellos días, había aún hombres libres, sobre aquel terreno que había sido un semillero de héroes;
ellos lidiaban las últimas batallas decisivas para la Libertad;
mis ojos estaban pertinazmente vueltos hacia aquella hoguera lejana, que yo había ayudado a prender con mis palabras;
su deslumbramiento me hacía ciego para todo lo que no fuera el fulgor de sus llamas, y, sordo para cualquier otro ruido que el de su formidable crepitar;
esa lucha me obsesionaba hasta el delirio;
de tal manera trabajaba mi sistema nervioso que caí enfermo;
hacíale yo propaganda en los diarios de Europa y, hube de cesarla con gran contento de los amamantados del Cesarismo, que sufrían de mis campañas;
escapado a la Muerte, escapé también de París;
y, fuí a Aix-les-Bains;
la sombra de las montañas y, la pureza de los lagos lamartinianos, me volvieron lentamente la salud física;
para la salud del espíritu, prescrita me fué una cura de reposo, de quietud, de absoluta tranquilidad...
¿dónde mejor hallarlos que en aquella ánfora de Silencio y de Belleza, que es Florencia?
y, a ella fuí;
la Ciudad-Lirio, me recibió en su seno, brindando a mi espíritu fatigado, la viva poesía de sus quietudes, y, el azul luminoso de su cielo, haciendo una como cúpula de mosaico sobre el oro mórbido de sus colinas florecidas;
la magia de esos silencios luminosos apaciguó lentamente mi espíritu;
para amparar mi convalecencia, huí el tumulto de los hoteles, y, me refugié en un muy pequeño apartamento de la Via della Ninna, admirablemente encuadrado entre Obras de Arte y, remembranzas de Historia;
colindante por uno de los extremos de la calle con la Piazza della Signoria, en la cual desemboca, y, por ende con la Loggia dei Lanzi, que es allí uno como búcaro de flores de mármol, abiertas en las manos trémulas del Tiempo;
atrás el Palazzo degli Uffizi, con sus enormes tesoros de Arte, sobre los cuales parece velar aún la sombra protectora de Lorenzo el Magnífico;
frente a las ventanas sitas sobre la estrecha calle, el muro almenado y los férreos ventanales de una de las fachadas laterales del Palazzo Vecchio;
fronterizo a aquellas que daban sobre una plazoleta, colindante con la antigua Loggia del grano, el Teatro Salvini;
zona de quietud absoluta, propicia como ninguna otra, para sentir el encanto envolvente y acariciador de la divina ciudad;
allí, rodeado de las más bellas Obras de Arte, que me estaban tan cercanas;
oyendo los arrullos, y, viendo el manso vuelo de las palomas albergadas en los frisos del Palazzo frontero;
bajo cielos de oro y azul, que recordaban más que las beatitudes picturales de Fra Angélico los incendios luminosos del Giotto,
escribí este libro;
de santa Cólera;
de santa Indignación;
de santo Dolor;
fijos los ojos en la hoguera lejana que ardía en mi Patria;
y, en el gesto heroico y desconcertante de los últimos héroes que morían sobre una tierra pronta a traicionarlos e indigna de poseerlos;
y, fué de los gestos dispersos de tantos héroes caídos en la Muerte, que yo hice la figura central de Claudio Franco;
mi Héroe es auténtico;
mi Héroe vivió;
dile yo únicamente los horizontes de la leyenda y, las bellezas del paisaje psíquico;
mal se ha querido ver en él, a cierto meneur de foules, alquilador de muchedumbres y, empresario de revueltas, muerto muchos años después al pie del Capitolio, que no supo escalar como Vencedor, pero sí supo entregar como la hija de Tarquino, muriendo bajo el golpe del puñal con que los Césares pagaban su estéril abyección;
no...
mi Héroe era puro;
mi Héroe era libre;
mi Héroe no tenía como aquel otro agitador de esclavos una osatura de lacayo...
no;
mi Héroe vivió y, murió, sin mancillar con ninguna bajeza, el campo virginal de su Heroísmo;
el Héroe Intelectual, que yo describo, yo, lo vi vivir, yo lo oí hablar, yo lo vi preparar los combustibles de la hoguera cuyas llamas habían de alumbrar su marcha tempestuosa hacia la Muerte;
de su Vida Intelectual yo fuí testigo;
en época anterior a aquella en que plugo a mi fantasía coronarlo de laureles y, llevarlo al Sacrificio;
la aldea hostil, que yo describo...
¿quién que haya sido enfermo de la fiebre del pensar, en aquellas democracias informes que pululan en los ardores del trópico o cerca de él, no ha visto el fantasma de esa aldea hostil, proyectarse sobre sus sueños, ajando todas las ternuras de su corazón?...
todo el panorama social en que yo hago vivir los Parias, fué existente; como los Parias mismos;
aquel casal sombrío, al cual yo doy el nombre de Santa Bárbara por no darle el suyo verdadero, debe existir aún si un cataclismo de la Naturaleza no lo ha tumbado a tierra...
en las perspectivas lejanas de este minuto de Eternidad que es la Vida, yo veo alzarse en las limpideces del Recuerdo, la Casa Señorial y la blanca Capilla en la esmeralda límpida del llano...
y, siento la sugestión remota de esos parajes lejanos...
a la sombra de esos árboles, albergué yo largas horas de angustia adolescente, llenas de un terrible espanto ante las perspectivas ya amenazantes de mi Destino...
la inefable dulzura de esos campos no alcanzaba a serenar mi corazón tan miserablemente turbado ante la faz torva de la Vida ya llena para mí, de una insondable Desolación;
los ríos minúsculos que corrían por el silente corazón del valle, bajo el oro mórbido de los follajes, vieron inclinarse sobre ellos mi cabeza tan prematuramente pensativa, reflejándola en el claro espejo de sus aguas, llenas de grandes sueños sagrados que turbaban el esplendor de mis pupilas, límpidas como sus ondas dulces, que habían de hacerse amargas al llegar al lejano mar salobre;
como mi Vida;
el apaciguamiento de esos campos no lograba pacificar mi Espíritu, tan triste y tan díscolo, y ya fatalmente enamorado de la Soledad, con el mismo amor de ahora, que me acerco a la ribera libertadora donde yace la barca de Carón, llevando aún en mi memoria, la visión de ese divino azur metalescente;
como un reflejo furtivo;
en la Madre Dolorosa que allí describo, como en todas las madres amorosas y heroicas, que figuran en mis libros, hay las facciones bellas y suaves de la Madre mía;
¿cómo pintar otras si yo tuve ante mis ojos ese Modelo de Belleza Espiritual, que fué mi Madre?...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
El fulgor de la hoguera amortiguaba...
el gran cielo remoto se hacía pálido, y, tomaba el aspecto de un sudario...
vencidos en las batallas en las cuales no habían podido morir, los últimos héroes de la Libertad, subían lentamente la cuesta del Martirio...
las siluetas de los patíbulos hacían un siniestro horizonte bajo aquel cielo de Fatalidad;
el aullido de la Derrota, llegaba hasta mi retiro de Arte, de Dolor y de Silencio y hacía temblar mi corazón con sus clamores;
en esa hora siniestra de fatídicos rumores...
hora de Vencimiento definitivo;
hora de absoluta Desesperanza;
cuando me llegaban los clamores de los Héroes Vencidos, que subían a los cadalsos...
fijos los ojos de mi alma en su Sacrificio remoto; concluí este libro;
a pocos metros del lugar donde se alzó la hoguera en que expiró otro Mártir de la Libertad:Gerolamo Savonarola;
y, lo envié a París;
y, publicado fué en la Casa Editorial de Ch. Bouret;
diez y ocho años de Vida, lleva:
diez y ocho años de Suceso;
el tiempo, lejos de aminorarlo, lo ha consagrado...
como a todos mis otros libros;
y, hoy, lo reviso, lo pulo cuidadosamente, y con esta Prefación, lo entrego a la Casa Editorial Sopena, de Barcelona, en España, para ser incluído en laColección Definitiva de misObras Completas, que ella edita;
este libro de Trágico Ensueño;
y, de Verdad Espiritual...
donde los muertos hablan desde sus tumbas lejanas...
en una atmósfera de Idealidad;
mientras sus sombras vagan sobre estas páginas..
como lejanas nubes sobre un lago en quietud...
Vargas Vila.
1920.
LOS PARÍAS
Cuando Claudio Franco, dominó la pequeña colina, a cuyo pie se extendía el valle natal, la llanura se mostró ilimitada, ondeante, verdinegra, a su vista...
una bruma luminosa flotaba sobre ella;
la pradera, se ostentaba, inmensa y verde, hasta perderse de vista, allá, en horizontes azules, en playas de sombra, hacia las cuales inclinaba el viento los trigales rumorosos, como un viaje de olas sobre la mar serena;
prados brillantes y bosques sombríos hacían arabescos glaucos y tiernos, bajo la transparencia suave de la cúpula azulada;
el río, obscuro, taciturno, se deslizaba sin rumores, a la sombra de grandes árboles, que hundían sus ramas en las aguas, en una ablución languideciente, como un estremecimiento de caricia;
en los juncales temblorosos de la orilla, cantaba la canción de los rosales el himno de las rosas moribundas...
y, sonaban en lento crescendo, las estrofas que canta la Noche;
y, sonaban bajo la onda densa del Silencio, que vela la infinita pesadumbre de la viuda magnífica del Sol...
en el bosque lúgubre, donde parecía vagar el espanto de las ninfas desnudas, caía dulcemente el crepúsculo, hermano de la gran sombra, y caía lentamente, como una nube de pétalos nocturnales de rosas negras desfloradas, como inmensos velos violáceos, que se extendían hacia el horizonte diáfano en una policromía taciturna;
por sobre los árboles bañados de brumas blondas, los grandes montes lejanos se reflejaban en el lago frío, en la tristeza del agua profunda, del agua triste, que semejaba el cristal misterioso de grandes ojos calmados;
la agonía de la tarde, una agonía rosa y azul, como hecha con la sangre de todos los geranios y violetas que embalsamaban el valle, acariciaba con sus fuegos tenues, el estuche azafranado del llano, donde el cólchico de las amapolas silvestres, lucía como los juegos de luz de inmensos granates, prendidos a una diadema imperial;
en las islas de los esteros, las garzas alzaban sus cuellos de ánforas, en los cuales, lianas acuáticas, hacían astrágalos de esmeralda, adornando la serenidad de su gesto, impecablemente heráldico;
el aire, endulzando la hosquedad de las penumbras lejanas, hacía como transparentes las cimas de las colinas rosáceas, como flores marinas, flotando sobre el reflejo límpido de un océano vaporoso, blondo y azul...
en la vibración de ese aire luminoso, se extinguía el clamor de las campanas, que habían tocado la oración, y cuyas voces de metal, subiendo al cielo claro, desde la torre fantasmal, pasando por sobre tanta cosa fundida en la sombra, habían ido a morir allá, muy lejos, en el límite del horizonte, como un ruido de alas que se pliegan hacia un bosque sagrado;
del fondo de los campos se escapaba una melancolía de égloga, que se extendía por el paisaje mudo, huérfano de la flauta lírica de un pastor;
las refracciones rojas del sol, sobre los remansos del río y las aguas de las lagunas, daban al cuadro campestre, las coloraciones de un cristal gótico, vibrante de luces tiernas, en la capilla de una vieja basílica;
los labradores, que en la calma religiosa de la hora, se diseñaban sobre la tierra negra, tenían gestos fijos de estatuas, y se diría que sobre el llano todo, pasaba el hálito de paz, del Angelus, de Millet;
de tanta cosa palidecida, borrada, desaparecida, del fondo de las cosas sin alma, o del alma misma de las cosas, se alzaba como un himno conmovido de extrañas armonías... el himno de todo lo precario, que pasa de la vida hacia la muerte;
una tristeza profunda, se destacaba del paisaje, un hálito de dolor mortal, que invadió el alma de Claudio Franco, y lo conmovió casi hasta las lágrimas;
una inquietud dolorosa y extraña llenó su corazón;
una profunda impresión de melancolía angustiosa y desolada, venía del horizonte inmenso, y se reflejaba en su horizonte interno, donde una multitud de pensamientos confusos, se levantaron, con un vuelo de aves asustadas;
la voz de todos los recuerdos, gritó en tumulto, en el fondo de su alma dolorosa... y, sus sueños antiguos, desperezaron el ala, en la sombra densa en que dormían;
todo su pasado, su triste pasado adolescente, se alzó ante él;
regresaba a su casa después de una ausencia de años, de una reclusión voluntaria y austera, en los claustros de un colegio de la Capital;
evocadas por la magia del paisaje, por la memoria de los lugares, surgían ante él, visiones cariñosas y tristes, imágenes dolorosas y queridas, de todo lo que había llenado de encanto o de dolor, la mañana de su infancia, los días de su adolescencia soñadora;
y, repasaba con la mirada triste, los lugares monótonos, siempre dolorosos, y nunca amados, del terruño agreste;
acá y allá, viviendas miserables de campesinos, que en su inconsolable ruindad, hacían pensar, en chozas esquimales, en cabañas de pescadores salvajes, sobre una tierra polar;
allá lejos, las torres de las iglesias de la Aldea, se alzaban con una pureza de plegaria, hacia el azul límpido del cielo, y las casas se agrupaban en torno, como un aprisco inmóvil, en la verdura exquisita de los pastos odorantes...
y, más allá, Santa Bárbara, la hacienda de su tío, la antigua casa de sus abuelos, ostentaba la blancura inmaculada de su capilla y de sus muros escuetos, como una gran magnolia, prisionera en el ramaje de los árboles obscuros que la rodeaban;
y, más allá, a la sombra de viejos sauces, cerca al río, blanca en la sombra verde, como un cordero sediento que bajara a apagar su sed en las aguas cercanas, la casa de El Retiro, la pequeña casa humilde y sencilla, donde su madre y su hermana lo esperaban;
y, pensó, con una tristeza cariñosa y tierna, en aquella madre dolorosa, tan abnegada y tan amante, en aquella hermana cuasi niña, tan resignada y tan bella;
su corazón, sangraba al recuerdo de su pasado, de las injusticias oprobiosas y triunfadoras, que habían reducido a su madre cuasi a la miseria, y habían llenado su vida de angustia y de desolación;
y, pensó en su padre, muerto tan joven, villanamente asesinado en los mismos brazos de su esposa, y en la persecución inicua que su tío había decretado contra aquél, por no pertenecer a su mismo partido político, y en los medios infames a que ese mismo tío había apelado, para mermar la herencia de su madre, hasta reducirla a vivir aislada y miserable, en esa casa humilde y sin terrenos, entre los restos de su gran fortuna, infamemente robada por su hermano;
¡ah!, esa era la obra nefanda y vil de su tío, don Nepomuceno Vidal, residente en Santa Bárbara, propietario de todas las tierras que se extendían en ese valle, hasta perderse de vista, amo de vidas y haciendas, Señor feudal de esas comarcas, omnipotente y temido, caudillo ilustre de la causa del Orden y de la Moral, apóstol meritísimo de ideas conservadoras, el más poderoso sostén de la Religión y de la causa de la Autoridad, en aquella sociedad y aquel país, que formaban la más bella porción del rebaño de Panurgo, en ese Paraíso de apriscos en tumulto, que pululan bajo el cielo esplendoroso de la América...
un hálito de mal, se levantó del fondo de su conciencia, y miró hacia la casa de la hacienda, como si quisiera reducirla a cenizas, como si la amenazara desde el fondo de su alma...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
El crepúsculo había muerto, en una opacidad muy suave de noche otoñal, cuando divisó las cercas de piedra, que guarnecían los jardines y huertas de su casa, y, allá, en la puerta de entrada, dos formas inmóviles, que lo esperaban;
un minuto después, se apeaba cerca de ellas.
—¡Mamá! ¡mamá querida!
—¡Hijo mío! ¡hijo de mi alma!
—¡Georgina!
—¡Claudio!
y, se escuchó un rumor de besos y caricias.
—¡Cuán grande estás! — decía la madre, mirándolo de arriba abajo, sorprendida.
—Y, ¡qué hermoso! — dijo la hermana;
y, él sonrió, mirando a la niña, que se había hecho una mujer de belleza rara y turbadora, con la aureola de sus cabellos rubios, cuasi rojos, que sostenidos como una cimera, sobre la parte superior de la cabeza, semejaban el casco áureo de una virgen guerrera; el ónix de sus ojos, que se iluminaba de pajillas doradas, de líneas luminosas, como de un mineral magnético; el óvalo perfecto de su rostro, calmado y augusto; la línea sinuosa e imperativa de los labios; la energía magnífica, imperial de la expresión; la palidez tenue de la piel, con azulidades venosas, como de un vaso de Murano; el seno fuerte, en las curvas armoniosas de su virginidad intocada; seno de amazona, hecho como para la malla guerrera; alta, severa, majestuosa; una estatua: la Pallas de Velletri;
y, miró a su madre, envejecida, encorvada, con la expresión de una invencible tristeza sobre el rostro, y hondas arrugas en la frente, que coronaban ya, cabellos prematuramente blancos;
la tristeza y el rencor, subieron en ondas amargas a su corazón, una tristeza profunda, que venía de las cosas desaparecidas y de los recuerdos mortales;
y, abrazando por el talle, las dos mujeres amadas, subió entre ellas, apesarado y conmovido, la avenida de sauces que llevaba a la casa, y en la cual, la noche hacía decoraciones de sombra, en medio al silencio augusto de la Naturaleza, implacable y serena;
llegados al corredor, se sentó entre ellas, en un sofá, y cubrió de besos y trajo contra su corazón, aquella cabeza blanca, sobre la cual habían llovido los dolores con un furor invernal, y aquella cabeza núbil, sobre la cual la vida se cernía como una tempestad desconocida;
y, lloró sobre ellas, en la angustia de la vida espantosa que venía, y la noche siniestra que avanzaba.
Durante la comida, la madre no cesaba de contemplar a su hijo, con una adoración que le subía del corazón y las entrañas, y envolvía como una llama aquel ser querido, que era toda su fuerza y toda su esperanza, el orgullo y la gloria de su vida;
alto, fuerte, como uno de aquellos tindáridas gemelos, que embridan los caballos de Praxiteles, en lo alto de la colina romana; Claudio, era un tipo raro de belleza heroica, de humanidad espléndida y guerrera;
todas las facciones fuertes, y aun un poco duras de su padre, estaban reproducidas en él, con algo de dulzura en los ojos negros y melancólicos, que le venía sin duda de su madre;
la cabellera negra y profusa; los labios delgados y desdeñosos, que daban una expresión muy triste a su boca meditativa, apenas sombreada por un bigote escaso y negro; la frente desmesurada, la mirada dominadora, imperiosa; un busto de César joven, con algo del gran Corso, enigmático y fatal;
tenía veintiséis años, y acababa de concluir sus estudios y de recibir el título de Abogado, en el más acreditado colegio libre de la Capital;
su alma era fuerte y bella, como su naturaleza física;
una amplitud, una superabundancia de vida material e intelectual, se escapaba de él como el desbordamiento en la montaña de un río majestuoso y terrible;
era una de esas naturalezas de energía, hechas para el dominio de las almas, y el imperio arrogante de las masas;
en su colegio, antes de terminar sus estudios, era ya Jefe de la Juventud letrada, y escritor de diarios, y orador tumultuoso y vibrante;
su voz, había sonado en el silencio letal de la época, como un clarín de acero, entre un ejército disperso, en una noche de derrota;
y, su aliento, bajando de las cimas de su elocuencia, había soplado como un hálito de huracán, haciendo vacilar las llamas de adoración, que turiferarios y esbirros, agitaban ante el trono del retórico venal, que por entonces les servía de Idolo y de Amo;
el poema incandescente de la guerra, obsesionaba su cerebro, y sus frases salían en cadencia musical. como una procesión de estrofas bélicas en la amplitud de un himno guerrero, en un interminable canto de victoria;
como Sigfrido, con la frente alzada hacia las cimas que cantaba, él, escuchó el eco de su propia voz volverle engrandecido, repercutido por el eco de multitudes en delirio, seducidas por el encanto suntuoso, por la maravilla y el esplendor de su palabra;
su gran gesto épico, que despertó el entusiasmo de las multitudes, agrupó en torno suyo, la juventud, la élite, de la cual hizo el tabernáculo de su Ideal, y fué en corazones jóvenes, que el milagro de su palabra sembró primero, la simiente de rebelión, que luego estallaría, como un cataclismo, haciendo vacilar sobre su zócalo, la estatua del dios biforme, en cuyo nombre se encadenaba la República;
y, tuvo el derecho de aceptar, y aceptó, el papel que aquellas almas enamoradas de la libertad quisieron confiarle;
y, fué el jefe de la juventud, el que agitaba el estandarte rojo de la resistencia, tendiendo la mano hacia el espacio, mostraba a ese pueblo prisionero, en camino hacia la ergástula, el Astro de la Libertad, el Astro Rojo, que despuntaba en un cielo lejano, sobre un horizonte de olas purpúreas, que se extendían hasta lo infinito, con la magia de un océano de sangre en fusión;
y, la Gloria, la gran visión escultural, con su manto alado, tapizado de estrellas, como un manto de Victoria, pasó en su horizonte, sonriendo sobre su frente abrumada con el peso de destinos sublimes, y de sueños innombrables...
¡y, en el fondo de ese sueño ideal, se veía, guerrero libertador, saludado por las cien mil bocas del Renombre, pasar entre las multitudes, con la frente coronada de laurel, vencedor, en marcha hacia Capitolios gloriosos!;
¡la Gloria! magia de las palabras;
¡rayo de un sol cruel, sobre la frente de acero de la Esfinge brutal!
¡pálida lluvia de cenizas sobre el dorso alado de la Quimera!...
¿quién no ha visto su rostro alguna vez, en el ala radiosa de sus sueños?...
elevarse es denunciarse;
toda ascensión es un calvario:
el gramático grotesco, el liberto letrado, a quien la muerte de un Amo infame, había dado el Poder en aquel país, se alzó con toda la talla de su nulidad omnipotente, ante el joven agitador, y señalándolo a sus esbirros, con un gesto de ira calmada, lo hizo encerrar en una prisión;
una medida de clemencia imperial, lo hizo libre seis meses después, y volvió a sus estudios y a sus luchas, pero esta vez, rota su pluma de diarista, volcada su tribuna, no pudo ya, hacer oír su voz, a las multitudes miserables, que con un concierto de gemidos y de clamores desesperados, invocaban en vano a la inmutable Justicia, a la Eterna Equidad, implacablemente sordas a sus llamadas y a sus ruegos...
entregado a sus estudiós, los concluyó pronto, y coronó su carrera, entre los aplausos y el anhelo de aquellos que lo creían el hombre necesario, el deseado, la esperanza más fuerte y más legítima de un partido en desastre;
no podiendo escribir ni hablar en público, dejó la Capital, deseoso de abrazar a su madre y a su hermana, de salvarlas de la miseria espantosa, v, volvió así, como un vencido implacable, al valle nativo, a la aldea odiada, que él sabía, le había de ser cruel e inexorablemente hostil...
así, como un águila, caída del cielo en un pantano, agitando en el fango la profanación de sus alas mutiladas...
algo de esa gloria borrascosa, había llegado hasta el retiro apacible, donde la madre y la hermana, pensaban en el ausente, y esperaban en el dolor y el aislamiento, la vuelta de aquél, a quien anunciaban ya los clarines de la fama;
la madre, lloró de orgullo tranquilo, ante el resplandor de esa gloria, que surgía de sus entrañas;
la hermana, recorría febricitante las páginas de los diarios que repetían aquel nombre ya célebre, que era el suyo, se aprendía de memoria los escritos proféticos y sonoros del hermano, coleccionaba los retratos de él, que publicaban las Revistas ilusiradas, y aun las caricaturas que hacían los periódicos humorísticos, se impregnaba de su pasión, se saturaba de sus odios, se dejaba arrastrar por el inmenso poder atractivo de aquella alma, entraba, por decirlo así, en su foco, desaparecía en la órbita, en el torbellino de aquel astro;
bajo el duomo de oro de sus cabellos rojos, la virgen sentía germinar y bullir los mismos extraños sueños de libertad y redención, que obsesionaban la mente apostólica del caudillo, y bajo el nácar de su seno indómito, su corazón latía a impulsos del mismo sentimiento altruista y redentoral, que agitaba el corazón del héroe futuro;
a las críticas, a los sarcasmos, a los insultos, con que su tío don Nepomuceno Vidal, había acogido la celebridad de Claudio, Georgina oponía terribles respuestas, frases agresivas, de tal manera hirientes, que el viejo amostazado decía:
—Esta es loca, lo mismo que su hermano; ¡dignos hijos de su padre!
—Es verdad — decía Carmen, con esa terrible ironía de los seres sin hiel—; si mi hijo tiene talento, no es herencia de la raza de los Vidales, y si tiene carácter, no es herencia de mi sangre ese carácter;
y, en efecto: ella era un alma de paz y sumisión, ¡alma plácida, con la limpidez serena de un cielo de Mayo, sin incendios cegadores de sol, sin horrores terribles de borrasca! tenía la imperturbable mansedumbre de los viejos canales flamencos, en cuya azulidad mística, se refleja el gótico encaje de los altos campanarios, y el gesto enamorado de las palomas, que se besan, en el alero de la ojiva clásica:
una dulzura imperturbable reinaba en aquella alma calmada, que semejaba en su apacibilidad misteriosa, la quietud de un lago blanco, constelado de nenúfares;
dulce, como el fin de un día de otoño en la campiña, su mansedumbre de santa, se reflejaba bien en la tranquilidad augusta del rostro pálido, de grandes facciones acentuadas, de labios gruesos y exangües, y cantaba la canción de todas las resignaciones, en sus dos ojos negros, de antílope vencido, ojos que con sus grandes pupilas protuberantes y acariciadoras, esparcían una luz de paz y de amor sobre las almas, uno como beso de perdón, halo de azur, reflejo de lámpara veladora en la quietud divina del hogar;
el dolor, que había pasado por su vida con una violencia de huracán devastador, no había turbado la angélica serenidad de su espíritu;
ante la fatalidad inusitada, con que la vida la había herido en la pura germinación de todos sus sueños, se había inclinado silenciosa, sin amargura, con la tristeza de una rosa blanca, que se desflora entre los dedos de una mano brutal;
era un alma de holocausto; su vida había sido un sacrificio continuado y silencioso, la fulguración de un cirio ante un Idolo, una agonía de pétalos ante un altar; bajo la crueldad de la vida, se rompía como una flor, se evaporaba como un incienso, temblaba como un cántico;
pero no se quejó, no protestó, no se rebeló jamás contra el Destino;
su vida, había sido un largo día sin sol, una floración de dolores en la sombra, un gran sollozo en la penumbra;
última hija de una familia de campesinos millonarios, con ilusiones de nobleza ibera, pretenciosos, ignorantes, linajudos, espécimen escogido de esa aristocracia campestre, limo del coloniaje, quedado en asqueroso sedimento a las riberas de la República naciente;
caballeros del arado, señores feudales, omnipotentes y crueles, tipos completos de la más abyecta ignorancia, y de la más vil superstición;
representantes de todos los odios anacrónicos contra la libertad, y de las más estralalarias cruzadas contra el espíritu del siglo;
caballería rusticana, analfabeta y devota, que ha sido, allá, por los campos de la América, cuando no la sombra inofensiva del jamelgo triste de don Quijote, el lobo devorador del inerme campesino;
de esa aristocracia de lacayos endomingados, a horcajadas en un escudo heráldico, apócrifo, y enredados en la partícula de nobleza, como un cerdo en su soga, eran los señores de Vidal y Vidaurrázar, de los cuales don Juan José, había sido el padre de Carmen;
ésta, apenas se recordaba de él, porque había muerto estando ella muy niña, y desde entonces, había caído con su madre y sus hermanas, bajo el mando omnipotente de don Nepomuceno Vidal, su único hermano;
bajo la dictadura de este príncipe heredero de una ruralidad feroz, vió ella a su madre, convertirse en sierva de aquel hijo desnaturalizado, que la oprimía, y ella y sus hermanas, fueron autómatas temblorosos, esclavas sumisas, de aquel amo voluntarioso y violento;
así se había deslizado su infancia, en esa servidumbre enclaustrada y devota, cerca a sus hermanas, cuya juventud agonizaba en una soledad de falansterio, vírgenes nostálgicas, obsesionadas por sueños piadosos, por temores de leyenda, lentamente devoradas por la vida, innoblemente sacrificadas por el egoísmo fraternal, visionarias místicas, vagando como fantasmas en la noche moral, vecina de la histeria...
ella, había visto a su madre, vencida en su orgullo, desposeída de su dignidad de jefe de familia, plegada bajo la dictadura filial, en la desolación de todos los afectos, arrastrar una existencia miserable, vagando en la gran casa conventual, como una extraña, como una prisionera, apenas tolerada, como una ruina que tardara en desaparecer, fantasma augusto y desolante, agonizando entre el enojo y el rencor, los ojos pertinazmente llenos de lágrimas acusatrices, los labios sellados por silencios implacables...
y, la había visto morir así, rota su energía ante la brutalidad del hijo imperioso y cruel, vencida, pero inexorable, no bendiciendo, no perdonando a su verdugo, apartando de él los ojos con aversión, esquivando con su mano diáfana de moribunda irreductible, el beso profanador, de los labios asesinos, agonizante indescifrable, expirando enigmática, altanera, llenos los ojos de maldiciones mudas, pletóricos de secretos los labios inviolados...
y, ella, había quedado confiada a sus hermanas, las grandes vírgenes melancólicas, sus mayores de muchos años, vegetativas e inertes, almas torturadas por extraños dolores, como almas antiguas bajo una condenación enconada de los dioses...
y, aparecían a su vista, así, en un tríptico doloroso, predestinadas al sacrificio por leyes ineludibles, moviéndose en el trágico círculo de sus dolores incontables;
¡almas sombrías, cerradas al beso de toda consolación!
y, las veía surgir así, en el orgullo triste de los lises, sobre cuya blancura deslumbrante, sólo cae la sombra prodigiosa de los montes, transfigurados en el crecimiento radioso del crepúsculo; pasando en el gran silencio, como mariposas blancas, que hacen caricias de vuelo al negro inquietante de las vegetaciones meditabundas...
¡tristes!... porque las rosas de sus labios no se deshojaron temblorosas en el estremecimiento divino de los besos;
porque los lirios de sus senos, ánforas de alabastro, no sintieron la profanación de las caricias, ni contuvieron el néctar de la vida, ni el licor de extrañas fecundaciones vertió de ellos;
porque en sus cuerpos vestálicos, el estremecimiento de la carne murió sin ruido, como olas vencidas en una playa sin escollos;
porque sus flancos inmaculados, no fueron abrasados por la llama del placer, ni sintieron el espasmo de la beatitud suprema, ni se abrieron en el victorioso desgarramiento de la maternidad;
porque fueron bellas, en la infecundidad glacial de su belleza, nobles, en la esterilidad inclemente de su vida, augustas, bajo las grandes rosas de su virginidad, silenciosas y altaneras, en la pálida floración de sus sueños muertos;
y, pasaron así, como una ascensión de hostias en una nube de incienso, como una procesión de cisnes sobre estanques misteriosos, como una floración, de rosas blancas, abiertas en un rosal de muerte;
y, pasaban así, en su recuerdo, como en un paisaje de hastío, en la niebla de aquellas horas imprecisas, de enojo y soledad.
Hildegonda, la mayor, con la pompa de su nombre real y de su belleza clásica, semejaba, bajo sus grandes mantos, como tocas abaciales, una Emperatriz en duelo; su belleza imperiosa, tenía un extraño gesto dominador de antigua castellana, trazando en la sombra caminos de victoria a cruzados generosos;
un día, se le había visto llorar, gemir, implorar, y desaparecer después, para siempre, como arrebatada por una fuerza desconocida, hacia lejanos limbos de horror y de misterio;
y, Carmen, recordaba bien, el grito, aquel grito angustioso, que sus oídos infantiles habían escuchado sonar en la noche negra, cuando un coche había partido de la hacienda, llevando como prisionera la virgen desesperada;
después, había sabido que Hildegonda, había profesado en un convento de la Capital, dando a Dios el oro de su dote cuantiosa, y el esplendor de su belleza prodigiosa;
nada más se supo de ella; la Religión la aisló, como en un harem místico, y el silencio la cubrió como la losa de un sepulcro.
Egmeragda, la segunda, que debía a la estulticia paterna, el romanticismo histórico de su nombre, era bien el tipo delicado y frágil de una princesa núbil, hecha para la soledad agreste del castillo feudal, para alzar su cabeza blonda, sobre la muralla negra, como un heliantemo alza al sol su copa de oro, para ostentar sobre la ruina del torreón medioeval;
su palidez nevada de geranio, como una hostia, surgiendo de una copa de esmaltes, llena hasta los bordes de vino negro de Sicilia, y pasear el azul mediterráneo de sus ojos, sobre los campos absortos en el sacrificio de la tarde agonizante, tratando de divisar a la luz del espectro lunar, el caballero armado, que vendría de muy lejos, a libertar su hermosura cautiva, su místico esplendor de crisólito radiante, a conquistar el tesoro de sus labios, a poner, sobre su seno impoluto, la dura malla de su cota ennegrecida en el salvaje horror de mil combates;
y, un día, se le había visto palidecer, languidecer, desaparecer, como un lirio que se marchita, se inclina y se desflora, cayendo pétalo a pétalo en las aguas de un estanque;
se había hablado de una enfermedad extraña, de sortilegio, de posesión...
y, entre conjuros, misterios y exorcismos, había muerto la blonda belleza, como desvanecida en el rayo de oro de la tarde, de la tarde que sembraba de rosas los senderos azules del espacio, del espacio infinito, iluminado como para el paso magnífico de un dios...
y, Carmen, la había visto partir, en su viaje al país de lo Ignoto, vestida de blanco, coronada de azahares, para su epitalamio con el sepulcro, cuasi desaparecida bajo las macetas de rosas de la campiña, que temblaban a la caricia del sol, y se extendían sobre el féretro, como un manto de gloria, dormida para siempre, entre el esplendor de las corolas multicolores, que le hacían una mortaja de tintes aurorales, bajo un cielo azul, de nubes acariciadoras y serenas, en el regocijo de los campos, ebrios de aire matinal, el grito de las campanas, en una como marcha triunfal, por senderos victoriosos, una ascensión de apoteosis a cielos desconocidos;
había quedado Fredegunda, la última de las tres grandes hermanas, antítesis viva de su terrible nombre semibárbaro, naturaleza de holocausto, convencida de la necesidad imperiosa de su esclavitud, devorada por una sed infinita de obediencia, por un deseo inextinguible de hacerse olvidar, de borrarse, de desaparecer, envolviéndose en el silencio como en un velo, perpetuando las gracias y los candores de la adolescencia, en su belleza de miniatura, en su espíritu de candideces inefables, en su vida contemplativa, toda de sacrificio y de plegaria;
al lado de ella creció Carmen, abriendo las gracias de su nubilidad opulenta, el encanto de su belleza oriental, en la vasta soledad, en el mortal silencio de la casa solariega, en las frondas misteriosas de los jardines incultos, en la calma sagrada de la capilla familiar, como una flor de regocijo, entre los pétalos pálidos y los cirios expiatorios, que se consumían en holocausto, sobre los mármoles inclementes del altar;
y, habría seguido la misma senda, de silenciosa y trágica inmolación, de sus hermanas sacrificadas, si una convulsión nacional, no hubiera arrojado en su camino, al Electo, a aquel que sería el libertador de su belleza cautiva, el dueño de su corazón y de su vida;
y, la aurora lució sobre el estancamiento pasivo de su existencia, y el horizonte pálido se incendió... Apareció el Amor;
fué en una de esas revoluciones, que el despotismo bozal, engendra en América, en una de esas guerras, que allí los gobiernos fomentan y los pueblos aceptan, en una hora de pública demencia, que el Destino, puso ante ella, la encarnación palpitante de su sueño de virgen sometida;
al comenzar de esa guerra, un escuadrón, formado de los jóvenes liberales más notables de la Capital, que llevaba, como un reto, el título de Legionarios de la Muerte, vino, después de una batalla en los montes cercanos, a hacer su cuartel general, en la hacienda de Santa Bárbara;
a su aproximación, don Nepomuceno Vidal, tan conservador de su vida como de sus opiniones, había huido despavorido, a buscar refugio en la más cercana población, bien guardada por tropas gubernamentales;
sus hermanas, quedaron solas;
los legionarios de la Muerte, fueron de una corrección impecable para con las dos hermanas, quedadas en la casa;
entre aquellos oficiales, había uno, que era casi un niño, adolescente tumultuoso, atrevido, cuyas hazañas de valor, empezaba ya a rumorear la gloria, como las de los héroes virginales de Ayax, niño bello y épico, como hecho para el ritmo de la epopeya y la caricia del buril;
era Tobías Franco, de diez y ocho años de edad, de raza heroica, cuasi imberbe, de esa hermosura de guerrero juvenil, tan bien expresada por Donatello, en el San Jorge, del Museo Nacional de Florencia;
el Amor, que es una fiera en acecho, saltó sobre el corazón del joven héroe, a la aparición de Carmen, con su belleza pictural de un esbozo del Pozzetti, con las bandas de sus cabellos negros, sombreándole el rostro pálido, los grandes ojos tiernos y sombríos, la frágil gracilidad de sus formas, su gesto hiperdúlico, que la hacía aparecer como una de aquellas figuras de Adoración, que monjes artistas, grabaron en el velin laminado de los misales antiguos;
y, los dos niños se amaron, con la premura angustiosa del momento y de la edad, con la casta idolatría de las nobles pasiones inmortales.
Tobías Franco, sabía bien, porque era voz pública, que don Nepomuceno Vidal, era el enemigo personal y encarnizado de todos los pretendientes de sus hermanas, que no había retrocedido ante nada para mantenerlas solteras, para que así, la herencia suya ni se dividiese ni se mermase, y quedara para siempre en sus manos acaparadoras y sórdidas... y, sabía bien, las terrificantes historias que se contaban de los enamorados de esas vírgenes fatales, desaparecidas en el claustro o en la tumba;