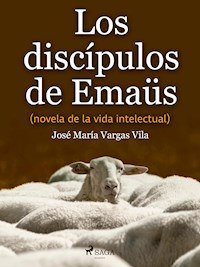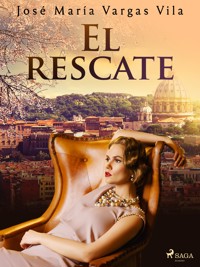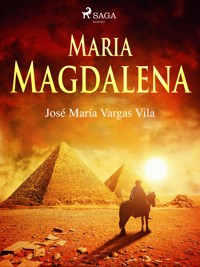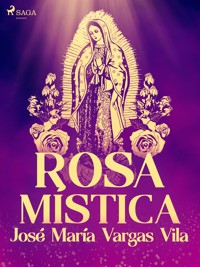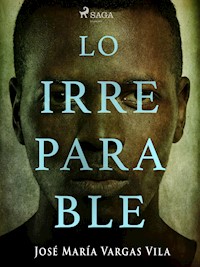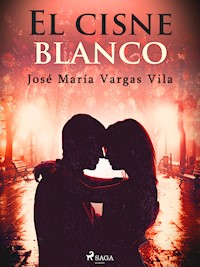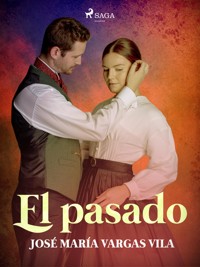
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«El pasado» (1921) es una novela corta de José María Vargas Vila. La llegada de su hijo perturba la tranquilidad conyugal del artista Doménico Saldini y lo sume en los recuerdos de su pasado, cuando la pasión juvenil lo enredó en una relación tormentosa entre su primera mujer, Francesca, y la hermana de esta, Paola.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 54
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José María Vargas Vilas
El pasado
NOVELA INÉDITA
Saga
El pasado
Copyright © 1921, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726680720
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
En el “atelier” de Doménico Saldini;
afuera un cielo límpido y blanco, uno de esos cielos que por sus decoloraciones parecen acromos y son tiernos y son tristes, como la sonrisa de los seres enfermos que se sienten irremediablemente perdidos;
el invierno llegaba con tibiezas primaverales y las alas de nieve teñidas de un suave bermellón;
había temblores de oro en las ramas de los árboles desnudos, en las cuales cantaba el viento la elegía de las cosas muertas;
nubes violentas se deslizaban bajo el cielo claro, en un ritmo lento, ajeno a todo vértigo, como si el aire al tocarlas las besara sin empujarlas;
adentro, era como una locura de luz entrando por las grandes ventanas para envolver en una caricia adamantina los objetos en artístico desorden;
se diría que un ritmo musical presidía la colocación de esos objetos, tal era la euritmia, la armonía de los contornos y de los colores, que reinaban en aquella sabia decoración;
agudos de una música bárbara parecían reposarse en ciertas telas rojas, bordadas de pájaros lacustres y palmípedos enormes, con hilos de oro mórbido, hecho broncíneo por el paso de los años;
se ostentaban extendidas en grandes atriles que desaparecían bajo los amplios pliegues de las telas flexuosas y pesadas, sabiamente combinadas como para hacer resaltar los matices violentos de aquellas telas purpúreas, color de sangre y fuego;
en el cándido azul de otras, se diría oir llorar las tristezas de Beethoven, sobre la blancura de las rosas, tan pálidas que parecían reproducir la palidez de las manos que las habían bordado, tal vez las manos de alguna novicia sentimental, que coronaba con esas rosas la frente de un difunto amor;
sobre una capa pluvial, color violeta, donde la paloma eucarística abría alas de ámbar prisionera en un triángulo de argento cándido semejaban vagar los trémolos coléricos de Palestrina, en una lluvia de furentes melodías;
había una casulla blanca que empezaba a tomar tonos tiernos de marfil y en la cual una sola rosa enorme, que había sido purpúrea, se mostraba ya de un palor violáceo como un corazón exangüe conservado en alcohol, sobre ella el alma tierna de Schúbert, parecía verter sus “lieds” más apasionados como una lenta lluvia de lágrimas de amor;
las tapicerías colgadas a los muros reproducían todas frescos pompeyanos, y sólo una había en la cual el pincel de Orcagna, aparecía como resucitado reproduciendo una escena tomada a los muros del Campo Santo de Pisa;
los retratos pendientes del muro parecían comunicar al salón la austeridad de sus colores velazquezcos y riberianos, maneras picturales tan queridas al Maestro que las había pintado;
en el “atelier” todo era artístico en su desorden;
en él se adivinaba al artista en diaria comunión con sus modelos y sus obras;
esbozos, modelajes, proyectos de cuadros por todas partes;
junto a un lienzo inacabado con una imagen apenas delineada, un “crayón” inconcluso, y cerca una copia en colores ya muy avanzada de los “Tisserands”;
cerca a un “Mercurio”, apenas modelado, cuyas blancuras acariciaba el sol, como deleitándose en el frágil prodigio de sus formas inconclusas, la máscara rosa de un “Apolo” que parecía sonreir en su agonía;
sobre una marina levantina en la cual los tonos de un perla-azul delicuescente se infiltraba del rojo solar que decoraba el horizonte y semejaba hecha con vino del Vesubio, la luz blanca y tenue daba opacidades lácteas que cristalizaban las perspectivas, y la hacían aparecer como incrustrada en un crisopacio transparente;
más allá, el arco roto de un puente sobre el cual volcaban las olas con una furia que parecía oirse rugir;
ruinas de un acueducto romano, que en la tristeza patricia de los paisajes del “Agro”, semejaba un criptopórtico de estalactitas iluminado por un halo lunar;
una cuadriga apolínea en las crines de cuyos corceles la luz se placía en jugar como si los acollarara con un cintillo hecho de conchas de nácar mientras ceñía con una corona de abejas de oro las sienes apolónidas, y las melenas hirsutas apenas esbozadas en el fosco modelaje;
sobre un caballete, un retrato de mujer, con la insolencia cuasi desnuda de una belleza que aspiraba a ser irresistible;
sobre una mesa muchos desnudos al “crayón”;
todo el refinamiento del genio toscano parecía condensarse en una copia de Botticelli, uno de esos paisajes de ensueño en que los objetos se desmaterializan, los horizontes se hacen remotos, y se diluyen como en una visión de éxtasis;
daba tristeza ver ese pedazo de campos y de cielos toscanos, arrojados por tierra en el lienzo inerme, como condenados al exilio y al olvido con la copia de una Madonna de Duccio, que le estaba al lado, toda nimbada de oro y rojo, como surgiendo en una aurora tropical;
en medio de ese artístico desorden, y como complaciéndose en él, estaba Domenico Saldini, extendido en un diván oriental y en actitud soñadora;
no vestía su blusa de trabajo, sino un “smoking” gris afelpado y pantuflas de mucho abrigo; se tocaba con una gorra de terciopelo azul, a estilo de las que usaban los pintores renacentistas;
era presa de una terrible cefalalgia, y se reposaba materialmente, ya que moralmente era víctima de una gran agitación;
por primera vez había reñido la noche anterior con su mujer, y ésta, contraria a su habitual actitud pacífica de cisne que se deja amar, se había mostrado colérica y altiva, y era aún rebelde a toda conciliación;
los nervios—se había dicho él, durante la mala noche que había pasado sobre un sofá, inexorablemente desterrado del lecho conyugal;
a la mañana había tocado a su puerta para llamarla;
había tardado largo tiempo en responder;
—¿Vas mejor?—le había preguntado con su voz más cariñosa y más amante;
un “sí”, seco y sin gratitud había sido la única respuesta.
—¿Puedo entrar?
—No...
había insistido en balde;
tuvo que alejarse como un perro castigado;
y, en verdad—pensaba él—, no había razón para tanto;
total... una observación cariñosa sobre el traje, que le había parecido demasiado llamativo, y sobre la hora de regresar, que le parecía demasiado tarde: