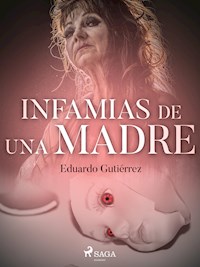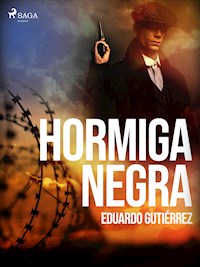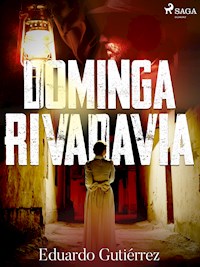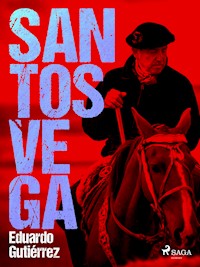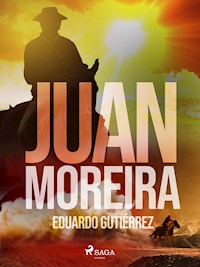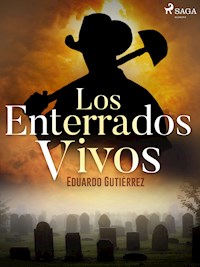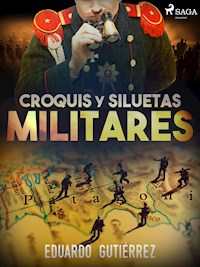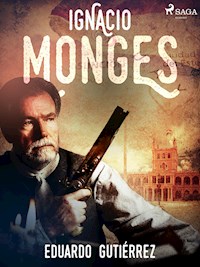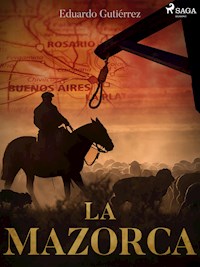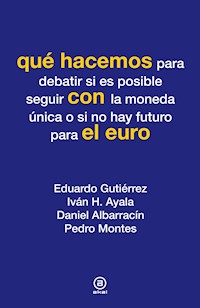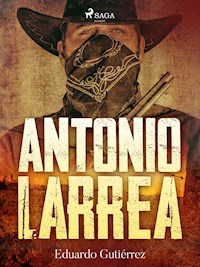
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Primer folletín de Eduardo Gutiérrez. «Antonio Larrea: Un capitán de ladrones» (1886) narra las aventuras y desventuras del bandido español Antonio Larrea y sus compañeros, los mejores y más célebres saqueadores de Buenos Aires.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduardo Gutiérrez
Antonio Larrea
UN CAPITAN DE LADRONES
Saga
Antonio Larrea
Copyright © 1886, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726642209
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
El más famoso criminal que haya pisado jamás una cárcel en Buenos Aires, es sin duda alguna Antonio Larrea, muerto últimamente en la Penitenciaría, bajo el nombre honorable de «el 291».
Antonio Larrea era un criminal originalísimo; tendría más ó menos cuarenta años y era lo que las mujeres llaman un buen mozo.
Fisonomía franca y abierta, ancha frente, nariz aguileña y ojos grandes de pupilas celestes, aquella cara interesante hubiera engañado al ojo más perspicaz: sólo en su boca plegada siempre por «una triste sonrisa» había una expresión de maldad incalificable, aunque ella estaba algo disimulada por la infinita travesura que irradiaban sus ojos.
Antonio Larrea era un ladrón consumado, pero un ladrón fino, capaz de robarle las narices al mismo Jefe de Policía, y pasionista por la punga.
Su lectura era el «Conde de Montecristo», libro que leía al extremo de saberlo de memoria, pues decía que algún día uno de sus tiros lo había de convertir en un segundo Montecristo.
Larrea era un criminal fugado de los presidios de Europa, adonde lo habían llevado sus crímenes y asombrosa afición por lo ajeno, al extremo de llegar hasta capitanear una cuadrilla de ladrones de camino.
Natural de Valladolid, Larrea desde joven se había entregado á la punga, con bastante felicidad: reclamado en Buenos Aires por las autoridades de España, se supo algo de su vida, que el lector puede calcular cómo sería, leyendo esta última hazaña que hizo allí.
Capitán de ladrones á caballo, Larrea tenía asolados los caminos, queriendo hacer reproducir en sí las famosas hazañas del novelesco Juan Palomo y Diego Corriente, tipos ennoblecidos con un gusto detestable, por la rancia literatura en que se enviciaron escritores como Fernández y González y otros que lo siguieron en este camino pésimo.
Uno de los que formaban parte de la gavilla, envidioso de la lama de Larrea y deseando vengarse de él, por cierta aventura amorosa, lo delató á las autoridades catalanas, indicándoles el paraje donde lo podrían encontrar.
La policía se armó en regla, pues la partida de Larrea era numerosa y aguerrida, y poniéndole por sebo una diligencia, cayó sobre ella una noche y la sorprendió mientras ésta se ocupaba en desvalijar á los fingidos pasajeros.
Larrea combatió con la policía un corto intervalo, pero tuvo que ceder al número y se entregó después de perder tres hombres en el tiroteo.
Cargado en ancas, y bien amarrado, fué conducido á la cárcel, donde debía esperar la terminación de un largo sumario; terminación que sería para él la aplicación de la última pena.
Allí, en el presidio, supo por la mujer en cuestión, antigua novia del ladrón delator, quién lo había delatado, pues el bandido había ido á su casa á notificarle cómo se había vengado de las humillaciones que le hizo sufrir Larrea.
Si Larrea había decidido fugarse del presidio para no servir de racimo, cuando supo el nombre de su delator, el deseo de vengarse dió alas á su mteligencia y bien pronto encontró el medio deseado.
Ya se había terminado el sumario, y se trataba de leerle la sentencia de muerte, con cuyo objeto se trasladó una mañana á la cárcel el escribano del crimen, seguido del alcaide.
Abrieron la puerta del calabozo, pero Larrea no estaba allí; se le buscó por todo inútilmente: se había fugado sin ser sentido por persona alguna; un papel había dejado en el calabozo clavado con un alfiler en la pared.
Aquel papel, con una hermosaletra española, decía: «Me mando mudar á otra parte, porque yo no he nacido para adorno de horca. Búsqueseme, sin embargo, en casa de Joselito Salat, mi delator.»
Aunque con pocas esperanzas, la autoridad se trasladó á casa de Joselito, donde si no halló á Larrea, encontró el sangriento rastro de su persona.
Extendido en el suelo, y liado con unos cordeles, estaba Joselito, sobre un charco de sangre.
Se le hicieron algunas preguntas, pero Joselito no respondió; lo levantaron y desliaron, volviendo á interrogarlo, pero Joselito respondió siempre con el mismo silencio.
Creyendo estuviera moribundo y tratando de inquirir la causa de la sangre de que estaba bañado, Joselito fué prolijamente registrado, registro que dió por resultado una cosa horrible.
Joselito tenía la boca llena de sangre, sangre que le salía del tronco de la lengua. Larrea había estado allí y su venganza había sido espantosa: había cortado la lengua á su delator.
Tres días después de esto, Joselito Salat murió en el hospital adonde fué conducido, y la autoridad catalana no volvió á saber más de Antonio Larrea.
Estos datos son exactos, pues los recojemos de las diversas causas que figuran en su voluminoso sumario.
Un buen día del año 73, Larrea cayó á Montevideo, como caen á América todos los galeotes que llegan á estas regiones: no trajo pasaporte, no trajo nada; pero nadie se preocupó de averiguar quién era y á qué venía.
Aquí comienza la segunda interesante faz de la vida de este famoso criminal.
____________
II
Siempre aficionado á lo ajeno, en Montevideo se dedicó á la punga de calle, lo que le proporcionó la ventaja de ser alojado varias veces en la policía, de donde siempre lograba fugarse, por medios llenos de astucia y de travesura.
Viendo que las pequeñas pungas de calle, si bien daban con que vivir, no dejaban la esperanza de llegar á ser un Montecristo, como él deseaba, resolvió echarse á los caminos, donde se podía ejercer la punga en grande escala.
Una tarde venía de Canelones una galera que hacía la carrera de ese pueblo á Montevideo: en la galera, entre los pasajeros, venia un joven Ochoa que acababa de realizar un negocio de hacienda, trayendo consigo una bolsa de cuero con onzas de oro y libras esterlinas producto del negocio.
Ochoa traía la suma consigo para dejarla en el Banco Mauá, donde acostumbraba tener su dinero.
En el pescante de la galera, y sin ser sospechado de los pasajeros, venía el famoso Larrea mecido por el olor de las monedas de oro, que lo había tomado al vuelo como ladrón de ley.
La noche antes de llegar á la ciudad, los pasajeros con la galera hicieron noche en la fonda de don Serafín.
Allí pasaron la noche alegremente, embarcándose en seguida y siguiendo camino para la ciudad.
La galera partió sin que aquel compañero del pescante apareciera, por lo que el cochero, que lo creía un buen hombre, calculó que se le habían pegado las sábanas, ó que el vino se le había hecho rastra entre las tripas.
El hecho es que al compañero del pescante se lo había tragado la tierra, lo que no impidió se siguiese el viaje tan alegremente como antes, pues nadie había sospechado que el tal infeliz del pescante fuese el famoso Antonio Larrea.
Una vez en Montevideo, Ochoa se dirigió al Banco Mauá á depositar su dinero; pero no fué chiea su sorpresa al hallar en su maletita, en vez de onzas y libras, una gran cantidad de discos de plomo y alguno que otro boliviano perdido.
Ochoa se echó á llorar como un recién nacido, y so dirigió á la policía dando cuenta de lo que le sucedía.
Inmediatamente la autoridad se puso en campaña y procedió á la prisión del cochero, mayoral y peones de la galera, á los que no se les halló ni un solo centavo.
Se instruyó un sumario que vino á hacer recaer todas las sospechas en aquel compañero de pescante, que había desaparecido de la posada de don Serafín.
Por las señas que dieron todos ellos, la policía oriental se puso en demanda de aquel desconocido caco, desplegando toda su actividad en la caza de este famoso ladrón.
Mucho se anduvo, mucho se corrió toda la campaña, pero inútilmente: el punguista había desaparecido.
Al fin se supo que aquel prójimo había llegado á la ciudad la misma noche que la galera dormía en lo de don Serafín, embarcándose al otro día para Buenos Aires.
La policía de Montevideo envió sus agentes á Buenos Aires, los que se pusieron en contacto con nuestros gallos policiales: y tanto anduvieron y tanto dieron vuelta, que al fin y al postre dieron con la morada del famoso punguista, que no era otro que el antiguo conocido de la policía oriental y de los presidios de Cataluña: Antonio Larrea.
Conducido de nuevo á Montevideo, fué puesto á la sombra, después de haber sido despojado de una gruesa suma de dinero que aun le quedaba, pues la robada á Ochoa era una suma de bastante consideración.
Se le instruyó un sumario donde apareció su escapatoria y sus pequeñas pungas de calle, y fué condenado á cinco años de presidio que Larrea debía cumplir picando piedra y leyendo siempre á su «Conde de Montecristo», libro que no abandonaba en medio de sus mayores calamidades.
Dos meses permaneció Larrea en presidio, mostrándose sinceramente arrepentido de sus pasados yerros, que él calificaba de travesuras, y prometiendo cada día una enmienda ejemplar.
La rigurosa vigilancia que se le hacía había disminuido en algo, al ver la ejemplar conducta que observaba el preso.
Ya se le consentía tener un poco de tabaco y alguno que otro cabo de vela perdido, con que poder atender á su famosa lectura del «Conde de Montecristo».
Viendo Larrea que descuidaban su vigilancia, empezó á confiar á sus guardianes, al extremo de inspirarles la mayor confianza.
Una buena mañana en que tardó Larrea en salir de su celda, lo fueron á buscar; pero sólo hallaron, como en Europa, un papel clavado con un alfiler en la pared, que decía:
«Larrea no ha nacido para pobre ni para presidiario: hasta la vista, compañeros.»
Sendos días de pesquisas invirtió la policía oriental, paseando los pueblos de campaña sin poder hallar ni el rastro del famoso Larrea.
La policía concluyó por fatigarse y abandonar la pesquisa, junto con la esperanza de volver á encontrar á tan famosa pieza.
Larrea no salió sin embargo de Montevideo.
Cambió de cara con una facilidad estupenda, convirtiéndose en un gracioso torero andaluz de los que pululan en esa ciudad.
Tan hermosa era la cara que se había fabricado Larrea, que tenía verdaderamente alborotadas á todas las muchachas de su pelaje.
Con unas miradas completamente asesinas y una labia superior, Larrea hizo bailar el alegre corazón de una hermosa vasquita de la ciudad vieja.
Tanto la cameló, tanto la dió vuelta y tanto le hizo el amor por lo fino, que la vasquita no tardó en rendirse á discreción, por supuesto, bajo formal palabra de casamiento.
Fué por intermedio de esta hermosa vasquita que Larrea pudo llevar á buen fin y remate la más famosa aventura que haya jamás figurado en un sumario en América.
Larrea se estableció con su vasquita en la calle Santa Teresa.
Frente á esta casa, á la que Larrea había sabido dar el aspecto de la más tranquila morada que haya jamás habitado matrimonio vivo, vivía un joven oriental, doctor en medicina y persona de mucho dinero: fué á esta persona á quien Larrea puso los puntos, para despojarla de fuertes cantidades.
Las miradas de la vasca y del joven Galeno empezaron á cruzarse, por parte de ella, creciendo en pasión, según las órdenes del punguista; pero por parte de él llena de amor y deseo.
Ambos pelaban la pava, por la tarde, hasta que veían venir á Larrea, á quien la vasca aparentaba tener un miedo descomunal: entonces se separaban con un tierno «hasta mañana», en que la vasquita debía repetir la nueva lección de Larrea.
Una tarde, por fin, el paraíso se abrió para el joven Esculapio, cuyo más ardiente deseo era la completa posesión de la esposa de aquel andaluz celoso, tan difícil de engañar.
La vasquita le anunció que su marido se ausentaba la mañana siguiente para la Colonia á realizar la compra de unos animales, y que á la oración lo esperaba á comer.
El inocente Galeno recibió esta noticia con un placer inmenso. Joven, y de corazón fácil de impresionar, se había convencido del amor que le profesaba la vasquita, todo lo cual había calculado Larrea para la realización de su golpe, golpe que él llamaba grande, pues sabía que en casa del joven había siempre gruesas sumas de dinero y alhajas de sumo valor.
A pedido de la vasquita, el joven debía despachar sus sirvientes para que no lo vieran entrar ó salir de la casa, pues si Larrea llegaba á saberlo, le iba abrir en canal.
Llegó el momento deseado, y el joven, despues de despachar á sus sirvientes, como lo había prometido á la joven, todo acicalado y perfumado, se presentó en casa de ésta, donde era esperado impacientemente.
En el comedor había una mesa preparada con diversos manjares caseros, donde ambos se sentaron, con la palabra de amor pendiente de los labios y el cariño iluminando la pupila empapada por la voluptuosidad.
Comieron poco: el amor quita por completo el apetito, pero bebieron fino: el amor invita á beber, y esta fué la perdición del joven Galeno, que hubiera muerto de terror si hubiese podido ver la mirada siniestra con que Larrea le espiaba desde la pieza vecina.
Concluyeron de comer y se preparaban á abandonarla mesa para pasar al salón, pero el joven no pudo moverse: parecía que su cabeza estaba entre una cinta de acero y que sus piernas pesaban diez toneladas. Había bebido vino compuesto con un principio narcótico, lo que se ha explicado después, y quedó profundamente dormido.
Larrea, que esperaba este momento, se trasladó inmediamente á casa del joven, mudando á la suya todo lo que halló de valor, acompañado de tres mil patacones en dinero, y dos horas más tarde remontaba el vuelo acompañado de su útil vasquita.
Cuando el joven despertó, se halló solo en la casa, so levantó y buscó á la dama de sus pensamientos, pero no la halló.
Sospechando que tal vez había sido victima de una farsa jugada por la mujer y el celoso marido, se fué á su casa, donde se explicó por completo la cosa al ver que había sido completamente saqueado.
Inmediatamente se apersonó á la policía, donde narró ingenuamente la manera hábil con que había sido robado. La policía se puso en campaña, y á las cuarenta y ocho horas había dado con los esposos Larrea, y con ellos en la jaula del Gallo.
En poder de ellos no se encontró ni un centavo, pero la policía se dió tal maña que supo que Larrea había depositado el dinero en un almacén de su relación, dinero que recogió inmediatamente y devolvió á su dueño.
Larrea no negó su culpa; confesó la punga, y la acción policial siguió su natural curso.
Ya medio se había olvidado la cosa, cuando el joven Galeno recibió una carta concebida más ó menos en estos términos:
«Usted es un hombre de influencia y un joven de corazón. María no ha tenido culpa ninguna en el robo, pues ella ha sido sólo el instrumento de que yo me valí. Es inocente y no ha hecho más que obedecer mis órdenes, impuestas por el temor. Es preciso que usted la haga poner en libertad y me pruebe de esa manera que es V. un hombre justo y de buenos sentimientos.
Antonio Larrea.»
El joven leyóla carta, permitiéndose no acceder á lo que en ella se le pedía: aun estaba indignado y sólo quería el castigo de aquellos dos bribones.
Pasó así una semana, y volvió á recibirla siguiente carta:
«Es usted un descomedido, pues no ha contestado á la carta que le escribí, comedimiento que se tiene hasta con un asesino.
«Prevengo á usted que no estoy habituado á tolerar esas cosas, así es que ahora le intimo haga poner en libetad á María, si no por tranquilidad de su conciencia, por integridad de su pellejo, pues algún día me han de poner en libertad, ó me he de poner yo, y entonces nos veremos las caras.»
Sea por conmiseración ó por terror, el joven dió sus pasos, logrando que pusieran en libertad á María, pero no respondió ni una palabra á la segunda epístola del bandido, quien le dirigió este ultimátum:
«Ya que ha empezado una buena obra, es necesario que la termine, haciéndome poner también á mí en libertad: si no lo hace así, lo prometo cortarle las orejas, así que yo me dé la libertad.»
El joven no contestó á esta tercer epístola y pasó un mes sin ser molestado en manera alguna.
Al cabo de este tiempo, Larrea desapareció de su calabozo: se había fugado una noche, sin poderse saber el medio de que se había valido.
La policía echó sus lebreles en su busca, ineficazmente.
____________
III
Larrea, al salir de la prisión, en vez de salvar el bulto, se había metido en el corazón de la ciudad vieja, donde había promovido el siguiente escándalo, que demuestra qué especie de bandido formidable era el tal nene.
Salió de la policía y se dirigió rectamente á un almacén de la calle Sarandí, donde había dejado depositado el dinero que robó al joven médico.
Después de saludar con todo comedimiento al almacenero y sus clientes, le dijo sencillamente:
—Vengo por el dinero que te dí á guardar.
Un miedo descomunal se apoderó del inocente almacenero, que conocía las agallas de Larrea, pues como se sabe, la policía se había apoderado juiciosamente del dinero.
—Querido amigo, dijo entonces á Larrea, yo no tengo ni un centavo de aquel dinero, pues al día siguiente de tu prisión vino un comisario de policía que sabía que aquí habías dejado el dinero, y como yo no quiero cuentas con la policía se lo entregué.
—Si no tienes cuentas con la policía las tienes conmigo, le contestó Larrea sulfurado: yo te he dejado en depósito una suma de dinero y tú me la tienes que volver, más los intereses.
—¿Pero cómo quieres que te devuelva lo que no tengo? replicó ya medio muerto de miedo el almacenero.
—Pues me lo cobraré yo, concluyó Larrea, saltando el mostrador.