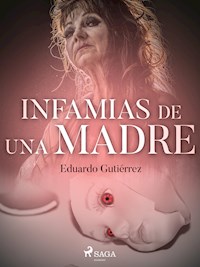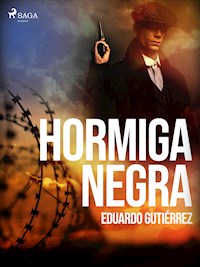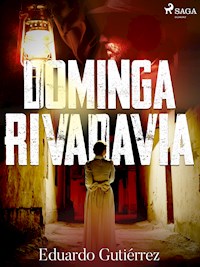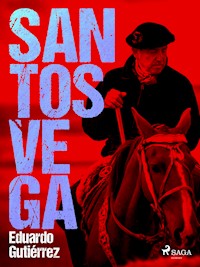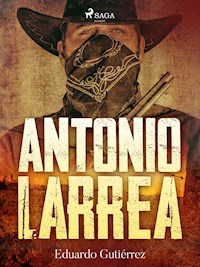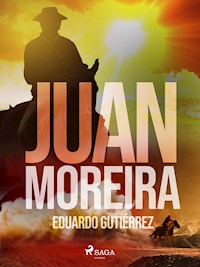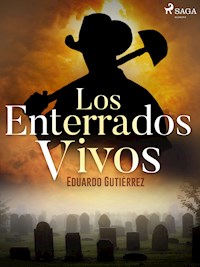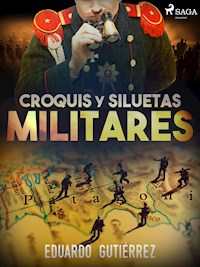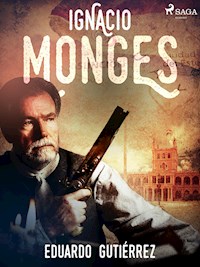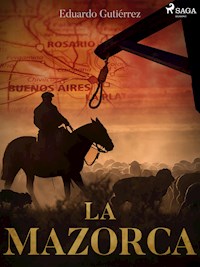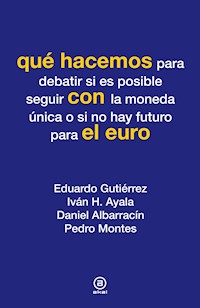Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«La muerte de un héroe» (1871) es la continuación y parte final de la serie de novelas biográficas sobre el líder federal Ángel «Chacho» Peñaloza. En la secuela de esta crónica militar se suceden los acontecimientos enmarcados en las guerras civiles argentinas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduardo Gutiérrez
La muerte de un héroe
Saga
La muerte de un héroe
Copyright © 1871, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726642339
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
La Campaña de Arredondo
En la época más difícil de la guerra del Chacho, y aunque a las órdenes del general Paunero, fue enviado al interior, con una división del ejército del Paraguay, el coronel Arredondo, jefe práctico y de una actividad asombrosa.
Era el único jefe capaz de ponerse frente al Chacho, por sus especiales condiciones para hacer la guerra de recursos, en que todos habían escollado, puesto que la montonera estaba en su pie más formidable.
No era sólo el Chacho el que campeaba entonces por sus respetos, paseando triunfante por las ciudades del interior.
Felipe Varela, Juan Sáa y otros caudillos de menos importancia, asolaban la República con montoneras más temibles y perjudiciales que las que seguían a Peñalosa, porque aquellas ponían las provincias a contribución, saqueándolas de todos modos para buscar recursos y gente.
Montoneras de bandidos y cuatreros en su mayor parte, tomaban por asalto las poblaciones, saqueando su comercio y aprisionando sus hombres para aumentar sus cuerpos, que hacían la guerra sin saber por qué la hacían y por qué veían halagados sus instintos de vagancia y merodeo.
Aquellas fuerzas no seguían a Varela ni a Sáa para combatir por una bandera que algún significado pudiera tener.
Sin disciplina y sin organización alguna, no podían tener aquel respeto impuesto por Chacho a los suyos por el cariño, por su verdadera importancia como caudillo y por la causa que defendía; causa harto significativa para la libertad y derechos de La Rioja, por cuya independencia luchaba hacía cuarenta años.
Los habitantes de aquellas poblaciones libradas a la voluntad absoluta de los caudillos, tenían que acompañarlos en sus correrías, pues de otro modo se exponían a ser castigados de maneras brutales, verdaderamente.
Y así venían a hallarse en una situación desesperada y terrible.
Si no obedecían las órdenes de los caudillos, yendo a engrosar sus filas, éstos los hacían lancear o los obligaban a servir a palos contra los que no tenían defensa posible.
Y servían con ellos, para librarse de estos castigos y eran tomados por las fuerzas del gobierno, y los condenaban a dos o más años al servicio de las armas en el ejército de línea, por el delito de haber servido a Sáa o a Felipe Varela.
Eso si no caían en manos de Iseas, que los hacía lancear sin el menor reparo y sin atender a sus descargos justísimo.
Así la situación de aquellas provincias era terrible, porque sus habitantes no tenían defensa, ni contra los montoneros, ni contra el ejército del gobierno nacional, representado por Iseas y otros jefes tan terribles como éste.
Las nobles prácticas del Chacho mandando pedir limosna para sus soldados, en las provincias a que llegaba, no eran imitadas ni por Varela ni por Sáa, que saqueaban sus casas de comercio, después de que se apoderaban como medida previa.
Eran bandidos organizados en ejército y luchando contra todo lo que importara una ley o un principio.
Chacho, desligado por completo de esta clase de caudillos y montoneros, seguía tranquilo en sus llanos de La Rioja, dispuesto a no moverse de allí si no lo iban a buscar, provocándolo a la lucha.
Y como harto que hacer tenía Paunero, con las montoneras de estos dos caudillos, el ejército no se ocupaba por el momento del Chacho, cuyo único delito al fin y al cabo, era el de no acatar la autoridad del gobierno nacional, y no querer someterse a los jefes que en el interior le representaban.
Como Chacho no hacía mal a las poblaciones, toda la atención del general Paunero se concretó a las montoneras de Varela y de Juan Sáa.
Y contra éstos abrió sus principales operaciones, hábil y activamente secundado por el entonces coronel Arredondo.
Cada caudillo de aquellos, bajo el título de general, disponía de un ejército que obligaba al nacional a dividirse en tres fracciones, para poder atenderlos a todos y aprovechar el menor descuido en que pudieran incurrir.
Juan Sáa había reunido el ejército más numeroso y mejor armado, pero era el menos inteligente de los tres caudillos y por lo mismo el menos temible.
Era bravo y organizador, pero en el combate no tenía la astucia infinita que caracterizaba al Chacho, ni el golpe de ojo y la audacia de Felipe Varela.
A Sáa lo respetaban porque le temían y porque el que no lo hubiese respetado hubiera tenido que arrepentirse.
Autoridad suprema en todas las provincias que recorría con su ejército, se apoderaba de todos los elementos que en cada una hallaba, deponiendo las autoridades que reemplazaba por sus más adictos partidarios, fueran o no fueran competentes para desempeñar el puesto donde los colocaba,
Así, se veían jueces que no sabían leer ni escribir, jefes de policía que era la primera vez que venían a la ciudad, y hasta gobernadores elegidos entre los paisanos más bárbaros.
El ejército nacional acudía a reponer y reponía las autoridades depuestas por Sáa, pero ellas no duraban más que el tiempo que Sáa tardaba en volver a derrocarlas nuevamente, pasando por las armas a los que resistían su autoridad suprema, cosa que no sucedía nunca, porque conociéndolo, apenas intimaba a los gobernadores entregaran el mando, éstos se apresuraban a devolvérselo sin argumentar la razón más mínima.
Tanto Sáa, como Varela, caudillos de menor importancia como prestigio, porque él mismo le estaba subordinado, habían adoptado la misma escuela del Chacho para sus correrías.
Huían el bulto sacándole el cuerpo a una batalla decisiva, hasta que no tuvieran más remedio que combatir.
Pero estos caudillos no podían jamás operar con la pasmosa rapidez que lo hacía el Chacho, porque sus ejércitos eran forzados, y llevaban infantes y artillería, cosa que jamás usó Peñalosa.
Derrotado el Chacho, aparecía con su ejército reunido dos o tres días más tarde, porque él mismo se desbandaba dando a su gente punto de reunión cuando había más esperanza de triunfar.
Pero Sáa peleaba reciamente, con un valor indomable y tenaz, hasta que realmente era derrotado.
Por eso es que, después de una de estas batallas, Sáa tenía que empezar de nuevo la formación de su ejército, y andar montonereando liviano, hasta que tenía dos o tres mil hombres con que abrir campaña.
La alianza del Chacho era solicitada por todos aquellos caudillos, que comprendían la importancia positiva del jefe riojano, pero éste no quiso jamás aceptar ninguna de las alianzas propuestas.
-Ellos hacen la guerra de otro modo, decía Chacho, levantando ejércitos muy ostensibles y haciéndose derrotar radicalmente.
No combaten en nombre de ningún principio, sino en nombre de la barbarie y yo todavía no he manchado mis armas.
Además, una vez aliados, ellos no han de querer que yo mande en jefe, ni yo puedo consentir que manden ellos.
Así, campeando cada uno por sus respetos estamos mejor: mientras atiendan a ellos, me dejan en paz a mí que ya ando necesitando un poco de descanso.
El ejército nacional empezó entonces a operar contra Juan Sáa y Felipe Varela, dejando tranquilo a Chacho que estaba en La Rioja sin molestar a nadie mientras no le molestaran a él.
La situación del gobierno nacional era tremenda, porque para atender a los montoneros de las provincias, tenía que distraer fuerzas del ejército del Paraguay, compaña que se hacía cada vez más dura y más sangrienta.
Y esta era la razón por qué aumentaba el ejército de los caudillos del interior.
Los gobernadores de provincias reclutaban gente para enviar al ejército del Paraguay, y como era natural, los paisanos de todas ellas, para huir de formar parte en los contingentes, se refugiaban en las filas de los montoneros, donde se encontraban más cómodos, porque no salían de su tierra, y éstos no los llevaban, según decían, a que los "carnearan en el extranjero".
Las provincias, en su mayor parte habían cumplido como pudieron, con el sacrificio que les imponía la guerra del Paraguay.
La Rioja había mandado un batallón, que se hizo siempre notable como modelo de bravura y de constancia, y San Luis, San Juan y Mendoza habían hecho otro tanto.
Pero esto no era bastante, ninguna provincia había enviado el contingente completo que le correspondía y sus gobernadores eran apremiados por la Nación, a cumplir aquel deber sagrado e ineludible.
Así es que los provincianos miraban con odio al poder nacional y a los delegados de éste, que iban a arrancarlos de sus hogares para llevarlos al sacrificio y a la muerte.
No podían huir de una provincia a otra, porque en cualquiera de ellas habían de ser tomados y remitidos al mismo destino.
Los guardias nacionales de la ciudad, habían formado al primer llamado de sus autoridades, pero los paisanos, en la campaña, no habían hecho lo mismo.
Al principio se escondían como podían, ganaban las sierras y los montes, matrereando casi siempre.
Así es que cuando Sáa y Varela alzaron el poncho, vieron en ellos su salvación y se apresuraron a ir a engrosar sus filas.
Y aquellos miles de hombres, que en el ejército del Paraguay hubieran contribuido poderosamente a la conclusión de la guerra, se dedicaban a asolar a las provincias de todos modos, obligando además a distraer un cuerpo de ejército con su dotación de jefes en una guerra civil vergonzosa por el momento que se elegía para llevarla a cabo.
El caso era espantoso: no había garantías individuales y sólo el sable del jefe o del caudillo imperaban en toda la República.
No había más remedio para el provinciano, que elegir entre uno y otro, y aún para esta misma elección no tenían muchas veces ni tiempo ni voluntad.
En lo mejor que él estaba en su hogar, entregado al sueño o al trabajo, su casa era invadida por una partida de gente armada.
Generalmente era una partida del ejército de Sáa, que andaba reclutando gente, y que procedía en el acto a prender a los hombres que en la casa había.
Estos protestaban que no podían dejar abandonada la familia en la ruina, pidiendo que por lo menos se dejara un hombre para atender a su alimentación.
Pero todo era inútil: ruegos, razones, derechos, todo esto no valía nada y los hombres eran arreados como carneros, dejando al hogar en el mayor desamparo.
Muchas veces esta misma partida era sorprendida en sus correrías por algunas partidas del ejército nacional, que los hacía prisioneros después de una resistencia más o menos sostenida, más o menos heroica.
Y todos aquellos hombres, sin el menor sumario, sin la menor averiguación, eran destinados por dos años al ejército; dos años que se prolongaban a veinte y aún a toda la vida.
Los prisioneros explicaban cómo habían sido arrancados a su hogar por fuerzas de Sáa, a quien habían tenido que seguir a la fuerza.
Demostraban que no eran culpables del menor delito, pero esto de nada les servía.
Eran destinados a los cuerpos de línea, por andar entre los montoneros, de donde no habían de salir sino cadáveres, o viejos inválidos que ni en los asilos tendrían cabida.
Hemos conocido soldados destinados de esta manera, dados de baja a los diez y ocho o veinte años, y esto como un servicio especial.
Y al ofrecerle los medios de regresar a su provincia y a su hogar, los rechazó tristemente diciendo:
-¿Y a qué voy a ir a mi casa?
Mi mujer, presa de los mismos que me destinaron, habrá muerto o enloquecido de vergüenza, y mis hijos, los que no hayan muerto de hambre y de dolor habrán también ocupado el sitio que la miseria y la ruina le habrán destinado en el ejército o en la cárcel.
Prefiero la duda a la realidad horrible, porque siquiera así no me volveré loco, nos dijo.
Y no hubo forma de hacerlo volver a su provincia.
Así salía librado el prisionero que iba a poder de algún jefe humano, que si caía en las manos de Iseas, por ejemplo, no había salvación posible, produciéndose entonces el eterno diálogo, que más de una vez hemos consignado.
-¿Por qué andas entre los montoneros?
-Me sacaron de mi casa a viva fuerza y no tuve más remedio que seguir.
-Mientes, bandido, es porque sos montonero: desgüéllenlo.
Aquí entraban las súplicas, los ruegos, los clamores de toda especie; pero sin el menor resultado feliz para la víctima.
Cuando Iseas había dicho una vez "desgüéllenlo", no había remedio: toda súplica no servía para otra cosa que para irritarlo más todavía, hasta el extremo de hacer degollar con su propio ayudante, cuando los soldados demoraban mucho en el cumplimiento de su bárbara orden.
Si para evitar estos resultados funestos se presentaban voluntariamente a un jefe nacional, no por esto se les tenía y se les trataba como guardia nacional: se remontaba con ellos los cuerpos de línea, ¿y quién los sacaba de allí después?
El que pretendiera conquistar su libertad a fuerza de buena conducta y bravura, tomaba el peor camino, porque pronto ascendía a clase; ¿y qué jefe era aquel que se desprendía de una clase de confianza?
Este no salía de baja en su vida.
El que se portaba mal para que el jefe no se encariñase con él y lo diera de baja al fin de los dos años, resultaba que por su mala conducta había sido recargado en cuatro o seis años más, que si iban multiplicando a medida que él iba cometiendo faltas.
El que entraba una vez a un cuerpo de línea, ya sabía que, portándose bien o mal, no saldría de allí en veinte años, y de aquí provenía el horror que inspiraba a todos ellos un cuerpo de línea.
Por eso los paisanos de las provincias se refugiaban en las filas de los montoneros, como los paisanos se refugiaban entre los mismos indios, para huir a los horrores del veterano.
Porque la vida en el cuartel de línea era un horror continuo que amenazaba no concluir nunca.
Aún tenemos en el ejército rezagos de aquellos viejos elementos que, ingresados así al ejército, a fuerza de méritos, de valor y de sufrimientos, han llegado a ser jefes.
Pero esto ha sucedido en una proporción de uno por cada cinco mil.
El esfuerzo de los oficiales ha ido modificando esto, en los últimos diez años, al extremo que creemos que hoy no hay un Iseas en todo el ejército, ni un solo oficial capaz de cumplir una orden de degüello por mano propia.
Este era pues el secreto por qué aumentaban por miles las filas de los montoneros del interior, mientras disminuían las del ejército de línea, porque ningún soldado que podía desertar dejaba de hacerlo, sabiendo que escapaba a la muerte y a la ignominia.
Los contingentes que llegaban del interior al ejército, eran repartidos como esclavos en cuerpos de los jefes que los iban recibiendo, los que elegían los mejores y más jóvenes, dejando para los demás los que parecían menos útiles y aptos.
En las mayorías de los cuerpos no quedaba ninguna constancia de la entrada de aquellos soldados, de modo que todos figuraban como destinados, fueron o no lo fueran, y acreedores por consiguiente a la misma pena y al misma mal trato.
Y esta era la poderosa arma que esgrimía el caudillaje contra el gobierno nacional.
-Los jefes nacionales vienen a esclavizar las provincias, decían: vienen a remontar sus cuerpos con ustedes y sus tesoros con los nuestros.
Es preciso combatir para huir de la esclavitud y del robo; combatir sin cuartel ni descanso, como el Chacho que ha logrado hacerse respetar hasta ahora, aunque les pese.
Y seducidos por estas palabras que tenían el fundamento que hemos indicado ya, acudían al Portezuelo, al Porcito, a San Ignacio y a todos aquellos sangrientos combates donde tanto sacrificio de vidas y de dinero se consumó mientras el país sostenía la lucha prodigiosa contra el Paraguay y contra el salvaje de sus fronteras.
Chacho, el caudillo de orden, el caudillo noble, oía impasible las noticias que llegaban del resto de la República, sin conmoverse en lo más mínimo.
-Mientras no se metan conmigo, decía, yo no los he de incomodar.
Pero a la hora que mezclen a La Rioja en sus porquerías, estén seguros que no les he de dar descanso.
La Rioja ha cumplido como la mejor de las provincias mandando su contingente de leones que han de dejar bien alto su crédito.
Es una pavada que ha hecho el gobierno, pero una pavada buena.
Lo que es de La Rioja no sale un hombre más: manden los que no hayan mandado, que los que quedamos aquí, somos necesarios para lo que pueda tronar.
Cuando Sáa o Varela le mandaban algún mensaje solicitando su alianza y su apoyo, respondía que por el momento nada podía hacer, que estaba mal de elementos y que su mismo ejército andaba perezoso, que más adelante vería.
Pero a los suyos hablaba de distinta manera.
El ejército de La Rioja, les decía, combate por una causa noble y por el bien y la libertad de sus hijos.
Aquellos ejércitos no tienen principios, ni disciplina, ni respeto para nadie y por nada.
Ellos no pueden tener la fuerza que sólo dan la razón y el derecho, y en cuanto les suelten encima fuerzas que valgan la pena, su pérdida será inevitable.
Ellos hacen barbaridades de todo género en todas partes y no pueden tener más apoyo que el miedo que logren infundir: en cuanto lo sientan débiles sus mismos amigos los han de abandonar.
Pero Chacho no pensaba que el más fuerte sostén de aquellos caudillos era la guerra del Paraguay, pues como ya lo hemos dicho el temor a los contingentes era lo que les hacía engrosar las filas de Juan Sáa y de Felipe Varela.
A la sombra de estos mismos caudillos, se habían levantado otros muchos, de mucha menor importancia y que sólo podían reunir grupos más o menos pequeños, que hacían sin embargo un mal inmenso, porque eran los más dañinos y más merodeadores.
Estos grupos acudían a los pueblitos más indefensos y donde no había hombres, y allí eran donde hacían sus rapiñas y sus iniquidades, porque la autoridad era impotente para luchas con ellos y le convenía más dejarlos obrar a su gusto.
Así los pueblos del interior pasaban por una situación cada vez más desesperante.
El gobierno nacional necesitaba gente, no sólo ya para enviar a la guerra del Paraguay, sino para hacer la guerra a los mismos montoneros que se levantaban en todas partes.
Esperar que los guardias nacionales se presentaran al solo llamado de los jefes o de los gobernadores, era una quimera ridícula, porque lo que hacían, al primer llamado, era ganar los montes, las sierras o los montoneros.
Los jefes entonces, de callado, los tomaban sin decirles nada, y sin más trámite los incorporaban a los batallones y regimientos de línea.
Ocupaban una ciudad, de una manera insospechable, como si fueran de paso, pues lo primero que hacían era dividir sus fuerzas en patrullas que debían recorrerla hasta su último rincón, prendiendo y llevando al cuartel a cuanto hombre hallaban susceptible de llevar un fusil.
Los más indómitos, aquellos que por su aspecto bravío parecían que desertarían en la primera oportunidad, eran apartados para formar los contingentes que irían al Paraguay.
Los demás los dividían en batallones o regimientos, o los mezclaban en los cuerpos de línea, y los dejaban para la guerra de montoneros.
Así, la llegada de cuerpos de línea a cualquier ciudad del interior, era señal de dispersión para todos los hombres que no querían servir o que ya estaban aburridos de hacerlo.
No quedaban más que las mujeres y aquellos viejos, muy viejos enteramente, pues la ley de reclutamiento no era consultada para nada en materia de excepción para el servicio de las armas.
La miseria era inmensa en las familias, privadas de todas las fuentes de sostén.
El comercio, paralizado completamente, se arruinaba y el mismo ejército de línea sufría miserias grandes, porque la mayor parte de las panaderías caían en poder de los montoneros, que no dejaban tampoco hacienda disponible por donde cruzaban.
Los comisarios pagadores no asomaban la nariz por aquellos pagos, porque ya uno había caído en poder de los montoneros, y los pobres oficiales habían usado de su crédito hasta el último límite, quedándose sin tener quien les fiara un paquete de cigarrillos, no por mala voluntad, sino porque no había.
El comercio, que vendía al crédito, no tenía con que renovar sus artículos, porque habiéndolo vendido todo, no había recibido ni un centavo.
La miseria de los oficiales y aún de los jefes mismos, era sumamente graciosa.
Muchos podían ir a comer o almorzar a casa de sus relaciones, hechas fácilmente en aquellas provincias tan hospitalarias y cariñosas.
Pero para ir a comer a una casa de familia era necesario por lo menos tener con que vestirse honestamente, y los que tenían camisa estaban en una proporción de veinte por ciento, de manera que, para que cuatro o cinco fuesen de visita, era necesario que veinte o treinta se quedaran en el cuartel.
Las camisas y los botines se iban prestando de uno a otro, lo que venía a ocasionar las discusiones más graciosas.
-Caramba, decía uno, la camisa es mía y esta semana no me ha tocado más que una sola vez, debiendo tocarme por lo menos dos, ya que soy el dueño.
-Lo mismo digo yo de mis botas, y sin embargo no reclamo, habiéndome tocado en la misma proporción.
-Sí, pero ustedes no están en un mismo caso, porque yo tengo novia y no la puedo ir a visitar sin camisa.
-Y qué más novia que una buena comida, gritaba otro que no era dueño de prenda alguna; ¡yo no he podido hacer más que una en la semana y no me quejo!
-¡Pues propongo una cosa! Gritaba el dueño de la camisa, dominando las carcajadas de todos; si me dejan poner la camisa dos veces a la semana, prometo, la segunda vez, traer un asado, o tortas, o tabletas para la comunidad.
-¡No va a alcanzar para todos! ¡Rechazado! Gritaba uno.
-Pintate de blanco el pescuezo, añadía otro, que supongo que la muchacha ha de ser novia tuya y no de la camisa que llevas; yo te ofrezco una media limpia para que te ates la garganta y dragonee de cuello.
Y la alegría y el bullicio de aquella juventud valiente y abnegada no decaía por esto un solo minuto.
De pronto uno de ellos se perdía, desertaba del cuartel, después de lista de ocho, sin que se supiera donde había ido.
Era el dueño de la camisa que se ponía en salvo para poder disfrutar de un turno más, en beneficio de su novia.
Aquel a quien correspondía el turno, buscaba al travieso por todas partes y tenía al fin que resignarse a esperar un día más para ir a comer a lo de tal o cual familia; a su regreso el dueño de la camisa pagaba su delito de usurpación recibiendo un manteo formidable; paro ¿qué le importaba? Había hecho una visita a su novia, fuera de turno, y era feliz.
Al fin de tanta prestada, fatigada de andar de cuerpo en cuerpo y de batea en batea, la camisa empezaba por deshilacharse, y concluía por quedar a pedazos en las manos del bueno y noble asistente, que la planchaba con una botella de agua caliente, a falta de plancha.
Todos quedaban entonces en iguales condiciones y no había más remedio que apelar a los grandes recursos.
Unos se recostaban a los grupos que poseían camisas, otros se ataban la garganta con los pedazos de lo que fue camisa, y otros en fin se resignaban con su suerte, haciendo cualquier otra travesura para disimular la falta de camisa.
Las familias, que por lo mismo que conocían el estado de miseria de los oficiales los obsequiaban de todos modos, reían alegremente de todas aquellas travesuras y estratagemas, tendientes solo a disimular la falta de la camisa.
Alguno más audaz que los otros, llegaba hasta pedir una prestada al padre o hermano de su novia, mientras la lavandera le llevaba la suya, y con este motivo en el cuartel estaban de fiesta.
Ya volvían a tener camisa para turnarse y crecer ante los ojos de su cortejada.
Alguno de ellos, más feliz y más travieso que los demás, descubría una camisa misteriosa que lo proveía de ración de ropa limpia.
Y los demás, sin meterse a averiguar de dónde salía aquel lujo escandaloso que le permitía traer una camisa limpia por semana, se limitaban a mirarlo como una especie de sol, de nabad que había descubierto la piedra filosofal.
¡Una camisa limpia por semana! Era hasta donde podía llevarse la insolencia del lujo.
El camino que habían seguido las camisas, empezaron a seguirlo las demás prendas del vestido.
Quien andaba con su blusa charqueda en los costados; quien con el pantalón con un remiendo de toalla a falta de otra cosa, y quien con el kepí con respiradores enormes.
Lo que se había estado haciendo con las camisas no podían hacerse con las demás prendas del traje; de modo que la idea de uno de ellos, fue hacer de todos un uniforme decente, para uso común, sobre todo a aquellos que tuvieran novia, y les era imposible visitar.
El pantalón que le estaba corto a uno, le era largo al otro, y en la blusa estrecha para el capitán, cabían tres cuerpos del teniente, sin la menor exageración.
Las muchachas reían alegremente de los trajes ridículos y estrambóticos con que solían presentarse sus cortejantes, porque estaban en el secreto de la cosa, el extremo de darle un pedazo de asado, o decirle que mandaran al asistente al otro día para que les llevara una paila de mazamorra, que alcanzaría para todos.
Nadie hacía ya misterio de su pobreza, porque ya no era posible; si la boca lo callaba, los dedos de los pies saliendo por las roturas de los botines, se encargaban de proclamarlo en alta y aromática voz, como las mechas al pasar por los agujeros del kepí.
Y cada cual sacaba diariamente las cuentas de sus haberes devengados, sumando todos los miles de pesotes que le traería en su primer viaje el comisario pagador.
Y se proclamaba en voz alta el regalo que ese día fabuloso habían de hacer a doña Filomena, a doña Corazón de Jesús o a doña Purificación.
Pero el comisario pagador solía aparecer una vez de año en año, llevando para cada uno de ellos un mes de sueldo solamente, porque era la menor fracción que liquidaba la contaduría, sino les hubiera llevado un cuarto o un octavo de mes.
En el acto caían al cuartel el almacenero, la lavandera, el fondero y demás acreedores.
Pero, ¿qué iban a hacer con un mes de sueldo repartido entre tantos?
No pagar a nadie para no tener preferencias y esperar el otro pago, que sería más gordo, para entregar a cada cual un honorable a cuenta de mayor cantidad.
Lo que hay es que este milagro nunca se realizaba, porque al pago siguiente el comisario se presentaba con otro mes solamente, por no perder la costumbre, y las cosas quedaban en el mismo estado.
Respecto a las deudas el entrampamiento era espantoso: cada cual debía por doble valor de lo que había de recibir en haberes vencidos; pero nunca faltaba la esperanza más risueña en los corazones, tanto de los deudores como de los acreedores.
El gobierno al fin y al cabo había de pagar los sueldos que se debían al ejército y el día menos pensado podía muy bien caer alguna liquidación morruda y entonces saldrían de penas.
Cuando se avistaba al comisario pagador, el campamento se ponía en estado de revolución.
Según la escolta que traía, se calculaba el dinero que le acompañaba, y como el comisario venía cada vez mejor escoltado, resultaba que el desfalco de esperanzas era mucho mayor.
Los oficiales hacían fogatas, montaban sus mejores mancarrones y hacían toda clase de festejos a la llegada del comisario.
Los milicos se ponían el kepí con visera para atrás, haciendo mil demostraciones de alegría.
Llegaba el comisario rodeado de toda aquella alegre juventud y seguido de la soldadesca; pero toda aquella alegría debía trasformarse en honda desesperación, al saber que sólo había traído un miserable mes de sueldo.
Y la grita más espantosa se levantaba entre los acreedores, que tenían que conformarse a la fuerza con una promesa hecha por el comisario, de que al mes siguiente traería un año de sueldos atrasados y entonces cada oficial podría hacer frente a sus compromisos, por fuertes que fueran estos.
Pero el pago siguiente, que venía a realizarse cuatro o cinco meses después, las cosas venían a pasarse de la misma manera, renovándose las promesas y los pagos.
Para los oficiales como para los jefes, un mes de sueldo recibido era un verdadero golpe de fortuna, porque aunque este mes venía fuertemente disminuido por la asignación del sastre y el zapatero, siempre alcanzaba para comprarse una camisa y un par de botas con que ir a visitar a la novia y llevarle un recuerdo de la llegada del comisario.
Entonces se armaban los más suntuosos bailes por suscripción, con gran profusión de tortas fritas y aguardiente anisado, como artículos de supremo lujo.
Y se bailaba un día y una semana muchas veces, como ya lo hemos indicado en otros capítulos de este libro.
La mayoría de los cuerpos de línea, tenían como el 6º de línea, una oficialidad verdaderamente brillante, capaz de hacer roncha en el salón más distinguido.
Y era precisamente este contraste de distinción y de pobreza lo que más risa causaba.
El que conseguía una camiseta de punto, fina, encargaba a Buenos Aires o al Rosario, era un hombre lujoso, porque con las mangas fabricaba el mejor par de medias, que aunque no eran cerradas en su extremo con las botas de potro, tenían un aspecto fabuloso en su caña ceñida a la pierna.
La ciudad de Mendoza, que ha brillado siempre por su distinción y su hospitalidad característica, era la que mejor trataba a aquellos oficiales tan dignos y abnegados, porque en su trato y modales comprendían que clase de personas eran.
Sociedad rumbosa y rica, nada economizaba para tratar dignamente a sus huéspedes y obsequiarlos en todo lo posible para hacer más llevaderas las penurias de aquella tan mortificante y abrumadora campaña.
Así es que las provincias de Mendoza y San Juan, gemelas en las condiciones, eran las preferidas para formar campamento, porque eran las menos azotadas por la miseria, y donde el ejército nacional era recibido con más gusto, porque era donde mejor recuerdos había dejado.
¡Con cuánto placer recordarán aquellas miserias espantosas pero risueñas, los que hoy son generales y coroneles como Campos, Lagos, Arias y otros que formaban la distinguida oficialidad de aquellos cuerpos!
¡Cuántos dejaron allí prisioneros el corazón, entre los ojos de aquellas bellísimas niñas, teniendo que ir a recobrarlo más tarde cumpliendo su palabra de casamiento, empeñada entre una lágrima y un beso, mientras se encogían los dedos de los pies para que no salieran por las roturas de los botines, revelando la ausencia total de medias o cubriendo el pescuezo con la mano para ocultar la falta de camisa!
Buenos e inocentes tiempos, en medio de todas sus miserias y penurias, ya que no se reproducirán más en nuestra vida militar, tan cambiada de poco tiempo a esta parte.
El ejército reproducirá muchos Campos, muchos Arias y Lagos, muchos Mitre y muchos Borjes, pero tal vez los cuerpos que los componen no verán entre sus compañías, bajo el humilde galón de alférez, los Juan Chassaing, Carlos Mayer y los Miguel Martínez de Hoz.
Es que ya no hay tanto entusiasmo por la carrera de las armas: en el desencanto de los que fueron han aprendido rudamente los que son, y han buscado otra senda en el vasto campo de la vida, menos penosa, menos ingrata y de provenir más hermoso.
El ejército ofrece un porvenir muy limitado y expuesto a perderse por motivos harto insignificantes: basta una opinión política para echar por tierra veinte o treinta años de sacrificios leales y abnegados.
La miseria, la fatiga y el peligro, eran otros tantos motivos de alegría y de franca diversión, sin que decayera un momento el espíritu de aquella espléndida tropa que contribuyó con su valor y su sangre, a levantar hasta el nivel que ocupa en el día, el rango de nuestro valiente ejército: con el noble ejemplo del 6º y el 2º de línea, y la abnegada y heroica legión militar, cuyos jefes eran Charlone y Sagari.
Cada nuevo caudillo que alzaba el poncho, dificultando más la terminación de aquella penosísima campaña, era un nuevo motivo de alegría, turbado solo por la pena de ver despedazarse a tanto bravo y heroico soldado, en una guerra fratricida y sangrienta.
Como era tan difícil saber con certeza el punto donde era necesario ir a buscar los montoneros, la estadía en las ciudades era más larga y más entretenida.
La ida de Arredondo con los cuerpos que formaban su división, vino a modificar sencillamente la barbarie de aquella guerra, y su lado feroz.
Ya los Iseas y los Linares no podían degollar o ahorcar de los algarrobos los prisioneros inermes, sin que un carácter firme los reconviniera agriamente.
El sistema del cepo colombiano para arrancar declaraciones a supuestos chachistas empezó a abolirse por completo, y las mujeres estuvieron seguras de que el rebenque del jefe no marcaría sus espaldas por el delito de ser hermanas, hijas o esposas de jefes y oficiales que andaban o suponían que andasen entre los montoneros.
Los resultados benéficos de este modo de hacer la guerra, empezaron a palparse bien pronto.
Ya en las provincias más lejanas empezaba a mirarse con menos temor la presencia de una brigada de línea y en las mismas aldeas no se les negaba como antes el agua y el fuego, ni se les miraba como a enemigos encarnizados que iban a hacer el mal por mal, arruinándolos hasta en sus más miserables intereses.
Los soldados que antes se escapaban de los campamentos para hacer daño en las poblaciones porque sus crímenes eran mirados como simples travesuras, no volvieron a hacerlo porque sabían que se hacían reos de un delito severamente castigado.
Era imposible evitar de golpe todos los abusos que se cometían, porque era preciso empezar por las cabezas como Iseas y Linares; pero poco a poco los abusos se iban reprimiendo de una manera radical.
Era sumamente doloroso que el ejército del Chacho procediera de una manera más noble y regular que el mismo ejército de línea, y esta gran vergüenza era la que Arredondo quería reprimir a toda costa.
Y empezó a estudiar aquella extraña guerra, para sacar de ella y de los elementos confiados a sus manos, todo el partido que le fuera posible.
Y Arredondo concluyó por convencerse que la mejor manera de hacer la guerra ventajosamente al Chacho era adoptar su mismo sistema y sus mismas costumbres, pero que antes era preciso estudiarlo detenidamente.
Arredondo empezó por quitar la independencia con que habían procedido hasta entonces, los jefes como Iseas, porque era el único medio de impedir sus crímenes y atrocidades.
El comandante Linares, por ejemplo, tenía una especie de monomanía de ahorcar hombres, que lo llevaba a cometer los crímenes más repugnantes.
No aplicaba ningún otro castigo, equiparando a él todas las faltas, desde la más grave hasta la más leve.
Siempre sus asistentes y soldados de su escolta, andaban provistos de lazos y largos maneadores con ese único objeto.
Estos maneadores se ataban a las ramas de los algarrobos más altos, y allí se ahorcaban todos, hombres y mujeres, fuera cual fuera sus delito.
Por una sospecha, por desobedecer una orden suya, por no ejecutarla prontamente, Linares mandaba ahorcar o ahorcaba él mismo al que había cometido la falta.
Y con la misma frescura y naturalidad que ahorcaba a un hombre por estas faltas, ahorcaba a una mujer porque se negaba a decirle donde estaba su marido o su hermano, o porque sospechaba que ésta andaba entre los enemigos.
El comandante Linares pertenecía a una familia distinguida de La Rioja.
El era militar desde joven, y militar lleno de bravura y dedicación.
Suave y manso al principio, siempre dispuesto a disculpar las faltas en los demás, su espíritu había ido perdiendo su natural nobleza, con el triste ejemplo que le daban sus compañeros y jefes.
Endureciéndose su corazón poco a poco, Linares fue acostumbrándose a ver maltratar y matar a los demás, hasta que maltrató el mismo por las faltas más leves.
Y así siguió en un peligroso crescendo, hasta que el primer hombre que ahorcó fue el punto de partida a las iniquidades que había de cometer más tarde.
El sexo y la edad eran cosas que no merecían la pena de tenerse en cuenta; la cuestión era ahorcar, ahorcar, para proporcionarse el placer de verlos dándose túmulos en el aire.
Y lo más gracioso es, que tanto Linares como Iseas, no mataban, según ellos, sino a los bandidos para quienes no había otro remedio.
Linares se había vuelto feroz, en todo el sentido de la palabra, y al extremo de que el mismo Iseas llegaba a asombrarse de sus ferocidades.
Aquella clase de hombres eran perjudiciales al ejército en todo sentido; primero, por el mal que causaban, con perjuicio de la reputación del ejército, y luego, porque los oficiales educados bajo semejante ejemplo, llegarían a jefes queriendo hacer lo mismo, que encontrarían sumamente natural, puesto que ya estaban familiarizados con aquel modo de proceder.
Arredondo midió el alcance de ruina que para el ejército podía traer aquella conducta silenciada y tolerada por los jefes superiores, y se consagró a modificarla con tanto anhelo, que bien pronto se vieron sus benéficos resultados.
El primero asesinato que ordenó Iseas, estando bajo las órdenes de Arredondo, éste no sólo lo reprendió con terrible aspereza, sino que le prohibió terminantemente y bajo la amenaza de pedir su separación del regimiento, volviese a matar un solo hombre.
Si Arredondo quedó asombrado ante las iniquidades de Iseas, más asombrado quedó éste al ver que había un jefe que tanta importancia daba a la muerte de un soldado.
-Este debe ser zonzo o loco, decía a sus oficiales: ¿qué le importa a él que yo mate o no mate?
¡Sería curioso que me privaran de mantener la disciplina en mi regimiento!
Y decidido a sostener sus derechos de matar, tuvo una conferencia con Arredondo, negándole el derecho de mezclarse en los intereses del cuerpo que mandaba.
-En primer lugar, decía Arredondo, no se puede condenar a muerte así, arbitrariamente y porque a un jefe le da la gana.
Un soldado es un hombre que tiene derechos que es preciso respetar, y si un jefe puede mandar castigar por sí la faltas que cometa, no puede hacerlo matar, porque la condena de muerte es una prerrogativa de los consejos de guerra.
-¡Lindo trabajo si uno tuviera que andar consultando a los consejos de guerra para mandar degollar a un pícaro de estos! Respondió Iseas sulfurado.
¿Qué respeto van a tener entonces por uno si sabe que no los podemos castigar sin consultar un consejo de guerra? serían capaces de degollarnos a nosotros, porque entonces no habría medio de mantener la disciplina y el respeto.
¿Qué respeto van a tener entonces por uno si saben que no los podemos castigar sin consultar un consejo de guerra? serían capaces de degollarnos a nosotros, porque entonces no habría medio de mantener la disciplina y el respeto.
-Si el degüello pone el único medio de hacerse respetar, santo y bueno; pero hay muchos otros que poner en juego, que dan mejores resultados.
Un jefe, sobre todo, no puede proceder fuera de las ordenanzas militares, ni tomarse atribuciones que no tiene, y espero, coronel Iseas, que esto no volverá otra vez a suceder.
Iseas no se dio por convencido y quiso sostener los derechos que tenía para proceder como hasta entonces, y Arredondo no tuvo más remedio que hacer valer su autoridad de jefe superior, para ordenarle que se abstuviera de castigar a sus soldados con la pena de muerte o de azotes.
Iseas se retiró de allí no solo contrariado, sino enfurecido.
¿Quién era aquel estúpido que venía a imponer nuevas y desatinadas leyes? ¿con qué derecho venía a mezclarse al régimen que seguía en su regimiento?
Pero era tal el tono de autoridad con que le había hablado Arredondo, que no pudo menos que atender las indicaciones que le había hecho, puesto que estaba entre la división que aquél mandaba y no podría ocultarse cualquier cosa que hiciera.
Algún día estaría lejos, y entonces haría lo que le diera la gana.
Contenida así su habitual ferocidad, Iseas estuvo más de un mes sin cometer el menor acto de crueldad, lo que lo tenía en estado de irritabilidad tremenda.
Por cualquier pequeñez se ponía furioso, al extremo de que montaba a caballo y se iba a dar largos paseos, porque decía que se hallaba en disposición de mandar degollar al mismo Arredondo.
Este sonreía ante la irritabilidad de Iseas, pareciéndole increíble que la ferocidad de aquel hombre llegara a semejante extremo.
Y vigilaba de cerca el campamento de aquel bárbaro, temiendo que en uno de su naturales arranques y privado de dar un desahogo a sus instintos, fuera a cometer alguna atrocidad.
La primera vez que Iseas se sintió cerca del enemigo, bajo órdenes de Arredondo, se transformó por completo.
-¡Veamos si ahora se viene también a meter en lo que yo haga con los enemigos en el campo de batalla!
Y con un placer incomparable recibió la primer orden de carga.
Iseas cargó con el brillo y empuje que le eran habituales.
Era bravo, ya se sabe, imponderablemente bravo, y la moderación a que lo había forzado Arredondo, había hecho nacer en él una especie de delirio de matanza.
Cuando se combate de aquel modo, el triunfo no tarda mucho en sobrevenir.
El enemigo que combatía allí donde había cargado Iseas, destrozado, deshecho, vencido, dio por fin la espalda y huyó en la más completa desorganización.
La persecución fue tremenda: el regimiento de Iseas perseguía sin tregua ni descanso, sin dar cuartel al desgraciado que llegaba a caer prisionero.
Aquello era un vértigo de matanza que amenazaba no concluir nunca.
Era tal y tan repugnante lo que hacía Iseas, que muchos oficiales, por su cuenta y riesgo, fueron a llevar aviso a Arredondo de lo que sucedía, para que hiciera cesar aquellos horrores.
Arredondo mandó ordenar a Iseas que se retirara y se le incorporase inmediatamente; pero Iseas no hizo caso.
Estaba bajo la acción del delirio y ni siquiera escuchó la orden que se le daba.
Cuando Arredondo supo esto, se trasladó él mismo allí donde estaba Iseas cometiendo todo género de horrores.
-Basta, que no se mate un solo hombre más; o los hago cargar yo mismo, a ver si se obedecen o no mis órdenes.
La tropa y la oficialidad hizo alto inmediatamente, pero Iseas se vino sobre Arredondo como un tigre, gritando:
-¡Pero si son bandidos, si son bandidos y es preciso matarlos para concluir de una vez por todo!
-¡No, señor! respondió Arredondo: ¡nosotros no somos un ejército de salvajes y es preciso respetar al que cae vencido y prisionero!
¡Cuidado con matar un hombre más! ¡Cuidado con desobedecer una orden mía!
-¡Esto es una estupidez! gritaba Iseas en todos los tonos: a la hora que el enemigo sepa que venciéndolo no le hacemos el menor daño, los montoneros irán a brotar de entre las piedras, multiplicándose de una manera terrible.
-Esa no es cuestión suya, coronel, ni consideraciones que pueden hacerse para abogar por la matanza brutal e inhumana.
Fue necesario que Arredondo desplegara toda su energía, para hacer cesar la matanza y obligar a Iseas a que se retirara del combate.
Este salvó muchas víctimas que habían empezado a ser lanceadas por orden de aquel bárbaro, produciendo el mejor efecto entre aquellos infelices que esperaban una muerte inevitable, y que miraban como una cosa fantástica aquella conducta humana y digna en el jefe con quien en adelante tendrían que combatir.
Habituados a todas las crueldades que con ellos se cometían, parecíales increíble que un jefe nacional hubiera hecho suspender la matanza, retando al que la mandaba.
Tan extraño acontecimiento circuló bien pronto por las filas enemigas, con un movimiento de simpatía general.
Todos los prisioneros tomados estaba allí vivos, sin que ningún peligro los amenazase, ni que tuvieran nada que temer.
Así empezó el prestigio que adquirió más tarde en las provincias el general Arredondo; prestigio que aumentó luego al extremo de ser un caudillo que se hacía seguir a todas partes por aquellos mismos que antes lo habían combatido.
Desde entonces no sólo cesaron las crueldades que se cometían en el ejército, sino que empezaron a imprimir en el soldado los hábitos del respeto por la propiedad y la vida de los demás.
Porque Arredondo guardaba toda su severidad para aquellos que cometían robos y asesinatos.
Los pueblos fueron perdiendo el terror instintivo que tenían a las tropas nacionales y el respeto por el hogar ajeno fue desde entonces, y recién desde entonces, un hecho.
La guerra de montoneros vino a sufrir modificaciones radicales que debían hacerla cesar bien pronto.
Andanzas
Dedicado exclusivamente a estudiar la guerra a medida que la iba haciendo, Arredondo vio que no era posible continuarla de la manera que hasta entonces.
Era preciso cambiar de táctica por completo, y buscar al Chacho en el terreno que fuera vulnerable.
Como Sandes, como paunero, como todos los jefes que habían combatido contra el Chacho, Arredondo empezó a ser burlado por la inmensa sagacidad de Peñaloza, y por aquella actividad suprema que era su rasgo característico.
Arredondo dedujo por el momento que era necesario ser tan activo como el Chacho, por lo menos para poder luchar con él sin desventajas notables, y sin estar expuesto a las burlas que hasta entonces había hecho el caudillo riojano a los que le habían perseguido.
Pero asimismo, y desplegando una actividad admirable, Arredondo empezó a pagar su aprendizaje en aquella campaña originalísima.
Ante todo era preciso tener un buen cuerpo de baqueanos y rastreadores para poder operar con entera seguridad del terreno, y Arredondo empezó a formarlo de los mejores elementos que tuvo a mano.
Esta fue la primera dificultad seria que le salió al encuentro y que se propuso vencer a fuerza de paciencia y constancia.
Los rastreadores famosos, aquellos que parecían adivinos, por la exactitud matemática con que interrogaban el suelo, estaban con Peñaloza, a quien servían desde que empezó su primera campaña y de cuyo lado no había fuerza capaz de arrancarlos.
Los pocos, algo regulares, que encontró Arredondo, no querían servir contra el Chacho bajo ninguna dádiva ni amenaza.
Castigarlos o forzarlos a que lo ayudaran, eran cosas que estaban fuera de su programa y propósitos.
El quería que aquellos hombres le perdieran el miedo, y perdieran el miedo al ejército; y entonces era necesario mostrarse manso y complaciente, por más razón que se tuviera para ser duro e imponerse.
Era cuestión de tiempo y paciencia. Arredondo lo sabía y estaba resuelto a tenerla, seguro de obtener al fin el resultado que se proponía: hacerse entre aquella gente tan simpático como el Chacho mismo.
-Está bien, decía entonces a los rastreadores que se negaban a servirlo contra el Chacho; yo nada les exigiré contre él, pues es preciso que ustedes me acompañen para lo que pueda ofrecérseme respecto a parajes y datos de distancias que necesito.
Acostumbrados al rigor de otros jefes, si se negaban, creían que Arredondo los castigaría, y aceptaban, para desertarse en la primera oportunidad, desde que no se les llevaba como elemento para perseguir al Chacho, que para esto no los hubieran llevado ni a punta de lanza.
Algunos se negaban redondamente a servir con Arredondo, a pesar de la seguridad que tenían de que no los iban a matar; pera a éstos, Arredondo daba orden se les dejara salir del campamento sin el menor inconveniente y limitándose a decirles:
-Está bien, ustedes no quieren servir conmigo porque creen que esto es servir contra el Chacho: pero cuidado con servir al Chacho ni a nadie en contra mía, porque si alguna vez los llego yo a agarrar entre mis enemigos, los voy a tratar como a tales.
Los hombres se retiraban prendados de la amabilidad de aquel jefe, y resueltos a no servir ni en contra por nada de este mundo.
Estos hechos iban corriendo de pueblo en pueblo, y haciendo perder poco a poco el terror que como jefe nacional inspiraba Arredondo.
El gaucho de las provincias, en general, es agradecido y leal: es más susceptible de olvidar la ofensa que el servicio recibido, al que queda agradecido íntimamente.
Era lo que Arredondo quería precisamente, ganarse por el agradecimiento al mayor número de hombres que le fuera posible, porque si no le servían a él no servirían en su contra, y estos eran enemigos que iba destruyendo insensiblemente.
Habíendose corrido la voz por todas partes de lo bueno que era Arredondo, muchos desgraciados venían a buscar su amparo para que remediara las iniquidades cometidas por otros jefes, como Iseas, por ejemplo.
De pronto lo atajaba una hermosa mujer más o menos joven, más o menos hermosa, pidiendo justicia y demostrando la razón que tenía.
-Por no haber sabido dónde andaba Chacho, decía una vez una joven de Catamarca, de espléndida hermosura, el coronel Iseas hizo degollar a mi pobre padre, que ningún mal había hecho a nadie.
Lo que no había querido decir el viejo porque no lo sabía, quisieron que lo dijera mi marido que lo sabía menos.
Lo echaron a los veteranos, después de castigarme porque quise seguirlo.
Faltando los dos únicos hombres que me acompañaban en el mundo, perdí todos los intereses que tenía y quedé en la mayor miseria y desamparo.
Y aquella infeliz rompió a llorar con toda la fuerza del dolor que experimentaba.
¿Yo qué puedo hacer en tu obsequio? preguntó Arredondo conmovido.
-Usted puede salvarme de la miseria o de la ruina, de la muerte misma, devolviéndome la única felicidad que aún puedo hallar en la vida, mi pobre marido, si es que el cielo todavía le conserva la vida.
-¿Y dónde está tu marido? ¿con qué jefe sirve?
-El fue destinado al regimiento de Iseas, y si no lo han muerto, allí ha de estar todavía, esperando que alguna vez ha de concluir todo esto.
Arredondo tomó el nombre del individuo y lo mandó a buscar al regimiento de Iseas, diciendo a éste que se lo remitiera en el acto.
Desde aquel momento la joven no quiso moverse del campamento, esperando el resultado de aquella diligencia y bendiciendo a Arredondo con palabras conmovedoras.
El joven estaba realmente en el regimiento de Iseas, casi inutilizado de una estaqueada que le había hecho dar.
La alegría de aquella pobre mujer al ver su marido, que era un joven de agradable y sonriente fisonomía, fue inmensa, quedando en el primer momento sin saber qué pasaba.
Se prendió de las rodillas de Arredondo y empezó a suplicarle expresivamente que se lo pusiera en libertad para que pudiese ir con ella.
-Y si esto no es posible, déjeme a mí marchar a su lado para consolar sus penurias, y yo le deberé un servicio más grande que la vida misma.
Arredondo sonrió ante aquella desgracia tan fácil de remediar, y dijo a la joven que podía irse tranquila, que él pondría en libertad a su marido al día siguiente.
-¡Oh! yo me quedo, yo me quedo entonces para irme con él, dijo riendo y llorando alternativamente: esto me parece tan imposible, que si me vuelvo sola a mi casa, voy a creer que he soñado.
El no decía una palabra: miraba al jefe, pálido y sombrío, no sólo como si dudase de sus palabras sino como si creyera que aquella era una nueva sangrienta burla hecha a su desgracia. ¡Había presenciado tantas!
Arredondo conmovido con la desgracia de aquellos dos jóvenes, y aunque convencido de que había dicho la verdad, mandó a preguntar a Iseas la causa por qué aquél joven había sido destinado.
-¿Y por qué ha de serlo? respondió Iseas en el acto: por bandido y ser tapadera de montoneros; tal vez me haya hecho alguna otra cosa más, pero no la recuerdo en este momento: dígale a Arredondo que me lo mande para estaquearlo por las mentiras que habrá ido a echarle.
Esta era la ley de reclutamiento que se observaba en toda la República, empezando por Buenos Aires, en cuya campaña hasta los alcaldes destinaban al servicio de las armas y remitían a la frontera los hombres por ellos destinados.
Arredondo hizo más en beneficio de aquellas dos personas que lo que había prometido, pues no sólo puso en libertad al soldado, sino que levantó una suscripción entre los jefes y oficiales que presenciaban el hecho; suscripción que tuvo buen éxito, porque dos o tres días antes se había pagado al ejército un mes de sueldo.
Arredondo, cuando entregó al joven el poco dinero que se había juntado y le dijo que estaba en libertad, tuvo ocasión de palpar el terror que inspiraban sus compañeros de armas.
El joven pálido hasta parecer un cadáver y con la mirada amenazadora, detuvo la mano con que el coronel le daba el dinero, y le dijo:
-¡Por Dios, Señor! si esto es para mortificarme más, haciéndome volver cuando yo me creía ya libre, no lo haga, señor; yo se lo suplico, no por mí, que estoy acostumbrado a sufrir, sino por ella, por ella, la pobre, que sería capaz de volverse loca.
-No tengas cuidado, yo te devuelvo la libertad, porque te la han quitado injustamente: te doy mi palabra de honor que esto no es burla, porque yo no me burlo nunca, mucho menos de la desgracia ajena.
-Dios lo oiga, dijo entonces el joven tendiéndole la mano: pero sin borrar la desconfianza que saltaba a su semblante; y cuando pase por Catamarca, no olvide que puede disponer de un hombre, como de una de sus manos.
Y salió del campamento seguida de su joven esposa, dando vuelta el rostro a cada rato, como si temiera fueran a detenerlo de un momento a otro.
Después se explicó Arredondo aquella rara desconfianza que no había comprendido al principio.
Alguna vez, según decía, había sucedido que deseando matar a un hombre, con todas las apariencias de justicia, lo habían puesto en libertad absoluta.
Pero después lo habían prendido nuevamente y lo habían juzgado como desertor, pasándolo por las armas.
No nombramos al jefe que tal monstruosidad cometió, porque él ha muerto ya, y estos hechos son desconocidos en nuestra sociedad donde figuró y formó su familia, que no puede ser responsable de las faltas del padre.
Después de este incidente, el ejército siguió marchando, sin preocuparse más de él; pero se divulgó de tal manera, que no hubo provincia ni pueblo donde no fuera referido en medio de aclamaciones de profunda simpatía por el jefe que tan noblemente había procedido.
Como era natural, todas las familias que se hallaban en la misma situación de ésta, no hacían más que espiar el paso de Arredondo para exponer sus quejas y reclamar la libertad de sus deudos que se hallaban destinados por causas análogas.
Y Arredondo escuchaba a todos con igual benevolencia, haciendo por complacerlos y aliviar su infortunio, cuando estaba en sus manos.
Los soldados que estaban en los cuerpos a sus órdenes, previa una minuciosa averiguación de los hechos, eran puestos en libertad sin otro trámite.
Los que no estaban con él, por andar en los otros destacamentos, prometían mandar a averiguar los hechos y proceder de la misma manera.
Así Arredondo se iba imponiendo a aquella gente que huía de él al principio y lo rodeaba después dándole pruebas de mayor simpatía.
Porque en cada provincia iba dejando un buen recuerdo, o cometiendo alguna acción noble y justa.
Al poco tiempo de esta conducta, si Arredondo no encontraba quien lo ayudara para ir contra el Chacho, estaba seguro que nadie pondría tampoco obstáculos en su marcha.
Su cuerpo de baquianos y materiales, iba aumentando insensiblemente, regresando a él la gente más práctica en el oficio.
No había que pensar en que estos hombres rastrearan las huellas del Chacho para llevarlo a sorprender su ejército; pero lo sacaban de apuros respecto a rumbos, enseñándole la situación de las mejores aguadas y los puntos más cubiertos para poder acampar.
Y él mismo se iba poniendo baquiano en aquel rudo aprendizaje, haciéndose rastreador también, pues en su vida famosamente activa, él se hallaba en todas partes, en el cuartel general como en las avanzadas, o entre los flanqueadores.
El estaba en todo, porque era preciso estar en todo para no ser sorprendido y sufrir algún descalabro.
Aquellos pueblos más enemigos del ejército nacional, capaces de dejarlo perecer de sed teniendo agua que darle, tratándose de Arredondo, no tenían nada observado.
Hostiles, terriblemente hostiles a cualquiera otra división del ejército, tratándose de Arredondo estaban desarmados y dispuestos a servirlo en todo lo que él quisiera.
Lo único que se negaban a contestar era a esta pregunta: ¿dónde anda el Chacho?
Fuera de esto, según ellos mismos lo manifestaban, estaban dispuestos hasta despeñarse de las sierras si él los mandaba.
El anhelo de todos era que Arredondo hiciera la paz con el Chacho, porque era el único jefe de quien el Chacho se podía fiar.
Pero Chacho no quería saber nada de paz con nadie.
¿De qué servía tampoco de que se hiciera la paz con él, si la República estaba llena de montoneros acaudillados por sus cabecillas más prestigiosos?
Chacho al fin y al cabo era el menos perjudicial por el momento, puesto que él se tenía a la defensiva y mientras no lo molestaran no se movería de La Rioja.
El Chacho mismo miraba con cierta simpatía a este nuevo jefe que había ido a combatirlo, suprimiendo gran parte de las iniquidades que eran de práctica para hacerle la guerra.
Ya no tendría que temer que sus prisioneros fueran pasados a cuchillo, ni que sus amigos fueran tratados como fieras, según se había hecho hasta entonces.
Y miraba con simpatía las reformas introducidas por Arredondo con el propósito de ennoblecer la guerra y quitarle todo el carácter de bandalaje que había tenido hasta entonces.
Como era natural que sucediera andando en persecución del Chacho, Arredondo había tenido algunos combates con grupos de montoneros; combates que costaron a éstos algunas víctimas, porque habían venido a sorprender, y siendo sentidos, la infantería se encargó de recibirlos a los tiros.
Los heridos, aunque en poco número, porque los de menor gravedad lograron escapar, fueron recogidos por Arredondo y enviados a la población más próxima, mientras él seguía persiguiendo tenazmente a Chacho, creyendo que iba a alcanzarlo de un momento a otro.
El había visto sus fogones la noche anterior, y le parecía imposible que, marchando con toda la actividad necesaria, el Chacho se le pudiese escapar.
Y sin embargo, no sólo no lo alcanzaba, sino que lo sentía a los flancos o a retaguardia, tratando de arrebatarle las caballadas, como él lo creía a vanguardia y huyendo.
Esto lo intrigaba profundamente, porque no podía entender estas raras evoluciones hechas encima de su ejército sin que éste se apercibiera.
En vano mandaba una avanzada montada en los mejores caballos, para que picara la retaguardia de Chacho, mandando aviso en cuanto cambiara la dirección.
Pero la avanzada era burlada como lo había sido el ejército, y al mismo tiempo que de ella recibía este parte: "vamos picando la retaguardia de Chacho", sentía las fuerzas del tenaz caudillo picando las suyas.
Arredondo no comprendía cómo podían engañarse de aquella manera sus oficiales más prácticos, y la primera vez que divisó el campamento del Chacho, mandó él personalmente en la avanzada de observación, convencido de que no tardaría en sorprender al enemigo.