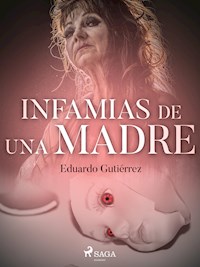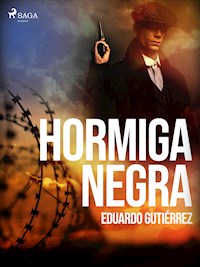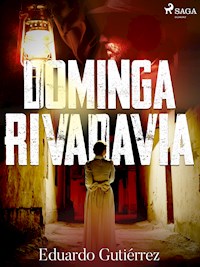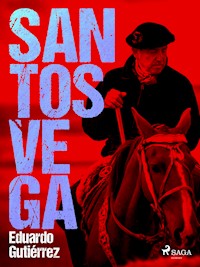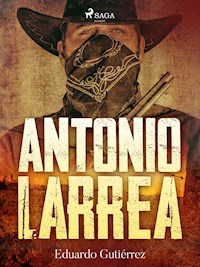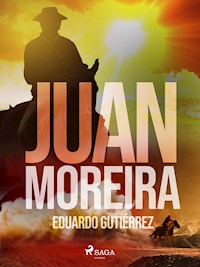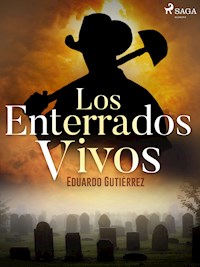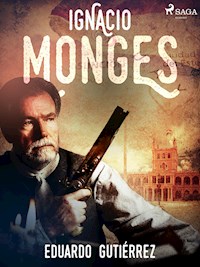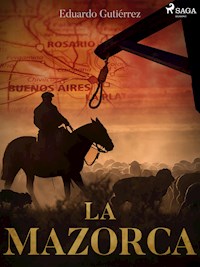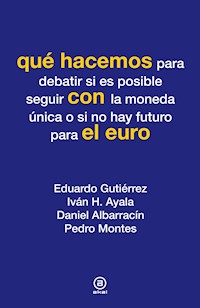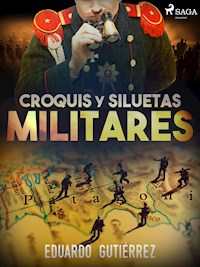
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Este libro recoge las escenas y biografías de algunos de los más destacados jefes militares y soldados del Ejército argentino durante la Conquista del Desierto, campaña militar contra la población indígena en la que participó Eduardo Gutiérrez como soldado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduardo Gutiérrez
Croquis y siluetas militares
Saga
Croquis y siluetas militares
Copyright © 1886, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726642193
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
LAS TORTAS FRITAS
Han pasado siete años, y cada vez que me acuerdo se me revuelven las tripas como bajo la acción de la hipecacuana!
Y negruzcas y como amasadas con vidrio molido, me parece sentirlas crugir bajo mis muelas de alférez.
Qué cosa! señor, qué cosa! Creo que ni Mr. Lelong, después de una fuerte dieta, se hubiera atrevido á hacerles frente!
Habíamos marchado un dia entero, bajo un sol abrasador y sobre un cardal seco que no había más que pedir.
La sed era espantosa y el hambre más espantosa todavía.
Y después de un corto descanso era preciso seguir marchando sin tregua, hasta alcanzar á aquel enemigo más salidor que un gallo criollo.
Porque el enemigo no huía, salía, para volverse á parar y tirarnos un revuelo.
Y marchamos toda aquella noche y toda la mañana siguiente, escuchando ilusoriamente, como un éco lejano y querido, el toque encantador de la carneada.
Pero el toque no llegaba á efectuarse; la corneta del trompa caía perezosamente sobre su cuadril derecho, y éste, lánguido y metafísico como el buen Rocinante, miraba en el vacío, como en la tierra prometida, buscando la presencia de un cuarto de carnero.
Pero aquel día no se comía! no había carne!
¡Qué hambre, señor, qué hambre!
* * *
Después de desensillar y recorrer en la memoria las listas maravillosas del Café Filip ó las vidrieras de la Confitería del Aguila, me puse á soñar con una carbonada con habas (no el de la agencia) y una tortilla de alcahuciles.
—¿Qué quiere comer, mi alférez?—me preguntó el leal Carrizo con su sonrisa plácida y serena.
—¡Miserable!—contesté mirando á aquel condenado asistente que venía á hacer más terrible la revolución de mi estómago:—traeme un bife con una docena de huevos.
Carrizo se alejó riendo siempre, para volver al poco rato con un mate amargo.
—Aquí está el bife,—me dijo, estirándome el mate:— en cuanto á los huevos, se me ha olvidado la azúcar.
Ah! mazorquero! solo había salvado una cebadura de yerba patria, que venía á partir conmigo generosamente.
Yo tomé aquel mate espantoso, y víctima de una hambre fenomenal, me puse á recorrer los fogones que habían encendido los demás oficiales, para hacerse la ilusión de que más tarde cocinarían.
Dando mis tripas un dó sobre agudo en su milésimo silbido, me acerqué al fogón del coronel Lagos y me detuve un momento.
¡Miserable! ¡él estaba tomando mate, el asesino! Yo le había visto tomar dos y disponerse á tomar el tercero!
Y estaba alegre y conversador y reía como un loco! Ya lo creo, si el trompeta estaba tomando mate, bajo la mirada angurrienta de sus ayudantes, á quienes les ví rechazar la invitación de hacer lo mismo.
Tanto me acerqué al fogón y tanto miré, que sin duda el Coronel se apiadó de mí y me mandó alcanzar un mate, que yo recibí enternecido de agradecimiento.
Pero apenas di una chupada, lo entregué al asistente, creyendo que el coronel se había burlado de mi.
Pero no era así, leal amigo!
El coronel estaba tomando agua caliente sola, para hacerse la ilusión de que tomaba mate, y engañar un poco su plañidero estómago.
Yo había sido más feliz que él, pues Carrizo había partido conmigo su último puñado de yerba patria!
* * *
Ya me retiraba á mi fogón, cuando siento un olor esquisito.
Doy media vuelta y apercibo el fogón de la negra Carmen, el sargento Carmen Ledesma, rodeado de oficiales.
Y la negra Carmen andaba á manotadas con ellos, como si defendiera algo que le quisieran arrebatar.
—Mama Carmen está cocinando algo bueno!—grité en mi pensamiento, y de tres brincos llegué al alegre grupo.
Allí estaba mama Carmen, que defendía con su sable, de la angurria de mis compañeros, una gran sartenada de tortas.
—Tortas fritas! — grité de una manera descomunal, — tortas fritas!—y me lancé al sartén, á pesar del sable que se alzó sobre mi cabeza.
Pero una arcada formidable detuvo mi mano ansiosa.
Allí, delante de mama Carmen y con el resto de tortas crudas, estaban las caronas que le habían servido de mesa de amasar.
Aquello era indescriptible—las caronas mugrientas, que servían de cama á mama Carmen, que ponía sobre las mataduras de su pangaré, y que le servían para picar su soga de tabaco negro y patrio, habían sido limpiadas por aquel amasijo nauseabundo.
Y allí se veían las tortas crudas, llenas de pelos de caballo, de costras de matadura, de pedazos de tabaco y pelos de frazada!
Y ese era el banquete que esperaban mis compañeros, frito en grasa del mancarrón manco que habían carneado la noche anterior!
—¡Yo no como de eso!—grité horrorizado y me alejé á paso de trote, en medio de la risa de mis compañeros y de esta sentencia de mama Carmen:
—Ya me vendrás á llorar pa que te dé, pero no habrá más.
Al pensar en aquellas tortas ó lodazales fritos, me acometían unas arcadas espantosas, y resuelto á morirme de hambre más bien, me fuí á mi fogón, contando á Carrizo lo que me sucedía.
—Si eso no es malo,—me dijo el noble soldado,—si es una harina muy limpita que el sargento Carmen ha traido entre el seno para que no se le ensuciara en las maletas.
¡Cómo serían las maletas!
—¡Calla, cochino!—le dije,—ó soy capaz de pegarte un tiro.
Pero las tortas de mama Carmen no se apartaban un momento de mi vista y de mi estómago.
El horror y el asco iban cediendo campo al hambre que empezaba á transijir con los pelos de caballo, los de frazada y las mismas costras de matadura.
Vacilé, cerré los ojos y avancé hasta el fogón de mama Carmen.
La fritanga de tortas seguía y solo quedaban sobre la carona una docena apenas de ellas.
Los oficiales las devoraban una tras otra pidiendo más, y mama Carmen, siempre defendiendo su sartén, las repartía como pan bendito.
Un momento más, y aquel banquete iba á terminar sin que quedase uno solo de los granos de tabaco en que estaban revolcadas las tortas.
Un vértigo de hambre me cruzó como una espada, y ciego y devorante estiré la mano en la que mama Carmen depositó con ademan magnánimo dos de aquellas tortas.
Como ocultándome de mí mismo y cerrando los ojos, dí vuelta la cara y comí, comí sintiendo bajo mis dientes los pelos, las costras y los tabacos.
Y pedí más y devoré media docena de tortas con una ansiedad espantosa.
Y hubiera comido toda la noche!
* * *
Desde entonces, tengo siempre bajo la mirada el espectáculo horrible de aquella carona espantable, y siento revolverse en mi estómago, como un manojo de víboras, los pelos, las costras y aquel tufo imponderable.
El asco más descomunal me asalta y la idea de la ipecacuana me hace llevar las manos al estómago.
Oh! han pasado siete años, y cada vez que me acuerdo se me revuelven las tripas!
Todavía no he podido digerir las tortas de mama Carmen.
____________
EL SARGENTO
No se puede decir que el Sargento era más leal que un perro, porque él no era más que uno de tantos miembros de la familia canina, atorrante en el Fuerte General Paz.
El Sargento era un perro de la genuina familia de los atorrantes, pero de esos atorrantes militares que no tienen dueño ni reconocen más amo que el cuerpo donde han nacido y se han criado.
Los soldados van desapareciendo por las deserciones, las muertes y las bajas, y otras nuevas plazas van llenando los claros que dejó la ausencia de aquellos.
Pero el perro queda en el cuerpo, compartiendo las fatigas y los peligros con los que lo forman, sin averiguar si son soldados viejos ó reclutas de ayer.
Para él todos los soldados son iguales, á todos sirve, á todos obedece, y de todos recibe un bocado ó un golpe, con la misma conformidad.
Y recorre todos los fogones como todos los puestos de guardia, sin ver en ellos otra cosa que miembros de su Regimiento á quienes tiene la obligacion de acompañar y proteger.
Y el perro atorrante no solo es la compañía y el amigo del soldado, sinó su protector mismo. Cuando no hay que comer y la cosa se hace difícil, él sale á ayudar á los soldados que ván á bolear el alimento del día, y corre á la liebre, al venado ó al piche, hasta traerlo, jadeante y fatigado.
Y lo pone á los pies del soldado á cuyo lado se sienta, hasta que le dan su ración ó se convence que no le van á dar nada, y en uno como en otro caso, se retira tranquilamente y se acuesta á dormir.
A este género de perros militares y atorrantes pertenecía el Sargento, grado á que había alcanzado, desde simple soldado, merced á sus servicios prestados en los diferentes cuerpos que guarnecieron el Fuerte General Paz.
* * *
El Sargento era perro de campamento, y más que de campamento, de la mayoría donde estaba situado el rancho del jefe de la Frontera.
Él había nacido allí, allí se había criado y de allí no había cariño capaz de arrancarlo.
Los regimientos, como los jefes, cambiaban con frecuencia de residencia, pero el Sargento quedaba allí firme, esperando el nuevo jefe que le deparara la suerte. Cuando más salía á acompañar al regimiento que se ausentaba hasta el primer fortín, donde esperaba al que venía para recibirlo con todos los honores y meneadas de cola del caso.
Y acompañaba al nuevo jefe hasta el pobre ranchito en frente al hospital, como si quisiera enseñarle cual era su alojamiento allí y donde podrían hallarlo cada vez que lo necesitaran.
Así el Sargento había venido al lado de Heredia, al lado de Borges, y al lado de Lagos, sin reconocer en ellos á un amo, sinó á un jefe cuyas credenciales no eran otras para él que verlo instalado en el pobre alojamiento donde había nacido.
Entonces el Sargento obedecía á la palabra del nuevo jefe, con un raro empeño, y se constituía en su asistente y centinela de más confianza.
Iba á las cuadras de los nuevos soldados, como para reconocerlos y hacer amistad con ellos; pero regresaba al puesto que él mismo se había señalado, sin que hubiera fuerza suficiente á arrancarlo de allí.
A la noche, sobretodo, el Sargento se instalaba delante de la puerta, y después del toque de silencio no permitía que nadie pasara sinó á seis ú ocho varas de distancia: y pobre del que intentase avanzar á pesar de sus ladridos.
Solo al oficial de guardia, á quien reconocía cuando se recibía del servicio, permitía la entrada al rancho del jefe de la Frontera.
Después de éste, la entrada estaba vedada para todos.
* * *
El Sargento era un perro de un valor asombroso: no había peligro capaz de arredrarlo, y bastaba una simple amenaza para que acometiera de una manera decisiva.
Su piel renegrida y lustrosa estaba llena de cicatrices tremendas, recibidas todas ellas peleando valientemente contra el enemigo común.
El había tomado parte en todos los combates que se habían librado cerca del campamento, y herido casi siempre, se venía al hospital, donde sabía que el cabo de servico tenía orden de asistirlo como á cualquier soldado del campamento.
El Sargento no se movía del hospital hasta no estar bueno, siendo su primera operación ir á visitar al jefe de la Frontera, como para avisarle que estaba de alta y á su completa disposición.
El Sargento conocía perfectamente todos los toques de corneta.
El de oraciones lo escuchaba de pie y con un raro recogimiento.
Parecía participar de la languidez que invade el espíritu en aquella hora grandiosa, y del respeto que le comunica aquel toque severo en un silencio tan viril y solemne.
Al toque de silencio y junto con la larga y sentida nota que lo termina, el Sargento lanzaba un ahullido triste y prolongado, y se instalaba en su puesto de servicio hasta la siguiente diana.
Al toque de carneada, Sargento era infaltable en el paraje donde ésta se efectuaba.
El ayudaba á voltear las reses y participaba de las achuras con una previsión notable.
Pero si el toque de carneada sonaba durante sus horas de servicio, aunque hiciera tres días que no comía, no se movía de su puesto.
Muchas veces el coronel lo había tanteado haciendo tocar carneada después de silencio.
Pero por más apremiante que fuese el hambre, no había logrado hacerlo mover de su puesto.
Eran sus horas de servicio, y no tenía él que hacer con el resto del campamento.
* * *
El Sargento tenía como única excepción de su vida, una amistad decidida por el cabo Ledesma. Y esta amistad tenía su origen en un bello rasgo del valiente negro.
Un día el Sargento había quedado por muerto en el campo de batalla.
Se había peleado más de tres horas sin tregua, y Sargento, después de tomar parte en lo más récio del combate, había caído á su vez acribillado á lanzadas.
Después de terminada la persecución, el cabo Ledesma tuvo una inspiración: tal vez no esté muerto, dijo, y alzándolo en ancas lo trajo al campamento, asistiéndolo prolijamente en el rancho del sargento Carmen.
Un mes después el Sargento estaba bueno, gracias á los cuidados que se le habían prodigado, y desde entonces cobró por el cabo Ledesma un cariño que no había demostrado jamás por nadie.
Lo visitaba en la cuadra, y cuando estaba de servicio lo acompañaba en el cuerpo de guardia durante el día y hasta el toque de silencio.
Después de esa hora ya se sabe que no se movía de su puesto.
En cambio allí solía venir á acompañarlo el cabo Ledesma.
Pero entonces sucedía una cosa particular: el perro salía á recibir al soldado á unas ocho varas antes de llegar al alojamiento del jefe.
Su cariño y su agradecimiento, no llegaban hasta hacerle faltar á la consigna que él mismo se había impuesto: no dejar llegar á nadie hasta aquella puerta sagrada.
* * *
El día que mataron los indios al cabo Ledesma, fué un día de visible pena para el Sargento.
Se acurrucó allí en el alojamiento del jefe, de donde no se movió en cuatro días, al cabo de los cuales empezó á hacer sus visitas diarias al toldo del sargento Carmen, la madre de Ledesma.
Un mes después de este día amargo para todo el regimiento, porque el cabo Ledesma era un leal veterano, no se volvió á ver más durante el día al Sargento.
Al toque de silencio se le encontraba firme en su puesto de guardia, y al de carneada era infaltable á recoger las achuras.
Pero después de esta hora se perdía hasta el toque de silencio, en que volvía á aparecer.
Nadie se había podido explicar donde pasaba el día.
Intrigados por esto, los soldados decidieron seguirlo, y sin que el Sargento lo notara, se pusieron en su seguimiento, penetrando al fin el misterio de sus ausencias. El noble perro pasaba el día sobre la tumba del cabo Ledesma, que había aprendido siguiendo al sargento Carmen.
____________
LOS ENEMIGOS AMIGOS
Después de la capitulación de Junín, los amigos de ambos bandos estaban hambreando por darse un abrazo macizo.
Habían estado á punto de romperse el bautismo, y ahora querían romper juntos el corcho de una limeta de ginebra.
El ejército del general Mitre se hallaba campado por el Arroyo de la Nutria, á unas veinte cuadras de las fuerzas del coronel Lagos, que eran las más próximas.
Escaparse no era regular, mas, cuando con la mayor facilidad se podía obtener una licencia.
El doctor Julián Fernández tenía interés en visitar al coronel Ramos Mejía, este noble patriota que había recibido una herida de bala.
Y aprovechando el viaje de Julian, algunos oficiales que teníamos allí viejas y queridas amistades, pedimos licencia y nos trasladamos al campo enemigo, donde aquel leal ejército reposaba las fatigas de la más penosa campaña.
Y rodando entre las vizcacheras y con un frío de siete capotes, llegamos por fin á los primeros grupos de soldados.
Una vez que nos indicaron el paraje donde se hallaba campado el coronel Ramos Mejía, nos encaminamos allí con gran trabajo de los pobres patrios que se les obligaba á andar de Herodes á Pilatos, cuando todos reposaban con la mayor placidez.
Todo nuestro capital se reducía á un par de libras de yerba y una botella de mala ginebra, adquirida á cambio de un par de espolines; pero asimismo estábamos seguros que aquello sería para nuestros amigos algo como un banquete del Club del Progreso.
Llegamos por fin al campamento de aquellos buenos amigos, y nos detuvimos un momento para concertar una sorpresa.
En una gran volanta de campo, perfectamente cerrada, estaba el coronel Ramos Mejía, gozando sin duda de la primer noche de reposo que había pasado desde que se inició la campaña.
El noble patriota herido en la Verde, reposaba allí, y todo lo que le rodeaba revelaba, desde el primer golpe de vista, el cariño que todos le profesaban.
A la izquierda del carruaje había un fogón con buena llama, donde una media docena de oficiales tomaban mate alegremente.
Estos oficiales no eran otros que los que cuidaban al valiente herido, por turnos, y que mataban de aquella manera las frías horas de la noche.
Estos oficiales no eran otros que el doctor José María Ramos Mejía, Pepe Cantilo, Adolfo Lamarque, y otros que en este momento no tenemos presente.
Aquellas naturalezas de bronce, descansaban tomando mate y charlando al calor del fogón, sobre los últimos acontecimientos, sintiendo solo que ya no tenían yerba ni para un par de mates más, y eso que los que ya tomaban más bien podrían servir de enema que de otra cosa.
Nuestras dos libras de yerba iban á ser algo como un presente divino.
Un par de cogotazos fué la palabra de anuncio, y después de pasada la sorpresa consiguiente y habernos reconocido, un fuerte abrazo fué el cordial saludo.
Con cuánta alegría se agregó al fogón una brazada de leña, y con qué lujo de ansiedad se precipitaron sobre la yerba y la ginebra, que venía á ser en aquel caso la rama de olivo!
Tomamos asiento en la rueda, y las preguntas llovían como aguacero.
—¿Y los otros muchachos?—preguntó Julian Fernandez, mirando á todos lados.
—Los acabamos de relevar,—respondió José María; ahí han de haber tendido las osamentas, molidas de una manera fabulosa.
Miramos á todos lados y no tardamos en descubrir á los otros compañeros que buscábamos, soñando tal vez con las damas de sus pensamientos.
* * *
Debajo del coche del coronel, sobre una carona y tapado con un poncho patrio, dormía Florencio Cantilo el sueño más apacible que haya cerrado ojos humanos.
¡Con qué refocilamiento profundo dormía el miserable, y cómo sonreía su boca, al soñar sin duda que sentía sobre ella el beso infinito de la madre adorada!
¡Qué canalla! ni siquiera daba señales de vida, á pesar del alegre estruendo de nuestra conversación!
A un lado dormía Pancho Elizalde, pegando cada ronquido como un cañonazo, y arrebujado sobre dos cueros de carnero y un poncho pampa de los más vivos colores.
Dormir así, cuando había yerba y ginebra á discreción, era un escándalo inaudito, una insolencia intolerable.
Hubo sus intentonas de despertarlos, pero ¡qué ruido despierta en su primer sueño, á un joven que lleva encima tres meses de privaciones y de fatigas!
Un moquete de Alberto Huergo le haría tanta impresión como la picada de un mosquito!
Aquél era sueño que no podía concluir antes de diez horas de buen descanso.
—Pues señor, no hay más que tirarlo de las orejas,—dijo uno:—un mate y un trago en esta noche y en semejante compañía, es algo que no se debe desperdiciar.
—Yo me encargo de despertará Florencio,—dijimos,— en cuanto á Pancho Elizalde, dejémoslo dormir: para él valdrá mas ese sueño que está echando, que todos los mates del mundo.
Y con Julián Fernández, nos metimos debajo del galerón.
* * *
—Ola, mocito!—gritamos, mientras Julián se apoderaba de las botas de Florencio que dormían á su lado.
Y lo tomamos de las orejas obligándolo á levantarse.
—Pronto,—dijimos, mientras Julián reía como un loco —pronto, amigo, levántese que es tarde!
Sacudido así de las orejas, el buen Florencio abrió desmesuradamente sus ojos inteligentes, y sin mirar á Julián los fijó en nosotros.
Qué había de conocernos si habíamos venido á la campaña de Setiembre desde los toldos de Picen, y traíamos una melena hasta la cintura!
—Pero, señor,—nos dijo medio dormido aún,—déjeme usted siquiera poner las botas; ¿qué es lo que usted quiere?
Los muchachos se metían el poncho en la boca para contener la risa, mientras Cantilo buscaba sus botas bajo la volanta.
—Pronto, que no hay tiempo qué perder y lo mismo se muere sin botas!
—¿Pero qué es lo que usted quiere?
—Llevarlo conmigo para fusilarlo.
—¿Para fusilarme?—preguntó Florencio ya perfectamente despierto—¿pero no hemos capitulado? ¿por qué se hace esta iniquidad?
—Eso puede decirlo al coronel Lagos que es quien me manda.
Yo tengo orden de fusilarlo á usted como á otros cuantos; esto lo ha dispuesto el coronel para escarmiento de pillos.
La broma pasaba ya de castaño á oscuro.
Florencio Cantilo estaba convencido de la monstruosidad y no era posible prolongarla mas.
Fué Julián Fernández quien puso fin á ella, sacudiéndole con sus propias botas por los matambres.
Iba sin duda á creer Florencio que tratábamos de matarlo á botazos, sobre tablas, cuando un formidable coro de carcajadas que estalló en el fogón, le hizo dar vuelta y comprender que se trataba de una chacota de amigos.
Los moquetes llovieron, los abrazos y canchadas se repartieron como pan en tiempo de abundancia, y la jarana concluyó al rededor del fogón, reunión que no se deshizo hasta no dar fin con el último grano de yerba y el último trago de gin.
Estaban echando diana.
____________
UN REGIMIENTO ESPARTANO
Cuando la revolución de 1874, las fronteras habían quedado completamente abandonadas, porque las tropas que la guarnecían habían acudido al llamado del Gobierno unas, mientras las otras se habían plegado á la revolución, siguiendo al prestigioso General Rivas.
En el Fuerte General Paz, comandancia de la frontera Oeste, no había quedado un solo soldado susceptible de dar un paso.
Todos habían marchado al campamento de Mercedes con el benemérito coronel Lagos, jefe de aquella frontera.
La noticia de la revolución los había tomado ignorantes de todo—el Regimiento 2 venía de corretear unos indios, recibiendo Lagos, en la marcha, la noticia de lo que sucedía en Buenos Aires.
Llegó al campamento, hizo montar á caballo inmediatamente la fuerza que allí quedaba, y se puso en marcha hacia Chivilcoy á esperar órdenes, ó ver qué giro tomaban los sucesos.
Cada cual salió con lo puesto, considerándose feliz el que pudo echarse una muda de ropa á los tientos, por lo que pudiera suceder.
Nadie sabía adonde iba, lo que sucedía y cuanto duraría aquella marcha precipitada.
Todo quedó abierto y tirado, y á disposición del primero que quisiera agarrarlo.
Allí quedaba la ropa, las armas de repuesto, las camas y hasta la correspondencia amorosa.
Los quillangos comprados á los indios para traerlos á sus novias unos y á sus madres otros, los retratos de familia y de amor, todo, en fin, quedaba á la vista y á disposición del primer indio que allí entrara.
En el Hospital no había más que un soldado moribundo de fiebre maligna, el loco Echavarría, con una indigestión de maíz, y dos soldados más, enfermos de golpes de caballo que les privaban todo movimiento.
* * *
Los buenos milicos se despidieron de sus consortes que quedaban allí á cuidar las cuadras, los oficiales saludaron aquellas covachas donde dejaban su tesoro, y la columna se puso en marcha, con gran espanto del médico Franceschi, que no sabía andar á caballo y temía lo basureara el mancarrón.
El abandono era peligroso, porque el campamento quedaba situado entre las tribus amigas, que no por ser amigos dejaban de ser indios—Manuel Grande, Coliqueo y Tripailaf.
Allí quedaba armamento en desuso, polvorín bien provisto, y casuchas como la del coronel Lagos que guardaba cuanto tenía éste, y que no había querido llevar nada para quedaren iguales condiciones á sus oficiales.
No había más amparo que la negra Carmen, sargento primero del 2 de Caballería, y á ella se le nombró jefe de la frontera mientras duraba la ausencia del coronel Lagos.
Era mama Carmen el único sargento primero que quedaba en el campamento, y á ella le correspondía el comando accidental de la frontera.
* * *
La pequeña columna se puso en marcha, y mama Carmen se quedó dando sus primeras órdenes para arreglar el servicio de vigilancia.
Los vivanderos encajonaban apresuradamente sus limetas y galletas revenidas, para apretarse el gorro sobre tablas, porque podían entrar los indios que son, por lo general, malos marchantes.
Sevilla, Bastos, Don Pedro, todos andaban apuradísimos en arreglar sus efectos, cuando sentimos, ya al salir del campamento, la voz sonora de mama Carmen, que dirigiéndose á Bastos le decía:
—Que se quede ese que se llama como baraja! no quiero que se vaya, porque por un flojo no nos hemos de quedar sin ginebra, ni vicio de entretenimiento.
—Que se quede mi pulpería!—gritó Bastos desesperado,—pues mis matambres los pongo en salvo.
Y uniendo la acción á la palabra, vino á formar á retaguardia de la columna, mientras mama Carmen ponía de guardia en la pulpería de Bastos, á la mujer del sargento Romero, una negra buena moza, más grande que un rancho.
La columna siguió la marcha en medio de las más ale gres carcajadas—marcha que fué una verdadera via crucis para el médico Franceschi quien, como Cristo, no hacía sino caer y levantarse para volver á caer.
* * *
Aquella misma tarde mama Carmen vistió con uniforme de tropa á todas las mujeres que quedaron en el campamento, para que en un caso dado pudieran fingirse un piquete dejado de guarnición en él.
En el mangrullo había dos piecitas de bronce, las mismas que tomó Arredondo en San Ignacio, y que estaban en buen estado de servicio.
En aquel mangrullo estaban perfectamente seguras, pues levantando la tabla no había quien trepara á la estrella, y en último caso, mama Carmen sabía manejar las piezas con bastante acierto.
Allí subían á dormir de noche, estableciéndose de día la más estricta vigilancia.
Los indios amigos veían á la distancia que en el campamento habían quedado soldados, y no se atrevieron á llegar.
Manuel Grande era un cacique que siempre había sido leal al Gobierno y que protegería al campamento en cualquier caso de apuro.
* * *
Una siesta que mama Carmen estaba entregada con sus amigas y los soldados ya mejorados á las delicias de una carne con cuero, sintieron á la centinela que gritaba: «Indios por el Fortín Luna!»
Medio atorándose con un bocado de matambre, mama Carmen mandó formar sobre el mangrullo y subió ella misma á preparar las piezas.
Efectivamente, á la derecha del campamento se veía una indiada que avanzaba con el mayor descuido, como si supiera que el campamento estaba abandonado.
Los caballos estaban atados á la estaca y nada acusaba la presencia de tropas.
La negra Carmen cargó las piezas, levantó la tabla, y se escondió como las demás mujeres detrás del parapeto.
Los dos soldados tenían su carabina con su dotación de tiros, otra carabina mama Carmen, y otras dos tenían la mujer del sargento Romero y la mujer del trompa Martinone, conocido por el álias de Martineta.
Los indios que, sin duda, estaban convencidos que no había nadie, entraron alegremente y mirando á todas partes, como si quisieran descubrir el paraje que habían de asaltar primero.
Aquí fué donde mama Carmen hizo asomar á sus tiradores, asomando ella misma, y rompió el fuego sobre los indios.
* * *
Aturdidos y aterrados por aquel inesperado fuego de fusilería, los indios se hicieron una pelota y salieron del cuadro dando alaridos terribles.
Mama Carmen que los vió hechos un pelotón que no atinaba por donde romper, hizo un disparo de artillería que concluyó de aterrarlos.
Al segundo cañonazo los indios se ponían en fuga, dejando dos heridos dentro del mismo campamento.
Mama Carmen salió entonces del mangrullo seguida de los dos soldados, montó á caballo y se puso en persecución de los derrotados, haciéndoles frecuentes tiros de carabina.
Si los indios volvían, siempre tendría ella tiempo de volver al mangrullo á jugar su artillería.
Pero los indios no atinaban á volver: los disparos de las piezas los habían llenado de espanto y solo trataban de ponerse á salvo.
Tres indios que fueron alcanzados, en un trayecto de veinte cuadras que duró aquella persecución, los ató mama Carmen y los trajo al mangrullo diciéndoles:
—No tengan cuidado, hijitos: aquí quedarán hasta que vuelva el coronel y diga lo que ha de hacerse.
Cuando los indios vieron que allí no había más que mujeres, querían morirse de desesperación; pero no había remedio, pues estaban fuertemente amarrados al mangrullo.
* * *
Así se libró de ser invadido el Fuerte General Paz, durante el tiempo que duró la revolución.
Cuando regresó la división del coronel Lagos, halló los tres prisioneros, guardados por aquel cómico destacamento.
No faltaba ni una hilacha en el campamento; todo se había salvado, gracias al valor y previsión de mama Carmen.
____________
LOS HÉROES IGNORADOS
El 6 de línea ha sido un cuerpo donde el espíritu de batallon ha llevado siempre á oficiales y soldados hasta la heroicidad.
Sus filas no han contado nunca un flojo, y si por desgracia lo ha habido, sus veteranos se han manejado de modo que bien pronto lo han hecho cambiar de número.
A pesar de esta bravura soberbia, á pesar de ese espíritu de cuerpo insolente muchas veces, en las filas del 6 había un soldado cuya temeridad lo hacía aparecer más valiente que ninguno.
Este era el negro Leopoldo Montenegro, de la compañía de cazadores que mandaba el teniente José Inocencio Arias.
El negro Montenegro era el soldado más alegre del 6.
Sus farsas se contaban en las cuadras como leyendas fabulosas, y en el campamento raro era el día que pasaba sin alguna aventura traviesa ó un hecho heróico llevado á cabo por Montenegro.
Y no había combate en que el negro no se distinguiera por alguna circunstancia especial, ó por alguna travesura heróica que muchas veces ponía en conflictos sérios al teniente Arias.
Dos hechos, sobre todo, recuerdan los oficiales del 6, que pintan admirablemente aquel noble y bravo carácter.
* * *
La batalla del 24 de Mayo fué la más sangrienta de la guerra del Paraguay.
La sorpresa había sido completa; una gruesa columna de caballería había cargado sobre el campamento, sin que las compañías tuvieran siquiera tiempo de numerarse.
El 6 de línea, que marchaba en protección del 3, se había visto obligado á formar cuadro, para defenderse de los escuadrones que sableaban al 4, sin dejarlo formar.
La compañía de cazadores formaba la cuarta cara y se batía de una manera imponderable.
El campo de batalla estaba en una confusión terrible; por todos lados cruzaban grupos de caballería paraguaya, que se acercaban á matar artilleros hasta sobre los cañones, sembrando el espanto y la confusión por todas partes.
Montenegro, en un descuido, indujo á un compañero y se dispararon de las filas del cuadro, aprovechando un momento de distracción del teniente Arias.
Y cargando el rifle ganaron el monte que había enfrente, verdadero hormiguero de paraguayos.
La falta de los dos soldados fué notada, y el teniente Arias no tuvo más remedio que ir á buscarlos en persona al peligroso monte.
—¿Qué hacen aquí, bribones?—preguntó Arias;—á las filas, picaros.
—Por Dios, mi teniente,—dijeron,—estamos esperando aquel abanderado que vá á pasar por aquí, para quitarle la bandera.
Efectivamente, el abanderado del Regimiento Paraguayo que cargó primero, único que quedaba como última muestra de su bravura, venía á pasar por el monte.
Pero á pesar de sus buenos deseos, Montenegro y su compañero tuvieron que volver á las filas abandonando su presa.
* * *
La noche había caído por completo en Lomas Valentinas, y las avanzadas paraguaya y argentina seguían batiéndose, estero por medio, con un encono de perros.
La Legión militar había sido relevada por el 3, el 3 por el 4, éste por el 6, y el combate amenazaba no concluir nunca.
La noche era tan oscura que era preciso espiar los fogonazos para hacer los disparos, porque los soldados no podían ver ni al que tenían al lado.
Y los fogonazos se repetían uno tras otro, sirviendo de blanco al adversario que con tal objeto los espiaba.
El coronel Rivas, jefe de la línea, estaba fatigado de tanto fuego al acaso, que no dejaba de causar bastantes bajas.
—Es preciso que esto termine al fin,—dijo á Campos, jefe del 6°,—porque no se puede estar peleando así toda la noche.
La tropa está fatigada, no ha comido hoy, y según va la cosa, relevando cuerpo tras cuerpo, no podrá comer ni descansar en toda la noche.
Es preciso terminar esto de una vez y me parece que para lograrlo sería conveniente dar una carguita á la bayoneta.
—La cosa es difícil, pero no imposible,—contestó el valiente Campos;—estamos peleando al fogonazo, y cargar á la bayoneta entre el monte y bajo semejante oscuridad, es espuesto.
Sin embargo, si usted manda cargar, yo cargo, con el 6.
—Me parecería bien—prepárese, compañero, y peguen una carguita como las que da siempre el 6.
* * *
El comandante Campos empezó á pasear delante del 6 que estaba en batalla, tomando todas aquellas medidas que la prudencia aconseja, y recomendando á los comandantes de compañía la mayor vigilancia.
—Vamos á cargar á la bayoneta; que ninguno se separe de sus compañeros porque se váá perder—que estén todos reunidos, y que ninguno salga de la formación bajo ningun pretesto.
El 6 escuchaba atentamente la voz de su jefe, saliéndose de la vaina por cargar cuanto antes.
En cuanto el trompa tocó á la carga, se sintió un feroz golpeteo de boca, y Montenegro se desprendió de las filas y cargó sólo, dando alaridos espantosos.
Sorprendido con aquella gritería, capaz por si sola de alarmar el campamento y hacer fracasar la carga, dió vuelta el comandante Campos y vió al negro que cruzaba el estero redoblando sus gritos y á son de carga.