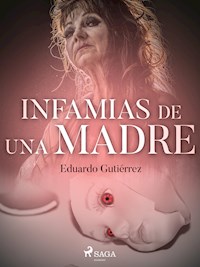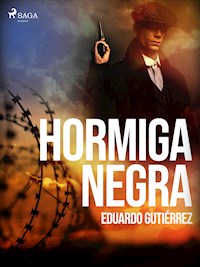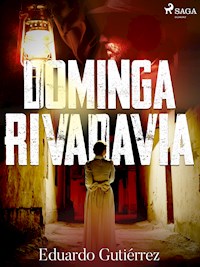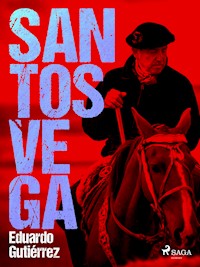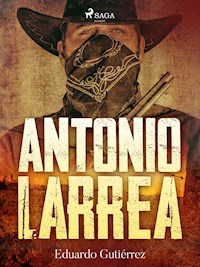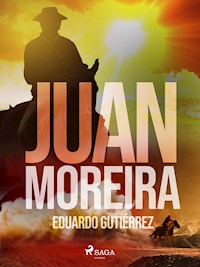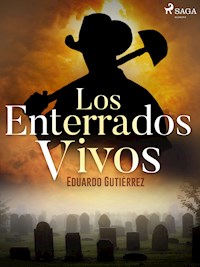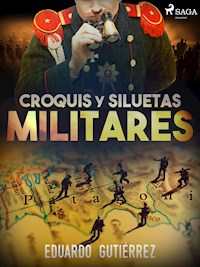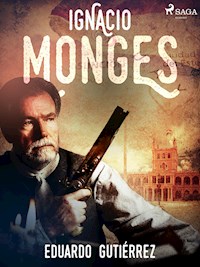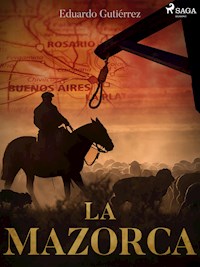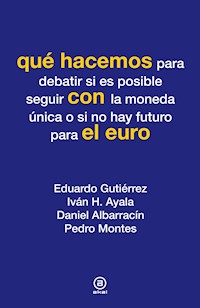Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Un viaje infernal» (1899) es el divertido relato del accidentado viaje de cinco gauchos a través de la pintoresca Argentina de finales del siglo XIX. Los compañeros tendrán que superar toda clase de adversidades para llegar a Buenos Aires desde la Pampa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduardo Gutiérrez
Un viaje infernal
Saga
Un viaje infernal
Copyright © 1899, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726642087
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
UN VIAJE INFERNAL
Habíamos tomado la galera en la ciudad de la Rioja para venir á Buenos Aires, pasando por la sierra de Don Diego aquella sierra que inmortalizó Diego Bennati, comiéndose una oreja del ventero.
Para pasar la sierra de Don Diego debíamos fletar en la posta mulas vaqueanas, de manera que no corriéramos peligro de dejar copia de nuestros sesos entre aquellos peñascos y senditas por donde las cabras podían pasar.
Y salimos de aquella ciudad de mujeres lindas y de hombres generosos, al compás de una música que, en señal de despedida, había venido á darnos el negro Bravo, y aquel gran lecazo de Miguel Jaramillo, el truán más travieso que haya nacido de vientre riojano.
Aquella música era una zamba agitada, ejecutada á bombo y triángulo, instrumentos que formaban la banda de aquellas buenas ciudades.
Nuestra despedida no podía ser más agradable. Un trago de vino como una pipa, de aquel vino resucitador que fabricaba el notable doctor Alvarez y una última mirada á aquellas muchachas lindísimas y exuberantes, con que se tropieza allí á la vuelta de cáda esquina.
No se sabe si las mujeres son allí tan soberbiamente hermosas porque respiran el ambiente de aquella naturaleza tan rica y perfumada, ó si la naturaleza es así, porque respiran en ella aquellas mujeres divinas.
Miramos, pues, por última vez aquellos ojazos de terciopelo tan dulcemente expresivos y mansos, dimos un moquete en el cogote del locazo Jaramillo, y partimos arrastrados por las ocho mulas que tiraban de aquel vehículo llamado galera con el mismo derecho que se hubiera llamado candelero, lo que prueba que tenía tanto de galera como yo de ruso, á no ser que se llamara galera por haber servido en un tiempo para conducir galeotes á presidio.
Era nuestro compañero el mayor Herrera, aquel heróico chiquilín del 6 de línea que había ido á la Rioja á visitar á sus viejos.
El látigo sonó por quinta ó sexta vez sobre los matambres metafísicos de aquellos recuerdos de mula, y la galera rodó, produciendo algo como un concierto de octavino que tocaba cada uno en tono distinto.
________
Diez charquis de queso, medio cabro asado, una damajuana de vino de Alvarez y un frasco de agrio de naranja era nuestro capital en provisiones de boca.
Sin más trámite le hicimos entrada al cabro, para matar el tiempo y el hambre, mientras el conductor, que se llamaba Ubelinton (Welington) sudaba la gota gorda para hacer andar las mulas.
Pero las pobres mulas no daban oído ni á los gritos ni al látigo y fué necesario resolver la cuestión de una manera curiosa.
El marucho, montado en un buen mulo, se puso delante de la galera con un gran manojo de pasto en la mano y las mulas, como si hubieran recibido una inyección subcutánea de electricidad, salieron por esos arenales de Dios como alma que huye del diablo.
Ubelinton dejó de gritar, el látigo de chasquear los matambres de las mulas, y éstas aumentaban su velocidad á medida del deseo que les inspiraba aquel maldecido manojo de pasto que nunca podían alcanzar.
Bajo un sol cuyos rayos se filtraban por las grietas de la capota, quemándonos vivos y sobre aquella arena abrasada, seguimos, aplacando la sed formidable con el contenido de la damajuana.
No habíamos llevado agua, y la que hallábamos en el camino podía muy bien servir de algo como el bálsamo de Fierabrás, pero nunca como un calmante de sed.
En vano mezclamos aquel brebaje formidable con agrio y azúcar, fué para volverlo más nauseabundo, más intragable.
Y la sed aumentaba con el calor y el vino.
¡Apurá el mulo, marucho! gritó Herrera.
El muchacho castigó el mulo que mosqueó de una manera formidable y las mulas se lanzaron detrás del pasto con más desesperación que nunca.
Aquel manojo de pasto producía milagros en las canillas de los pobres cuadrúpedos.
Por fin, medio muertos ya por el calor y la sed, avistamos la famosa sierra de Don Diego con sus dos ranchos miserables que sirven de alojamiento á pasajeros y ventero.
Aquella posta donde tuvo lugar la formidable aventura de Bennati, está situada al pie mismo de la sierra, cuyas senditas estrechas y empinadas hacen dudar que pueda subirlas ningún animal desprovisto de alas.
Habíamos llegado tarde y no podíamos salir hasta el día siguiente, por lo que resolvimos descansar los miserables huesos, en aquel suelo donde habían nacido y muerto diez millones de generaciones de insectos de toda clase.
En una posada era lógico que hubiese que comer, preguntando al ventero patrio, que tenía de bueno:
Mazamorra de trigo—nos respondió—pueden comer hasta qué se harten.
El plato no tenía atractivo alguno para nosotros que veníamos llenos de cabro, quesadillas, naranjada y ojo de mujeres divinas.
Tomamos agria, el agua en que el posadero había lavado los platos aquel día, y tendimos los recados en el suelo con la intención de hacerle una robadita al sueño.
¡Pero qué diablos! ¡Quién había de poder dormir con la luz de aquel inmenso candil!
Lo apagamos, y mientras otros pasajeros entraban á hacer la misma operación, nos quedamos fritos.
De pronto sonó á nuestras espaldas una voz formidable y de acento inglés que gritaba:
—¡Asesinos! ¡Me matan!
Y al mismo tiempo oímos la voz de Herrera que sollozaba: ¡á mi también! pero con el acento risueño del que sabe lo que le pasa.
Iba á levantarme perezosamente, cuando un pinchazo dado en plena canilla me hizo dar un brinco fabuloso y clavar las uñas sobre la flaca canilla.
Rasqué un fósforo y vi á mi lado al coronel Lagos que á medio despertar, se frotaba el cuello apresuradamente, como arrancándose algo prendido allí.
Encendimos el candil mientras el que dió la voz de ¡asesinos! aseguraba que lo estaban matando y vimos, ¡Santo cielo! algo que sólo puede verse en la posta de Don Diego.
________
Partiendo de aquel techo de telarañas de una edad cuaternaria, bajaba hasta nuestros recados un callejón de chinches monstruosas, enflaquecidas por el hambre y la necesidad.
Sin duda aquellas infelices no comían desde hacía dos mil años, y se nos habían afirmado en las canillas, pescuezos, manos y cuanta partícula corporal teníamos descubierta y vulnerable, con una fe materiana y las más cristianas intenciones de pegarse un hartazgo con nuestra inocente sangre.
Al ruido del fósforo y claridad de la luz aquellos millares de chinches, como jugadores que sorprende la policía y dan la voz de ¡sálvese quien pueda! echaron á disparar en todas direcciones, abandonando la apetitosa presa.
Allí se armó una formidable tormenta de ponchazos, pisotones y palos, que dejaron tendidos en aquel campo de sangría, más de dos millones de aquellos infames visitantes de sangre ajena.
—¡En cuánto á las que mehayan picado á mí, esclamó el inglés, poniendo en salvo sus ensangrentadas rodillas no es mala la tranca que habrán agarrado! ¡Han chupado ginebra!
Una carcajada alegre resonó entre aquella covacha espantable saludando la salida del inglés, mientras todos enrollábamos los recados para salir á dormir á fuera.
Fué entonces que nos hallamos verdaderamente entre la espada y la pared.
El Zonda nos había arrebatado los kepís, por pronta maniobra, amenazando hacer lo mismo con nuestros recados.
Y no era nada el Zonda sino un aguacerito menudo y taladrante, capaz de mojar la médula, á los dos minutos de recibirlo.
¿Qué hacer en tal descomunal apretura? Entregarle las ropas y los huesos al agua ganando el campo, ó entregarle la carne y sangre á las chinches ganando adentro.
Lo primero triunfó de lo segundo y ganando el campo los tres compañeros atamos un cuero de vaca que nos deparó la suerte, en dos algarrobos, guareciéndonos abajo.
Pero más tardamos en acurrucamos abajo que el Zonda en arrebatárnoslo remontándolo como un barrilete, por las escarpadas alturas de aquella maldecida sierra.
Una esclamación alegre había respondido al grito de despecho con que saludamos la partida del cuero. ¡Moi rico! había dicho uno, ¡mucho mi gusta ser cinco Ourah! había agregado otro, ya no somos solos. A la luz de los relámpagos pudimos ver á los dos ingleses que habían atado una soga á un algarrobo, y estaban prendidos á ella para que no los arrebatara el Zonda.
Fué en medio de aquellos relámpagos formidables, de aquellas ráfagas de viento descomunal, de aquella lluvia que nos azotaba la cara flaqueándonos la nariz, que conocimos la historia presente de aquellos dos ingleses de sangre pura; que se habían acercado á nosotros todo lo que se lo permitía la soga de que se habían declarado garrapatas
Era el uno un hombre moreno, de aspecto reposado y ademán interesante.
Se llamaba Ireloir y era minero de oro.
Venía á Buenos Aires en busca de maquinarias para las minas, que, llegadas de Londres, debían estarlo ya es perando en la aduana.
Ireloir era un hombre rico, había estado muchos años en el Brasil, esplotando una mina de brillantes que vendia al fin, viniendose á la Rioja, donde entonces era el única minero de oro.
Ireloir, como buen inglés, tenía una manía, no hubiera sido inglés sino la hubiera tenido.
No vendía una sola pepa de oro desde que estaba en la mina, porque se había dado á sí mismo su palabra de honor de no vender, hasta que no pudiera mandar, por lo menos, una tonelada de barras de oro.
Todo el oro que sacaba lo convertía en barrotes, de los que tenía una buena colección.
Ireloir no llevaba sobre sí alhaja alguna, que no fuera hecha con el oro de su mina.
Botones de pechera y de puños, aros de sortija entre los que figuraba el de un brillante espuntado, cadena y caja de reloj, todo era del oro finísimo de sus minas.
Hombre de mundo y buena ilustración, educadísimo y jovial, la conversación de este hombre era de las más interesantes.
Durante un cuarto de hora él nos hizo olvidar el soplo terrible del Zonda y el continuo azote de aquella agüita maldecido y penetrante que nos había calado ya hasta los huesos
Un trago de buen aguardiente de rom, puso punto pausal á los datos biográficos y galopantes que acababa de darnos, mientras forzajeaba para que el Zonda no lo arrancara de la soga y le jugara una mala pasadas.
________
Su compañero era en todo el extremo opuesto. Era una especie de alfeñique parlante, una especie de una barra de lacre, más risueño que una cosquilla.
No he conservado el nombre de este inglés especial, porque se nombró sólo una vez durante el viaje.
Don Ricardo le decía su compañero, y por don Ricardo quedó fijo en nuestra memoria.
La risa más franca y juguetona no se apagaba jamás de aquella boca aristocrática y traviesa, donde á pesar de todo obsérvase una ligera expresión melancólica que aquella risa quería sin duda destruir.
Don Ricardo era un joven de familia distinguida que había venido á Buenos Aires á establecer una gran casa de comercio.
Su físico pobre, apurado por uña vida demasiado alegre y borrascosa, no pudo resistir mucho, declarándose una tisis pulmonar que le obligó á mirar un poco por su salud.
Los médicos lo habían mandado á respirar el aire generoso y rico de las Sierras de Córdoba, y él en cuanto se sintió mejor, pegó un estirón hasta la Rioja, donde estaba su amigo Ireloir.
Y allí había pasado un par de meses alegremente, esperando la vuelta de su amigo para venir junto con él.
Don Ricardo, amante decidido de la República Argentina, se había acriollado de una manera completa.
Y era curioso oirlo hablar con las expresiones más picarescas y propias del criollo, saturadas de una media lengua inglesa capaz de hacer cosquillas en un cadáver.
El era de á caballo, enlazaba y boleaba, aunque se diera con las bolas en la coca, y usaba cuchillo, tocaba la guitarra y bailaba algo que él sostenía que era gato, pero que se parecía de la manera mas risueña al solo inglés.
Para que el viento no le arrebatara el sombrero, don Ricardo, se le había atado con un pañuelo de mano bajo la barba, lo que le daba una expresión espantable.
Parecía una bruja escapada por el caño de una chimenea en noche de sábado, pero una bruja inglesa, infernalmente inglesa y satánica.
É Ireloir reía de una manera formidable al mirar á su compañero, asegurando que don Ricardo era el día más feliz que había pasado en su vida.
De cuando en cuando llegaban hasta nosotros ayes formidables, gritos de dolor y desesperación.
Eran los lamentos de los que, huyendo del Zonda y de la lluvia, se habían quedado adentro y en quienes las chinches asistían al más suntuoso banquete de su vida.
La lluvia y el Zonda fueron calmando, hasta que los ingleses pudieron abandonar su soga, sin peligro ya de ir á volar por los aires sin la menor voluntad.
Fué entonces que se acercaron á nosotros y cambiamos el más cordial apretón de manos.
Tendimos entonces los recados en hilera, don Ricardo puso de almohada la soga que les había servido de sostén, enrollada al efecto, y allí quedamos los cinco dormidos profundamente.
Conociendo ló que son necesidades, el mayor Herrera, soldado precavido y estudiantil había envuelto en el poncho el pedazo de cabrito que nos quedaba, y. se lo había puesto de almohada.
De esta manera estaba seguro que nadie intentaría robárselo.
A la madrugada, Herrera se levantó como lanzado por un golpe eléctrico del recado, y sin más trámite sacó su espada: acababa de sentirse agarrar por los cabellos y aquella manera de proceder con un hombre que duerme, no es de las más tranquilizadoras.
Se lanza Herrera sobre aquel enemigo misterioso que tan furiosamente lo había loncoteado y no pudo contener una carcajada, volviendo el acero á la vaina de la manera más risueña.
Su enemigo desconocido no era otro que el perro del posadero ó puestero, que atraido por el olor del cabrito asado que Herrera tenía de almohada, se había prometido una panzada descomunal.
________
¡Moi rico! exclamó don Ricardo, en su frase favorita, ¡moi rico! y soltó una gran carcajada mientras se frotaba los ojos para ahuyentar de ellos los últimos vestigios del sueño.
El pobre perro recibió una paliza monumental y nosotros, arrollando los recados, nos preparamos á seguir viaje, á cabeza pelada, porque nuestros kepíes, como se sabe, arrebatados por el Zonda, habían ido á parar á Chile.
Cuando los dos ingleses supieron que nosotros seguíamos viaje á lomo de mula, hicieron bajar sus equipajes de la galera y se prepararon á hacer lo mismo, pidiendo para ellos mulas también.
Pero no estando provistos de recados, como nosotros, se hallaban en serias dificultades, porque en lo de Don Diego no había más que una sola montura y un solo freno, y ésta pertenecía á la mujer del ventero, si es que venta podía llamarse aquel pandemonium.
Entre los dos ingleses echaron á la suerte la mula ensillada, que tocó á Ireloir.
Es que yo tengo mucho suerte en el jamor, esclamó don Ricardo alegremente, por eso no tengo fortuna en la juega.
Y con una paciencia Jobiana, se puso á confeccionar el más curioso recado que puede verse.
Las bajeras eran cuatro camisas sucias que sacó de su valija y las caronas dos chelecos de igual procedencia.
Acomodó como bastos dos valijitas de mano, puso como blandura su poncho á dieciséis hojas, y todo esto lo cinchó con un pedazo de la enorme soga, que le había servido de sostén contra el Zonda.
A un freno que le prestó el marucho ató otros dos pedazos de la misma soga, y saltó sobre la mula con el mismo donaire y elegancia que había mostrado.
Napoleón á caballo después del triunfo de Ligni.
Y dió un par de riendas para mostrar la elegancia de aquella mula tuberculosa, ataviada de una manera tan original y risueña.
Los equipajes iban en cargueros, una manera de poder pasar con ellos la Sierra de Don Diego, la espantable sierra de Don Diego, que empezamos á subir como una verdadera carabana de hormigas negras.
Aquellas maldecidas senditas apenas daban paso á una mula de frente, siendo tan empinadas que teníamos que prendernos de la crin para no salir por el anca.
Si el que iba en la punta se despeñaba, indudablemente arrastraba á todos los que ibamos detrás, haciéndonos rodar hasta el pie del abismo.
A la derecha de la senda, y á medio metro apenas, estaba la sierra cortada en una perpendicular vertiginosa, á la izquierda estaba el abismo, el abismo tremendo donde sonaba impetuosamente el torrente que venía de las vertientes y por cuya vorágine inmensa asomaba las colosales nazales atorrantes de aquellas cuencas, en busca de un puchito de luz, una ráfaga de aire.
El más ligero traspie de las mulas, la menor pisada falsa, las hacía despeñarse á la derecha ó á la izquierda.
El terror instintivo se apoderaba del espíritu, y se sentía el deseo de retroceder, de volver atrás.
¿Pero cómo hacerlo? La mula no tenía espacio suficiente para dar vuelta, y era preciso seguir adelante, fiado á su volutad perezosa y sin atreverse á hacer el menor movimiento para que no fuese á perder el equilibrio.