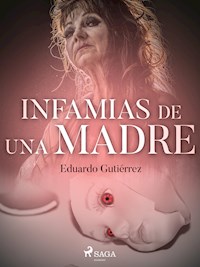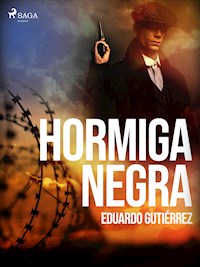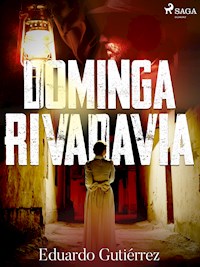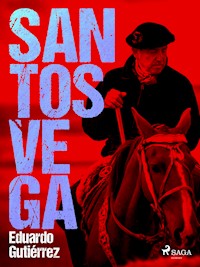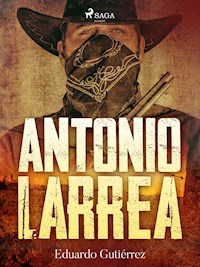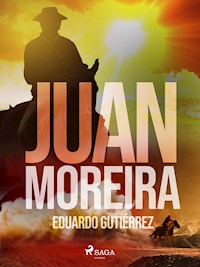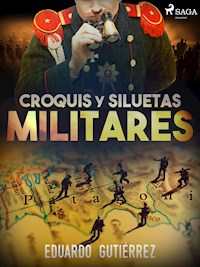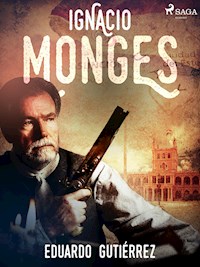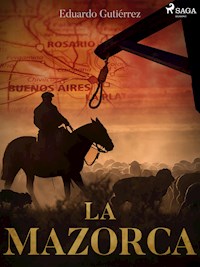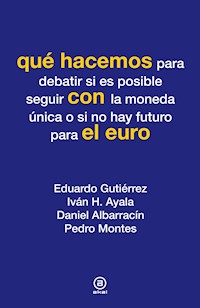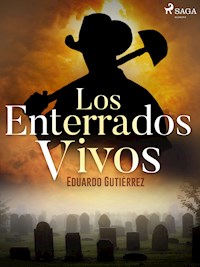
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Los enterrados vivos» (1896) es una novela de género folletinesco de Eduardo Gutiérrez, continuación de «El asesinato de Álvarez». En el año 1865, los vecinos de Corrientes viven aterrorizados por la presencia de un hombre misterioso y extraño: el Negrero.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduardo Gutiérrez
Los enterrados vivos
(Continuación del asesinado de Aleare:)
Saga
Los enterrados vivos
Copyright © 1896, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726642117
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
El negrero
Allá por el año de 1865 los pueblos fronterizos de Corrientes, se hallaban aterrados por la presencia de un hombre extraordinario.
Este sér extraño por su aspecto, lo era más aún por el género de vida que había adoptado y la profesion que había elegido para ganarse la vida.
Se contaban de él escenas de lo más fantástico y contradictorio, unas veces asumiendo una actitud noble y generosa y otras en que aparecía como un sér destituido de todo sentimiento humano.
Aquel hombre era un misterio para los habitantes de la campaña correntina por donde vagamundeaba, misterio tenebroso que ninguno se atrevía á penetrar.
Alto y vigoroso, aquel hombre demostraba tener unos cincuenta años, apesar de su plateada y espesa barba, y de los largos rizos de su cabello que caían sobre sus hombros, divididos naturalmente.
En su fisonomía imponente siempre, había algo de profundamente melancólico que hacía nacer un sentimiento de piedad en el que lo miraba.
Era algo como un profundo abatimiento, mezclado á cierto hastío de la vida, que saltaba como á relámpagos de su ojo inteligente y habitualmente entornado.
Su aspecto era suave si se quiere, á pesar de su conjunto bravío.
Es que lo que en él imponía hasta el terror, era la mirada de sus ojos de tormenta, con que iluminaba á su interlocutor en ciertos momentos, y al tocar ciertos temas de conversación.
Su traje se componía de una ancha camiseta y un chiripá descolorido que envolvía sus piernas, un sombrero de castor de anchas alas, un poncho pampa que enrrollaba en el fuerte brazo. y un largo puñal ó daga que sujetaba á la cintura una ancha tira de cuero de tigre, que no era ni tirador ni cinturón, aunque desempeñaba ambos oficios.
Nunca venía á los pueblitos, prefiriendo vivir entre los montes, acompañado de una trahilla como de doce perros, que no se le separaban un minuto.
Aquellos eran tremendos mastines, de todas las razas, que estaban siempre pendientes de su mirada y su ademán.
— Son más nobles que el hombre, decía, cuando alguno miraba á sus perros con curiosidad: lo digo yo y basta, pues sé porque lo digo.
En los montes donde vagaba, no se le conocía choza ni nada que se pareciera á habitación.
Dormía donde lo tomaba la noche, rodeado de sus perros, sin preocuparse de que el menor peligro amenazara su vida.
O no se le importaba perderla, ó estaba convencido que no habían de venírsela á disputar allí.
Cuando alguno se había atrevido á preguntarle si no tenía miedo de dormir así cuando tanto desertor del Paraguay andaba por los montes, respondía en medio de un relámpago:
— Con que no tengo miedo de vivir, y he de temer la muerte.
Mi peor enemigo sobre la tierra soy yo mismo y ya ven ustedes que todavía no he dirigido mi puñal á mi corazón.
Y miraba en seguida de una manera que significaba no estar dispuesto á oir más preguntas. Cuando necesitaba proveerse de tabaco ó algunos otros artículos de necesidad, solía llegar á las casas de negocio ó pulperías más próximas, donde hacía sus compras, permaneciendo unos dos días como quien quiere darse algun descanso.
Aquellos negocios y pulperías estaban siempre concurridos por gente brava que, andaba ocultándose del servicio ó eran desertores de la guerra del Paraguay.
Muchos de ellos riendo buenamente del temor que le tenían los demás, quisieron hacer alarde de su guapeza interrogándolo sobre su vida y aún peleándolo si se ofrecía el caso.
Pero al llegar á él, al colocarse bajo el foco tremendo de aquellos dos ojos, se habían sentido dominados hasta el punto de retirarse sin pronunciar una palabra.
¿Aquel hombre sabía que dominaba y se daba cuenta de este extraño dominio?
Probablemente sí, porque su ademan era siempre tranquilo y calmoso.
Muy rara vez se le vió llevar la mano á la cintura en busca de su puñal.
Pero ay! de aquél que se le hubiera puesto enfrente en aquel momento!
Poco tiempo habría estado de pié.
Sus rasgos de nobleza y escenas de gran valor, se contaban por todas partes, pasando de pulpería en pulpería como fantástica tradición.
Y ninguno tenía de él la menor queja!
Los pulperos que al principio le habían fiado por temor, lo hacían despues convencidos de que su palabra era como dinero.
Muchas veces, despues de seis meses de ausencia, había llegado á un negocio, á pagar cuatro ó seis patacones que quedara debiendo.
Y este pago era esencialmente voluntario, porque nadie se hubiera atrevido á exigírselo.
Cuando permanecía varios días en alguna casa de negocio, escusaba siempre la cama que se le brindaba y se retiraba á dormir al monte, regresando por la mañana.
— Tengo muy mal dormir, decía entónces, de un modo pavoroso, y no quiero incomodar á nadie.
Mi sueño, solo mis perros pueden tolerarlo — otros huirían de mí como de una horrible pesadilla!
En todos aquellos pueblitos, aquel hombre era conocido por El Negrero á causa de su oficio inhumano é incomprensible en un hombre que, con riesgo de su vida había dado pruebas de ser generoso y noble.
Los puntos donde más frecuentemente se le hallaba, era cerca de las fronteras de Uruguayana, Itaquí, San Borja y otros pueblos brasileros con los que hacía su vergonzoso tráfico.
Aprovechando la marcha de los cuerpos donde iban forzados á la guerra, muchos negros brasileros lograban desertar y asilarse en territorio correntino.
Otros infelices esclavos, huían de los pueblos que dejamos citados, buscando en Corrientes la libertad y la tranquilidad de sus carnes azotadas por el látigo del amo ó del capataz.
Aquellos infelices pensaban que eran cosas de otro mundo, cuentos encantados, aquello de que había pueblos en que el hombre era igual al hombre, cualquiera que fuera su color, aquello de que nadie podía lacerarles la carne á golpe de látigo, porque el hombre negro no era una propiedad miserable del hombre blanco.
Escuchaban con una sonrisa estúpida aquello de que en tierra argentina el padre era dueño de sus hijos sin que nadie viniera á arrancárselos para cambiarlos por una suma de dinero, y en que era el único marido de su mujer, cuya venta infame, por mano del amo, no venía á golpear su corazón con un golpe de cadena.
Aquellos séres desventurados que no eran dueños ni siquiera de manifestar sus impresiones, ni aún de llorar sus desventuras, se sentían conmovidos de una manera extraña, pensando que dejarían de ser propiedad del amo y pasto del látigo, viniendo á una tierra donde el hombre como el pájaro del cielo, disponía de su libertad y sus afectos.
Estas noticias que llevaron á oidos del esclavo brasilero el contacto del ejército argentino, alentaron á aquellos desventurados que día á día huían de sus amos, buscando los pueblos correntinos como quien busca el cielo.
Y era tras el rastro de estos desventurados que se lanzaba el tremendo negrero, en el monte, seguido de sus mastines!
Los pobres negros, muchas veces de á cuatro ó de á cinco, luchaban de una manera desesperada, porque pensaban en lo que perdían si eran agarrados y lo que les esperaba en tierra brasilera, si eran devueltos.
Pero el negrero era tremendo.
A una fuerza de Hércules reunía una agilidad de tigre, y negro que caía entre sus brazos de fierro, era vencido y fuertemente amarrado.
Algunos podían escapar ilesos y llegar hasta la inmediata población donde se guarecían.
Pero estos eran pocos porque los perros, hábilmente adiestrados, les hacían un cerco, de donde sin morderlos no les permitían salir.
¿Qué hacía entónces el negrero con aquellos esclavos miserables, vencidos y atados fuertemente?
Los volvía á sus amos, mediante una gratificación más ó menos generosa.
Muchos de estos infelices, aterrados ante la suerte espantosa que les esperaba, suplicaban al negrero los dejara en libertad, ó los matara, que para ellos era preferible que ser devueltos á sus amos.
Algunos se le prendían de las rodillas implorando su compasión de todos modos.
Entónces aquel hombre que había luchado tanto para apresar á los negros combatiendo con ellos de una manera tremenda, hasta ser herido muchas veces, se conmovía de un modo estraño, desataba al suplicante esclavo y le decía:
— Anda con Dios, que ningún derecho tengo yo á apresarte.
El hombre, cerrándome todas las puertas del trabajo honesto, me ha sitiado por el hambre, obligándome á este tráfico infame: yo no tengo la culpa!
Y se volvía á vagar por los montes seguido de sus perros, y entregado á meditaciones sombrías.
Así como luchaba con los esclavos, luchaba también, ayudado de sus perros, con los tigres y pumas cuyas pieles vendía por una pequeña suma, ó cambiaba por alimentos.
Cuando el hambre lo apuraba, ó sus necesidades se hacían irresistibles, no había entónces piedad para el pobre esclavo, que era entregado á su amo mediante la gratificación estipulada de antemano.
Hecha la entrega del esclavo, se le veía seguirlo con una mirada llena de ternura, como lamentando la acción que acababa de cometer.
Pero bien pronto guardaba el dinero y alzaba los hombros.
— Yo no tengo la culpa, decía, me han obligado y hay que apurar esta copa hasta que Dios disponga otra cosa!
El hombre es perverso por temperamento — ¿porqué me ha cerrado todas las puertas? no tienen bastante con 27 años de espiación?
Y erraba por los espesos montes, como otra fiera, hasta que la necesidad lo empujaba á las casas de negocio.
La autoridad conocía este tráfico infame, pero no se animaba á capturar al negrero.
Se decían de él cosas extraordinarias, y luego sus perros infundían un sério respeto.
Y sin embargo, el negrero no se habría resistido.
Estaba dispuesto á dejar cumplir la voluntad de Dios, sin la menor resistencia, según lo había manifestado cuando algún pulpero le avisó que lo buscaban.
— Todo me es igual, decía, aunque la muerte me sería mas grata que la misma vida: si no me he muerto antes, es porque no quiero contrariar la voluntad de Dios.
Con haber ocultado mi nombre, estabamos del otro lado!
Pero nadie se había atrevido á preguntar aquel nombre, que vino á saberse por una de las muchas acciones heróicas que cometía.
Una tarde se hallaba el negrero en una pulpería de Curuzú-Cuatiá, donde había llegado hacía dos días.
En aquella pulpería se juntaban noche á noche una ó dos docenas de bandidos y cuatreros.
Entre ellos, y como el de más prestigio, se hallaba un napolitano llamado Juan Brunetti, fugado de los astilleros de la Boca, teatro de sus crímenes.
De Juan Brunetti se contaba una historia tremenda.
Enamorado de Julia Denegri, la más preciosa niña de Bella Vista, había tocado sérias dificultades porque sus padres, que algo conocían la historia de aquel bandido, se negaron á recibirlo.
Brunetti tenía además un exterior repugnante, afeado aún más por una terrible bizquera de sus ojos.
De modo que Julia, lejos de encontrar amor hallaba un invencible espanto en la mirada de su pretendiente.
Brunetti, por medio de una carta, hizo proposiciones de fuga á la hermosa niña, que entregó la carta á sus padres, manifestándoles el terror que aquel hombre le inspiraba.
Sabedor de esto, Brunetti juró vengarse de una manera tremenda.
Se retiró de Bella Vista, todo el tiempo que creyó necesario para ser olvidado y cuando calculó que ni Julia ni su familia lo recordadarían siquiera, se presentó una noche en la población.
Era una noche de verano, de esas en que los correntinos abren sus puertas para dormir bajo el hálito tibio de aquella atmósfera perfumada.
Brunetti saltó las paredes de los fondos y logró meterse en el interior de la casa, llevando un gran paquete bajo el brazo.
Penetró cautelosamente al cuarto donde sabía que dormía Julia, y de donde volvió á salir muy pronto sin el paquete que había llevado.
Acomodó en el suelo una mecha de yesquero, cuya punta encendió con un cigarro, y volvió á saltar lá pared del fondo, alejándose tranquilamente hasta una fonda que había á las dos cuadras.
Allí pidió una copa, y esperó sonriente y bullicioso.
No habrían pasado veinte minutos, cuando sintió una explosión horrible.
Todas las personas que había en la fonda se lanzaron prontamente á la calle á inquirir la causa de aquella explosión.
Solo Brunetti no se movió de su asiento, yse puso á reir de una manera diábolica.
— ¿De qué se rie usted hombre? le preguntó el fondero.—Sabe Dios que desgracia ha sucedido.
— Me río, contestó el bandido, porque esa explosión no es otra cosa que los Denegri que han reventado.
Momentos después una noticia terrible circulaba por todo el pueblito.
La casa de Denegri estaba envuelta en una roja nube de llamas y ni éste, ni su esposa ni sus hijas se veían por parte alguna, lo que probaba que estaban adentro.
Se intentó combatir el incendio, se intentó salvar á las víctimas, pero no pudo lograrse nada.
La casa de los Denegri era un montón de escombros y de llamas.
Según los vecinos, era allí donde había tenido lugar la explosión.
Por lo que se supo después, Brunetti había colocado bajo la cama de Julia y desparramado en la habitación cincuenta libras de pólvora, que era el bulto con que entró á la casa, metiendo entre la pólvora la mecha de yesquero que incendió al retirarse.
La explosión de la pólvora hizo volar á la pobre niña en mil pedazos y desplomar la casa bajo cuyas ruinas y llamas pereció el resto de la familia.
Los que duden de esto pueden preguntarlo al distinguido doctor don Pastor S. Obligado, que como juez del crímen, intervino más tarde en esta causa espantosa.
Brunetti era el tipo que se hallaba en la fonda de Curuzú-Cuatiá capitaneando á otros tan bandidos como él, aquella tarde en que se encontraba también el negrero.
Entre cuatro ó cinco individuos que acompañaban á Brunetti, parece que habían concertado un crímen, cuyo móvil indudable era robar á un joven que debía concurrir aquella noche á la fonda.
Los bandidos estos se habían sentado al rededor de una mesa, donde bebían y hablaban misteriosamente, como si temieran que fuese alguno á escuchar lo que decían.
El negrero miraba silenciosamente á aquellos hombres sin perderles un solo movimiento.
Brunetti salía á la puerta de cuando en cuando y miraba á todos lados con marcada ansiedad.
Era indudable que aquellos hombres esperaban la llegada de alguien y de alguien que tenían gran interés en ver aparecer.
Se habían retirado ya la mayor parte de los concurrentes extrañando el fondero que aun el negrero no se hubiera ido, porque tenía por costumbre hacerlo más temprano, cuando llegó á la fonda un nuevo personage.
Era éste un jóven de unos treinta y cinco años, con todo el exterior de una persona que llega de una estancia, sin duda de su propiedad.
El joven puso sobre una mesa la pequeña balija que tenía en la mano, y después de pedir que dieran un poco de pasto al caballo en que había llegado pidió de comer para él.
A la aparición de aquel joven, el negrero observó un movimiento de agitación entre los bandidos, que indicaba ser aquella la persona que habían estado esperando.
El joven por su parte miró á aquellos hombres con gran indiferencia, como á las demás personas que en la fonda estaban, incluso el negrero.
Poco despues le servían la cena, que empezó á comer con la tranquilidad del que nada teme.
Al sentarse se había sacado de la cintura, un tirador bordado de monedas, donde estaba colocado un pequeño puñal, única arma que tenía consigo, poniéndolo sobre la mesa, sin preocuparse de si quedaba ó no al alcance de su mano.
Brunetti cambió entonces con sus compañeros una mirada de inteligencia que no pasó desapercibida para el negrero que no los perdía de vista.
Se conocía que la presencia de este incomodaba á los bandidos, que lo miraban de cuando en cuando con marcada desconfianza.
El joven entre tanto estaba comiendo distraidamente, sin parar la atención en las personas que se hallaban presentes.
Sin duda perdiendo la esperanza de ver alejarse al negrero, y decidido á todo, Brunetti dirigió la palabra al joven.
— ¿Viene de muy lejos, amigo? le preguntó.
— De más de diez leguas de aquí, respondió éste sin extrañar la pregunta.
— Pues parece que viniera de mucho más lejos, agregó el bandido con cierta burla, por lo mal criado.
Indudablemente, había por parte de los bandidos la marcada intención de provocar á aquel joven, á una lucha desigual.
Al oirse apostrofar de una manera tan grosera, el viajero se puso lívido, pero rehaciéndose bien pronto replicó con cierta travesura:
— Parece que no es malo el vino de esta fonda, ¿no? veo que por lo menos dá cierta alegría á los consumidores.
— Es que cuando se entra á alguna parte, se saluda á los que están, y por lo ménos, por fórmula se les invita á tomar algo.
— Perdone el caballero, otra vez tendré cuidado de hacerlo: mozo, agregó, sirva al señor lo que guste tomar; y sonrió con infinita picardía.
— Y nosotros seremos perros, saltó otro de los bandidos.
— Pues sirva vd. á todos.
— Ahora puede guardarse su invitación que no hace falta, y otra vez sea más educado, su guarango.
— Vaya, vaya, dijo el jóven: parece que el vino de esta fonda pone tambien de mal humor á los consumidores; es una lástima.
— Lo que parece, dijo Brunetti dando un puñetazo sobre la mesa, es que usted pretende tratarnos de borrachos; tenga un poco la lengua el guazo, si no quiere llevar una buena lección!
No había ya la menor duda de que aquellos hombres querian armar pelea con el recien llegado.
Este que lo comprendió así, y que sin duda no era persona de intimidarse á dos tirones, siguió comiendo tranquilamente, pero respondió de una manera enérgica.
— Prevengo que he llegado aquí á comer y no á molestarme ni á hacer caso de simplezas, con que á tomar la copa si quieren, ó á dejarla si no quieren. Se concluyó pues la cuestión.
— Un diablo, se concluyó, exclamó Brunetti— nos ha llamado borrachos, nos ha insultado y tiene que darnos una explicación, de lo contrario nos vamos á ver las caras.
— Me parece, contestó el jóven sin alterarse, que hace un gran rato que nos estamos viendo— he prevenido que no quiero camorras y pido que se me deje comer tranquilo.
— He dicho y repito, dijo Brunetti, poniéndose de pié, que nos ha tratado de borrachos y que tiene que darnos una esplicación, de lo contrario le rompo el alma.
El jóven no pareció intimidado por esta nueva amenaza, y miró al bandido de una manera particular, como si estuviera indeciso entre enojarse ó tomar á chacota las palabras y amenazas de quien él creía un borracho.
La actitud asumida por Brunetti, produjo profunda impresión entre los que presenciaban aquella escena, temiendo fuese á degenerar en un lance sangriento y desgraciado para el joven, pues conocían de lo que eran capaces el napolitano y los que le acompañaban.
Todos estaban profundamente emocionados, menos el negrero que sonreía apaciblemente, dejando caer sobre los bandidos la mirada profunda de sus ojos espresivos.
El jóven entretanto, sin participar de la emoción general, se sirvió un vaso de agua, dejando el botellon al alcance de la mano.
— Lo que yo mando se hace! gritó Brunetti de una manera feroz: ó nos pide perdon por habernos llamado borrachos, ó le rompo el alma; y avanzó uno ó dos pasos en dirección á la mesa que ocupaba el joven.
Este comprendió que había caído en una aventura dificil, del que no era posible salir airoso sinó imponiendo á aquellos bandidos.
A pesar del peligro que lo amenazaba, no perdió un momento su tranquilidad, miró al bandido de una manera severa, diciéndole enérgicamente.
— Hasta aquí no llegan las chanzas amigo mío; siga bebiendo no más y déjeme tranquilo, que la paciencia tiene sus límites y no hay que apurarla.
Ni yo voy á pedirles perdon, ni usted me vá á romper nada, conque si no está borracho sientese y déjeme en paz, que será la mejor prueba.
A estas palabras Brunetti sacó de su cintura un agudo puñal y avanzó resueltamente sobre el jóven, que se puso entónces de pié, apoyando la mano derecha sobre el cuello del enorme botellon, mientras que con la izquierda recogía el tirador donde estaba el puñalito.
En esta posición esperó al italiano.
Los compañeros de éste se habían levantado tambien, sacando cada cual su cuchillo ó su daga, todas de fabuloso largo.
No había que pensar mucho para asegurar al joven un resultado trájico y fatal para él.
Esperó sin embargo dispuesto á defender su vida de todos modos.
Los bandidos, siguiendo á Brunetti, y blandiendo las dagas, avanzaron sobre el jóven.
Este, convencido que no había ya medio de conjurar la tormenta, levantó el botellon y lo lanzó sobre Brunetti con toda la fuerza de su brazo.
El botellón pasó silbando sobre la cabeza de Brunetti y fué á chocar en el pecho de uno de los bandidos que venían detrás, quien lanzó un alarido y un vómito de sangre.
El joven sacó entónces su puñalito, y tomando con la mano izquierda, á guisa de escudo, la silla en que estaba sentado, retrocedió hácia la pared, buscando una defensa para su espalda.
Los bandidos se lanzaron sobre el joven, todos á una, con gran espanto del dueño de la fonda y el mozo, que como los demás que allí había, no se atrevieron á intervenir.
Se defendía el jóven de los primeros golpes que le dirigían, cuando una voz de trueno lanzó una maldición á espaldas de los bandidos, y Brunetti rodó por el suelo.
Los bandidos dieron vuelta á inquirir el nuevo peligro que los amenazaba, encontrándose con el negrero que blandía de una manera terrible su cuchillo formidable.
Al ver el asalto que llevaban estos sobre el joven, se puso en dos saltos sobre los bandidos dando con el cabo de su cuchillo un golpe en la cabeza de Brunetti, que cayó sin sentido.
— Donde está Pancho Alzaga, gritó, nadie asesina á nadie! atrás ó concluyo con todos! voto á mi nombre maldito!
El negrero acababa de nombrarse, dejando de ser un misterio.
Y su mirada sombría y amenazadora brillaba á la luz del quinqué como la hoja de su cuchillo. Los bandidos se decidieron rápidamente al combate, cargando sobre el nuevo enemigo, pero el primero que se puso al alcance de su mano rodó al aldo de Brunetti con el pecho abierto de una puñalada.
Con la misma rapidez que habían aceptado el combate comprendieron los bandidos que no había lucha posible con aquel hombre, retrocedieron rápidamente y se pusieron en precipitada fuga.
Pancho Alzaga sonrió de una manera soberbia levantó la mirada como si mostrara al cielo su acción y buscó en seguida al jóven cuya vida acababa de salvar esponiendo la propia.
Y lo halló sonriente, que le tendía la mano diciéndole:
— Me complazco en declarar que le debo la vida, amigo mio: sin su contigente poderoso y bravo, era yo hombre muerto.
Cuente pues con un hermano, más que un hermano un amigo, de cuyo corazón no se borrará jamás el recuerdo de su acción y de su nombre.
¿Me conocía usted acaso? ¿qué móvil le ha llevado á esponer su vida por salvar la mia?
Es la primera vez de mi vida que veo á usted, repuso Alzaga.
He jurado hace muchos años que no permitiría jamás cometer un crímen de esta naturaleza, y al defender á usted no he hecho más que cumplir con mi juramento.
El joven agradeciendo á Alzaga con toda efusión el servicio que acababa de hacerle, se sentó de nuevo á la mesa acompañado de su salvaldor y rodeado de los que habían presenciado aquella escena tremenda.
Empezaron á conversar, y pronto se dieron exacta cuenta del móvil que había impulsado á aquellos hombres.
El jóven era un estanciero llamado Félix Martinez, que se dirigía á la capital de Corrientes, llevando en su balija algunos miles de patacones.
Sin duda Brunetti sabía aquello y había buscado á los otros bandidos para asesinarlo y robarlo en seguida, cosa que hubieran logrado sin la intervención de Alzaga.
¿Cómo estaba allí Alzaga?
¿Por qué había elegido aquel género de vida y adoptado aquel oficio miserable de cazador de negros, oficio que estaba en contradicción con la acción que acababa de cometer y con sus propias palabras?
Esto es lo que vamos á ver, siguiéndolo desde que embarcado por Ladislao Martinez fugó de Buenos Aires.
–––––––––
La muerte civil
Alzaga había salido de Buenos Aires, sin darse cuenta exacta del porvenir tremendo que le esperaba.
Su cabeza era un caos de sentimientos diversos y de encontradas ideas.
El remordimiento mas agudo roía su corazón haciéndolo sufrir de una manera indecible y la idea del suicidio empezaba á brotar en su cerebro.
Pensaba en Catalina, en la estupenda y embriagadora hermosura de su jóven esposa, y al recordar su negativa á seguirlo y el desamor que había leido claramente en su última mirada, acariciaba aquella idea del suicidio, como el eterno descanso de su espíritu atribulado.
¿Qué podía ya brindarle la vida que le fuera agradable?
Nada más que la muerte! la muerte que es el olvido de todo y el único lenitivo á las heridas del alma.
Su propio hijo crecería sin conocerlo siquiera, concluyendo tal vez por maldecir al padre que por toda herencia le había dejado un nombre infamado con la última vergüenza.
Era el suyo un estado tremendo, imposible de aceptarse con resignación, porque él compendiaba las heridas más sangrientas y dolorosas que pueda recibir el corazón de un hombre.
Tenía una esposa que amaba ahora con la vehemencia de lo imposible y esta no solo lo abandonaba á su destino miserable, sinó que al hacerlo le dejaba comprender que su corazón no abrigaba para él, ni siquiera la piedad que inspira al corazón de una mujer la agena desventura, sea quien fuese el que la soporta.
Tenía un hijo de cuyas caricias quedaba privado para siempre y que sería el primero en maldecir su recuerdo.
Sus amigos, sus parientes, sus hermanos mismos no recordarían en él más que un objeto de desprecio, y la patria misma le cerraría sus puertas, negándole el derecho de descansar en el seno de su tierra, el último y eterno sueño!
El crímen había empezado á producir sus frutos de maldición.
Una esperanza, sin embargo, irradió como un relámpago en la tormenta de su espíritu.
¿Podría probarse el crimen de manera á producir una sentencia de muerte?
¿Podrían comprobarse hechos que no habían sido presenciados sinó por las personas que más interés tenían en ocultarlo?
¡Quién sabe! Jaime Marcet era muy vivo y con la misma habilidad que había destruido los rastros destruiría las sospechas, salvándose él y sus cómplices.
Alzaga empezó á alimentar esta única esperanza á la que debería su salvación.