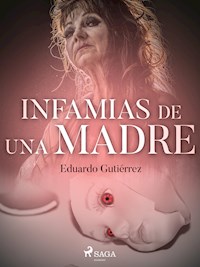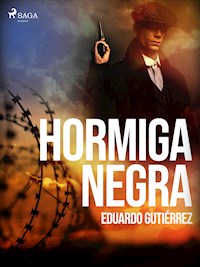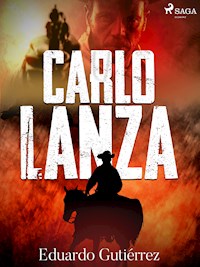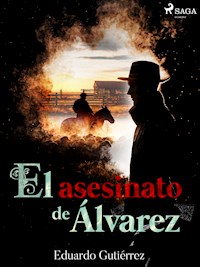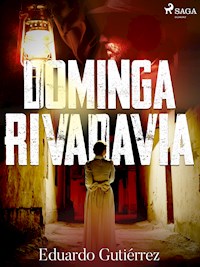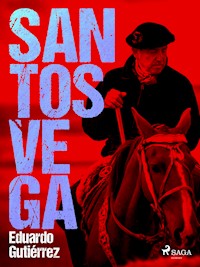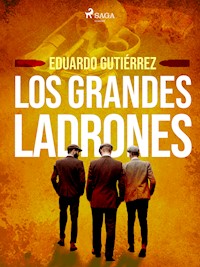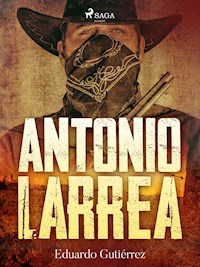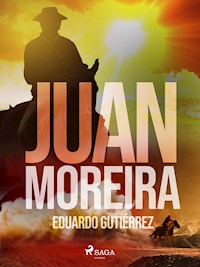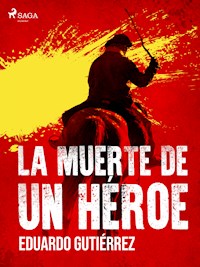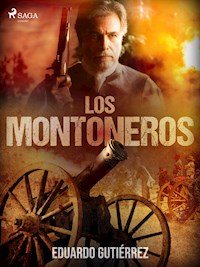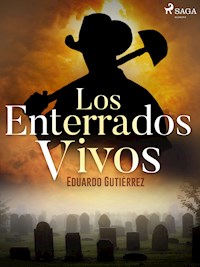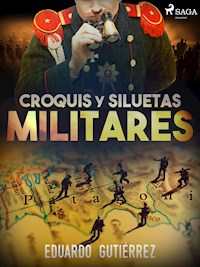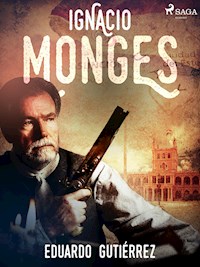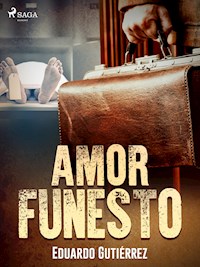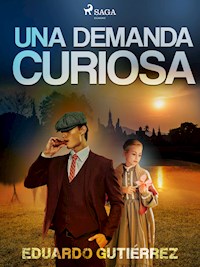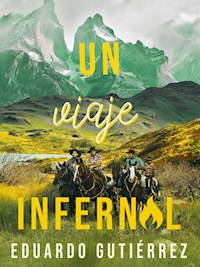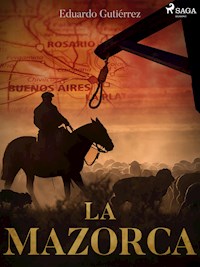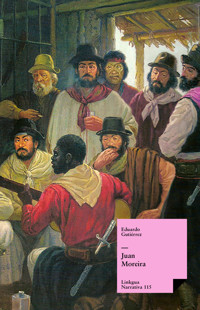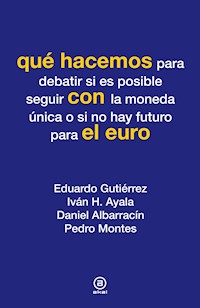
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Qué hacemos
- Sprache: Spanisch
Qué hacemos para debatir si es posible seguir con una moneda única o si la salida a la crisis es abandonar el euro. Pese a que el sistema monetario ha entrado en una profunda crisis, y su supervivencia es puesta en duda por muchos, hasta ahora se nos ha negado el debate. O el euro o el caos, parece la consigna. Hoy el euro ha encallado, y no sólo por la crisis financiera global: sin ella también tendría graves dificultades, pues nació marcado por errores de diseño que nunca se han resuelto. Una moneda sin Estado e implantada en países tan desiguales; la negativa a profundizar en una unión política, financiera y fiscal y la respuesta catastrófica dada a la crisis en forma de austeridad suicida, marcan el camino al abismo de una moneda que nació dominada por principios neoliberales y de espaldas a la sociedad. ¿Tiene todavía futuro el euro? ¿Qué medidas son necesarias para que sobreviva? ¿Qué ocurriría en caso de salida de España del euro?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Qué hacemos / 3
Eduardo Gutiérrez, Iván H. Ayala, Daniel Albarracín y Pedro Montes
Qué hacemos con el euro
Diseño de portada
RAG
El presente libro se publica bajo licencia copyleft, según la cual el lector es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, conforme a las siguientes condiciones:
– Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).
– No comercial. Podrán copiarse, distribuirse y comunicarse públicamente los materiales de esta obra siempre que no existan fines comerciales ni lucrativos.
– Compartir bajo la misma licencia. En caso de que se altere o transforme el contenido de esta obra, o se genere una obra derivada, sólo se podrá distribuir bajo una licencia idéntica a esta.
– Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.
– Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.
– Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.
– Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo derechos de imagen o de privacidad, no se ven afectados por lo anterior.
– Al reutilizar o distribuir la obra, tienen que dejarse claro los términos de la licencia de esta obra.
© Eduardo Gutiérrez, Iván H. Ayala, Daniel Albarracín y Pedro Montes, 2012
© Ediciones Akal, S. A., 2012
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
ISBN: 978-84-460-3767-5
Qué hacemos
¿Qué hacemos cuando todo parece en peligro: los derechos sociales, el Estado del bienestar, la democracia, el futuro? ¿Qué hacemos cuando se liquidan en meses conquistas de décadas, que podríamos tardar de nuevo décadas en reconquistar? ¿Qué hacemos cuando el miedo, la resignación, la rabia, nos paralizan?
¿Qué hacemos para resistir, para recuperar lo perdido, para defender lo amenazado y seguir aspirando a un futuro mejor? ¿Qué hacemos para construir la sociedad que queremos, que depende de nosotros: no de mí, de nosotros, pues el futuro será colectivo o no será?
Qué hacemos quiere contribuir a la construcción de ese «nosotros», de la resistencia colectiva y del futuro compartido. Queremos hacerlo desde un profundo análisis, con denuncias pero sobre todo con propuestas, con alternativas, con nuevas ideas. Con respuestas a los temas más urgentes, pero también otros que son relegados por esas urgencias y a los que no queremos renunciar.
Qué hacemos quiere abrir la reflexión colectiva, crear nuevas redes, espacios de encuentro. Por eso son libros de autoría colectiva, fruto del pensamiento en común, de la suma de experiencias e ideas, del debate previo: desde los colectivos sociales, desde los frentes de protesta, desde los sectores afectados, desde la universidad, desde el encuentro intergeneracional, desde quienes ya trabajan en el terreno, pero también desde fuera, con visiones y experiencias externas.
Qué hacemos quiere responder a los retos actuales pero también recuperar la iniciativa; intervenir en la polémica al tiempo que proponemos nuevos debates; resistir las agresiones actuales y anticipar las próximas; desmontar el discurso dominante y generar un relato propio; elaborar una agenda social que se oponga al programa de derribo iniciado.
Qué hacemos esta impulsada por un colectivo editorial y de reflexión formado por Olga Abasolo, Ramón Akal, Ignacio Escolar, Ariel Jerez, José Manuel López, Agustín Moreno, Olga Rodríguez, Isaac Rosa y Emilio Silva.
I. Introducción
«Hasta ahora el único intento de controlar globalmente la economía trasnacional es el que ha dado vida a un consorcio de Estados, la Unión Europea. Si esa tentativa puede llegar a tener éxito es aún materia de discusión».
Eric Hobsbawm,
Entrevista sobre el siglo xxi
El diseño de la Unión Europea, con el eje del euro como instrumento de adaptación, ha conducido a la experiencia de concentración y centralización del capital a escala internacional más intensivo que se ha conocido. Este proceso entraña una tendencia inequívoca de las economías capitalistas que también responde a necesidades objetivas derivadas de la competencia, el avance tecnológico, o a los mayores requerimientos de inversión mínima para la explotación de procesos productivos transnacionales. En otras ocasiones, el desarrollo institucional de los Estados ha dado forma o acelerado estos procesos, si bien la Unión Europea lo ha realizado bajo un modelo insólito al abrigo de una liberalización de los movimientos de capitales y mercancías.
El diseño de la Unión Europea fue levantado sobre una serie de Tratados proclives a la austeridad –salarial, de servicios públicos y derechos sociales– y a restablecer las tasas de beneficio del capital. Para afianzarlo, condujo a los Estados miembros, antes de entrar bajo la exigencia de criterios de convergencia nominal de clara orientación neoliberal o ya en la eurozona bajo el látigo monetario uniformador de la circulación de la moneda única. Por primera vez en la historia, una moneda circulaba no sólo sin un Estado detrás, sino también por primera vez una institución monetaria y sus instrumentos disciplinaba y conducía a los Estados de su área a orientarse fuertemente al servicio de unos intereses, propios de las elites europeas, y en gran medida propulsados por una minoría de gobiernos, en general centroeuropeos, en contra de la mayoría social y los pueblos europeos.
El resultado no ha sido otro que una centralización y concentración del capital hasta una escala sorprendente, frente a un modelo de UE en el que no se han primado la cooperación y la integración socioeconómica solidaria. Muy al contrario, se ha forzado una inserción jerarquizada en un esquema competitivo desigual, para capitales y países, focalizada en la obtención de rentabilidad del capital a costa de las condiciones de vida y trabajo. Un modelo, en suma, extraordinariamente inestable.
Sin embargo, la implantación del euro, ha topado con un conjunto de problemas que no sólo olvida las necesidades de las clases populares de los diversos países de la UE, especialmente de la periferia de la eurozona –o de la periferia del Este aspirante a entrar en el club–, sino que ha situado ante limites improrrogables la viabilidad del propio sistema que tomó como punta de lanza a la moneda única.
La crisis financiera internacional se ha combinado con los desequilibrios profundos del diseño de la UE y de la eurozona, que abocaban a una divergencia severa de condiciones socioeconómicas entre países. La crisis de las deudas, producto combinado de las disparidades de las balanzas de pagos, de la hipertrofia financiera y de la política monetaria y fiscal aplicadas, enfrentan al modelo de la UE a escoger entre empujar al abismo a parte de sus miembros o a una transformación, cuyo signo está por definirse, que depende de las luchas sociales y políticas de clase.
En su día, ningún criterio científico aconsejaba la implantación del euro. Tal y como el Nobel –y nada sospechoso– Robert Mundell, entre otros, señaló, la zona euro no constituía un «área monetaria óptima», pues no disponía de condiciones ni instrumentos para un funcionamiento económico adecuado. Tampoco era aconsejable su circulación, decían otros, porque agudizaría las desigualdades, desequilibrios y recesiones a las que empujaban las políticas de ajuste que estaban en el genoma de la Unión Europea. Sin embargo, saltándose criterios contrastados a favor de la eficiencia y valoraciones éticas en torno a la equidad, el euro se impuso, pues fue, sin duda, una apuesta política de las elites europeas.
De igual modo, la continuidad o la alteración del esquema europeo actual, la salida o expulsión de países, o la desaparición del euro tal y como lo concebimos hoy, será producto y adoptará la forma resultante de tensiones y decisiones políticas. No obstante, parece, de antemano, inviable la permanencia del sistema vigente, porque las costuras sobre las que se tejió han estallado definitivamente.
A la tarea de discusión que nos aconseja la cita del maestro de historiadores que abre esta introducción, se dedica este texto. Intentamos aportar elementos de discusión y diagnósticos sobre uno de los pilares, el sistema Euro, que ha configurado y determinado el alcance histórico, en este momento en la encrucijada, del proyecto político de la Unión Europea.
II. El euro en la construcción de la Unión Europea
La implantación del euro el primero de enero de 1999 introdujo dos cambios fundamentales en el funcionamiento de las economías europeas integradas en la unión monetaria. Por un lado, la política monetaria, decidida y gestionada por el Banco Central Europeo, se hacía única para todas ellas a pesar de las divergencias y contrastes entre países. Por otro lado, desaparecía el tipo de cambio entre las monedas que constituyeron el euro; de este modo se enterraba un instrumento histórico crucial para corregir los desequilibrios exteriores de las economías y para lograr restaurar la posición ante los mercados internacionales cuando un país quedaba descolgado por una pérdida de competitividad.
La construcción europea se monta sobre tres tratados económicos básicos que en conjunto configuran lo que hemos llamado el «sistema euro» y son los siguientes:
– Con el Tratado de Roma, firmado en 1957 por los seis países originarios del Mercado Común (Francia, Alemania, Italia, Benelux), se construyó una unión aduanera entre dichos países, suprimiendo todas las barreras al comercio de mercancías entre ellos y aplicando una tarifa común arancelaria frente a terceros países. El desarrollo económico en aquellos tiempos chocaba ostensiblemente con la estrechez de los mercados nacionales, muchos de ellos además muy pequeños por la entidad de los países.
La idea de una coordinación monetaria tiene una larga trayectoria en la construcción europea. Esta unión entronca directamente con el imaginario europeo desde los primeros años de integración. El primer intento de un plan estructurado se basó en el informe presentado en febrero de 1969 por el francés Raymond Barré. Este texto inspiró a los jefes de Estado y de gobierno en la reunión que mantuvieron en aquel diciembre en la Haya, acordando que el consejo de ministros debería elaborar un plan para establecer una unión económica y monetaria. Se encargó al primer ministro luxemburgués, Pierre Werner, un plan para que al final de la década esta idea pudiera cristalizarse. El informe se presentó al año siguiente, en 1970, y se establecían condiciones similares a las que posteriormente dieron origen al euro que hoy conocemos. El plan consistía en tres fases que debían completarse en 10 años, culminando en la adopción de la moneda única y la creación de unos órganos comunitarios que permitieran centralizar las decisiones de política económica y un sistema de bancos centrales.
Este plan de 1970 ya establecía el control de las políticas presupuestarias que han tenido tanto protagonismo en la creación de inestabilidades en los últimos tiempos y una fuente de conflictos en el seno de la UE. Ya están por tanto presentes algunos de los ingredientes que han establecido el marco económico e ideológico en los que se ha desarrollado la creación de la moneda europea. Se deja de lado la integración política poniendo el énfasis en la integración económica. Sin embargo este plan no pudo llevarse a cabo porque un año más tarde, en 1971, empezaron a resquebrajarse los cimientos del sistema económico que había prevalecido desde el final de la segunda guerra mundial, puesto en marcha después de los acuerdos de Bretton Woods. Las tensiones del patrón oro y, sobre todo, las posteriores crisis del petróleo de 1973 y 1979 hicieron que el plan Werner se archivara.
Pero los países centrales no querían renunciar a ello, por lo que 15 años después, en 1988, con España ya siendo parte integrante del proceso comunitario, se encargó una vez más a una comisión de expertos y de gobernadores de bancos centrales encabezada por el socialista francés Jaques Delors. Los expertos fueron Alexandre Lamfalussy (Banco Internacional de pagos de Basilea); Niels Thygesen, (profesor de economía); y Miguel Boyer, presidente del Banco Exterior de España por entonces. Como podemos observar, una vez más uno de los hitos en la creación de la UE se situó fuera del alcance de las democracias europeas.
Esta comisión estableció tres etapas que darían paso a la UME (Unión Monetaria Europea); la primera de ellas con la eliminación de todas las trabas a los movimientos de capitales. La segunda preveía la creación del Instituto Monetario Europeo, como embrión del futuro Banco Central Europeo y cuyo primer presidente fue Alexandre Lamfalussy. Por último, en la tercera etapa se traspasarían todas las competencias monetarias al flamante nuevo BCE. Cabe resaltar que el informe Delors enfatizaba la necesidad de incrementar la coordinación de las políticas económicas y la instauración de reglas acerca del tamaño y financiación de los déficit presupuestarios. El informe fue en su mayor parte aceptado y plasmado en el Tratado de Maastricht en 1992 o Tratado de la UE, donde se introdujeron muchos de los ingredientes de la receta que nos llevó a la crisis.
– El Acta Única, firmada en 1986, casi treinta años después del nacimiento del Mercado Común, dio un nuevo impulso a la globalización europea. Mientras el Mercado Común nació bajo la hegemonía keynesiana, el Acta Única surge ya con el neoliberalismo ganando posiciones muy rápidamente. Con el Acta Única se liberan absolutamente los movimientos de capital.
Debe señalarse que también el Acta Única pretendía liberalizar los movimientos de mano de obra, pero siempre hubo más restricciones a esta liberalización que a la de capitales, por no señalar las dificultades y problemas inherentes a la movilización de los trabajadores, aunque sólo sea por la barrera que imponen los idiomas.
El Sistema Monetario Europeo (SME) se construyó cuando el patrón oro, que dominaba el comercio internacional, estalló en los años setenta. Ante esta situación los países europeos deciden crear un sistema que dé estabilidad a sus monedas y que tenía unas bandas de fluctuación de +/- 1%. Al principio de la década de los noventa, el Sistema Monetario Europeo (SME), fue al mismo tiempo un compromiso para mantener la estabilidad entre las monedas europeas y un vehículo que debía conducir a la estabilidad absoluta del cambio entre esas monedas. Pero el compromiso y el vehículo quedaron virtualmente destruidos cuando, tras las sucesivas crisis en los mercados de cambios de las monedas europeas de 1992 y 1993, se tuvo que ampliar la banda de fluctuación dentro del sistema hasta el +/- 15%, configurando lo que en su día se llamó «la serpiente monetaria».
– El Tratado de Maastricht, firmado en 1992 con el objetivo de crear una moneda única –instituciones, condiciones, calendario– culminaría el mercado único. Toda la década de los noventa estuvo marcada por los intentos de cumplir los objetivos de Maastricht. Se impusieron limitaciones importantes a la política fiscal buscando la estabilidad presupuestaria: el déficit no debía superar el 3% del PIB, y el nivel de deuda pública no superar el 60% del PIB, entre otros criterios nominales de convergencia (control de la inflación y estabilidad de los tipos de cambio). Ni que decir tiene que estos criterios y objetivos eran sumamente sesgados hacia ciertos intereses y trataba de unificar una serie de parámetros superficiales (fiscales y monetarios) de países con situaciones de partida y tendencias dispares.
Más allá de que aquellos principios confundían efecto con causa, también ignoraron otros criterios como, por ejemplo, el nivel de paro, los niveles mínimos de inversión, innovación y educación, unos límites a la desigual distribución de la renta, o compromisos de reconversión industrial orientados a la convergencia de productividades o un modelo tecnológico y energético sostenible, sin olvidar que para que todo esto fuera factible exigía una transferencia de rentas y una cooperación sustancial que apenas tuvieron espacio en la Unión Europea. Los criterios de Maastricht, se han recrudecido aún más para la integración de los países del Este, como ha sido el caso de Letonia, a la que se le han impuestos condiciones de gasto público y de ajustes de fortísimos efectos sociales.