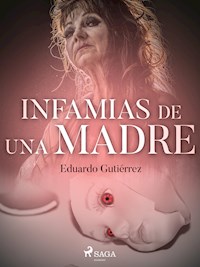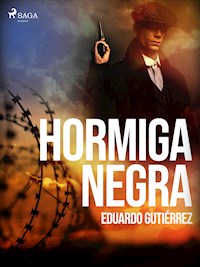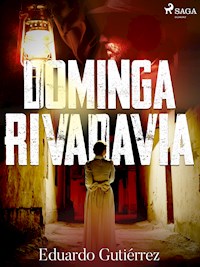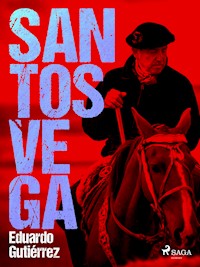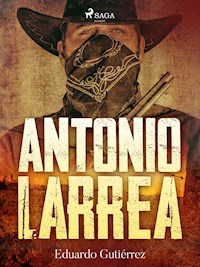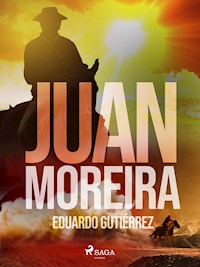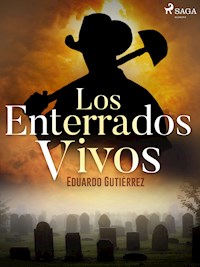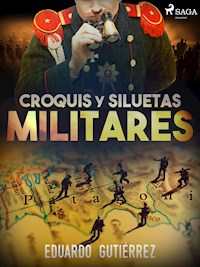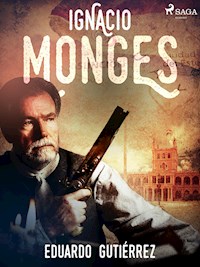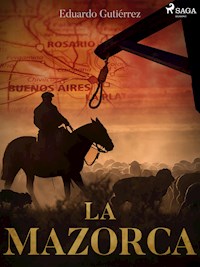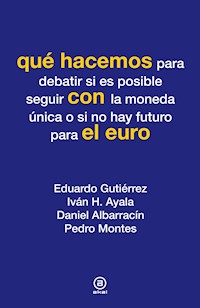Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Los montoneros» (1884) es la continuación de la novela biográfica «El Chacho», sobre el líder federal Ángel «Chacho» Peñaloza. En la secuela de esta crónica militar se suceden los acontecimientos enmarcados en las guerras civiles argentinas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduardo Gutiérrez
Los montoneros
Continuación de El Chacho
Saga
Los montoneros
Copyright © 1884, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726642230
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
EL CURA CAMPOS
Empezaba entonces a figurar en Tucumán, acusando un porvenir brillante, el joven cura don José María del Campo, perteneciente a la distinguida familia de don Leopoldo del Campo. Carácter firme y apasionado, se había entregado a la carrera eclesiástica, con todo el encanto que despierta la noble figura de Jesús. Educado por el buen franciscano Padre Quintana se había ordenado en Tucumán, donde fue nombrado cura párroco de Santa Cruz, departamento de aquella provincia.
En 1852, cuando cayó Rosas, y Urquiza empezó a dominar en el interior por el triunfo de Caseros, el cura del Campo era un joven de 24 años. Con su conducta ejemplar y la mansedumbre excepcional de su carácter, se había hecho querer con locura por sus feligreses, que miraban en aquel joven un amparo contra todas las desventuras de la vida. A él acudían los perseguidos de la política, buscando un refugio contra el puñal de la Federación, a él acudían los míseros a quienes las rapiñas de aquellos gobiernos asesinos habían dejado en la calle, y a él acudían por fin todos los que necesitaban un socorro y un consuelo. Y el joven del Campo atendía a todos con igual cariño, tendiéndoles su mano generosa, partiendo con ellos cuanto poseía, y haciendo del curato un amparo contra los perseguidos, salvándolos así del degüello y el escarnio.
La fama de su generosidad y de su bondad inagotable había pasado de departamento en departamento, al extremo de que desde los más lejanos acudían en busca de su amparo y de su consejo, librando así muchos de la persecución federal, no sólo sus vidas, sino sus fortunas. Su prestigio creciente y el cariño idólatra que había logrado captarse de esta manera, le habían dado un dominio absoluto sobre las masas. A su palabra se habrían levantado como al llamamiento del más prestigioso caudillo. Su talento bello y brillante, y su palabra fácil e inspirada, habían llamado la atención de los hombres del gobierno, y el general Gutiérrez intentó más de una vez traerlo a su lado.
Pero el joven cura se había excusado siempre, bajo el pretexto de que la consagración a su ministerio le impedía tomar parte en la política. Es que del Campo odiaba desde el fondo de su alma aquella política de sangre y aquellos hombres que habían erigido su sistema de gobierno en el asesinato y el robo. Aquella persecución de mujeres indefensas y aquellos degüellos sólo por apoderarse de la fortuna de las víctimas, eran crímenes que indignaban profundamente al sacerdote y sublevaban al hombre.
Puesto en contacto con los hombres del partido unitario, por los mismos que él había protegido y salvado, el joven del Campo hizo entre ellos sus más estimables relaciones. Y contaba entre sus mejores amigos al coronel Espinosa, y a los principales miembros de la familia Posse, sobre los que tenía una influencia decidida. Su bello ideal era la caída de aquella ignominiosa tiranía, que no se saciaba de crímenes de toda especie.
El partido liberal empezó a ver en aquel joven lleno de patriotismo al único hombre que podía guiarlos y acaudillarlos en una cruzada libertadora y empezaron a acariciar con calor aquella idea. El cura del Campo era el solo que podía levantar al sonido de su palabra 1500 ó 2000 hombres, y lo entusiasmaron en aquel sentido.
-Soy enemigo de todo derramamiento de sangre, y más aún si esto es inútil -decía-; no tenemos armas para luchar contra el Gobierno, que está demasiado fuerte por desgracia, y llevaríamos a todos esos hombres a un sacrificio estéril.
-Poco sacrificio es el que se sufre con la vida y la fortuna a merced de esos bandidos -replicaban los más entusiastas por la revolución-. Esta es una trama que no acabará nunca si andamos con contemplaciones; algún sacrificio será preciso hacer, y bendito sea el sacrificio que se haga por el bien de todos y de la patria.
-Es que el terreno no está preparado aún -decía el joven-, y ésta no es la labor de un día. Esperemos una oportunidad que no ha de tardar mucho -agregaba-, y entretanto vamos preparándonos tranquila y silenciosamente para la lucha, que debe ser tremenda una vez emprendida, porque este enemigo no se consideraría vencido con el primer revés y volvería siempre a la lucha por la reconquista de su poder perdido. Los federales no se han de conformar nunca con perder su dominación, y hay que tener presente que lucharán desesperadamente. Pues esperemos, siempre que esta espera sea empleada en preparar los elementos que necesitaremos en la lucha.
Los que se iban comprometiendo en el movimiento se iban pasando la palabra, y al saber que el cura del Campo estaba con ellos, todos aceptaban la idea llenos de júbilo y se ponían desde el primer momento a preparar lo que podrían necesitar. El curato de Santa Cruz fue desde entonces el punto de reunión de los conjurados liberales.
El coronel D. Manuel Espinosa, hombre prestigioso, empezó a trabajar personalmente, viendo a los que debían ayudarlos y tomar parte individualmente o con los peones y hombres de que disponían. Cada uno traía el arma que tenía en su poder, que se iba depositando en el curato para el momento oportuno.
El general Gutiérrez no se sospechaba nada de todos estos trabajos y descansando en la dominación absoluta que ejercía y en el apoyo moral y material del general Benavídez, ni siquiera pensó jamás que nadie pudiera atentar contra su autoridad, y menos aquel cura manso que creía consagrado por completo a su ministerio. Rodeado de hombres serviles y suyos por completo, disponía de un regular número de soldados y de todos los elementos bélicos que las pasadas guerras habían aglomerado en la gloriosa ciudad. Alguien le indicó que podían atentar contra la paz de Tucumán y que era preciso estar alerta, pero demasiado ensoberbecido en su poder, miró a todos lados y se convenció de que en toda la provincia no había quien se atreviera a luchar con él, ni elementos con qué intentarlo tan sólo. Y entretanto el cura del Campo seguía entendiéndose con los parciales que sigilosamente iban a buscarlo, y adquiriendo armas malas y buenas por todos los medios de que podían valerse.
El momento oportuno tan pacientemente esperado no tardó en presentarse. Urquiza triunfante, se celebró el acuerdo de San Nicolás al que concurrieron todos los gobernadores de provincia. El general Gutiérrez, que no temía nada, dejó de gobernador interino a un hombre completamente suyo, de quien estaba perfectamente seguro, y marchó al acuerdo de San Nicolás.
Con una inteligencia asombrosa y una actividad que no se hubiera sospechado en él, el cura del Campo organizó el movimiento que debía ejecutar el coronel Espinosa, y asumía desde el primer momento toda la responsabilidad. Y predicó el triunfo de la libertad y los principios por que iba a combatir, encareciendo el deber en que estaban todos y cada uno de poner al servicio de la gran causa todo su esfuerzo y acción.
Todo lo más importante de Tucumán estaba con ellos, de modo que la revolución fue fácil y poco sangrienta. Atacados por el coronel Espinosa el cuartel, la casa de Gobierno y Policía, no tardaron en rendirse a discreción, entregando sus armas bajo la sola condición de que se les había de conservar la vida. Dueños de una gran cantidad de armas y municiones, los revolucionarios no tardaron en apoderarse de toda la Provincia, derrocando todas las infames autoridades puestas por Gutiérrez.
Elegido gobernador el coronel Espinosa por el partido de la revolución, empezó a establecerse un orden constitucional que devolviera a todos los habitantes el goce de sus derechos y libertades. El cura del Campo puso toda su inteligencia vigorosa al servicio de aquellos propósitos, cuyas ventajas empezaron a apreciarse bien pronto.
El coronel Espinosa y todos los amigos que habían contribuido con su brazo y con su esfuerzo a aquella situación de libertad y de paz, rogaron al joven cura que tomara participación en el gobierno prestándole la dedicación de su carácter y de su inteligencia, pero él se negó resueltamente.
-En Tucumán y con ustedes -decía- hay muchos hombres que saben más que yo y que servirán mejor al país. Yo me retiro a mi curato, feliz de haber contribuido a la grande obra y donde me llevan mi vocación y mis deberes.
En vano fueron todos los ruegos y todos los empeños. Establecido un orden de cosas constitucional, el joven del Campo se retiró a su curato donde se consagró por completo a sus tareas, volviendo a ser el amparo del miserable y el apoyo del pobre.
El general Gutiérrez, sabedor de que había sido derrocado por la revolución, manifestó al general Urquiza la necesidad de reponerlo, y éste, que con Gutiérrez se apoderara de Tucumán, pidió al general Benavídez lo ayudara con algunos elementos, puesto que Gutiérrez había sido derrocado a consecuencia de haber acudido al acuerdo de San Nicolás. Gutiérrez, con astucia infinita, se puso al habla con sus partidarios en Tucumán y propuso la contrarrevolución que no esperaron ni del Campo ni Espinosa. Y mientras en la ciudad se llevaba a cabo la revolución, el general Gutiérrez, con elementos que le diera Benavídez, se presentó victoriosamente intimando a las puertas de la ciudad la entrega.
Espinosa no pudo resistir a la revolución interior apoyada en el ejército que traía Gutiérrez, y fue derrocado apoderándose de nuevo el general Gutiérrez de toda la provincia, donde repuso todas las autoridades que habían sido derrocadas. Espinosa, a quien Gutiérrez habría hecho degollar, si lo tomaba, emigró a Santiago del Estero, donde tenía amigos y parientes en el gobierno, y donde no había de ir a buscarlo su vencedor, de miedo a una nueva revolución.
El cura del Campo siguió a su amigo y aliado, llevando consigo un grupo de hombres, de cuya lealtad estaba perfectamente seguro. El no podía quedarse en Tucumán porque el Gobierno Federal lo hubiera perseguido de todos modos, y quería estar libre para ayudar a sus amigos.
La derrota sufrida, para un hombre como del Campo, no era más que un contratiempo que de ningún modo podía hacerlo desmayar. Bien al contrario: con más ardor y más empeño que nunca, empezó, desde que llegó a Santiago, a organizar los elementos con que había de volver a la lucha.
El coronel Espinosa, que se había desalentado con el contraste sufrido, trató de disuadir a del Campo de su propósito. Pero el joven, con una asombrosa firmeza de carácter, no sólo persistió en su idea, sino que convenció a Espinosa que no debían omitir esfuerzos por recuperar todo lo perdido.
-No podemos abandonar al pueblo a la triste suerte que le espera -decía-, ni podemos nosotros resignarnos al destierro. Es preciso luchar, amigo; Gutiérrez ha ido apoyado en elementos que no son suyos, el pueblo estará siempre de nuestra parte y esto es ya una garantía de éxito.
-Pues luchemos entonces -repuso Espinosa, y se puso a la obra de regeneración con todo anhelo.
Los hombres que el cura del Campo había llevado consigo a su salida de Tucumán, empezaron a ser utilizados de la manera más hábil y provechosa. Estos eran enviados con mensajes verbales a sus amigos, para que pasaran la palabra entre los suyos y fueran viniendo a reunírsele en la frontera de Santiago, tratando de traer consigo las armas que tuvieran. Aquel sistema dio bien pronto los mejores resultados, mostrándoles que aún no se había perdido todo.
Quince días después había en Santiago más de cien hombres que habían acudido al llamado del cura, con sus armas y caballos, y que aseguraban que todos irían cayendo , a medida que fueran recibiendo el aviso. Y viniendo en pequeños grupos de cinco, ocho, diez o veinte, se reunieron pronto más de 800 hombres aguerridos y dispuestos a jugar la vida por servir a la causa liberal y al prestigioso cura. Ya no podían dudar del buen éxito de una campaña en que se sentían apoyados por el pueblo, de aquella manera decidida.
El gobierno, según los caudillos departamentales que habían acudido, seguía tranquilo y cometiendo todo género de horrores. Y el pueblo, fingiendo la mayor conformidad, esperaba sólo verlos llegar para pronunciarse en masa.
"El general tiene muchos soldados que ha traído de San Juan, decían, y que unidos a los que ya tenía forman un buen ejército. Pero el pueblo les dará en la cabeza, no tengan duda, y tendrán por fin que entregarse, mal que les pese. No se espera sino que usted se presente en Tucumán, para hacer la revolución."
Del Campo y Espinosa no se contentaron con los recursos que les venían de Tucumán y empezaron a reunir en Santiago hombres y elementos que los ayudara en la cruzada, hallándose bien pronto al frente de una división de caballería de más de 1500 hombres. Podían haber esperado a tener más, pero el cura del Campo consideró que aquello era bastante para iniciar la campaña, desde que contaban con el apoyo de todo el pueblo, y se pusieron en marcha.
Fue ésta la primera vez que el cura del Campo abandonó la cruz para empuñar la espada, y se puso al frente de una brigada que había de servir de vanguardia. El coronel Espinosa se puso al frente de la reserva sonriendo de ver a su amigo tan completamente militarizado. E invadieron a Tucumán por el sur, levantando a su paso todos los departamentos, donde eran recibidos con entusiasmo incalculable.
Al saber que el cura del Campo iba al frente de la vanguardia, todos querían seguir con él, abandonando familia, intereses y cuanto tenían.
Pero como ya no tenía armas que repartirles, sólo admitía a aquellos que las tenían.
Alarmado el general Gutiérrez cuando supo que del Campo y Espinosa habían invadido la provincia, no quiso quedarse en la ciudad, temiendo que al acercarse el enemigo hubiera un levantamiento. Y reunió apresuradamente un ejército saliendo a esperarlo a la margen del Río Colorado. Fiado en la superioridad de sus tropas y de sus armas, tenía la seguridad de que Espinosa y del Campo no podrían resistirlo en una batalla campal. Sus tropas de infantería eran numerosas y bien armadas, su artillería era de gran calibre y bien servida, y no podía dudar de un triunfo, desde que el enemigo sólo podía presentar en batalla fuerzas de caballería, que él podría deshacer a cañonazos antes que pudieran organizarse. Y aunque el coronel Espinosa era jefe bravo y práctico, no podría, en su opinión, ni siquiera deshacer los desatinos militares que cometería el cura. Así es que la batalla que dentro de poco debía librar, no lo preocupó en lo más mínimo; para él, el triunfo era sólo cuestión de diez minutos de fuego de artillería.
Cuando del Campo y Espinosa supieron que el general Gutiérrez los esperaba fuera de la ciudad, se dirigieron en su busca. Espinosa fue de opinión que debían apoderarse de la capital y atrincherarse adentro, pero del Campo le demostró fácilmente que aquel sería un error imperdonable, no teniendo como no tenían cañones con que hacer una resistencia seria. Y demostró rápidamente cómo Gutiérrez podría ponerles un sitio en toda regla, y deshacerlos a cañonazos.
-Es que usted juzga al general como a usted mismo, suponiéndole toda su penetración -decía Espinosa.
-Es que así se debe pensar para estar seguro del éxito. Es como el jugador de ajedrez, que antes de hacer la suya, piensa en todas las jugadas ventajosas que tiene el adversario, y sale al encuentro de la mejor.
Espinosa comprendió toda la razón que asistía al joven cura que se revelaba más militar que él mismo y siguió sin vacilar su plan de campaña. Como militar lo único que le preocupaba seriamente era la artillería enemiga.
Pero el cura del Campo, siempre entusiasta y animoso, lo alentaba recordándole que Quiroga tomaba a ponchazos los cañones y que Peñaloza los enlazaba, cuando no podía apagar sus fuegos de otra manera. Y para animar a sus tropas y hacerles arrastrar valientemente el peligro, lejos de ocultarles el poder del enemigo, se los exageraba en lo posible, para que la realidad no pudiera imponerles.
-El enemigo tiene gran artillería y muchos fusiles -les decía sonriendo-; sus cañones son poderosos, mientras que nosotros no tenemos nada de esto.
Es preciso entonces arrebatarles las piezas y los fusiles, no sólo para tenerlos nosotros, sino para concluirlos con sus propias armas.
Al sentirlo hablar así, los soldados vivaban al cura con delirante entusiasmo y se prometían hacer prodigios por más importante que fuera el armamento enemigo.
-Así -decía del Campo a Espinosa- no podrán sorprenderse, por más numeroso y bravo que sea el ejército de Gutiérrez, porque ellos siempre se imaginan algo mejor todavía.
Cuando avistaron el ejército del gobierno, éste se hallaba tendido en línea y preparado para recibirlos con el estruendo de sus cañones que rompieron fuego inmediatamente, pero con poco éxito, logrando sólo asustar los caballos.
-¡Allí! ¡Allí! -les gritó el cura del Campo señalando el centro enemigo donde se hallaban los cañones-. ¡Allí está el triunfo de la jornada, en cuanto les quitemos las piezas el miedo sólo los va a vencer! -Y cargó él mismo, seguro del éxito en el ataque.
Los 500 hombres que formaban su vanguardia lo siguieron, disputándose todos el primer puesto en el combate.
El joven tenía un valor magnífico y comunicativo, capaz de convertir en un héroe al más cobarde. Espinosa, asombrado ante tanto valor, envió en el acto una brigada en protección de su amigo, considerando que aquella carga era una imprudencia. Pero cuando llegó la protección, el cura se retiraba batiéndose como un león y llevando consigo una de las mejores piezas que hizo dar vuelta en el acto y dispararla sobre el enemigo. Ante aquella prueba de valor heroico el ejército de Gutiérrez se desconcertó, vaciló y dos batallones de infantería, levantando sus armas, se pasaron a las fuerzas de del Campo.
El aspecto del combate había variado por completo; aquella pasada de dos batallones provocó la de una compañía de artilleros, que concluyó por desmoralizar a las tropas leales de Gutiérrez, que eran las menos pues aquel ejército en su mayor parte se componía de soldados reclutados a la fuerza, y que sólo el terror podía obligar a servir. Ya operando con confianza, el coronel Espinosa llevó personalmente una carga sobre la izquierda enemiga, donde estaba Gutiérrez, carga que dio por resultado la pasada de nuevas tropas.
La batalla se hallaba ganada por completo, cuando un incidente desgraciado, un crimen verdadero, vino a arrancar un triunfo a aquel ejército, victorioso a fuerza de heroicidades y de constancia. Dos de los batallones que se habían pasado a Espinosa, lo habían hecho de mala fe, y calculadamente para cometer el más cobarde de los crímenes. Eran cuerpos que pertenecían completamente a Gutiérrez y con cuyos jefes éste estaba seguro de contar hasta el último trance. En un descuido del coronel Espinosa y mientras éste estudiaba detenidamente el estado de la batalla, estos dos cuerpos hicieron fuego por la espalda a las tropas de aquel bravo, mientras algunos soldados y oficiales ya convenidos de antemano, cosían a puñaladas al intrépido jefe. Y al tener la señal de haberse cumplido la infamia, Gutiérrez mandó cargar las tropas de Espinosa con una fuerte división de caballería, que las tomó confundidas con aquella traición y aterradas ante el asesinato de su jefe.
Cuando el cura del Campo estaba saludando el triunfo que no tardaría en ser completo en toda la línea, se encontró aislado, y con la dolorosa noticia de lo sucedido a su amigo. No había que hacerse ilusiones, sólo con su vanguardia no podía hacer nada: las tropas de Espinosa, derrotadas, huían en todas direcciones, en completa desmoralización, lo que decidió al cura del Campo a retirarse, con todo el valor de su alma. Y con aquellos soldados que acababan de batirse una hora como verdaderos leones, emprendió su triste retirada en perfecta organización.
Los que asesinaron a Espinosa hicieron correr la voz de que otros cuerpos de pasados habían hecho lo mismo con el cura del Campo, siendo ésta la causa del terror que se apoderó de los soldados, al extremo de que, triunfantes, fugaron inmediatamente del campo de batalla. Aquella retirada del cura del Campo, perseguido con tenacidad por un enemigo que quería tomarlo a toda costa, fue verdaderamente heroica y hábil; parecía mandada por el militar más táctico. Mientras unos regimientos se retiraban a gran galope, otros desplegados en guerrilla cubrían la retaguardia para impedir la matanza.
Y cuando el enemigo apuraba mucho y se aproximaba demasiado, del Campo hacía dar media vuelta a sus soldados y les traía una carga soberana. Y seguía su retirada, cuando aquellos habían sido arrollados completamente.
No parecían soldados en derrota, dada la precisión con que obedecían las voces de mando, sino soldados que hacían movimientos estratégicos para asegurar el triunfo.
En aquella retirada el cura del Campo, lleno de actividad y desplegando un valor extraordinario, llenó de asombro a sus mismos jefes y compañeros, quienes, por más que lo conocían, no se sospecharon nunca lo que valía aquel extraordinario carácter. Así, en aquella retirada que debió ser desastrosa, no se perdieron más que cinco soldados, y éstos por imprudencias individuales que habían cometido. De aquel horrible desastre se habían salvado los 400 hombres que guió del Campo a la pelea y la mayor parte de los infantes que se habían pasado a sus filas. Así llegó a la provincia de Santiago del Estero, en aquella heroica retirada, más animoso que nunca.
-Es una derrota debida a la más miserable traición -decía-, porque sin el asesinato del coronel Espinosa, a estas horas seríamos dueños de Tucumán. Algunos de los oficiales de Espinosa se habían incorporado a del Campo, y le referían cómo se había llevado a cabo el hecho infame.
-Nada hubiera sido la muerte del coronel -decían-, sino que aquellos bribones empezaron a gritar que nos rindiéramos porque lo mismo que se había hecho allí con Espinosa, se había hecho con la división de usted. Y esto fue lo que aterró a la tropa en el primer momento, haciéndola desbancar en todas direcciones.
-No importa -replicaba del Campo-, no importa, esto no es más que un contratiempo y un contratiempo que han de pagar bien caro; es cuestión de tiempo y nada más.
Del Campo se detuvo en la frontera dentro de Santiago, y pasó a conferenciar con Taboada, que acababa de mudar a Ibarra en el gobierno. Había tenido una idea que le pareció luminosa y quiso ponerla en práctica sobre tablas. Aquel espíritu activo no reposaba un minuto. Para él la redención de Tucumán era cuestión de vida o muerte y a ella había consagrado todo su esfuerzo, tanto material como espiritual. Con una increíble facilidad de palabra, él sabía traer a sus ideas al opositor más tenaz y en esto confiaba para convencer a Taboada. Después de narrarle con gran vigor de colorido el contraste que sufrió aquella compañía brillante, le hizo presente que el general Gutiérrez, ensoberbecido y lleno de ambición, pretendería llevar su dominio hasta la misma provincia de Santiago y sus vecinos, para estar seguro de perpetuar su poder.
-Es necesario unirnos para la común defensa, puesto que Gutiérrez tiene poderosos elementos de guerra y no tardará en invadir a Santiago.
Quinientos hombres que he salvado de la derrota, mi partido en Tucumán y todo el esfuerzo de mi persona, es el contingente que ofrezco, a cambio del apoyo de Santiago. Aliados nosotros, yo vuelvo a ponerme en campaña inmediatamente, con la vanguardia del ejército que usted puede mover y no abrigo la menor duda en el éxito. Una vez triunfante en Tucumán el partido liberal, el general Taboada podrá contar siempre y para todo con aquella provincia heroica.
La proposición de del Campo era humanamente tentadora, pues Taboada conocía bien toda la influencia que el joven cura tenía en su provincia.
Pero era necesario meditar un poco antes de contraer un compromiso de aquella naturaleza. Taboada era un hombre astuto y de una inteligencia inmensamente cultivada; indudablemente el general Gutiérrez era un peligro para sus vecinos, desde que contaba con el apoyo indirecto de Benavídez. Tarde o temprano tendrían que pelear con él, ya lo sabía, mientras que del Campo, dueño de Tucumán, ofrecería siempre una fuerte columna de apoyo para Santiago. Sin embargo, antes de decidirse y comprometerse en una contestación definitiva, quiso esperar hasta ver el camino que tomaba Gutiérrez.
Este no había descansado un momento desde la muerte de Espinosa, y viendo que Santiago era la provincia donde se aislaba el cura del Campo, preparó una expedición para dar en tierra con el poder de Ibarra y de Taboada, invadiendo la provincia de Santiago, cuando menos esperado era un golpe de aquella naturaleza. Fue entonces cuando Taboada e Ibarra celebraron un tratado con el cura del Campo en representación del partido liberal en Tucumán por cuyo tratado de alianza Tucumán y Santiago se obligaban a sostenerse mutuamente. Esto importaba para del Campo el triunfo indudable de su partido, escribiendo en el acto a sus amigos, por medio de chasques seguros, que aprovechando la ausencia de Gutiérrez y su ejército hicieran la revolución en Tucumán apoderándose del gobierno, mientras ellos darían una batalla seria al ejército de Gutiérrez. Seguro de que el movimiento se haría y triunfaría, porque el partido liberal era numeroso y decidido, del Campo sólo se preocupó en ayudar a Taboada en la rápida organización del ejército que era necesario para rechazar la invasión de Gutiérrez.
Los 500 hombres que estaban con el cura del Campo se internaron hacia la capital, formando un ejército que se convino confiar a la exclusiva dirección del general Taboada, sin excluir por esto de sus filas al joven sacerdote, cuyas condiciones militares eran ya conocidas. Por otra parte, era necesario darle toda la participación militar posible, pues así los contingentes de Tucumán harían con más entusiasmo la campaña.
En Santiago había magníficos elementos de fuerzas y era grande el prestigio de Taboada sobre las masas. Esto y la invasión de Gutiérrez, que se había apoderado ya de algunos departamentos, facilitó nuevamente la formación del ejército, que en pocos días llegó a contar con más de 2500 hombres. Y dando a del Campo el mando de la vanguardia para que operase, según sus instrucciones, Taboada se puso en marcha sobre los departamentos invadidos por las fuerzas de Gutiérrez.
Estos, después de saquear las pequeñas poblaciones tomadas y cometer en ellas todo género de excesos, vivaqueaban tranquilamente para seguir las primeras partidas desprendidas por el cura del Campo, a quien sus soldados, para mayor facilidad, empezaban a llamar el cura Campos, nombre con que fue después generalmente conocido. Aquellos grupos, atacados rudamente, que no eran más que avanzadas de Gutiérrez, empezaron a plegarse apresuradamente hacia el grueso del ejército, calculando que detrás de aquellos pelotones vendría el cura Campos, que había empezado a hacerse temible por su arrojo en el combate y la insistencia durísima de sus cargas.
Gutiérrez, al ver el desorden con que se le reincorporaban sus avanzadas, creyó que Campos se le echaría encima de un momento a otro y empezó a contramarchar hacia Tucumán, buscando salir de las poblaciones y campar en sitios a propósito para hacer jugar su artillería, arma en la que tenía ciega confianza. Como la mente del general Gutiérrez había sido apoderarse de la provincia de Santiago batiendo en toda regla a Taboada, había llevado consigo lo mejor de sus tropas en armas y en hombres, buscando la mayor facilidad y rapidez de resultados. Sus marchas eran pesadas y no estaban en relación con las que podía hacer un ejército liviano que operaba en territorio propio.
Los encuentros del cura Campos con las avanzadas de Gutiérrez empezaron a producirse con las mayores ventajas del primero, que logró hacerles muchos prisioneros y tomarles algunas armas y cabalgaduras. La campaña no podía empezar con mayores ventajas. La invasión había sido completamente corrida de Santiago y empujada en derrota hacia Tucumán. Gutiérrez podía volver a la capital a rehacerse o fortificarse, pero del Campo contaba con que entonces hallaría triunfante en la ciudad la revolución liberal.
Taboada se detuvo en el límite de Santiago esperando las noticias que vinieran por chasques de Tucumán, para según ellas, resolver las operaciones más convenientes.
Del Campo esperaba también aquellas noticias de un momento a otro no comprendiendo cómo no las había aún recibido. Es que el paso era difícil sin que las fuerzas de Gutiérrez los sintieran siendo expuesto caer en sus manos con comunicaciones importantes. De pronto Gutiérrez, que se había detenido como a esperar el ejército de Taboada, levantó campamento emprendiendo una marcha forzada hacia la ciudad de Tucumán. Y como ellos no lo hostilizaban era indudable entonces que aquella marcha se emprendía por malas noticias recibidas de la ciudad.
-La revolución debe estar triunfante y Gutiérrez marcha a sofocarla -dijo del Campo a Taboada-; me parece que es el momento de atacarlo.
Taboada fue de la misma opinión, poniéndose en marcha inmediatamente para dar la batalla. Y fue en esta marcha cuando los alcanzó el primer chasque con las más felices noticias.
La revolución estaba triunfante en la capital y derrocado el gobierno provisorio que dejó Gutiérrez. Sus jefes se ocupaban en organizar algunas fuerzas para salir al encuentro de ellos así que se presentaran, o sostenerse en caso de ser atacados por el ejército.
En vista de aquellas noticias Taboada apresuró sus marchas, y dos días después estaba sobre Gutiérrez, obligándolo a la batalla inmediata. Este no dudaba un momento del éxito de la batalla, dada su gran superioridad de tropas y elementos bélicos, así es que la aceptó desde el primer momento, tendiendo su compacta línea.
-En cuanto hagamos jugar la artillería -dijo- no queda un santiagueño sobre el campo de batalla.
-Un momento -dijo del Campo a Taboada, antes de entrar en combate-. No es difícil que, como en la última acción, se pase a nosotros la mayor parte de la infantería enemiga; es preciso entonces, para prevenir una traición, que aquellos cuerpos pasados de cuyos jefes no pueda yo responder, sean colocados con un batallón o un regimiento a la espalda, que pueda hacerlos pedazos en cuanto intenten volver sus armas contra nosotros. Visto el buen resultado de la primera traición, no será extraño que intenten la segunda; yo conozco a Gutiérrez y sé que para él todos los medios son buenos. El asesinato de Espinosa es una débil muestra de lo que él es capaz.
-¡Oh!, no lo han de hacer conmigo -dijo Taboada-. En primer lugar porque se hará lo que usted dice y en segundo porque no me pondré yo a tiro de pasados.
Concluida esta conferencia, cada uno ocupó su puesto y poco después el cañón del ejército de Gutiérrez daba la señal de la pelea. El general Taboada era un guerrillero práctico y hábil; no tenía cañones, pero sabía apagar sus fuegos con buenas y prudentes cargas. Gutiérrez se hacía muchas ilusiones en su artillería, pues aunque es verdad que sus cañones eran de primer orden, allí adonde apenas se conocían las piezas de 24, sus artilleros no sabían manejarlos, de modo que sus piezas no hacían al enemigo el menor estrago. De aquí venía que la vanguardia de del Campo no tuviera ningún miedo a las piezas, cargando sobre ellas como sobre pedazos de palo.
Gutiérrez hizo cargar a la bayoneta a sus dos mejores batallones sobre el centro de Taboada. Pero estos cuerpos, a cierta distancia cambiaron de dirección, y con los fusiles dados vuelta marcharon hacia donde estaba del Campo. Eran pasados, y pasados de buena ley, pues apenas tomaron colocación entre las filas del cura, rompieron sobre el enemigo un fuego tremendo y certero.
Campos, lleno de entusiasmo y de esperanzas, reforzó estos dos cuerpos con un regimiento de sus mejores jinetes y los mandó que se estrellaran contra la artillería, tratando de tomar las piezas. Los artilleros, que no podían estar en todos los detalles de la batalla, no vieron más que compañeros que volvían de una carga y trataron de abrirles paso. Y el mismo Gutiérrez que creyó que ellos volvían con un regimiento prisionero o pasado los miró llegar con placer inmenso.
Así la sorpresa fue estupenda cuando ellos rompieron el fuego a quemarropa y la caballería los cargó de una manera imponente. La sorpresa no dio lugar a la defensa, y la derrota se pronunció en la artillería.
-¡Que me deje atender este punto! -mandó decir del Campo a Taboada con un ayudante-, y opere sobre el enemigo de una manera decisiva.
Y como Gutiérrez enviaba refrescos en defensa de sus piezas, del Campo en persona cargó con toda su división para reforzar los suyos y sacar los cañones del campo enemigo. El combate era allí formidable y los de Gutiérrez perdían terreno sensiblemente. Viendo que la izquierda se debilitaba para acudir a sostener las piezas, allí mandó Taboada una carga por regimientos que la puso en derrota en menos de diez minutos.
El cura del Campo, que no perdía un solo detalle de la batalla en general, mandó sacar las piezas por su caballería, mientras él, con la infantería, sostenía la retirada y contenía a los cuerpos que trataban de arrebatarlas nuevamente. Y mientras el grueso del enemigo atendía su izquierda y su centro rudamente atacados, volvió al lado de Taboada y las colocó en batería.
Un abrazo fuerte y cariñoso del general fue la felicitación que recibió el joven al lado de las piezas, que con tanto brillo acababa de tomar, las que empezaron a hacer sobre Gutiérrez un fuego terrible y continuado. La batalla estaba completamente ganada y la retirada no podía tardar en principiar. Tomada la ciudad por los liberales, ¿adónde se retiraba Gutiérrez con los restos de su ejército?
Este, que sabía ya que la capital estaba en poder de la revolución y que derrotado en el campo de batalla ni tenía adónde huir, se concluyó de desmoralizar y los cuerpos no sólo empezaron a dispersarse abandonando las armas, sino que empezaron a rendirse a discreción y pidiendo sólo que se les conservara la vida. El entusiasmo de las tropas de del Campo era indescriptible, no se escuchaban más que los estruendosos vivas al cura Campos, y las alegres dianas que repetían todos los cuerpos en señal de triunfo. La batalla de Laureles, que así se llamó, auguraba la tranquilidad no sólo de Tucumán sino de las provincias vecinas amenazadas por la ambición de Gutiérrez.
En cuanto éste vio perdida su artillería y envuelta la izquierda, convencido de que aquello no tenía remedio huyó para San Juan acompañado de algunos jefes y un pequeño grupo de soldados sin que de ello se apercibieran sus mismas tropas, aturdidas por la confusión natural de la derrota. Cuando el ejército empezó a desbandarse huyendo o rindiéndose, Taboada quiso mandar hacer una nueva persecución en toda regla, pero del Campo se opuso con palabras llenas de nobleza que convencieron sin ningún esfuerzo al general santiagueño.
-¡ Son tucumanos -dijo-, tucumanos que han venido violentados porque no tenían más remedio que obedecer o hacerse fusilar! Van sin armas la mayor parte y sin dónde volver la cara; no son siquiera enemigos y no merecen la matanza inevitable en toda persecución. -Taboada no insistió.
Era un pedido hecho de una manera noble y razonadísima, cuya concesión no podía importar el menor perjuicio, y ocuparon sus tropas en recoger las armas diseminadas en todas direcciones. Lo único que sentían los dos vencedores era que Gutiérrez se les hubiera escapado con sus principales cabecillas y corifeos federales.
-No importa -exclamó del Campo-, ya ningún mal pueden hacer.
El cura del Campo mandó inmediatamente a Tucumán chasques anunciando su triunfo y su llegada para dentro de dos días, pues era necesario dar descanso a aquellos valientes que habían batallado de una manera tan heroica, contra un enemigo diez veces superior, si se atiende a su número y a su armamento. Y pedía se le alcanzara en el camino con una buena provisión de víveres para repartir entre vencedores y vencidos.
Todo aquel día se empleó en recoger las armas, que se repartieron por partes iguales entre santiagueños y tucumanos, se descansó toda la noche, y a la madrugada siguiente, después de saludar la salida del sol con alegres dianas, se emprendió la marcha a Tucumán por parte del cura del Campo y el general Taboada, mientras la mayor parte del ejército de este último regresaba a Santiago.
La alegría del pueblo tucumano era inmensa; la población en masa salía al encuentro de su caudillo, rindiéndole el tributo de su admiración y su cariño. La batalla de Laureles era el golpe de muerte asestado contra la tiranía irritante del general Gutiérrez, y el triunfo estable de la libertad y los principios garantidos por un carácter como el del cura del Campo, cuyo temple acababa de probarse de tan brillante manera. Organizándose el país, se trató de nombrar gobernador, y el nombre del cura Campo brotó espontáneamente de todas las bocas. ¡Jamás en la República se habrá hecho una elección más libre y unánime! Una sola dificultad se presentaba y es que el gobernador electo no tenía aún los treinta años que le exigía la ley.
Del Campo quiso renunciar y retirarse a su curato una vez concluidos los tratados que había que ratificar con Taboada, e indicó a sus conciudadanos los candidatos entre quienes debían elegir. Pero todo Tucumán insistió en que su gobernador había de ser el cura del Campo, para lo cual la Legislatura se vio obligada a habilitarle la edad. El joven del Campo se vio obligado a aceptar, y desde el primer momento se entregó con toda abnegación a hacer la felicidad de su provincia, tan tiranizada hasta entonces.
Se ocupó en asegurar por medio de un tratado la alianza con el gobernador de Santiago, organizó los tribunales de justicia, cosa desconocida en Tucumán donde no había más justicia que la que mandaba el general Gutiérrez, y concluyó bien pronto con el abuso y las enormidades que hasta entonces habían imperado como único sistema de gobierno. Y los pobres paisanos que no tenían la más remota idea de lo que era derecho y libertad se quedaron pasmados al saber que tenían donde quejarse cuando se cometiera con ellos una injusticia y dónde reclamar lo que era de su propiedad y que estaba en manos de tal o cual personaje. Gobierno de orden y de libertad, no permitió que se efectuaran persecuciones en las personas del partido caído, las que podían vivir en Tucumán sin que nadie las molestara para nada.
-Ahí están los tribunales de justicia -decía cuando se quería hacer una persecución odiosa-; al que sea culpable acúsenlo ante los jueces que ellos le aplicarán la ley haciendo rigurosa justicia.
Y los mismos federales, aquellos más intransigentes y empecinados, se hicieron tan partidarios de aquel gobierno de orden, que fueron los primeros en prestarle su más eficaz ayuda.
La administración y la política absorbieron por completo el espíritu elevado de aquel joven, a quien las puertas de la vida se habían abierto en medio del trabajo y la fatiga. Y comprendió que la vida encerraba algo más que trabajo y sufrimiento, que el espíritu tenía también sus goces y que la juventud tenía también sus halagos y sus horas de suprema ventura.
Y la religión de su ministerio, a la que había dedicado los primeros años de su vida, con toda la fuerza de su gran carácter, fue mirada como una cadena de presidiario que era preciso romper, porque la misión que Dios había dado al hombre en la sociedad y en la familia, era mil veces más sublime que la inútil misión del claustro, donde un hombre al encerrarse en vida, se roba a su verdadera misión y a la utilidad común.
El hombre sintió sobre su cabeza juvenil la atmósfera del poder y de aquel clima eminentemente poético y comprendió que el corazón estaba en el pecho del hombre para algo más que para amar a Dios y a la patria. Y las reuniones de la primer sociedad tucumana donde brillaban ojos humanos, con toda la expresión juvenil y ardiente y fisonomías radiantes de belleza, con sus bocas tropicales y sus párpados mortecinos, dieron a su espíritu un nuevo soplo de vida, levantándolo a una esfera para él desconocida. Y colgó su sotana, puesto que los acontecimientos lo habían empujado en un sendero bien distinto del que se había trazado en los primeros años de su laboriosa vida.
EL CAUDILLO GENERAL
El Chacho se había entregado por completo a servir los intereses de Urquiza, porque lo creía un gobierno de principios que importaba la salvación del país del abismo en que hasta entonces había rodado. Le había jurado lealtad, porque estaba convencido de que era el gobierno legal y ya sabemos hasta dónde llevaba Peñaloza su lealtad y su abnegación.
De aquel lado estaba su amigo el general Benavídez y el Chacho no podía tener entonces duda de que el general Urquiza representaba el dominio del partido liberal y unitario. El general Peñaloza había llegado al apogeo de sus aspiraciones. La posición de general, dada por el Congreso de la Nación para un hombre de su condición humilde y que no daba la menor importancia a los servicios que había prestado, era el último límite donde podía llegar un hombre.
El general Urquiza lo había nombrado segundo jefe del ejército de Cuyo, en la seguridad de que la paz no sería alterada y que Peñaloza sería el viejo sostenedor de su política. Urquiza, que no se fiaba de nadie, escarmentado tal vez con lo mismo que él había hecho con Rosas, había sin embargo depositado toda su confianza en el Chacho, porque había calado ya toda la nobleza y lealtad de su gran carácter.
"Mientras viva Peñaloza, se había dicho éste, puede el gobierno estar tranquilo descansando en mí."
El gran caudillo riojano por un error de apreciación se alejaba así del lado de la verdadera causa liberal, apoyando a los hombres que más tarde habían de ensangrentar el suelo de la patria por sus más mezquinas ambiciones.
Peñaloza se retiró a Jáchal al lado de su familia donde vivía rodeado de toda la felicidad que puede ambicionar el hombre más exigente. Querido hasta el delirio por el pueblo y respetado de todos a causa del poder que representaba, no se mezclaba para nada en la marcha del país, que tenía sus autoridades libremente elegidas, y que lo guiaban por el buen camino. Consultado en las cuestiones más graves, porque era un hombre de muy buen juicio y vistas claras, manifestaba sus opiniones sin hacer la menor fuerza en que ellas fueran aceptadas, limitándose a decir: "Ahora que el gobierno haga lo que le parezca, que para eso es gobierno, yo nada tengo que hacer en esto."
Peñaloza nunca recurrió al gobierno para pedir un servicio para sí, porque decía que basta que él pidiera para que al gobierno acudan aunque no fuera justo. ¿Pero para qué necesitaba del gobierno él que era el verdadero gobernador de La Rioja?
Nadie se hubiera atrevido a contrariar la menor disposición por él tomada, no porque tuvieran miedo de que fuera a enojarse, sino por no causarle el menor disgusto. Peñaloza era la suprema justicia de La Rioja, porque a él acudían todos para zanjar sus mayores dificultades, porque sabían que Peñaloza era la rectitud personificada, incapaz de tener parcialidad a favor de su mejor amigo. Si se trataba de uno que debía dinero a otro y acudían al Chacho en demanda de justicia, éste los oía atentamente, y si lo encontraba justo, condenaba al deudor a pagar la suma cobrada sin más trámite. Pero daba el caso de que siempre el deudor no tenía dinero y el acreedor exigía el pago en animales y en prendas, lo que importaba dejarlo en la miseria. Entonces el Chacho pagaba por él todo si podía, y si no entregaba una suma a cuenta, haciéndose responsable de lo demás. Ésta era la manera de arreglar las cuestiones entre los que a él acudían en demanda de justicia. De modo que Peñaloza tenía un capital empleado en préstamos diferentes que no cobraría nunca, porque eran hechos a infelices que nada tenían.
Cuando alguno necesitaba alguna concesión del gobierno, o algún favor de la autoridad, acudía al Chacho, que se costeaba a la fija para ir a pedir el servicio, porque entendía que él tenía la obligación de servir a todos, puesto que todos lo servían a él cuando lo necesitaba. Y si el gobierno hacía alguna objeción o ponía alguna dificultad, el Chacho tenía una filosofía original de convencerlo.
-Dígame -preguntaba-, ¿si yo le pidiera esto para mí, podría hacerlo?
-Es claro que sí -era la respuesta-, pues que el gobierno no debe negar nada al mejor y más leal hijo de la provincia.
-Pues si se puede conceder para mí, se puede conceder para cualquiera -concluía Peñaloza-, porque yo no tengo corona y soy igual al último de los riojanos. Dígame, si en una cosa tan sencilla que a nadie perjudica se les dice que no, ¿con qué derecho va a pedirles después el gobierno el sacrificio de su vida cuando la necesite? Vamos a pelear, decimos nosotros al pueblo cuando es necesario y el pueblo nos sigue sin preguntarnos por qué vamos a pelear y qué van ellos a ganar en la cruzada. Y abandonan sus familias y sus intereses sin mirar para atrás, exponen la vida y reciben la muerte con la sonrisa en los labios y sin pedir la más miserable compensación. Entonces, pues, no es posible negarles algún miserable servicio que pidan y que nunca vale un átomo de todo lo que ellos dan cuando es necesario, puesto que empiezan por dar la vida. El gobierno que no sabe compensar los sacrificios de un pueblo, no merece que un pueblo acuda a su llamado con la lealtad que acude el pueblo riojano.
Y como esto lo decía delante de todos, todos sabían que del Chacho podían esperarlo todo, y de ahí se explica aquella idolatría ciega que los hacía acudir en el acto allí donde había sonado la voz del Chacho. Por esto es que el Chacho en un momento reunía dos o tres mil hombres, puesto que todos, por seguirlo, abandonaban todo cuanto tenían, sin cuidarse de si lo encontrarían o no a la vuelta y si volverían ellos mismos. Así la idolatría por aquel hombre extraordinario había pasado los límites de La Rioja para extenderse por las demás provincias, adonde directa o indirectamente llegaban sus beneficios.
La Victoria, por otra parte, era la gran columna de apoyo de los necesitados, porque para complacer su menor deseo, el Chacho no conocía imposibles. Amaba a su compañera por sobre todas las cosas de la tierra; no existiendo nada para él comparable a la satisfacción suprema de proporcionarle un placer. Así es que cuando a un solicitante le parecía demasiado gordo el empeño que solicitaba acudía a la Victoria, en la plena seguridad de conseguirlo. Porque la mujer del Chacho no razonaba, ni discutía la justicia de su empeño.
"Quiero hacer tal servicio", mandaba decir al gobierno, y el gobierno le otorgaba porque no era posible resentirla sin haber hecho a Peñaloza la mayor ofensa. Así es que en los empeños grandes y aventuras difíciles era siempre a la Victoria a quien acudían, como que a ella nadie le hubiera negado la menor cosa. Las madres cuyo único hijo se les escapaba para irse a la guerra, a ella acudían para que el Chacho no lo admitiera como soldado.
-Vuelve, hijo, vuelve al lado de la madre que te necesita para su sustento -decía Peñaloza al muchacho-, que si acaso necesito más gente, yo te avisaré y entonces ella te dará licencia, porque será peor que por no pelear conmigo entren los enemigos a La Rioja y hagan otra clase de herejías.
Esta clase de empeños los hacían siempre a la Victoria, porque alguna vez que se habían dirigido a Peñaloza, éste había contestado que él no se metía en los actos voluntarios de los demás.
-Para defender los derechos de La Rioja -decía entonces- ya ven que hasta mi misma mujer marcha a campaña, y pelea a la par de cualquier soldado. Así el Chacho contaba con la bendición de todos, pues no tenía que acusarse de haber hecho derramar una sola lágrima. Jamás había forzado a nadie a marchar contra su voluntad ni contra la de sus padres, y jamás había ordenado para nadie un castigo corporal. Sus labios estaban vírgenes de haber pronunciado una sentencia de muerte. El castigo más cruel, que aplicaba como correctivo al robo, era la expulsión de los que este delito habían cometido, de entre las filas de sus soldados, con prohibición expresa de no ponérsele jamás por delante.
Así, se veía que aquellas tropas, voluntarias en su totalidad, y sin más disciplina ni freno que el amor de su caudillo, no sólo no habían cometido nunca esas depredaciones que cometían las mismas tropas regulares, sino que eran la verdadera garantía de los departamentos donde campaban. Las casas de comercio estaban seguras de que no les sería sacada por la violencia ni una sola libra de azúcar, puesto que el mismo Peñaloza era el primero en empeñar sus prendas para comprarla, y permanecían con sus puertas abiertas, lo que no sucedía cuando la provincia era cruzada por otra tropa extraña a Peñaloza. Es que Peñaloza tenía también su manera original de proceder con respecto al comercio que obligaba a éste a facilitar a sus soldados lo que éstos le pidieran con buenas garantías.
Cuando había tomado alguna de aquellas grandes arrias con que alguna autoridad federal pagaba a otra alguna contribución de guerra, como varias veces sucediera con el general Gutiérrez, el Chacho repartía entre sus soldados todo lo que era dinero, yerba, azúcar y tabaco. La bebida, los cueros y otra clase de artículos que la tropa no podía aprovechar, la repartía entre los comerciantes que alguna vez habían servido al ejército.
Y su memoria era tan larga a este respecto, que cuando alguno de los negociantes que se hallaban en estas condiciones no acudía al reparto por algún inconveniente, el Chacho hacía reservar su parte y se la remitía a su misma casa, a cualquier distancia que ésta estuviera situada. Así en las épocas de mayor miseria para los soldados de aquel gran caudillo, los pulperos y negociantes se habían cotizado en toda la provincia de La Rioja para mandar al Chacho la yerba y azúcar que pudiera necesitar. Con la garantía verbal de Peñaloza, ningún negociante tenía inconveniente de entregar los artículos que se les pidiera, porque ya sabían ellos que el Chacho no salía de garantía sino por aquellos que podían pagar cómodamente, y porque ningún comprador a quien el Chacho hubiera garantido se atrevería a faltar a su compromiso, dejando mal a su caudillo.
En aquella época de paz general, tanto La Rioja, como Tucumán, Mendoza y Santiago mismo, habían adelantado de una manera notable. Había dinero porque Urquiza pagaba con cierta regularidad a las tropas que había movilizado y ocupaba en las provincias de Cuyo y la gente podía entregarse con descanso al trabajo, pues después de la caída de Rosas, el comercio con Buenos Aires y el litoral empezó a tomar una importancia que jamás había tenido. A Buenos Aires venían continuos y numerosos cargamentos de todas las provincias del Norte, que se cambiaban aquí por artículos de primera necesidad o se vendían para el litoral, a buenos precios. Como la Federación ya no metía mano en las haciendas y dinero de los unitarios y los gobiernos pagaban más o menos bien sus compromisos, la plata circulaba y todos tenían con abundancia o con escasez, pero todos tenían.
Peñaloza era el soldado predilecto de Urguiza y su brazo derecho en el interior. Y como para éste Urquiza no era más que el gobierno supremo de la Nación, ni siquiera meditaba las órdenes que emanadas de él recibía.
Las cumplía al pie de la letra dejándole toda la responsabilidad de su ejecución, siempre que éstas no fueran órdenes de sangre, se entiende, pues el Chacho no derramaba sangre sino en el campo de batalla, y eso, durante la pelea. Concluido el combate, el enemigo era sagrado para el general Peñaloza, sin que haya hasta ahora un solo prisionero que pueda decir que fue maltratado por las tropas de aquel jefe modelo de generosidad y de hidalguía. Cuando el prisionero era un jefe o un oficial herido, que no podía seguir la marcha de sus tropas, lo dejaba en la primera población del tránsito, recomendando de esta manera:
-De la vida y del bienestar de este hombre respondo yo con mi buen nombre: que se le cuide como si fuera el más querido de nuestros oficiales, para que no se diga que somos bandidos que no respetamos ni al prisionero herido. -Y lo dejaba, en la seguridad de que sería tratado tal como lo había dicho y atendido en todo aquello que pudiera necesitar y fuese posible darle.