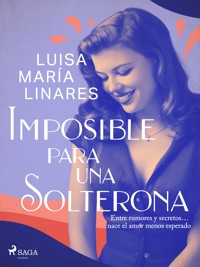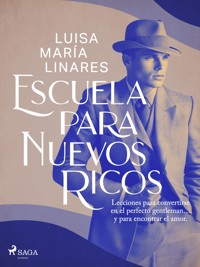Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Existen las segundas oportunidades? Hace cinco años Olga estuvo a punto de morir en un accidente aéreo en la selva brasileña. Acababa de casarse con Andrés, miembro de la rica familia Lezcano, pero el sufrimiento y el tiempo que ha pasado entre los indígenas y los otros supervivientes del impacto, Marieta y Paul, han cambiado sus sentimientos. Se despide con un beso torpe de Paul en el aeropuerto, nerviosa por reencontrarse con un marido al que casi no conoce y quien la ha creído muerta durante cinco años. Sin embargo, al llegar a España no la recibe Andrés, sino su hermano, Javier, un hombre frío y antipático. ¿El amor será capaz de florecer entre las ruinas del pasado?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
Cada día tiene su secreto
Saga
Cada día tiene su secreto
Cover image: Midjourney & Shutterstock
Cover design: Rebecka Porse Schalin
Copyright © 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727247410
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
El hombre que esperaba en el aeródromo se impacientó. Por sexta vez abandonó el bar y salió al gran vestíbulo, alrededor del cual se alineaban las oficinas de las diversas compañías aéreas. Apoyándose en un bastón de contera de goma avanzó cojeando ligeramente, maldiciendo de la humedad, que exacerbaba las molestias de su pierna enferma. Subiéndose el cuello de la trinchera y bajándose aún más el ala del sombrero, salió al aire libre, renegando de la vida y de su propia estupidez al mezclarse en tan desagradable asunto.
La lluvia caía incansablemente, y las señales luminosas del campo de aterrizaje rasgaban el velo de agua, que parecía envolverlo todo: hangares, aparatos y personas. Se guareció bajo un saliente del edificio y permaneció allí, contemplando el ajetreo de las pistas, en las cuales, a pesar de la mala visibilidad, conseguían aterrizar y despegar los aparatos, trayendo y llevando gente desconocida, que solo por unos minutos pisaban la tierra de un país que les era extraño.
Encendió un cigarrillo, y la luz de la llama iluminó los ojos grises, impenetrables y duros, que brillaban bajo el ala del sombrero; la boca ancha y cruel, que mantenía un rictus amargo, y la barbilla, voluntariosa, necesitada de un nuevo afeitado. Lanzó una bocanada de humo y volvió a entrar, empujando nerviosamente con el bastón la puerta, que no quería abrirse. Aquel bastón estaba siempre en movimiento, apartando obstáculos del camino de su dueño.
Ante las oficinas de una línea aérea preguntó nuevamente si se retrasaría mucho el avión de Río.
El empleado se excusó otra vez, volviendo a explicar lo que él ya sabía de memoria: que el cuatrimotor que había salido de Río de Janeiro tuvo una avería a la altura de Dakar, viéndose obligado a un aterrizaje forzoso. Que, aunque los señores viajeros no sufrieron el menor daño, les fue preciso esperar varias horas al otro avión que se encargó de recogerlos. Y que si las condiciones atmosféricas no empeoraban, haciendo imposible el aterrizaje, dicho avión llegaría muy en breve. Cuestión de media hora quizá...
El hombre se alejó mascullando protestas acerca de los aterrizajes forzosos y de todas las cosas molestas e imprevistas que entorpecían la existencia de los seres humanos.
Ante el puesto de periódicos se detuvo, escogió una revista y pagó con un billete arrugado, que sacó del bolsillo del pantalón. La muchacha del puesto, que había seguido con interés las idas y venidas del inquieto personaje, le entregó el cambio con una sonrisa. Por toda respuesta, los ojos grises le devolvieron una ducha helada, mientras el individuo volvía bruscamente la espalda, regresaba al bar y se instalaba en un rincón.
En la mesa contigua, un grupo de azafatas españolas e inglesas bebían café, reían y alborotaban con sus charlas. El recién llegado les lanzó una mirada fulminante, que no surtió el menor efecto, en vista de lo cual cogió su copa de coñac y su revista y cambió de sitio, maniobra que aumentó el diapasón de las risas juveniles.
Pero el causante del alboroto ni siquiera levantó los ojos de la lectura.
Al quitarse el sombrero quedó al descubierto su ceño bien visible en la frente espaciosa y el aspecto huraño del delgado rostro, cuya palidez hacía resaltar el cabello negro, liso y revuelto, que inútilmente trató de ordenar con los dedos.
De un trago vació la copa; luego se pasó la mano por la áspera mejilla. Sonrió, pensando que su aspecto no debía de ser muy seductor. Pero aquello nada le importaba.
Tuvo tiempo de leer detenidamente toda la revista antes de que el altavoz se dejase oír anunciando el inminente aterrizaje del avión de Río de Janeiro.
Se levantó, dejó un billete sobre la mesa y echó a andar apoyándose en aquel bastón, que tenía ya tanta personalidad como un ser humano y que de vez en cuando, en sus peores momentos, lanzaba lejos de sí, impulsado por la ira.
No estaba permitido el paso a las oficinas de Aduana, donde los viajeros esperaban turno para la revisión de sus equipajes. El hombre se limitó a curiosear a través de la puerta de cristales, tratando de adivinar quién de entre tantas mujeres sería la que él esperaba.
Ignoraba si sería alta o baja, rubia o morena, joven o de mediana edad. Sin embargo, habíase forjado una idea acerca de la mujer en cuestión. Suponíala alta y muy delgada, de treinta y tantos años, de aspecto desenvuelto. Buscó entre la multitud y descubrió la persona que reunía tales requisitos. Indudablemente debía de ser ella. Observó su larga nariz, sus finos labios y su gesto de determinación. La tarea que emprendiera no iba a resultar sencilla.
Empezaron a salir los viajeros al vestíbulo, y, apoyándose en el bastón, esperó. Al llegarle el turno a la señora seleccionada, avanzó un paso. Ella le miró con sorpresa.
Quitándose el sombrero, preguntó con media sonrisa:
—¿Olga...?
La sorprendida viajera comenzó a hablar en alemán. Se había equivocado. Excusándose volvió a su puesto de observación, sin olvidarse de golpear el suelo con mal humor. Era ridículo tener que adivinar quién sería Olga entre el grupo de viajeras de rostros fatigados.
Notó que alguien le tiraba de una manga. Se volvió con rapidez. Era una muchacha de ojos grandes y expresión de susto.
—Andrés...
—¿Olga...? —preguntó de nuevo.
Y ella asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Se apoyaba en la pared, con la angustia más absoluta.
—Andrés... —repitió.
Quiso añadir algo, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Débilmente sonrió, disculpándose, y se llevó la mano al cuello, como si de aquel modo ayudase a la voz a salir.
Lanzó él una exclamación de sorpresa. La recién llegada parecía una chiquilla. Tenía el rostro muy tostado; los ojos, castaños, tan claros que semejaban dorados; la boca, carnosa, bajo una nariz pequeña y recta. Sujetándole el cabello llevaba un pañuelo de lana de varios colores. No le pareció bonita ni fea. Tampoco era ni alta ni baja.
Se contemplaron en silencio, con intensidad. Luego él habló, rompiendo la violenta situación:
—Bueno..., ya habrás visto que no soy Andrés—. Su tono era forzadamente amable. Y adivinó, por la expresión de sorpresa de las pupilas doradas, que, en su turbación, ella había creído que lo era. —Lo siento mucho. Supongo que soy... lo mejor, a falta de Andrés. Mi nombre es Javier, y soy tu cuñado.
Ante la agitación de la muchacha, añadió con esfuerzo:
—Andrés no... no pudo venir. Lo cierto es... que... que ignora tu regreso.
—¿Lo ignora...? —repitió como un eco.
—Se marchó con una expedición hace dos meses... A la India. Yo fui quien recibió tu cable desde Río y quien contestó a él. Será una sorpresa formidable... cuando Andrés regrese. Intenté, naturalmente, comunicarme con él por todos los medios, pero, al parecer, se hallaba en el interior de un territorio incomunicado. De todos modos, le esperamos la semana próxima.
Ya estaba dicho. Con la punta del bastón siguió los dibujos del mosaico del suelo, para no mirar aquellos labios trémulos y aquellos ojos implorantes. Le fastidió que se tratara de una muchacha tan joven, de aspecto indefenso. Le gustaba la lucha. Y carecía de emoción la lucha de un tigre con un cordero. Hubiese deseado ver a una pantera, capaz de enfrentarse con el clan familiar.
—Siento haberte causado una desilusión —apuntó con aspereza que no conseguía suavizar—. Pero si has esperado cinco años, podrás esperar un poco más para ver a tu marido, ¿no...? Voy a reclamar tu equipaje. Tengo el coche fuera.
Echó a andar, y se dio cuenta de que ella le seguía como un perro sin amo que se apegase al primer desconocido que le palmoteara el lomo. Le irritó la sumisión, como le irritaban todas las cosas que tratasen de horadar la coraza de hielo de sus sentimientos. La calificó instantáneamente de estúpida. Una estúpida con la que Andrés había cargado, sugestionado por el candor de los ojos color de miel. O quizá por alguno de los incomprensibles caprichos de Andrés...
La cogió del brazo para llevarla hasta el coche. Notó que temblaba violentamente. La lluvia arreció, como si tuviese contra ellos algún rencor personal, poniéndolos hechos una sopa.
Javier colocó la maleta en la parte de atrás y se instaló al volante, con la muchacha a su lado. La pierna estropeada no le impedía conducir, ni tampoco la ligera anquilosis de la mano izquierda, cuya torpeza para algunas cosas él aborrecía.
Bajo la lluvia, que azotaba el parabrisas, rodaron en dirección a Madrid.
La muchacha apenas había pronunciado una palabra, y él habló de nuevo, de mala gana, comprendiendo que era preciso decir algo:
—Siento el desagradable incidente que tuviste en el viaje. Realmente, fuiste muy atrevida al reincidir..., quiero decir, al volver a subir en avión después de aquello... Creo que no debes desafiar al destino volando por tercera vez.
Trataba de bromear, y ella se limitó a sonreír sin despegar los labios. Una sonrisa que era una mueca trémula.
—Supongo que... todo esto será muy emocionante para ti. Y comprendo que prefirieses ver en seguida a Andrés, pero...
Hizo un gesto vago con la mano y se encogió de hombros, queriendo demostrar que él era ajeno al asunto.
—A propósito. Mamá tampoco está aquí. Me refiero a tu querida suegra... Se encuentra delicada de salud y la envié fuera... a reponerse. Claro está que la enteré en el acto de todo lo sucedido y vendrá en breve a conocerte...
Sacó un paquete de cigarrillos y trató de encender uno sin soltar el volante, operación que le llevó algún tiempo.
Habló ella por fin. Poseía una voz de tonos graves, que le sorprendió por lo grata.
—Entonces..., ¿estás tú solo en Madrid...?
Javier vaciló un segundo, dando nerviosas chupadas al cigarrillo.
—Con Josefina, una especie de ama de llaves y factótum familiar. Pero soy, en efecto, el único representante de la familia Lezcano que puede darte la bienvenida. Y, por cierto, no estamos precisamente en Madrid, sino a pocos kilómetros. La casa de Madrid permanece cerrada. Vivimos en el campo. Solo hasta que mamá regrese..., por supuesto.
Habían dejado atrás la carretera y se adentraban por las primeras calles de Madrid, que la muchacha contempló con avidez, limpiando el vaho de los cristales.
Él hubiese querido que dijera algo, que explicase sus verdaderos sentimientos, que diera rienda suelta a sus emociones, pero continuaba absorta, como si no quisiese descorrer ni una punta del velo que ocultaba su personalidad. Fría, silenciosa, lejana... Pero no podía olvidar el temblor de su cuerpo cuando la cogió del brazo, ni la angustia de sus ojos en el momento en que tiró de su manga para preguntar: «¿Andrés...?».
Una muchacha sosita, asustada, sin pizca de personalidad. Se sentía defraudado. Todo iba a resultar demasiado sencillo.
Hundió el pie en el acelerador. Quería dejar atrás la ciudad, reluciente de lluvia, y llegar a su destino.
Miró de reojo a la chica. Tenía la cabeza apoyada en el respaldo del asiento. Los ojos cerrados, como si durmiera o pensara. Decidió que dormía.
Una muchacha tan inexpresiva debía de ser incapaz de pensar.
*
Al cerrar los ojos, la muchacha pensó: «No es posible que todo esto me esté sucediendo a mí... Estoy soñando y me despertaré en seguida, junto a Marieta... Luego vendrá Paul trayendo frutas para el desayuno...».
¡Paul! El beso que él le dio en el aeródromo de Río había sido su primer beso. Pero nadie lo creería. Y menos que nadie Andrés.
E incluso resultó un beso ridículo, húmedo de lágrimas y desbordante de emoción, que los hizo sentirse torpes a los dos. Por primera vez durante ocho días que permanecieron en Río, tan alejados el uno del otro, volvieron a encontrarse, con aquel beso fugaz, en el instante preciso de la despedida.
Ahora acababa de llegar a su destino, un destino que se le presentaba difícil y angustioso. Hasta la naturaleza habíase puesto desagradable para recibirla.
No tenía, en verdad, por qué asombrarse de que todo aquello le estuviese sucediendo, puesto que su existencia estaba cuajada de tristes acontecimientos. Parecía como si las hadas le hubiesen augurado al nacer: «Te sucederán cosas increíbles».
De reojo miró al hombre sentado junto a ella. Si, en la terrible emoción del primer momento, pudo creer que era Andrés, se asombraba ahora de haberlo dudado. Apenas existía entre ambos un ligero parecido familiar. Andrés no era tan alto, tan delgado ni tan moreno. Y tenía un rostro de expresión amable..., tan diferente del gesto huraño de su hermano. Ni con toda su buena voluntad, para tratar de congraciarse con la familia de su marido, podía decir que fuese simpático. Por el contrario, parecía francamente... hostil.
¿Por qué aquella hostilidad, cuando se sentía necesitada de tanto afecto? Si él la hubiese abrazado y le hubiese dicho cuánto se alegraba de verla sana y salva, le habría abierto su corazón, desbordante de tantas cosas... Le habría explicado lo que había sentido durante los cinco años en que anduvo perdida por la selva, con Marieta... y Paul. Su horror al recobrar el sentido tras el accidente y encontrarse horriblemente magullada pero ilesa, entre la desolación que la rodeaba. Los restos del avión aún ardían a pocos metros, y los cadáveres de sus compañeros de viaje aparecían retorcidos en horripilantes actitudes. Le habría contado que empezó a gritar..., a gritar hasta quedar ronca, y que solo después, mucho después, cuando se sentía ya enloquecer de espanto, había visto moverse unas ramas y aparecer, tambaleándose, a un individuo cubierto de sangre, con las ropas destrozadas y aspecto de loco.
Sin gran esfuerzo podía evocar el momento en que, cinco años antes, ocupó su asiento en el avión, luciendo en el dedo anular el anillo de casada, que el cónsul de España, en representación de Andrés, le colocó en el dedo aquel mismo día. Iba cargada con un ramo de flores y una caja de bombones, que alguien le había ofrecido. Al pasar junto a su compañero de asiento, que se levantó cortésmente, tuvo una rápida visión de unos hombros anchos, cubiertos de tweed gris; una sonrisa abierta, y unos cabellos dorados, contrastando con el cutis tostado de deportista. Fue la primera impresión que en su vida recibió de Paul.
Un Paul que durante las primeras horas del trayecto no cesó de hojear revistas deportivas y que de pronto le preguntó en inglés, amistosamente, si era la primera vez que volaba. Ella confesó que sí, y entonces él rio y dijo algo que solo entendió confusamente, porque su inglés del internado no era del todo perfecto. Más tarde compartieron bombones y revistas y, a costa de muchas explicaciones, consiguió saber que él era jugador de baseball, un as internacional al parecer, que, habiendo concluido su contrato con un equipo brasileño, regresaba lleno de laureles a su tierra natal, Estados Unidos. Agregó que era natural de Massachusetts, y Olga creía oírle aún reír al escuchar el acento extraño con que ella repetía lo de Massachusetts.
—Massachusetts —insistía Paul, deletreando la palabra.
Y ella, obediente:
—Massachusetts...
Y Paúl reía..., reía mostrando unos dientes espléndidos, de deportista sano y juvenil.
Era aquel el hombre que, con la ropa hecha jirones y cubierto de sangre, apareció súbitamente, tras la catástrofe.
Había dejado de ser el Paul de Massachusetts, para convertirse en... su Paul.
El suyo y el de Marieta, que apareció poco después y que hasta entonces había sido sor María de la Cruz.
Los únicos supervivientes del desastre aéreo que los dejó perdidos en lo más intrincado de la selva brasileña.
Y así cinco años. Eterna recién casada, sin poder recibir el beso del marido.
Ni el de Paul. A pesar de que se sentía enamorada de él. O al menos eso creyó hasta que los dos llegaron a Río ocho días antes, liberados por una expedición científica. Marieta —sor María de la Cruz—, tras una breve pero dolorosa indecisión, decidió permanecer allá, entre los nativos que durante cinco años les dieron cobijo y para los cuales realizaba una maravillosa labor cristiana. Jamás sufrió tanto Olga como al separarse de su única amiga.
Pero volvió con Paul hacia el mundo. Y hacia Andrés, que la creía muerta.
*
La lluvia arreciaba, haciendo difícil la visión de la carretera, parecida a un lago negro y charolado, sobre el cual flotaba el coche. Javier encendía cigarrillo tras cigarrillo, y la atmósfera íbase haciendo densa y cargada.
Miró a la muchacha y observó que tenía los ojos abiertos, fijos en el oscuro camino.
—Creí que dormías —dijo. Negó ella:
—Estoy demasiado nerviosa para dormir.
—Lo comprendo. El nuevo aterrizaje forzoso debió de poner a prueba tus nervios.
—Los puso. Por más que yo me decía que nunca cae dos veces el rayo en un mismo sitio...
—... cayó, ¿no...? No hay que hacer caso de las frases hechas. Por fortuna, fue un rayo más misericordioso que el anterior.
Aunque trataba todavía de hablar con amabilidad, el tono continuaba resultando áspero, como si le fuese imposible librarse de una agresividad innata. La muchacha debió de notarlo, porque de nuevo se atrincheró en el pesado silencio.
Javier lo rompió otra vez.
—Había alguien más en la selva contigo, ¿verdad...?
Una ligera pausa, y por fin:
—Sí... Otras dos personas.
—Y... ¿qué hacíais allí...? En la selva, quiero decir. No tenía realmente interés por lo que la chica contase. Era, sin lugar a dudas, uno de aquellos seres sobre quienes los más terribles acontecimientos resbalaban sin dejar huella. En cierta ocasión, él había permanecido ocho horas en un departamento del tren con un compañero de viaje, con el cual inútilmente trató de sostener una conversación. Tema tras tema, aquel individuo los agotaba todos a las pocas palabras. No porque tuviese mala voluntad, sino porque materialmente no se le ocurría nada que decir. Algún tiempo después supo que se trataba de un hombre que había dado varias veces la vuelta al mundo. Pero todas las curiosidades de la tierra habían resbalado por su espíritu, dejándole igual de estúpido que antes de empezar.
Olga respondió a la pregunta con desgana:
—Al principio no hacíamos nada. Solo desesperarnos... y defendernos. La selva estaba llena de peligros. Además teníamos hambre. Y sed. Pero, sobre todo, terror. Un terror loco... que anulaba las demás sensaciones. Luego..., bueno... Luego nos encontraron unos nativos. Medio indios y medio negros... Su aspecto resultaba impresionante, pero no nos hicieron nada. Nos llevaron a su poblado, y allí hemos vivido hasta que la expedición Steffenson nos encontró.
En pocas palabras estaba relatada la tragedia de cinco años. La curiosidad de Javier se despertó.
—¿Y qué clase de vida llevabais entre aquella gente?
—Durante las primeras semanas sufrimos mucho. Desconfiaban de nosotros y nos hacían objeto de sus burlas. Luego Marieta...
—¿Quién era Marieta?
—Mi compañera. Una hermana de la caridad. —Su voz tembló ligeramente—. Marieta empezó a atraerse a los pequeños y a despiojarlos...
—¿A qué?
Ella sonrió.
—Despiojarlos. Una tarea ingrata.
—Por cierto que sí. —La miró de hito en hito—. ¿Tú también lo hacías?
Olga asintió.
—Eso carecía de importancia. Las catástrofes hacen perder el sentido de proporción de la vida. Nada es suficientemente malo... mientras nos ayude a subsistir. Ridículo tener ese apego a la propia existencia. Pero así es.
Él masculló entre dientes:
—En efecto..., es así. Aunque uno viva tan solo para maldecir cada minuto que pasa y para odiar a nuestros semejantes. —Calló un segundo y volvió al punto de partida—: De modo que despiojaste a los niños..., ¿y qué más?
—Luego tratamos de acostumbrarlos a las más elementales reglas de higiene. Para curar algunas cosas teníamos como única base el agua hervida. Después ellos nos enseñaron a nosotros a conocer el valor curativo de ciertas plantas. Acabamos por instalar casi una clínica, y Paul...
El nombre se le escapó sin sentir.
—¿Quién es Paul?
Vaciló solo un segundo, pero Javier, atento al detalle, observó la vacilación.
—El tercer superviviente. Éramos tres. Paul..., Marieta y yo.
Puso a Marieta entre ambos, con objeto de que él comprendiera que siempre había sido así. Pero no hizo el menor comentario.
—Paul nos edificó una choza, donde instalamos la clínica. Marieta tenía su título de enfermera, y no imaginas las cosas que se decidía a hacer. Nunca tuve tanto valor como ella. Hubiera parecido una mujer sobrehumana... si no hubiese sido tan tiernamente humana. No sé si me comprendes.
—Perfectamente. Uno de esos ángeles en la tierra de que nos hablan los libros. Jamás conocí a ninguno en mi vida. —Vio que su cinismo la hería y sonrió con una mueca desagradable—. Vamos, continúa.
—Ya no hay más que contar... Eso fue todo. Así cinco años...
«¡Cinco años!», pensó Javier. ¿Qué hizo él en aquel lapso, mientras la muchacha se dedicaba a curar llagas y a despiojar niñitos nativos? Vivir..., gozar de la vida intensamente, hasta que la persona a quien amaba le arrojó a una existencia de infierno.
Con furia hundió el pie en el acelerador, y la brusquedad del movimiento le obligó a ahogar un gemido.
¡Llagas...! Llagas por dentro y por fuera.
Si aquella estúpida muchacha que se sentaba a su lado no hubiese caído en la selva y el avión hubiese llegado a su destino, no habrían ocurrido los malditos acontecimientos que destrozaron su vida.
—Llagas por dentro y por fuera —repitió a media voz.
—¿Cómo...? —preguntó ella, sin comprender.
—Nada. Pensaba en voz alta. Perdona. ¿Tienes frío?
—Casi tengo calor...
—Abre un poco esa ventanilla.
La bocanada de aire húmedo y fresco alivió a Javier del dolor de cabeza que había padecido durante todo el día y rompió el ambiente irreal que se iba forjando alrededor de él.
Selvas..., fieras..., tribus salvajes..., la lucha por subsistir. Parecía increíble. ¡Y la muchacha con aquella carita sosa e ingenua, como quien acabase de salir del internado y llegara a casa para las vacaciones de Navidad!
Un ser incapaz de sentir emociones.
*
«Son demasiadas emociones», pensó Olga casi a la vez. Después del susto del viaje, de la exaltación de los ocho días de Río y del terrible pensamiento de ver de nuevo a Andrés, el diálogo con el hosco cuñado y el correr nocturno por unas carreteras inundadas resultaba una pesadilla.
Sentía los nervios tirantes, a punto de romperse.
—Procure llevar una vida tranquila, sin excitaciones ni agitación —había sido el consejo del médico de Río que la atendió durante los cuatro primeros días, en que de nuevo se sintió atacada por las fiebres.
Y vivía cada minuto en una exaltación absurda, que no podía dominar. A veces, el detalle más insignificante le daba ganas de llorar... o de cantar. Durante el sobresaltado viaje había pasado por varias alternativas de alegría y desaliento, de felicidad y desesperación.
La última etapa antes del accidente fue Dakar. En el bar del aeródromo, alguien le ofreció un cigarrillo, que aceptó sin saber por qué y lo fumó entre toses y lagrimeos, pues era su primer cigarrillo. Todo le sabía a nuevo: el té, los bollos, el aroma del tabaco rubio... Las conversaciones, la actividad de los camareros, el entrechocar de platos le producían una emoción agotadora. Formaba parte de un cuadro que hubiera podido titularse «Civilización» y que contemplaba con deleite.
Naturalmente, no podía decirle a la elegante dama de cabellos plateados y abrigo de visón que coqueteaba con el viajero mucho más joven:
«Por favor, señora. Continúe flirteando. Me encanta verla tan refinada..., tan pueril...».
Ni al muchacho de absurda barbita a lo Van Dyck, que reñía al camarero en tres idiomas diferentes, exigiendo una determinada agua mineral:
«Siga enfureciéndose, señor. Es divertido verle rabioso por un detalle tan insignificante».
Tuvo que hundir las manos en los bolsillos de su abrigo beige y clavarse las uñas en las palmas para contener una oleada de embriagadora alegría de vivir.
Sí. Otra vez vivía, era joven y viajaba de regreso a la patria. Tenía un precioso abrigo beige nuevecito, una falda a tono, un jersey verde esmeralda, unos zapatos deportivos y un gran bolso de piel de cerdo, lleno de pequeñeces maravillosas: una polvera, una barra de labios, un pañuelito de batista ... Y el cablegrama de Andrés, tantas veces leído que sabía su texto de memoria:
«Increíble sorpresa. Cariñosa felicitación. Acude cónsul español, que recibirá instrucciones. Abrazos. Lezcano».
Era muy propio de Andrés firmar con el apellido, en vez de con el nombre. Y era muy propio también no ser más expresivo. No podía extrañarle si recordaba su carácter. Claro que hubiese preferido que, en lugar de enviar instrucciones al cónsul, hubiera corrido a buscarla. Era lo obligado. Pero Andrés... era Andrés.
Se separó del bar y salió al aire libre. No soportaba las atmósferas cargadas.
Un camarero se acercó apresurado:
—Mademoiselle...
¿Se habría olvidado de pagar su café? Enrojeció bajo la atezada piel, mientras buscaba unas monedas en el bolsillo.
No, no. El camarero explicó en francés que el gasto estaba ya incluido en el precio del pasaje Río de Janeiro-Madrid. Solamente trataba de advertirle que el altavoz llamaba a los viajeros. ¿No viajaba acaso mademoiselle en el cuatrimotor de aquella línea? Pues debía reunirse a los demás, que ya estaban en el campo, dispuestos a embarcar.
Era cierto. El altavoz repetía con insistencia:
«Messieurs les voyageurs provenants de Río de Janeiro auront l’obligeance de se rendre sur le champ...».
Corrió atolondradamente. Siempre tenía que correr a última hora, porque el loco torbellino de sus pensamientos manteníala abstraída, fuera del mundo en que los otros se movían.
Llegó a tiempo para ponerse en fila ante la escalerilla. El reluciente aparato era ya algo familiar, y tenía la impresión de haber ocupado toda su vida aquel asiento junto a la ventanilla.
Dudó mucho antes de decidirse a tal sistema de viaje, después de la desgracia sufrida. Pero decidió ejercer un sistema de autodominio, para controlar los nervios. Soportaría la dura prueba.
Se preguntó si tendría algún nuevo compañero en el asiento vecino, que hasta Dakar fue ocupado por la esposa de un funcionario residente allí. Y, casi a la vez que se hacía la pregunta, el muchacho de la barbita a lo Van Dyck que había visto minutos antes en el bar se detuvo junto al sillón y le hizo un ligero saludo con la cabeza, mientras se instalaba cómodamente.
Le miró de reojo, aunque sin gran curiosidad. porque desconcertaba una barbita tan mefistofélica en el rostro juvenil. Una barbita rubia, perfectamente recortada, lo mismo que el leve bigote que adornaba su labio superior. El dueño de tales atributos abrió un libro y simuló abstraerse en la lectura. Leyó con disimulo el título, en francés: Pensamientos seleccionados, contra el amor, las mujeres y el matrimonio. Contuvo una sonrisa. Curioso que eligiera aquel libro para viajar por las nubes.
El gigantesco aparato inició las maniobras de despegue. Rugieron los motores, organizando una sinfonía mecánica que iba in crescendo. El viajero de la barbita a lo Van Dick le dirigió la primera mirada, y Olga sintió deseos de decir:
«No me mire con malsana curiosidad, para cerciorarse de si este infierno de rugidos me asusta. No crea que me da miedo. Son otras cosas las que me atormentan. Usted quizá no pueda comprenderme..., pero me gustan esos ruidos mecánicos. Me gusta que la compañía se preocupe por mi bienestar, hasta el punto de ofrecerme chicle y algodones para los oídos. Me gusta que la azafata empiece a flirtear nuevamente con los viajeros. Me gusta el girar de las hélices y los “monos” manchados de grasa de los mecánicos del campo. Todo ello supone vida, movimiento, solidaridad humana. Me gusta usted también, con su enorme abrigo gris, su libro de pensamientos absurdos, sus zapatos de ante castaño, su débil aroma a colonia cara y su aspecto de supercivilizado».
Pero no dijo nada. Oyó a alguien comentar en portugués:
—Ya hemos despegado.
Era la última escala... hasta Madrid. Hasta Andrés.
Por milésima vez ensayó la escena de la llegada y las palabras que le diría en cuanto se quedaran solos.
«Escucha, Andrés... Tendrás que ser paciente conmigo. Yo..., mis sentimientos».
No. Aquel comienzo era torpe. Volvió a ensayar:
«Escucha, Andrés. Han pasado cinco años, que equivalen a veinte en experiencia y madurez. Temo que nunca podré volver a ser una mujer como las otras».
Sí. Era preciso insistir en aquello de que nunca podría ser una mujer como las otras. Algo dentro de ella estaba roto para siempre. Roto y deshecho.
«Escucha, Andrés. Yo no soy una mujer como las otras. He visto demasiado. He sufrido demasiado. Tendremos que empezar de nuevo».
¡Qué difícil resultaba decirle a un marido que ya no se sentía enamorada de él! Y a un marido que todavía era un novio..., tras cinco años de viudedad.
Absurdo todo ello. Casi resultaba cómico.
Cerró los ojos y consiguió dormirse unas horas. Por primera vez durante muchos días, consiguió conciliar el sueño. Soñó con Marieta, con Andrés y con el viajero de la barbita a lo Van Dyck. Al despertar, lo único real y consistente resultó la barbita y su dueño. El choque entre la pesadilla y la realidad le hizo mirarle con alarma, abriendo mucho los ojos.
Él descubrió la mirada, y su aire de elegante aburrimiento desapareció. Inclinándose hacia ella, preguntó en inglés:
—¿Se encuentra usted mal...? ¿Es acaso su primer vuelo?
¡La misma frase de Paul, pronunciada con el mismo acento, que ahora tan bien conocía, tras cinco años de práctica!
Durante unos segundos creyó que el tiempo había retrocedido, y la mirada de alarma se convirtió en mirada de horror. Debatiéndose aún entre el torpor del sueño, lanzó la frase absurda, que el viajero de la barbita a lo Van Dyck recordaría siempre:
—¡Por favor! ¡No será usted también de Massachusetts...!
Y como si el destino quisiera hacerla objeto de una pesada broma, la voz de uno de los pilotos resonó a la vez, pareciendo una incongruente respuesta a su incongruente pregunta:
—¡Pónganse los cinturones de seguridad, señores!
¡Nos vemos obligados a un aterrizaje forzoso! ¡No pierdan la calma!
Otra vez ocurría. Frenéticamente se agarró al brazo del muchacho de la barbita a lo Van Dyck, rezando y diciendo a la vez entrecortadamente:
—Escucha, Andrés... No soy una mujer como las otras..., no soy una mujer como las otras...
*
Estaba apoyada en un árbol, en actitud estática, con la cara manchada de barro. El viajero de la barbita a lo Van Dyck, que vagabundeaba de grupo en grupo, se detuvo y la increpó en inglés, para dar un desahogo a los nervios:
—¡Bueno! ¿Usted no llora...? Llore como las demás. Y luego, como recordando algo confusamente, repitió la frase en un español perfecto.
Ella desvió la mirada del desolador espectáculo que los rodeaba, para mirarle, sin el menor vestigio de interés.
—No es obligatorio que llore, por supuesto —insistió él—. Incluso me alegra mucho que no lo haga.
Sacó un frasco plateado del bolsillo de su abrigo.
—Beba un trago. Se reanimará.
Lo rechazó.
—Bueno, no beba si no le apetece —se ofendió visiblemente—. Pero sería mejor que todos colaborásemos para evitar ataques de nervios y cosas semejantes.
A tiempo de decirlo, debió de comprender su estupidez. Nadie había colaborado tanto a mantener una calma relativa, ni nadie tan sereno como ella, que volvió a mirarle como a un insecto molesto, cuyo vuelo se siguiera con el atizador en el aire.
Dio el golpe inesperadamente:
—¿Por qué no bebe usted? Le está haciendo más falta que a mí.
Él contempló el frasco con desconcierto. Luego la miró, sonrió y acabó por obedecer. Bebió y, tras un suspiro de alivio, se apoyó en el árbol junto a ella, dirigiendo una mirada alrededor.
Allí estaban todos, como una tribu desesperada que hubiese padecido el ataque en masa de otra tribu enemiga. Todos los rostros tenían un tinte pronunciadamente amarillo, que les daba aspecto de malayos. Pero de malayos con ictericia.
A pocos metros, con un ala prendida entre las ramas de un árbol, yacía el avión, inclinado sobre un costado, en milagroso equilibrio. De allí salieron tumultuosamente, tan solo quince minutos antes, un grupo de personas despavoridas, que vieron la muerte muy de cerca.
Por suerte, no había heridos. Sin embargo, el susto fue suficiente como para poner fuera de combate a muchos que se debatían entre histerismos.
Tras breve vacilación, ella se decidió a hacerle otra pregunta, que también debió de parecerle asombrosa. Indudablemente la consideraría la mujer de las preguntas asombrosas.
—¿Quién cree usted que será el jefe de nuestra colonia?
Él se mesó la barbita, sin entender.
—¿El jefe de qué...?
—De nuestra colonia —se impacientó—. Quiero decir de todos nosotros. Es preciso nombrar un jefe. Y yo podría serlo. Estoy capacitada para ello. Tengo una gran experiencia del asunto.
La miró como si la creyera loca.
—Confieso que no comprendo...
Lanzó ella un suspiro, con el gesto resignado del maestro que se viera obligado a explicar algo elemental a un alumno torpe.
—Por difíciles que sean las circunstancias, hay que hacerles frente si uno quiere subsistir; ¿no es así...?
—Supongo que sí...
—Nos ha ocurrido una desgracia, y nadie puede ya evitarla. Aquí hemos caído y aquí estamos.
Él se pasó la mano por su rubio cabello, un poco rojizo, entre el que se hallaba prendida la diminuta hoja de un árbol. Retuvo la hoja entre los dedos, mirándola con sorprendido interés. Se fijó ella en que tenía unos ojos castaños muy claros. Y una boca burlona bajo el bigote, a cuyo cuidado debía de dedicar muchos minutos.
—Sí, aquí estamos —repitió él, sin poder disimular una sonrisa.
Continuó ella, con el ceño fruncido:
—Por lo tanto, es preciso organizarnos. La organización es la base fundamental, en estas circunstancias. Y yo me considero capacitada para organizar nuestra vida en común.
Por la expresión de su rostro imaginó que se preguntaba si estaría loca.
—¿Nuestra vida en común...? ¡Caramba!
—Si usted me apoya, podremos realizar algo... inmediatamente.
Miró en derredor, escrutando el paisaje.
—El terreno no es malo. Hay mucha vegetación, lo que prueba que habrá agua cerca.
Escarbó el suelo y cogió un puñado de tierra, que extendió sobre la palma de la mano.
—No está mal, pero quizá resulte mejor allá arriba... Se hace necesario explorar. ¿Quiere usted acompañarme?
—¿Adónde..., hijita?
Al oírse llamar «hijita» por un muchacho casi de su misma edad, parpadeó sorprendida. Luego hizo un amplio gesto, que igual podía indicar los árboles cercanos que el universo entero.
—Buscaremos un terreno más propicio, para instalar el campamento provisional.
—¿Cómo?
—Es preciso instalarnos antes de que anochezca. Mañana temprano saldremos en grupos de cuatro a explorarlo todo. Convendrá elegir un terreno alto y seco, que reúna condiciones de defensa contra las fieras.
—¿Ha dicho... fieras?
—Dividiremos el terreno en varios sectores. De momento construiremos dos cobertizos: uno para los hombres y otro para las mujeres.
—Una crueldad innecesaria.
—¿Qué?
—Esa separación. Me disgusta. Prosiguió, sin escucharle:
—Somos cuarenta y ocho personas: treinta hombres y dieciocho mujeres.
—Una escasez deplorable.
—Más adelante, cada uno podrá instalarse individualmente, si así lo prefiere.
—O por parejas, ¿no?
—Trabajando en turnos de dos horas podremos construir en seguida los dos cobertizos. Y dentro de cuatro o cinco días...
—¡Quééé! ¿Cuatro o cinco días...?
—No me parece mucho, teniendo en cuenta que se trata de gente sin práctica. Se asombrará usted cuando vea lo que puede conseguirse tras algún entrenamiento. Dentro de un par de meses tendremos construida casi una pequeña ciudad.
Él la detuvo, aterrado.
—¡Un par de meses!
—El tiempo vuela cuando hay mucho que hacer. De aquí a un año llegará a creer que ha estado toda su vida en la selva. Los nombres de Nueva York, Londres... o Madrid le parecerán una utopía.
Su interlocutor habíase convertido en la imagen de la estupefacción.
—¡Un año! ¿Insinúa que vamos a permanecer aquí un año? ¿Aquí...? ¿En este mismo lugar...?
Ella se encogió de hombros.
—Puede ser un poco más allá. No tengo especial interés en quedarme bajo estos chopos.
—Pero... ¿es que piensa de veras en que nos quedaremos aquí, perdidos en los bosques, haciendo vida salvaje?
Lanzó una carcajada, que resonó en el silencio campestre de un modo tan estrepitoso que todo el pelotón de viajeros, e incluso los atareados pilotos, quedaron en suspenso, mirándolos desaprobadoramente.
—¡Un año aquí! ¡Santo Dios! Me volvería loco... Ella habló con idéntica imperturbabilidad:
—No lo crea.
—¡Claro que no lo creo! ¡Un año!
—Digo que no crea que se volvería loco. Solo son horribles los primeros meses. Y, por cierto, dije un año para no ser pesimista.
Él dio un salto atrás.
—¿Quiere acabar de una vez con esa historia de Salgari? Los pilotos están arreglando la radio, y en breve vendrán a auxiliarnos. Podremos continuar el viaje y llegar hoy a Madrid. Debemos de estar cerca de Tánger. Por primera vez, ella se inmutó, humanizándose de pronto al despojarse del muro de frialdad con que se defendía de la desesperación.
—Repita eso —dijo con voz ronca.
Su interlocutor, que encendía un cigarrillo, se detuvo desconcertado.
—¿El qué?
—Eso... de que nos auxiliarán... y de que en pocas horas estaremos en Madrid... ¿Es cierto... o bromea?
—¡Claro que es cierto, hijita! Pregúnteselo a los pilotos.
¡En Madrid al cabo de unas horas! Cerró los ojos y apoyó la cabeza en el árbol, desfallecida. Temió el muchacho que fuera a desmayarse y acudió a su lado. Pero ella abrió los ojos.
—Entonces..., no ha vuelto a ocurrir —murmuró para sí.
Al ver que le ofrecía de nuevo el frasco de coñac, aceptó esta vez. Bebió un trago y sonrió. Sus ojos se encontraron.
—Tiene gracia —dijo él.
—No tiene gracia ninguna —protestó.
—Me refería a sus ojos. ¿No se ha fijado? Son iguales que los míos. Idéntico color castaño claro, casi amarillo. La felicito... porque tenemos unos ojos muy poco corrientes... Pero..., ¡caramba! ¿Qué le sucede? ¿Va a llorar ahora...? Un poco de calma, Gran Jeque.
Irritada por el fallo de sus nervios, protestó:
—¿Có... mo... me... ha... llamado?
—Gran Jeque. ¿No quería usted ser el jefe de nuestra tribu? Pues para mí será usted siempre mi Gran Jeque Ojos Dorados... Vaya..., vaya, cálmese. Le juro que ni siquiera soy de Massachusetts...
*
—Debe de parecerte un camino sin fin, ¿no? —preguntó Javier, sacándola de su ensimismamiento—. Pero ya estamos llegando. Apenas unos kilómetros más.
Había cesado la lluvia momentáneamente. El húmedo aire llevaba aroma de tierra mojada y de fango del río. Las ruedas del coche levantaban nubes de agua, con ruido de oleaje. Aranjuez había quedado atrás hacía rato. Apenas algún que otro coche se cruzaba con ellos en la carretera. Parecía, en efecto, un camino sin fin. Sin fin y sin esperanza.
—Posiblemente, las cosas no están saliendo como tú esperabas que salieran. ¿Me engaño? —preguntó volviéndose a mirarla.
En la oscuridad se distinguía apenas el brillo de sus grises ojos.
—En efecto.
—En la vida hay que estar siempre preparado para las sorpresas. Tú lo sabes por experiencia.
Olga se arrebujó en el abrigo, estremecida.
—Conocí hoy a un hombre... —empezó a decir.
Y se detuvo. ¿Para qué hacer confidencias a tan desagradable interlocutor?
Pero él insistió:
—¿De veras...? Cuenta..., cuenta.
—Un muchacho interesante, que se creó una filosofía a medida. Según él, cada día tiene su secreto. Pero siempre un secreto delicioso..., electrizante, que podríamos gozar si nos esforzásemos en descubrirlo.
Parecíale estar oyendo aún la voz de su compañero de viaje al decir aquello, mientras se acariciaba la barbita con gesto muy peculiar. El diálogo había transcurrido en el bar del aeropuerto de Tánger, adonde llegaron tras varias horas de molesto traqueteo en camioneta. Dick Wyne había resultado un compañero simpatiquísimo, que la entretuvo durante todo el camino con sus originalidades. Según le refirió, regresaba de una cacería por el interior de África y tenía que estar urgentemente en Madrid, para un negocio de gran interés.
—Pero creo en mi buena estrella —objetó—. Y mi buena estrella me ha mandado aviso para que no realice este negocio. Por lo tanto, voy a cambiar mi itinerario. Me quedaré unos días en Tánger. Este era el secreto delicioso que encerraba el día de hoy. Me gustan las cosas imprevistas. Me gusta haber interrumpido el viaje... Y me gusta haberla conocido a usted, Gran Jeque.
Estaban comiendo juntos, al aire libre, y ella saboreaba el encanto del cielo azul y de la atmósfera límpida, de los platos y vinos escogidos y de la alegría de sentirse vivir tras el terrible sobresalto.
La compañía les había ofrecido aquel almuerzo, en espera del avión que llegaría a recogerlos. Un grupo de moros con sus albornoces blancos tomaban café en otra mesa cercana. El camarero que los servía era también moro, vestido con amplios pantalones de vuelo fruncido, chaquetilla oscura y el inevitable fez. El perfume de un plantel de geranios llegaba hasta ellos, y lo aspiró con delicia.
—Vamos, Gran Jeque. Confiese que usted también está encantada de haber conocido al poseedor del par de ojos gemelos a los suyos. ¿No cree en el destino? Estaba escrito que tendríamos que conocernos. ¡Y quién sabe si también estará escrito que tengamos que enamorarnos! El uno del otro, quiero decir... —puntualizó, por si no estuviera ya suficientemente claro—. No importa el que ni siquiera conozca su nombre... ¡No! No me lo diga. Es mucho más bonito así. Volveremos a vernos algún día, estoy seguro. —Se acodó en la mesa y la contempló con sus reidores ojos—. Dígame ahora, muy en serio: ¿se alegrará de volver a verme, o tiene algún prejuicio definido contra las barbitas mefistofélicas?
—Las barbitas mefistofélicas solo despiertan mi curiosidad. Confieso que me estoy preguntando...
—¿El porqué de esta admirable barba? Es solamente para no aburrirme de mí mismo. Considero que el aspecto físico ejerce gran influencia sobre nuestro ánimo. Procuro renovarme para evitar el aburrimiento. Hasta hace pocos meses era yo un buen muchacho, sencillamente afeitado y sin complicaciones, que se aburría en su casa de California. Pero una mañana, al afeitarme ante el espejo, decidí que aquello no podía continuar un minuto más. Resultaba penoso contemplar diariamente el mismo rostro de expresión estúpida, haciendo muecas con las mejillas llenas de jabón. Introduje cambios en mi fisonomía. Suprimí la raya del peinado, cambié de sastre, me definí por las corbatas discretas y seguí con ansiedad el ritmo creciente de mi barba. A las pocas semanas volvía a mirarme con placer. Era un hombre nuevo.
Ella reía, olvidando sus preocupaciones. La mayoría de sus compañeros de viaje, repartidos en diferentes mesas, acusaban en sus rostros los desagradables ratos pasados. Solamente aquel Dick Wyne, de California, daba la impresión de estar disfrutando del mejor momento de su vida. Exactamente igual que si se encontrara en un salón de té, charlando con una amiga a la que hubiese invitado.
—Usted no imaginará la influencia que puede ejercer una barba en el espíritu de un hombre. Si hasta entonces había sido un tipo bonachón y soso, a partir de aquel momento comencé a llenarme de complejos elegantes y de vida interior. Resolví venir a Europa, y desde entonces no han cesado de ocurrirme aventuras apasionantes.
—Como este aterrizaje forzoso, ¿no?
—Sí. Como este aterrizaje forzoso. —Se acodó sobre la mesa, mirándola con interés—. ¿Se quedará mucho tiempo en Madrid, Gran Jeque?
—Mi marido vive allá. Hizo un gesto de sorpresa.
—¡Su marido! ¿Desde cuándo está permitido que las niñitas se casen...? ¡Su marido! —Puso cara de desesperación—. ¿Por qué el destino me juega esta mala pasada...?
—Cada día tiene su secreto... Recuérdelo. Su secreto agradable.
—«Electrizante» es la palabra. Pero no resulta nada electrizante el hecho de que todas las mujeres bonitas tengan un marido esperándolas...