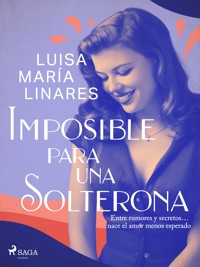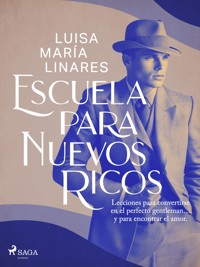Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Tres desconocidos, un plan absurdo y una aventura que lo cambia todo. Nina es una nadadora que ya no puede competir; Juan es un piloto que ha perdido la vista. Poco pueden hacer por cambiar su suerte, hasta que un hombre enfermo aparece con un plan descabellado para cobrar un seguro de vida. Ellos aceptan y se pone en marcha una serie de hilarantes acontecimientos que te sacarán una sonrisa y te enternecerán. "Socios para la aventura" es una historia sobre alianzas inesperadas y corazones que no quieren rendirse ante la mala suerte. Escrita con ingenio, esta comedia romántica ha sido traducida a varios idiomas y fue adaptada al cine en 1958.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
Socios para la aventura
NOVELA
Saga
Socios para la aventura
Cover image: Shutterstock & Midjourney
Cover design: Rebecka Porse Schalin
Copyright ©1958, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727242163
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
I
¡Ay, triste de mí.
Que ya nunca, nunca seré lo que fuí!
.........................................................
Juana de ibarbourou
Alzó la taza de café y brindó en silencio por sí misma.
— A tu salud — se dijo contemplando la imagen que en el espejo repitió su gesto. Bebió el último sorbo y rebuscó en el bolso hasta encontrar unas monedas.
— Merci, mademoiselle.
El camarero que atendía tras el mostrador se quedó con el cambio. Nina no protestó. Llevaba casi dos horas instalada en el alto taburete, acodada en la barra, mirando sin interés el ir y venir de los parroquianos, adormeciéndose con el tintinear de vasos y cucharillas y oyendo repetir una y otra vez los discos de la gramola.
«...quand le bonheur s’en va
il faut recommencer encore...»
Era el estribillo de la canción de moda, que había escuchado veintitantas veces. Empezaba a tener la sensación de que formaba parte del mobiliario. Hasta su jersey de lana amarilla estaba impregnado de olor a bollos, a café y a chocolate. Contempló la calle a través de los vidrios empañados. Al fin había cesado de llover.
Se estiró el jersey y sacudió su falda también amarilla, que en un tiempo estuviera admirablemente plisada y que ahora exigía una inmediata visita al tinte. Abriéndose paso por entre las mesas se dirigió a la puerta. Un alborotador grupo de muchachos suspendió su griterío para seguirla con la vista.
No comprendía por qué la miraban tanto. Sabía que era bonita, pero ya no estaba «en forma». El cristal de la puerta reflejó sus menudos senos que el jersey ponía de relieve, su cintura inverosímil y sus estrechas caderas. Un auténtico manojo de huesos. De todos modos la mirada de los hombres resultaba consoladora. Había pensado a veces en lo amarga que debía ser para una mujer aquella hora H en que advirtiera que los ojos masculinos resbalaban indiferentes sobre sí. Una hora que fatalmente llegaría, pero que aun tardaría muchos años en sonar para ella.
Echó a andar por el boulevard. De las hojas de los árboles colgaban gruesas gotas de lluvia, como abalorios de una araña de cristal. El aire sabía a leche fresca, una leche en la que por equivocación alguien hubiese echado un puñado de sal. La marea debía de estar subiendo. Oíase el cercano rumor del mar.
Volvió a estirarse el jersey, movimiento que ya se estaba haciendo maquinal. Los pies calzados con sandalias doradas rehuían los charcos de agua que la tierra se apresuraba a absorber. Rápidamente, tras el breve intervalo de lluvia todo se convertiría de nuevo en el paraíso caro y deslumbrante que atraía a los turistas. Otra vez la gente se reuniría en las terrazas del casino, extendidas sobre la playa para charlar sobre regatas, carreras de caballos o combinaciones en la ruleta. Los más jóvenes se lanzarían al mar, aquel mar que Nina adoraba tanto, y que ahora tenía que considerar como un elemento hostil.
Se detuvo ante una librería contemplando las portadas de los libros. Siguió después dando vueltas hasta detenerse de nuevo ante la entrada de un cine. Ni las fotografías de los artistas preferidos pudieron retener su atención. El cerebro trabajaba febrilmente en busca de una idea que la ayudara a salir del conflicto en que se hallaba, pero la idea salvadora no acudía.
Otra vez se vió reflejada en un espejo y se preguntó qué subconsciente le habría hecho adoptar instintivamente el vacilante andar de los vagabundos. Aquel andar incierto y sin esperanza que caracterizaba a los sin hogar.
Porque ella, Nina Fresno, era también una vagabunda. Una vagabunda elegante.
Sonrió, sin perder el sentido del humor. ¿Elegante? En otros tiempos el jersey y la falda pudieron ser considerados «chics». Ahora era preferible desterrar el adjetivo elegante y dejarlo sólo en «vagabunda». Una vagabunda dedicada a la caza de una idea.
— He agotado todas mis reservas — se dijo con ironía —. Mi última idea genial fué ésta de venir a «La Falaise»... y gastar mis últimos francos en el billete del autobús.
Ni siquiera le quedaba lo suficiente para volver a Niza. De cualquier modo, en Niza tampoco habría sabido qué hacer. Madame Morin no querría volver a alojarla ni devolverle su maleta.
— Bueno, bueno... No te dejes amilanar, «Juana la lista» — se dijo encontrando cierto placer en darse el nombre que su padre le daba a menudo. Creía estar oyéndole aún, decir ante cualquier conflicto:
— ¡Exprime esa calenturienta imaginación y dale una de tus ideas a papá!
Y no es que papá estuviese falto de ideas. Ni su madre tampoco. Pero de los tres era Nina la mejor surtida. Tal exceso de ideas hizo vivir siempre a la familia una existencia de inestabilidad aterradora. Tan pronto era papá, como mamá o como Nina los que tenían una nueva y original inspiración que inmediatamente se ponía en práctica. Y se lanzaban a un torbellino vertiginoso que hacía comentar a su madre:
— ¡La vida es divertida como una gran excursión!
Efectivamente, lo era. Aquellos adorables locos que se casaron a los diez y ocho años y que creían que todos los países del mundo estaban esperando ansiosamente su visita, sabían saborear el jugo de la naranja que para ellos simbolizaba el globo terrestre. Podía comerse pausadamente y sabía bien, pero era mucho más delicioso morder la cáscara, sorber el jugo y devorar todo rápidamente, hasta la piel, e incluso tragarse las pepitas.
Papá era un profesional del deporte. Profesor de tenis, profesor de esgrima, profesor de equitación, profesor de esquí. Mamá, además de una belleza, era profesora de música y daba conciertos en los lujosos hoteles donde el marido trabajaba enseñando sus habilidades a los millonarios de todo el mundo.
Naturalmente, también Nina fué campeona. A los cinco años ya era anunciada en grandes carteles bajo el rótulo de
la sirena que no conoce el miedo
Primero fueron zambullidas corrientes desde trampolines de tres metros de altura. Luego, conforme la excitación del triunfo se iba apoderando de ella, fueron los saltos peligrosos, las acrobacias y las competiciones siempre ganadas. Cientos y cientos de fotografías tomadas al salir del agua, sonriendo, con una gran copa de plata entre los brazos.
nina, la sirena sin miedo...
Y, efectivamente, vivía sin miedo, sin preocupaciones, sin pensar que aquella encantadora vida excitante pudiera acabar.
Pero acabó, dos años antes. Un desprendimiento de tierras hizo desaparecer a la alegre pareja de papás que Nina idolatraba. Murieron del modo que quizá hubiesen querido morir. En una alegre excursión alpina, en tierras suizas.
Murieron papá..., mamá... y Michel.
Michel era... Nina no podía aún pensar en Michel. Su recuerdo le hacía apretar los dientes, con sufrimiento insoportable. Michel era... el cielo..., la dicha..., el encanto de Nina.
Era el muchacho con quien iba a casarse.
De golpe había perdido a los tres.
La sirena que no conocía el miedo quiso morir también, pero siguió viviendo. Un mes tras otro... Un año... Dos años...
Nuevos campeonatos... Nuevas copas... Nuevas fotografías al salir del agua... Y el alma, muerta de desesperación.
— Mademoiselle Nina... Permítame una foto...
— Fräulein..., un momento de atención...
—Signorina...
Y ella, sonriendo y pensando siempre:
— Papá..., mamá..., Michel...
Y así hubiera continuado todo, de no haber cogido una pulmonía. Dos meses en un sanatorio, que agotó sus ahorros. Otro mes en un hospital de Niza... Y por último, dos días antes, al salir de allí, el consejo del médico:
— ¡Nada de lanzarse al agua! Ni soñarlo en mucho tiempo. Quizá nunca.
Quizá nunca... ¿Podía un oficinista renunciar a su oficina? ¿Podía una sirena volver la espalda al mar?
Y allí estaba ahora, en «La Falaise», la playa de moda, situada a dos horas de Niza. Quemó su último cartucho inútilmente. En un periódico había leído que la famosa pareja de patinadores suizos los Ducroix se encontraba allí. Conoció a los. Ducroix años antes, y siempre los unió una gran amistad. Pero en el hotel «Jeanne d’Arc», donde fuera a preguntar por sus amigos, acababan de notificarle que se habían marchado pocos días antes, sin dejar señas.
La sirena había varado en «La Falaise» sin saber cómo podría salir de allí.
Llegó al malecón del barrio viejo, frente al mar, donde se alzaba la feria, que duraba todo el verano. Los altavoces atronaban con sus músicas, y el olor a «crêpes Suzette», a aguardiente y a licor de menta flotaba por todas partes. Por causa de la reciente lluvia, apenas si era visitada por un pequeño grupo de curiosos, y los dueños de los barracones mostraban semblantes alicaídos.
— ¡Atención, caballero!... ¡Atención, señorita! ¿No quiere conocer su porvenir?... Consulte a Madame Arianne.
Nina pasó de largo sin prestar atención a la vieja que adivinaba el porvenir. Sobre su porvenir incierto, ni siquiera ella podía profetizar nada.
— ¡Y, sin embargo, tengo un porvenir! — se dijo entre dientes, aspirando con deleite el olor a «crêpes».
Sus veinticuatro años la obligaban indefectiblemente a tener uno. Por el momento, lo único que con certeza podía asegurar es que se hallaba hambrienta. Martirizada por una hambre horrible.
— Apetito — se corrigió. Pero inmediatamente volvió a corregirse —: Hambre.
Hambre cruel que no había conseguido atenuar la taza de café con leche. Un mundo de sugerencias filosóficas se alzaba entre estas dos palabras: apetito..., hambre...
— ¿Qué valen los «crêpes»?
Tan preocupada estaba, que hizo la pregunta en español, y tuvo que repetirla en francés. Un hombre que, apoyado en el mostrador de la freiduría, comía «crêpes» y bebía pernod alzó la cabeza y la miró con curiosidad. Tenía ante sí una bandeja repleta, y Nina lanzó en su dirección una ojeada famélica.
El dueño de la barraca mencionó un precio y aguardó esperanzado. Pero Nina dió media vuelta. No tenía aquella cantidad en su bolso.
— Paciencia — pensó —. Aun me quedan seis almendras saladas que guardaba para un último caso. Supongo que este último caso ha llegado.
Se las fué metiendo en la boca una a una, masticándolas despacio para que durasen más.
Sobre un tablado, una banda de música empezaba a afinar sus instrumentos. Más allá, un puesto de tiro de pelotas dejaba ver la cara de un negro con sombrero de copa, que aparecía y desaparecía haciendo muecas desafiantes, mientras evitaba el certero golpe de los jugadores. Era la barraca que tenía más visitantes, sin duda porque el hecho de poder golpear impunemente a un semejante poseía irresistible encanto.
Al menos, aquel pobre negro tenía un empleo. Pensaría almorzar, cenar y dormir bajo techado. Nina no podía decir otro tanto.
Como si adivinara sus pensamientos, el negro la miró, guiñándole un ojo. Sin saber por qué, le devolvió la sonrisa.
Un hombre gordo, de cuello corto y rostro apoplético, se excusó por darle un codazo. Tenía ante sí una caja con una abundante colección de pelotas que lanzaba a la cara del negro con alegre ferocidad. En cierto momento, al conseguir darle en un ojo, lanzó un gritito de inexpresable regocijo y pidió una nueva remesa de proyectiles, que debían resultar diabólicamente duros. Ya había conseguido dos premios: una botella de vermut y un frutero de cristal. Aspiraba a conquistar el tercero. Para ello era preciso acertar en la chistera del negro y arrancársela de la cabeza.
Nina lo contempló fascinada. Las venas de sus sienes se hinchaban por la emoción y el ejercicio. A cada momento, las manos regordetas sacaban la cartera y elegían un nuevo billete como pago de más pelotas.
Tres o cuatro curiosos formaron corro. El puesto se animaba. ¿Qué pensaría el negro bajo su sonrisa estereotipada?
Repentinamente, Nina tuvo un sobresalto. De la cartera del gordo de feroces instintos acababa de caer un billete que permanecía en el suelo, ignorado de todos. Un billete fascinador, dobladito en varios pliegues. Un billete que podía suponer un buen bistec, el viaje de vuelta del autobús y quién sabía qué posibilidades más.
Aguardó anhelante, con la respiración entrecortada. Por un momento, el billete desapareció, oculto bajo el pie de uno de los curiosos. Luego volvió a salir a la luz, pegado al barro del suelo. Debía advertir al gordo... Debía hacerlo, naturalmente... ¿Qué ideas locas se le estaban ocurriendo?
Empezó a sudar de angustia. Su subconsciente entabló una lucha feroz con su conciencia.
— Vamos..., Nina... ¿Es que vas a entregar ese billete? No seas tonta. ¿No ves que lo va a gastar en más pelotas para golpear al negro? Cógelo, que bien lo necesitas.
Su otro yo protestaba:
— ¿Es que has caído tan bajo que vas a empezar a apoderarte de lo ajeno? No lo hagas, Nina..., no lo hagas...
El billete continuaba siendo empujado, pisoteado e ignorado. Obedeciendo a un impulso irresistible, Nina avanzó y lo ocultó con el pie. Ya estaba hecho. Lanzó un suspiro de agonía. Se había decidido, y una vez decidida, nadie la movería de allí. Continuaba sintiendo los latidos del corazón en la garganta, en la punta de los dedos y hasta en aquel pie audaz que ocultaba celosamente su secreto.
Se encogió de hombros y repitió para sí la frase con que desde muy niña trataba de tranquilizar su conciencia después de alguna travesura:
— Si es pecado..., es un pecado muy pequeñito.
Un pelotazo del gordo consiguió arrancar la chistera del negro, y una compotera de cristal pasó a ser propiedad del triunfador. Rezumando alegría por todos los poros, recibió la felicitación de los mirones. Los ojillos alegres se cruzaron con los de Nina, y, halagado por el interés femenino, le dirigió una amistosa sonrisa.
— ¿Quiere probar suerte? — dijo ofreciéndole una pelota.
Nina declinó la invitación con un asomo de sonrisa. No podía retroceder ni avanzar, ni mucho menos levantar el pie de donde lo colocara. Tenía que continuar allí hasta que se marcharan todos, como si el espectáculo la entusiasmara. El gordo habíase lanzado a un feroz tiroteo, fallando todos los golpes. El saberse observado por unos encantadores ojos verdes lo ponía un poco nervioso.
— Pas de chance — dijo con un tonillo insinuante que consideraba fascinador.
Nina hizo una mueca que no expresaba nada. Temía que el individuo se entusiasmara, considerándola una posible conquista. Pero no podía batirse en retirada. Estaba clavada allí con la más enérgica determinación, dibujada en su bonito rostro de óvalo afilado. «Aquí estoy y aquí me quedo», parecían decir las pupilas llenas de vivacidad, la pequeña nariz de trazo perfecto y los labios carnosos, que se abrían sobre la voluntariosa barbilla.
Nina, la sirena que no conocía el miedo...
El gordo empezó a dar inequívocas muestras de flechazo. Nina, que conocía los síntomas y que a fuerza de viajar por el mundo había llegado a ser una gran psicóloga, decidió que se lo quitaría inmediatamente de encima con un sistema que casi nunca fallaba con los hombres: hiriendo su vanidad.
Ante el primer fallo del jugador adoptó una actitud burlona, que él adivinó y que aumentó su azoramiento. Al segundo fallo, Nina lanzó una despectiva carcajada y lo miró con ofensiva atención, como si el pobre hombre se hubiese convertido en el espectáculo más regocijante y grotesco del mundo. Cuando el tercer pelotazo fracasó, Nina se tapó la boca con la mano, tratando de contener un raudal de carcajadas. Las cejas del hombre adquirieron un fruncimiento amenazador, y los aires de conquista desaparecieron para dejar paso a una mirada furibunda. El rostro apoplético adquirió tonos violáceos. Cinco minutos después, convertido en una ruina moral y con un gran complejo de inferioridad que lo acompañaría durante todo el día, se alejó hacia otros lugares con su botella de vermut, su frutero y su compotera.
Nina quedó dueña del campo. Permaneció, sin embargo, en la misma postura, temiendo ser objeto de la curiosidad del dueño de la barraca. Fingió seguir con interés las incidencias del juego de otros recién llegados.
— Levante el piececito y coja de una vez «su» billete — dijo una voz a su lado, en correcto español.
Nina contuvo un gesto de retroceso, y, dominando el ansia de echar a correr, volvió la cabeza.
— ¿Me habla a mí? — preguntó secamente, con la angustiosa certeza de que así era.
Su interlocutor sonrió de una manera que a ella se le antojó siniestra. Sin embargo, no era una sonrisa siniestra. Simplemente una sonrisa.
— Me he tomado esa libertad... ¡Ea! Estáte quieto, «Cara de Viudo» — añadió dirigiéndose a su perro, un cocker negro de largas orejas y aspecto solemne —. No molestes a la señorita. Disculpe a «Cara de Viudo». Cuando oye hablar español se vuelve loco de alegría.
— Sí — pareció decir «Cara de Viudo» con ojos cariñosos y expresión más triste que nunca —. Aunque mi aspecto no lo indique, estoy radiante de felicidad.
— Decía — continuó el amo del perro — que debía usted coger el billete antes de que vuelva el gordo.
Nina enrojeció, y la voluntariosa barbilla adoptó actitud combativa.
— No comprendo.
Con malicia, el muchacho le señaló un pie.
— Ese piececito de aspecto inocente...
— ¿Qué le pasa a mi pie? — desafió.
— Como pasarle no le pasa nada. Es un pie monísimo..., si me permite decirlo.
— No se lo permito. Haga el favor de dejarme en paz.
— ¡Quieto, «Cara de Viudo»! Me parece que no le hemos sido simpáticos a la señorita.
— En absoluto. ¡Quíteme de encima a este viudo tan extremoso! Va a romperme el traje.
— Es que le encantan las españolas. Es un perro español.
— Muy interesante. Supongo que tendrá su pasaporte en regla. Ahora lléveselo.
Él volvió a sonreír. Una sonrisa particular que nacía y moría en los labios. Los ojos no se animaban lo más mínimo.
— Lástima... Me pareció más asequible cuando preguntó el precio de los crêpes... Sí — atajó observando la interrogadora mirada de ella —. Yo era el devorador de crêpes que estaba sentado allí. Me gustó oírla hablar en español. Estuve a punto de invitarla, pero se alejó demasiado de prisa... De todos modos la invitación sigue en pie. Y a propósito de pie... — añadió traviesamente.
Nina se cruzó de brazos y sostuvo su mirada. Comprobó que se trataba de un hombre de unos treinta años, más bien alto que bajo, de tez curtida y anchos hombros, que ponían de relieve un jersey azul marino de cuello subido. Lo clasificó entre los veraneantes, porque iba tan mal vestido como sólo los veraneantes ricos se atrevían a ir. Pantalones de mahón azul marino y sandalias marrón, bastante usadas. El cabello negro, fosco y despeinado, muy corto. Parecía una extraña mezcla de marino, gitano y vendedor de alfombras. Terriblemente latino. Y terriblemente impertinente.
Con los nervios en tensión, Nina le quitó la palabra:
— ¿Tiene la bondad de no molestarme? Márchese, por favor. Me está dando la lata... ¡Caramba! ¿Es que no voy a poder abrir la boca sin que este perro de luto riguroso se me eche encima? ¿Lo ha adiestrado para que haga estas cosas?
— De ningún modo. Es entusiasmo espontáneo. Le ha gustado usted... Ea, no se enfade conmigo... Ya me voy. Sólo traté de ser simpático con una compatriota.
— Pues ha fracasado.
Suspiró él y se llevó a los labios una cachimba medio apagada.
— Me temo que sí. Buena suerte, de todos modos... Vámonos, «Cara de Viudo». Aquí no nos quieren.
Silbó al perro y echó a andar en dirección al malecón. Allí se sentó, frente a la barraca y continuó mirándola de reojo mientras hacía fiestas al animal.
— Tipo impertinente...
Nina se mordió los labios iracunda. El odioso individuo no quería indudablemente perderse el espectáculo de verla inclinarse para coger el billete. No le daría ese gusto. Continuó impertérrita con el pie firmemente apoyado sobre el tesoro. Era testaruda, de una increíble testarudez, según aseguraba su padre. Sería capaz de permanecer así el día entero aunque echase raíces. El moreno con cara de pirata no se daría el gustazo de reírse de ella.
Se tiró del jersey y se volvió hacia el otro lado, encontrándose con la mirada del dueño de la barraca, que sin duda empezaba a considerarla una «mirona» irritante.
— ¿Quiere una caja de pelotas? — ofreció con gesto avinagrado.
Negó ella con su mejor sonrisa.
— No, gracias... Más tarde. Estoy mirando para orientarme un poco...
¡Orientarse! El hombrecillo hizo una mueca despectiva y escupió por un colmillo, retirando la caja.
El olor de los crêpes seguía llegando en vaharadas y también el de maíz tostado con azúcar. Recordó la invitación de su compatriota. En cualquier otra ocasión habría aceptado, porque el hambre era muy grande, pero a la primera mirada se había despertado en ella una repentina hostilidad hacia el insoportable personaje. ¿Quién sería? ¿Un millonario o un aventurero de los que tanto abundaban por la Costa Azul? Un aventurero como ella misma...
Renegó de aquella idea. No era una aventurera. Siempre se había mantenido honrada, ganando su vida del único modo que sabía... Sin perjudicar a nadie y sin...
Perjudicar... Había perjudicado al gordo, al no advertirle la pérdida del billete... Sí... ¿Por qué no ser valiente y calificar las cosas por su verdadero nombre...? Había sido un robo.
¡Un robo!... Empezó a temblar. No, no era un robo. Sólo un pecado muy pequeñito...
— ¡Acérquense, señoras y caballeros! Tiren pelotas al negro y recibirán bellos premios. Una hermosa botella de ajenjo. Una sorprendente botella de anís. ¡Contemplen los bellos regalos!
El dueño de la barraca vociferaba ensordeciéndola. De nuevo volvió a insistir poniéndole una caja casi cerca de la nariz.
— ¿No quiere? ¿Continúa orientándose?.
Dió un resoplido desesperado y volvió a llevarse la caja.
De reojo observó Nina al tipo del malecón. Sonreía, como si todo aquello le divirtiera mucho. Hasta «Cara de Viudo» con la boca abierta y la lengua de fuera parecía sonreír también con melancólica sonrisa.
Nina sintió un ataque de rabia. Cogería el billete y se marcharía. ¿Qué le importaba aquel hombre y qué le importaba nadie en el mundo? ¿Por qué perdía el tiempo tan estúpidamente...? Que se riera cuanto quisiera... Ella se iría con el dinero a comer algo en seguida. Algo consistente y calentito. Algo grande... Algo que tuviese alrededor muchas patatas fritas.
— ¿Una caja de pelotas...? — volvió a ofrecer el dueño abriendo y cerrando las manos como si quisiera estrangular la atmósfera, o se sintiera a punto de un ataque de nervios.
— No... Todavía no...
Era preciso agacharse y coger el dinero. Era imprescindible. Aunque se riera el español. Aunque se riera la humanidad entera.
Pero no se agachó todavía. Esperó un poco más. ¿No se cansaría aquel necio?
Repentinamente surgió un nuevo contratiempo. Alzó la cabeza para contemplar el cielo, lleno de nuevos nubarrones. Una gota de agua le rebotó en la nariz.
— Lluvia otra vez...
El dueño de la barraca empezó a vociferar con nuevos bríos tratando de retener a los parroquianos.
— No se marchen, señores. Sólo será una lluvia pasajera... Lancen bolas al negro... Ganen bellos premios... Una hermosa botella de ajenjo..., una sorprendente botella de anís..., un...
Era inútil... La lluvia arreciaba y el pequeño grupo se dispersó a gran velocidad. Nina y el dueño del puesto se miraron de hito en hito. El bigotillo de él subía y bajaba a impulsos de la indignación.
— ¿Y bien...? — se encaró con ella como el león que se dispusiera a martirizar a su presa.
— ¿Y bien...? — repitió Nina, asustada.
— ¿Piensa continuar aquí orientándose el día entero? ¿Horas y horas, días y días, semanas y meses sin coger una sola pelota? — resopló como un ciclón —. Pues no podré resistirlo. — Le lanzó a las manos una caja entera —. Tenga. Oriéntese de una vez. Se la ofrezco yo. ¿Cómo...? ¿No...? — Se pasó una mano por la cabeza como si fuese a tirarse de los pelos —. ¿Es que no entiende? Se la doy gratis. GRATIS...
Pero ante su asombro, «la mirona» lo rechazó de plano.
— Lo siento. Tengo que marcharme... Llueve mucho... Otro día volveré... y me orientaré... definitivamente.
Caía un diluvio. Y, sin embargo, allí estaba sentado sobre el pretil de piedra el antipático elemento hostil, causante de todo el desbarajuste. Él y su perro, indiferentes a la lluvia, como dos espectadores de primera fila que hubiesen pagado su butaca y no quisieran marcharse hasta que concluyera el espectáculo.
Nina se agachó, ciega de rabia. Sacó el billete de debajo del pie. Lo limpió de barro y, obedeciendo a un impulso imposible de dominar, se lo tendió al negro, que en aquel instante salía del interior de la barraca con la chistera envuelta en un papel.
— Tenga. Es para usted... Se lo ha ganado bien...
El negro abrió una enorme boca que le hizo recordar a Nina las novelas de Salgari leídas en la infancia. Antropófagos, islas Caribes..., lanzas guerreras. Pero sólo había abierto la boca para decir, sin poder creer en su suerte:
— ¿Es posible?
Nina echó a correr bajo la lluvia. No quería volver a pensar en aquello. Era una estupidez, lo sabía, pero no podía hacer otra cosa.
— Maldito orgullo — pensó con la cara húmeda de lágrimas y de lluvia —. ¡Que el demonio se lleve a «Cara de Viudo» y a su amo «Cara de Fresco»!
II
No es bueno que el hombre esté solo.
Génesis. 2
«Cara de Viudo» agitó las enormes orejas, como si contestara que no, a la oferta de su dueño, que le tendía un trozo de pan con queso.
— No — parecían decir los ojos perrunos —. Ése es tu almuerzo, Idolatrado Amo. Yo ya tomé el mío y no es justo que disminuya tu ración. Resulta feo que un perro distinguido coma demasiado. Aunque andemos mal de dinero soy un perro de buena familia. Mi pedigree puede compararse con el de cualquiera de esos chuchos afeminados que se alojan con sus amos en el Jeanne D’Arc, o en el Palace. Hay que guardar las formas ante esos franceses...
El amo de «Cara de Viudo», ajeno al soliloquio canino, aizo apenas la mirada del dibujo que se hallaba haciendo.
— ¿Qué...? ¿No te gusta el queso de Roquefort? Mañana compraremos Gruyère.
«Cara de Viudo» suspiró. Se echó en el suelo, apoyó la cabeza sobre las patas y contempló al Idolatrado Amo con ojos doloridos. ¡Creer que no le gustaba el Roquefort! ¡Si precisamente era su debilidad! ¿Por qué los hombres serían tan incomprensivos...?
— Perdón... ¿Qué estaba usted diciendo? — La mujer que posaba para el dibujante hizo la pregunta. Se trataba de una modelo un poco singular. Regordeta, de mediana edad, de cara redonda con grandes carrillos sonrosados y ojillos pequeñitos y alegres.
El dibujante sonrió.
— Hablaba con mi perro. Tenemos grandes conversaciones él y yo.
— No me extraña, monsieur. Yo hablo mucho con mi gato. — Metió la mano en un cesto de malla que colgaba de su brazo y sacó una manzana, que frotó vigorosamente contra su falda. Luego le dió un mordisco. Temiendo ser poco cortés sacó otra y se la tendió al artista.
— Gracias — aceptó él —. Me gusta mucho comer fruta al sol.
Era una de aquellas frases que él solía decir sin esperar que su interlocutor comprendiera el porqué. ¿Fruta al sol? ¿Qué más daba comer fruta a la sombra? Pero aquella mujer lo entendió a pesar de su tosco aspecto.
— Sí. La fruta parece haber sido hecha por el «bon Dieu» para ser comida al sol. Como el champaña para la luz artificial...
— ...los mariscos al aire libre — apuntó él...
— ...y la sopa en casa — concluyó ella.
Se rieron, simpatizando en el acto. Los dedos fuertes y morenos del hombre dibujaban rápidos trazos que iban tomando forma. Un grupo de chiquillos descalzos se aproximó para curiosear. «Cara de Viudo» los miró con disgusto. Conocía de oídas a Herodes y lo consideraba el más grande hombre de la historia.
El grupo hallábase estacionado en un pintoresco rincón del puerto. Las nubes habíanse disipado y un sol radiante encendía de luz las crestas de las olas que perezosamente rompían contra los cascos de los pesqueros.
Todo el mundo habíase lanzado a la calle tras de la lluvia. Ante las tabernas cercanas al muelle amontonábanse los ociosos. Un gendarme de la «Mairie», con las manos en la espalda, escuchaba sin dignarse intervenir en la discusión de dos vendedoras de pescado. El cartero, jinete en su bicicleta, se detuvo a mirar al mar, con la mano a guisa de visera. Era un jovenzuelo que trataba de copiar la vestimenta y los ademanes de los veraneantes. Varias veces fué reprendido por sustituir el uniforme por unos pantaloncitos cortos y una camisa azul pálido, presentándose de aquella guisa para repartir el correo. En cierta ocasión habíase dejado crecer un bigote a lo Dalí y una perilla indescriptible para hacerse notar de un director de cine norteamericano a quien en propia mano se empeñaba en entregar las cartas. Por suerte nadie le tomaba en serio. Como solía decir Monsieur Guinard, el carnicero que surtía de carne de caballo a casi todo el vecindario, «La Falaise» era un manicomio suelto, donde los extranjeros iban para hacer extravagancias.
Si era en efecto un manicomio, en todo caso se trataba de un manicomio muy agradable. Tras la copiosa lluvia, todo relucía. Las blancas casitas del barrio pesquero, los barcos, el mercado donde se subastaban las canastas llenas de plateados peces, la iglesia que se alzaba sobre un promontorio rocoso y, al otro lado, la blanca cinta de la «Promenade Maritime», que abría paso al barrio elegante. Al manicomio, en fin. Todo a lo largo del paseo se alzaban suntuosas villas escondidas entre cuidados jardines. Al fondo los grandes hoteles y el Casino, con su ruleta que giraba sin cesar.
El amo de «Cara de Viudo» dió los últimos toques al dibujo.
— Aquí tiene, madame. Su retrato. Confío en no haberla tenido demasiado tiempo al sol.
— Teniendo en cuenta que yo no soy una fruta. ¿eh? — rió la mujer.
Reía por todo, haciendo oscilar la papada, en la que se perdía una barbillita cómicamente pequeña. Se puso el sombrero que se quitara a petición del artista. Un monumento de flores, cerezas y melocotones un poco maltrechos. Cogió el boceto y su boca se abrió con estupor.
— Pero... ¡si es soberbio! — ponderó con entusiasmo. Había tanto entusiasmo reflejado en sus ojos que hasta «Cara de Viudo» se envaneció, agitando una oreja —. Es usted un artista maravilloso.
El muchacho se echó a reír.
— ¿De veras? ¡Ojalá todo el mundo opinase igual!
La mujer apretó el boceto contra su opulento pecho, en pleno éxtasis.
— ¡Qué contentos van a ponerse mis sobrinos! Da la sensación de que tiene vida. — De repente frunció el ceño adoptando un aire de grave preocupación. Empezó a hablar consigo misma en alta voz —: No... Imposible... Sería la guerra. Una guerra declarada. No puede ser...
El dibujante, que se ocupaba en recoger sus cachivaches, inquirió:
— ¿Qué es lo que no puede ser?
La mujer abrió y cerró los ojillos con gesto dramático.
— ¡Parbleu! No puedo llevar este retrato solamente. Necesito ocho iguales.
— ¿Ocho...?
«Cara de Viudo», observando la alarma de su amo, dejó de rascarse y se levantó.
— ¿Ocho retratos...? Pero... madame... ¿Me ha tomado por un fotógrafo?
— Tienen que ser ocho. Ni uno menos — insistió tercamente. Extendió sus manos regordetas y estropeadas, de uñas muy cortas, y alzando en alto cuatro dedos de cada una para que no cupiese duda repitió —: Ocho. Se los pagaré por adelantado si lo desea.
El artista agitó la cabeza negativamente, plegando su silla de lona.
— No, no, madame. En esta oficina no se sacan copias.
La mujer oprimió aún más el boceto contra su pecho. Parecía estar a punto de llorar.
— ¿Es que no comprende, monsieur? Tengo ocho sobrinos. Ocho sobrinos que me quieren como a las niñas de sus ojos. Si llevase sólo un retrato lucharían entre sí para quedarse con él. No puedo llevar la guerra a casa.
El muchacho se encogió de hombros conteniendo la risa.
— Guárdelo én un cajón y no lo enseñe a nadie.
— ¡Esconderlo! ¡Si es una obra de arte! No, no... Por favor, sea complaciente con Antoinette. Dibuje siete retratos como éste. ¿No ve lo feliz que va a hacer a toda una familia? Todos adoran a «tante Antoinette»... Todos..., todos. Habrá un retrato de «tante Antoinette» en cada habitación de la casa.
— ¡Qué pesadilla! — fué el pensamiento de su interlocutor. Pero se limitó a decir —: Aunque quisiera no podría hacerlos exactamente iguales.
Las frutas y las flores del sombrero se agitaron.
— Respecto a eso... confío en usted. Estoy segura de que resultará bien. — Consultó el reloj de la iglesia, que señalaba las dos de la tarde —. Tengo que marcharme. Ya me he entretenido demasiado. Me queda mucho trabajo por hacer. ¿A qué hora podré venir por ellos...?
— Dígame a dónde se los debo mandar — aceptó él, resignado y medio divertido. La puerilidad bondadosa de la mujer le enternecía un poco.
El inevitable grupo de golfillos seguía la conversación con expresión de burla. El muchacho los espantó por centésima vez, como si se tratara de una nube de mosquitos, y por centésima vez volvieron a formar corro, pegados a sus talones.
— He venido a trabajar en el chalet «Mon Paradis», en la Promenade Maritime. Un edificio blanco, grande, con una fuente en el centro del jardín. ¿Sabe dónde le digo? Estoy desde por la mañana haciendo limpieza allí. Soy una «femme de ménage» de la Agencia Iris de Niza. Estaré en «Mon Paradis» hasta la noche.
— Muy bien. Pasaré por allí.
Ella rebuscó en la bolsa y le tendió un billete.
— Pagaré ahora.
El hombre hizo un gesto de cortés negativa. Sonrió y los ojos oscuros parecieron llenarse de lucecitas. Hasta los cincuenta años de Antoinette se sintieron impresionados momentáneamente, ante la apostura de aquel artista español.
— No es necesario. Luego arreglaremos cuentas, «tante Antoinette».
El hecho de que la llamase tía, fué la gota de agua que hizo desbordar el vaso de su entusiasmo. Le estrechó la mano, le colmó de bendiciones, le regaló otra manzana y le prometió que le tendría guardado un hueso para su perro. Después, cargada con la bolsa de malla y enarbolando una horrible sombrilla color canela se alejó tambaleándose sobre sus pies, absurdamente pequeños para su cuerpo.
— Un alma maternal, «Cara de Viudo» — comentó él viéndola marcharse —. Quisiera ser uno de sus ocho sobrinos.
— Yo también — decidió «Cara de Viudo» para su coleto —. Me gusta esa mujer, que comprende que a los perros grandes hay que darles huesos y no bizcochos. La aceptaremos por amiga...
Siguió a su amo lentamente. Sabía que con aquel aspecto de presidente de un duelo con que la Naturaleza le dotara y que le valiera el tétrico nombre de «Cara de Viudo» no podía hacer cabriolas ni monadas como un foxterrier cualquiera.
Amo y perro bordearon el muelle, alfombrado de redes puestas a secar, haciendo huir a algunos gatos que buscaban desperdicios de pescado. La perspectiva del pueblecito pescador, que se alzaba escalonado hasta lo alto de la colina, era encantadora.
El muchacho se pasó la mano por los ojos, que la intensidad del sol fatigaba. De nuevo había recobrado su aspecto hosco, y la impresionante seriedad de la mirada.
— Es preciso que volvamos a casa, amigo. Hemos dejado solo a nuestro «Huérfano» demasiado rato.
Saltó a una lancha, desató las amarras y remó vigorosamente hacia el centro de la bahía.
III
No llores, mujer. Si analizas verás que todos estamos solos en el mundo.
Anatole France
Madame Antoinette estaba cansada de frotar y de sacudir. No era tarea sencilla limpiar de arriba abajo «Mon Paradis», y aunque la casa no estaba sucia, porque semanalmente la propia Antoinette hacía un feroz recorrido con escoba y sacudidor, no por eso dejaba de haber cien detalles por arreglar. Colocar cortinas limpias, preparar las camas, sacar brillo al suelo, poner flores en todos los jarrones, etc. Todo debía quedar dispuesto aquella noche. Por la mañana llegarían los nuevos inquilinos.
Antoinette, mientras preparaba su café en la primorosa cocina de esmaltes blancos, decidió que tenía apetito y que un par de «croissants» de los que vendían en el cercano Café de Nice constituirían un grato acompañamiento.
Salió del jardín por la puerta de servicio, atravesó un camino de grava entre parterres de recortado césped, presididos por un fauno de aspecto sardónico en cuya dirección evitaba mirar, y salió a la Promenade Maritime, por la que flotaba una fresca brisa. El mar azul cobalto aparecía sembrado de pequeñas olas rizadas, que se confundían en el horizonte con las velas de los balandros y con las alas de las gaviotas que, borrachas de luz, pasaban en bandadas, lanzando graznidos estridentes.
Macizos de floridas adelfas en toda la gama del coral bordeaban las aceras. De una villa cercana salía el rumor de voces de los jugadores de tenis, disputándose un partido en la cuidada pista. El acompasado golpeteo de las pelotas resultaba agradable a los oídos de la buena mujer, que curioseó un momento a través de la verja.
Cruzó la Promenade casi sin mirar, haciendo desviarse a dos ciclistas por temor a atropellarla.
— ¡Oh! ¡La «vache»!...
No se inmutó, porque estaba acostumbrada a que los ciclistas, chófers de taxi y chófers de autobuses la increparan en todas partes por su manía de atravesar las calles pensando en otra cosa.
Continuó con su trotecillo hasta llegar a la esquina del paseo, donde sobre una plataforma casi al ras del agua, se alzaba un quiosco sombreado por pérgolas cubiertas de flores y rodeado de mesitas a la sazón casi vacías.
Al entrar en el amplio quiosco, el olor al «fine cognac», que adoraba, la hizo reanimarse. Pidió dos «croissants» y decidió llevar una pequeña botella del «fine». Para tranquilizar su conciencia se prometió no beber más que una copita en «Mon Paradis» y saborear el resto una vez que estuviera en Niza, convenientemente aislada en su cuartito, a salvo de la amante vigilancia de los ocho sobrinos, que no veían con buenos ojos su afición inocente.
Escuchó con curiosidad la disputa que el dueño del café sostenía con una joven extranjera. Se trataba de una de aquellas jovencitas de melena corta, piernas largas y cintura diminuta que a Antoinette la encantaba admirar. Al fijarse más, la reconoció. Había sido su compañera de asiento aquella mañana en el autobús que la trajera de Niza. Incluso habían cambiado algunas palabras. La chica se había sentido un poco mareada y Antoinette tuvo que ofrecerle su sitio, junto a la ventanilla, para que le diese el aire en la cara. Ella explicó que había estado enferma y que iba a «La Falaise» a buscar a unos amigos.
— ...la olvidé. Le juro que la olvidé — insistía la joven, roja como una cereza, mostrando el interior de su bolsillo abierto —. La olvidé en el hotel o me la robaron. Es tan fácil abrir el broche y sacar la carterita del dinero...
Tenía los labios trémulos y las manos temblonas. Pero el hombre del bar no se ablandó.
— Lo siento, mademoiselle. ¿Quiere que enviemos un botones al hotel?
— No... no... no estoy en ningún hotel. Sólo vine a pasar el día. Almorcé en... en el Jeanne D’Arc. Pero luego anduve por todos lados...
— Es lamentable... muy lamentable.
— Le ruego que... — La angustia más viva se reflejaba en los extraños ojos verdes, ligeramente almendrados —. Yo volveré y pagaré más tarde.
El hombre elevó los brazos al cielo.
— ¡Pagar! ¡Pagar! Estamos cansados de que diariamente pasen procesiones de extranjeros que, después de saboreada la consumición, se quejan de haber perdido la cartera. Nunca vuelven a pagar. «Jamais de la vie!».
La muchacha del jersey amarillo enrojeció aún más.
— Pero yo...
Era un espectáculo doloroso para el sensible corazón de Antoinette. La joven estaba delgadita como un huso y tenía tal aspecto de infantil desamparo que infundía lástima. El dueño del bar debía de tener un corazón de roca. Echó una mirada al servicio vacío que permanecía ante la chica, como permanente recriminación. ¡Armar todo aquello por una taza de café y unos bollos!
Antoinette no pudo más.
— ¡Basta! — — interrumpió con tan atronadora voz que se hizo en el acto el más absoluto silencio. Hasta un indiferente inglés que en una mesa cercana agitaba una cucharilla para llamar al camarero, se quedó inmóvil contemplando a la avasalladora mujer de oscilante papada.
— ¡Basta! — repitió —. Es una vergüenza. Cuando la señorita dice que ha perdido la cartera, es porque la ha perdido... Yo abonaré el gasto.
El hombre y la muchacha la miraron como si fuese un personaje caído del cielo. Gordo, pero irreal.
— ¿Pagar?... ¿Usted paga? — quiso volver a oír él.
— Ya lo he dicho. — Sacó el dinero y esperó el cambio, agarrando su botella y sus «croissants» —. No se preocupe, mademoiselle. Esta gente está ya tan maleada que no sabe distinguir a una verdadera dama.
Salió triunfante del quiosco y la chica echó a andar tras ella.
— No sé cómo agradecerle...
— ¡Bah! No me lo agradezca. No me gusta ver a ninguna mujer en el potro del tormento... Además... yo tuve una hija que ahora tendría su edad. ¿Comprende?
Nina comprendió y siguió caminando junto a su bienhechora, bajo el ardoroso sol de la tarde:
Antoinette iba pensando en la frase:
— Una hija que ahora tendría su edad...
Lo cierto es que nunca había tenido ninguna hija y ni siquiera estuvo casada, pero le gustaba decir frases sentimentales como aquélla, que leía en las novelas a que estaba suscrita. Hubiera sido tan bonito haber tenido una hija, ella, la solterona cargada de sobrinos...
— Esta gente es muy desconsiderada — siguió diciendo para animar a su compañera —. ¿No tiene una derecho a perder la cartera, digo yo? — Alzó la cabeza y vió que por el rostro de la muchacha resbalaban gruesas lágrimas —. ¡Bueno!... ¿Ahora está llorando?... ¿Por qué?...
Nina se detuvo. Sus ojos reflejaron honda confusión.
— Madame... yo no perdí mi bolso. Tuve que decir eso porque... porque... — ahogó un sollozo —. Llevaba demasiadas horas sin comer. No podía más. — Se secó las lágrimas de un manotazo e irguió los hombros —. ¡Ea! Ya lo sabe. ¿No me desprecia?
Antoinette lanzó una risotada.
— Pues claro que no, «petite». ¡Si supiera la de veces que yo perdía mi bolso cuando tenía su edad y estaba sin trabajo! Vaya, no llore otra vez.
— Es que... es usted muy buena.
— ¿No encontró a los amigos que buscaba?
— ¿Mis amigos?
— Sí. Eso me dijo usted en el autobús.
Hasta aquel momento. Nina no la había reconocido. Era su compañera de asiento en el trayecto Niza-La Falaise, que se empeñara en regalarle una manzana.
— Mis amigos... No. No los encontré. Esa ha sido mi desgracia. Se marcharon precisamente ayer. Aquí me tiene sin saber qué hacer.
— ¿En qué se ocupa? Es decir, ¿en qué se ocupaba antes?
— He sido nadadora profesional. Pero ya no puedo pensar en ello después de la pulmonía.
Antoinette agitó la cabeza.
— Mal ásunto. Necesita ante todo reponerse.
— Sí. Pero no sé cómo. Necesitaría buscar trabajo. Cualquier cosa. Cualquier cosa decente... se entiende.
Aquello le gustó a Antoinette. Decidió tomarla bajo su protección.
— Tiene usted un tipo demasiado fino para trabajos rudos. Quizá mi agencia pudiera proporcionarle un puesto de doncella.
— ¿Doncella?
— Comprendo que no es una gran cosa, pero...
— ¡Si sería estupendo!— se animó Nina —. Comidas seguras y un techo bajo el que dormir... ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes?
— Toda la costa está llena de extranjeros que alquilan villas y desean servicio. Los americanos son los que pagan mejor. ¿Cómo se llama usted?
— Nina.
— Española, ¿no? Lo imaginé por su cuerpo.
— ¿Mi cuerpo?
— Sí. Yo me fijo mucho en los tipos, precisamente porque parezco un camello. Las españolas, por delgadas que sean, tienen curvas por todos lados. — Rió —. Aunque su cabello es castaño y sus ojos verdes, en cuanto la vi lo dije: Española. Bonito cuerpo. — Se detuvo ante la verja de «Mon Paradis» —. Ésta es la casa donde trabajo. ¿No quiere entrar? Podrá tomar otra taza de café y me ayudará a colocar unas cortinas.
— ¿No les parecerá mal a sus señores?
— No hay nadie. Mañana llegarán los nuevos inquilinos. Todos estos chalets están al cuidado de la agencia alquiladora donde trabajo. Desde Niza vengo semanalmente a limpiar cualquiera de ellos. Regresaré allá en el autobús de las nueve.
— ¿No teme que sea una ladrona?
— Claro que no, hija mía. Conozco bien a la gente. Usted es una buena chica. Una excelente chica. Tan seguro como que me llamo Antoinette. Pase y no se preocupe más.
Y Nina avanzó hacia el chalet «Mon Paradis», guiada por la oronda «femme de ménage» que en aquel momento dejaba de ser la modesta y bondadosa persona que encargara ocho retratos para ocho sobrinos, convirtiéndose en el Dedo del Destino, que le señalaba la puerta del edificio blanco y rosado.
Avanzó Nina por el jardín, contempló la estatua del fauno, se detuvo a aspirar el perfume de un macizo de jazmines y suspiró, sin pensar que habría de repetir muchas veces aquel nombre:
— «Mon Paradis»...