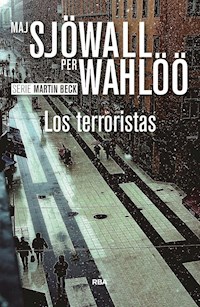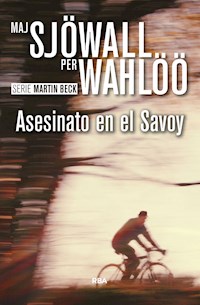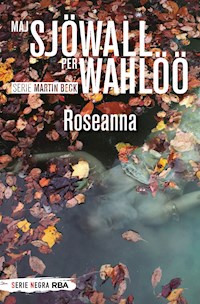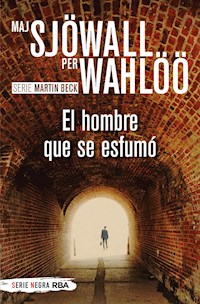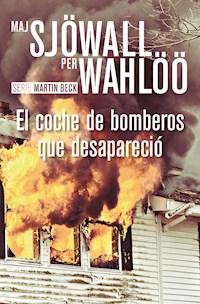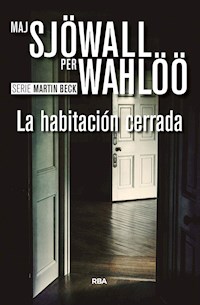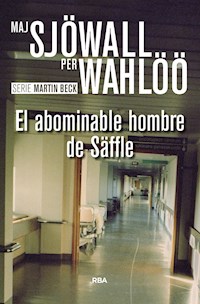9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspector Martin Beck
- Sprache: Spanisch
El inspector Martin Beck jamás podrá deshacerse de los fantasmas que lo atormentan. Mientras investiga junto a su compañero Lennart Kollberg el asesinato de una mujer, el pasado vuelve a cruzarse en su camino para ponerle de nuevo frente a dos viejos conocidos: Folke Bengtsson, a quien ya había detenido tiempo atrás y que acaba de convertirse en el principal sospechoso del asesinato, y Ake Gunnarson, periodista incómodo donde los haya, que hará aún más dificultosa una investigación inconsistente, basada solo en sospechas y a la que en nada ayudará la presión de los medios. Mientras tanto, en las calles de Malmö, un agente de policía muere en un desafortunado tiroteo con una pandilla de muchachos; una tragedia que clama venganza... El asesino de policías es una dura crítica al sistema, un alegato contra los abusos del poder y una magnífica novela negra cargada de acción, suspense y una fina ironía solo posible en una obra firmada por los eternos Sjöwall y Wahlöö.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Título original: Polismördaren
© Maj Sjöwall y Per Wahlöö, 1974.
© de la traducción: Elda García-Posada, 2012.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2016. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
CODI SAP: OEBO263
ISBN: 9788490067147
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Notas
1
Llegó a la parada con tiempo de sobra. El autobús no saldría hasta pasada media hora: treinta minutos no constituyen demasiado tiempo en la vida de una persona, y además, ella estaba acostumbrada a esperar y a llegar siempre con tiempo a los sitios. Se puso a pensar, como era su costumbre, en qué prepararía para cenar, así como también, un poco, en el aspecto que tenía.
Pero cuando el autobús llegara, todos sus pensamientos se esfumarían. Le quedaban veintisiete minutos de vida.
Hacía buen tiempo y el día estaba despejado, soplaba un poco de viento que traía ya el frío del otoño, pero su cabello estaba demasiado arreglado como para que le afectaran las condiciones meteorológicas.
¿Qué aspecto tenía?
Allí, junto al arcén, aparentaba unos cuarenta años; era una mujer bastante alta y de constitución recia, de piernas rectas y anchas caderas con algo de grasa escondida que temía se acabara viendo. Su forma de vestir estaba condicionada por la moda, a menudo a expensas de la comodidad, y ese ventoso día de otoño llevaba un abrigo color verde brillante estilo años treinta, medias de nailon y finas botas marrones de charol con plataforma. De su hombro izquierdo colgaba un bolso pequeño y cuadrado, con una gran hebilla de bronce, también marrón, al igual que los guantes de napa. Se había rociado el rubio cabello con abundante laca e iba maquillada con esmero.
No reparó en el coche hasta que este se detuvo. El hombre del asiento delantero se inclinó hacia delante y abrió la puerta.
—¿Quieres que te lleve? —preguntó.
—Sí —respondió algo confundida—. Claro. No me esperaba...
—¿Qué es lo que no te esperabas?
—No esperaba que me llevaran. Pensaba coger el autobús.
—Yo sabía dónde estabas —replicó él—. Y da la casualidad de que me pilla de paso. Date prisa.
Date prisa. ¿Cuántos segundos tardó en subirse al coche y sentarse junto al conductor? Date prisa. Él conducía a toda velocidad y pronto salieron de la ciudad.
Ella llevaba el bolso en el regazo, se la veía un poco tensa, quizá sorprendida o algo extrañada. Era imposible determinar si su sorpresa era agradable o no: ni ella misma lo sabía.
Lo miró de reojo, pero la atención del hombre parecía totalmente enfocada en la conducción.
Torció a la derecha, abandonando la carretera principal, pero volvió a torcer casi de inmediato. Repitió la misma acción. El estado de la carretera empeoraba por momentos. De hecho, era dudoso que siguiese siendo una carretera.
—¿Qué vas a hacer? —preguntó con una risita un tanto asustada.
—Un recado.
—¿Dónde?
—Aquí —respondió, al tiempo que se detenía.
Ante él veía las huellas de sus propios neumáticos en el musgo. Había pasado por ese lugar hacía pocas horas.
—Por ahí —dijo, haciendo una señal con la cabeza—. Detrás de la pila de leña. Ahí nos vale.
—¿Estás bromeando?
—Nunca bromeo con estas cosas.
Parecía como si la pregunta le hubiera molestado u ofendido.
—Pero mi abrigo... —balbuceó ella.
—Déjalo en el coche.
—Pero...
—Hay mantas.
El hombre se bajó, dio la vuelta alrededor del coche y le abrió la puerta.
Ella se apoyó en él y se quitó el abrigo. Lo colocó cuidadosamente doblado en el asiento, junto a su bolso.
—Muy bien.
Parecía tranquilo y seguro, pero no la cogió de la mano, sino que caminó lentamente hacia la pila de leña. Ella le siguió.
Allí detrás hacía calor y lucía el sol: el lugar estaba al abrigo del viento. El aire venía cargado del zumbido de las moscas y el fresco aroma del follaje. Todavía era casi verano y ese verano había sido el más cálido en la historia de los servicios meteorológicos.
En realidad no era una pila de leña, sino un montón de troncos de haya aserrados, de unos dos metros de altura.
—Quítate la blusa.
—Sí —dijo ella con timidez.
Él esperó pacientemente mientras ella se desabrochaba los botones.
Entonces él la ayudó a quitarse la blusa, con cuidado, sin tocar su cuerpo.
Ella se quedó ahí con la prenda en las manos, sin saber qué hacer con ella.
Él tomó la blusa de su mano y la colocó suavemente sobre el borde de la pila de troncos. Una tijereta se puso a correr en zigzag sobre la tela.
Ella estaba ante él, con la falda aún puesta y los pechos en su sostén color carne, con los ojos en el suelo y de espaldas a la superficie lisa de la madera.
El momento de actuar había llegado y él lo hizo tan rápido y tan por sorpresa que ella no tuvo tiempo para comprender lo que estaba sucediendo. Sus reacciones nunca habían sido particularmente rápidas.
Agarró con ambas manos el interior de la cinturilla a la altura del ombligo y rasgó violentamente tanto la falda como las medias de un solo gesto. Era fuerte y el tejido se rompió inmediatamente con un sonido áspero, como cuando se desgarra un toldo viejo. La falda cayó a sus tobillos y él le bajó las medias y las bragas hasta las rodillas, para a continuación levantarle la copa izquierda del sujetador, de modo que su pecho se desplomó, blando y pesado.
Solo entonces ella levantó los ojos para mirarle frente a frente. Los ojos de él estaban llenos de asco, de odio y de salvaje deseo.
La idea de gritar no llegó a pasársele por la cabeza. Por otra parte, habría sido inútil. El sitio había sido elegido con cuidado.
El hombre alzó los brazos hacia arriba, cerró con fuerza los curtidos dedos en torno al cuello de ella y la estranguló.
Mientras su nuca se aplastaba contra los troncos, ella pensó: «Mi pelo».
Ese fue su último pensamiento.
Él le siguió apretando el cuello durante más tiempo de lo necesario.
Luego soltó la mano derecha y mientras con la izquierda aún la sostenía en posición vertical le dio un puñetazo en el bajo vientre, tan fuerte como pudo.
Ella cayó al suelo, donde yació, prácticamente desnuda, entre asperillas de los bosques y hojas caídas el año anterior.
Su garganta emitió un estertor. Él sabía que eso era normal y que ya estaba muerta.
La muerte nunca es bonita; además, ella no había sido guapa en vida, ni siquiera de joven.
Allí tumbada en medio de la maleza del bosque, tenía un aspecto de lo más patético.
Esperó unos minutos, mientras su respiración se calmaba y el corazón le dejaba de latir a cien por hora.
Al cabo de un rato volvió a su estado habitual, racional y tranquilo.
Más allá de los troncos apilados había un inaccesible árbol arrancado de cuajo por la fuerte tormenta otoñal del 68, y tras él, un denso bosque de abetos de apenas la altura de un hombre.
La levantó por debajo de los brazos para sentir en las palmas de las manos la molesta sensación del incipiente vello axilar, pegajoso y húmedo de sudor.
Le llevó su tiempo arrastrarla a través del impracticable terreno de cepas desparramadas y raíces rotas, pero no tenía prisa. A unos pocos metros se veía una hondonada cenagosa, llena de agua arcillosa y amarillenta. La empujó hasta allí y pisoteó su cuerpo flácido para ocultarlo en el barro. Antes se detuvo un momento a contemplarla, fijándose en que aún tenía la piel bronceada del cálido verano, pero el pecho izquierdo estaba blanco, salpicado de pecas color marrón claro. Con palidez de cadáver, se podría decir.
Volvió al coche y cogió el abrigo verde. Reflexionó un momento sobre qué hacer con el bolso. Entonces recogió la blusa de la pila de madera, y la metió en este, para luego llevarlo todo al charco de lodo. El color del abrigo era bastante llamativo, de modo que agarró una rama de buen tamaño y lo hundió junto con la blusa y el bolso, a tanta profundidad como le fue posible.
Los quince minutos siguientes se dedicó a recoger ramas de abeto y montones de musgo. Con ellos cubrió el charco tan bien que nadie que acertara a pasar por allí se daría cuenta de que en ese lugar había un pozo negro.
Estudió los resultados durante unos minutos e hizo unos cuantos ajustes antes de darse por satisfecho.
Se encogió de hombros y regresó al coche. Sacó un trapo del maletero y se limpió las botas de goma. Cuando terminó, tiró el trapo al suelo. Allí se quedó, húmedo, fangoso y claramente visible. No importaba. Un trapo no hace falta recogerlo. No prueba nada y no puede ser relacionado con ningún hecho especial.
Luego subió al coche y se marchó.
En el camino pensó que todo había salido bien y que le había dado a la mujer su merecido.
2
A la puerta de un edificio de apartamentos en Råsundavägen, en Solna, había un coche aparcado. Se trataba de un Chrysler negro con guardabarros blancos y la palabra POLICÍA en grandes y blancas letras mayúsculas en las puertas, capó y tapa del maletero. Alguien había descrito con aún mayor precisión la identidad del vehículo, pegando cinta blanca sobre el círculo bajo de la B, en la combinación de letras BIG de la placa de matrícula trasera.
Los faros y las luces interiores estaban apagados, pero la luz de las farolas se reflejaba ligeramente en los brillantes botones de los uniformes y en las blancas correas que había en los asientos delanteros del coche.
Aunque solo eran las ocho y media y la noche de octubre se presentaba hermosa, estrellada, y no muy fría, la larga calle estaba a ratos completamente desierta. Las ventanas de los pisos a ambos lados de la calle estaban iluminadas y en algunas de ellas se veía el frío resplandor azul de la pantalla de un televisor.
Uno o dos transeúntes nocturnos miraban con curiosidad el coche de policía, pero de inmediato perdían el interés, ya que su presencia no parecía estar asociada a ninguna actividad apreciable. Todo lo que se podía ver eran dos policías corrientes sentados en su interior, sin hacer nada.
Los hombres del coche tampoco habrían tenido nada en contra de un poco de actividad. Llevaban más de una hora allí aparcados, con la atención puesta todo el rato en un portal al otro lado de la calle y en una ventana iluminada en la planta baja, a la derecha del portal. Pero podían esperar. Estaban muy acostumbrados a hacerlo.
Si se les miraba de cerca, se podía llegar a la conclusión de que, a la hora de la verdad, no tenían el aspecto de agentes de policía normales. No es que le pasara nada a su atuendo, que estaba de acuerdo con el reglamento, y no les faltaba ni la correa, ni la porra ni la pistola en su funda. El fallo residía en que tanto el conductor —un hombre corpulento de aspecto jovial y ojos despiertos— como su compañero —que era más delgado y se encorvaba un poco ahí sentado con el hombro apoyado en la ventana lateral— aparentaban tener unos cincuenta años. Los agentes de policía son por lo general hombres jóvenes en buena forma física, y cuando nos encontramos con la excepción que confirma la regla, ocurre a menudo que el policía mayor se complementa con un colega más joven.
Un equipo de patrulla cuyos componentes superan en edad los cien años debe ser considerado un fenómeno único. Había, sin embargo, una explicación.
Los hombres del Chrysler blanco y negro simplemente se habían disfrazado de oficiales de patrulla, y detrás del astuto disfraz se ocultaban nada menos que el jefe de la Brigada Nacional de Homicidios, Martin Beck, y su más cercano colaborador, Lennart Kollberg.
La idea de disfrazarse había partido de Kollberg y se basaba en el conocimiento que tenían del hombre al que habían venido a intentar detener.
El hombre se llamaba Lindberg, lo llamaban «el Limpa»,1 y era ladrón. Su especialidad era el robo con allanamiento de morada, pero también había cometido un par de atracos y había intentado realizar alguna que otra estafa con peores resultados. Había pasado muchos años de su vida entre rejas, pero por ahora se hallaba en libertad tras cumplir una condena. Esa libertad tendría una corta duración si Martin Beck y Kollberg lograban realizar su cometido. Tres semanas antes, el Limpa había entrado en una joyería del centro de Uppsala y a punta de pistola había obligado al propietario a entregarle joyas, relojes y dinero en efectivo por un valor total de casi doscientas mil coronas. Hasta ahí todo había ido bastante bien y el Limpa podría haber desaparecido con su botín de no ser porque una encargada surgió de repente del interior de la tienda, de modo que al Limpa le sobrecogió el pánico y efectuó un disparo que golpeó a la empleada en la frente y la mató en el acto. El Limpa había logrado escapar de la escena, y cuando dos horas más tarde la policía de Estocolmo fue a buscarlo a la casa de su novia, en Midsommarkransen, lo encontró en la cama. La novia afirmó que estaba resfriado y que no había salido de casa en las últimas veinticuatro horas, y en el registro domiciliario no aparecieron joyas, relojes ni dinero. El Limpa fue sometido a un interrogatorio donde se encaró con el dueño de la tienda, quien tenía dudas a la hora de identificar al atracador, ya que este llevaba máscara. La policía, sin embargo, no albergaba duda alguna: por un lado, era de suponer que el Limpa estaba sin blanca después de la larga temporada en prisión, y además, un chivato había comunicado que el Limpa planeaba un golpe «en otra ciudad»; y por otro lado, un testigo había visto al Limpa pasearse por la calle donde estaba la joyería dos días antes del robo, probablemente en visita de reconocimiento. El Limpa negó haber estado en Uppsala, y, finalmente, tuvo que ser puesto en libertad por falta de pruebas.
Durante tres semanas habían vigilado al Limpa con la convicción de que más tarde o más temprano tendría que acudir al escondite donde guardaba el botín. Sin embargo, el Limpa parecía estar al tanto de que lo vigilaban; en alguna ocasión incluso saludó a los policías de paisano que seguían sus movimientos, y su único objetivo parecía ser el de mantenerlos ocupados. Aparentemente no tenía dinero, o en cualquier caso, no gastaba nada porque su novia tenía un trabajo y lo mantenía, proporcionándole comida y alojamiento, que se sumaban a la prestación que cada semana recibía rutinariamente de la oficina de servicios sociales.
Al final, Martin Beck decidió tomar cartas en el asunto, y Kollberg tuvo la brillante idea de que se disfrazaran de agentes de radiopatrulla. Como el Limpa era capaz de reconocer de lejos a un policía por muy de paisano que fuera, pero desde antiguo tenía una actitud negligente y despectiva hacia el personal uniformado, en ese caso, el uniforme era el mejor disfraz. Ese era el razonamiento de Kollberg, y Martin Beck estaba de acuerdo con él, aunque con dudas.
Ninguno de ellos esperaba un resultado rápido de la nueva táctica, de modo que se sorprendieron gratamente cuando el Limpa, tan pronto como no se sintió vigilado, se metió en un taxi en dirección a Råsundavägen. El medio de transporte elegido parecía indicar una cierta resolución, lo cual les hizo convencerse de que algo iba a pasar. Si pudieran detenerlo con el botín y tal vez también con el arma del crimen, ello le vincularía definitivamente al delito, y el caso quedaría cerrado para ellos.
Ahora el Limpa llevaba una hora y media en la casa de enfrente: lo habían vislumbrado en la ventana que estaba a la derecha del portal hacía una hora, pero desde entonces no había pasado nada.
Kollberg empezaba a tener hambre. A menudo se sentía hambriento y hablaba de adelgazar. De vez en cuando empezaba una nueva dieta, pero no tardaba en darse por vencido y abandonarla. Le sobraban, al menos, veinte kilos, pero estaba bien entrenado y en buena forma física, y, cuando lo requería la ocasión, era sorprendentemente rápido y ágil para su constitución y sus casi cincuenta años.
—Joder, hace mucho que no me meto nada entre pecho y espalda —dijo Kollberg.
Martin Beck no respondió. No tenía hambre, pero de repente le apetecía un cigarrillo. Había dejado de fumar hacía dos años, después de una grave herida en el pecho provocada por un disparo.
—Un hombre con mi masa corporal necesita algo más que un huevo duro al día —continuó Kollberg.
«Si no comieras tanto no tendrías esa masa corporal, y entonces no necesitarías comer tanto», pensó Martin Beck, pero no dijo nada. Kollberg era su mejor amigo y ese era un capítulo sensible. No quería hacerle daño y sabía que Kollberg se ponía de mal humor cuando tenía hambre. También sabía que Kollberg había instado a su esposa a mantenerlo con una dieta adelgazante que consistía solo en huevos duros. Sin embargo, no seguía la dieta a rajatabla, porque el desayuno era a menudo la única comida que hacía en casa; las otras las hacía fuera o en la cantina de la jefatura de policía y entonces no comía huevos duros, como Martin Beck podía ratificar.
Kollberg hizo un gesto con la cabeza hacia una pastelería iluminada que estaba a veinte metros del coche.
—No querrías...
Martin Beck abrió la puerta y puso un pie en la acera.
—Claro. ¿Qué quieres? ¿Una ensaimada?
—Sí, y un pastel mazarin —respondió Kollberg.
Martin Beck volvió con la bolsa de los pasteles y ambos permanecieron sentados en silencio mientras contemplaban la casa donde se encontraba el Limpa, al tiempo que Kollberg comía y derramaba migas sobre el uniforme. Cuando terminó de comer, echó el asiento hacia atrás un poco más y se aflojó la correa.
—¿Qué llevas en la funda sobaquera? —preguntó Martin Beck.
Kollberg se desabrochó la funda y le entregó el arma: una pistola de juguete de marca italiana, sólida y bien hecha, casi tan pesada como la Walther de Martin Beck, pero incapaz de disparar nada que no fueran fulminantes.
—Qué chula —observó Martin Beck—. Me habría gustado tener una así.
Era de dominio público dentro de la profesión que Lennart Kollberg rehusaba portar armas. La mayoría creía que su negativa se debía a una especie de pacifismo y a que quería dar buen ejemplo, ya que, de todo el cuerpo de policía, él era el que de modo más ardiente se oponía al uso de armas durante el normal ejercicio de funciones.
Esto era cierto, pero solo la mitad de la historia.
Martin Beck era uno de los pocos que sabían cuál era la causa última de la objeción de conciencia de Kollberg.
Una vez, Lennart Kollberg había matado a un hombre de un disparo. Habían pasado más de veinte años, pero no lo había olvidado, y ya llevaba muchos años sin llevar armas incluso durante misiones críticas y peligrosas.
El incidente se produjo en agosto de 1952, cuando Kollberg prestaba servicio en la segunda comisaría de Söder, en Estocolmo. Entrada la noche, se había recibido un aviso de la prisión de Långholmen, donde tres hombres armados habían intentado liberar a un preso y habían herido de bala a un agente. Cuando el vehículo de emergencia con Kollberg llegó a la prisión, los hombres habían estrellado su coche contra una baranda del puente de Västerbro mientras trataban de huir de la escena, y uno de ellos había sido detenido. Los otros dos habían logrado escapar corriendo por el parque de Långholmen, al otro lado del estribo del puente. Se creía que ambos iban armados y, dado que Kollberg estaba considerado un buen tirador, fue con el grupo de policías que habían sido enviados al parque para tratar de acorralar a aquellos individuos.
Pistola en mano, subió hasta cerca del agua y luego siguió la orilla alejándose de las farolas del puente, mientras escuchaba y miraba en la oscuridad. Al cabo de un rato se paró junto a una roca plana que se adentraba en la bahía y allí se agachó y sumergió la mano en la suave y tibia agua. Cuando se levantó sonó un disparo: notó cómo la bala le rozaba la manga del abrigo antes de caer al agua a unos pocos metros detrás de él. El hombre que disparó estaba escondido en la oscuridad, en algún lugar entre los arbustos de la ladera por encima de él. Kollberg inmediatamente se arrojó al suelo boca abajo y reptó entre la protectora vegetación. Luego comenzó a arrastrarse hasta un peñasco situado en diagonal sobre el lugar donde pensaba que se hallaba el tirador. Cuando llegó a la gran piedra vio con claridad la silueta del hombre recortada contra la espaciosa e iluminada bahía. Estaba a solo veinte metros de distancia, girado a medias hacia Kollberg con el arma lista en la mano levantada, y movía la cabeza lentamente de lado a lado. Tras él se hallaba la empinada cuesta que conducía a Riddarfjärden.
Kollberg apuntó cuidadosamente a la mano derecha del hombre. Justo cuando su dedo apretaba el gatillo, detrás del hombre apareció de repente alguien, que se abalanzó sobre su brazo y sobre la bala de Kollberg y desapareció igual de repentinamente por la pendiente.
Kollberg no comprendió de inmediato lo que había sucedido. El hombre empezó a correr, Kollberg disparó de nuevo y esta vez le dio en la corva de una pierna. Luego se acercó y miró hacia abajo de la pendiente.
Allí, en la orilla, yacía el hombre que había matado. Un joven policía del mismo distrito que él. A menudo habían estado de guardia los dos juntos y se llevaban excepcionalmente bien.
El incidente había sido silenciado y el nombre de Kollberg no se mencionó en absoluto en relación con el caso. Oficialmente, el joven agente había muerto de un disparo accidental, de una bala perdida procedente de no se sabe dónde durante la persecución de un peligroso forajido. El jefe de Kollberg le había dado un pequeño discurso, advirtiéndole que no debía darle vueltas ni reprocharse nada, para acabar diciéndole que el propio Carlos XII una vez, por error y descuido, disparó y mató a su escudero y buen amigo: un accidente que por lo tanto le podía suceder a cualquiera, incluso al mejor tipo. Y así el asunto debía ser olvidado. Pero Kollberg nunca se recuperó del todo del shock, y por eso desde hacía muchos años no llevaba sino una pistola de juguete en las ocasiones en las que debía parecer que iba armado.
Ni Kollberg ni Martin Beck pensaban en esto mientras estaban sentados en el coche patrulla esperando a que el Limpa hiciera acto de presencia.
Kollberg bostezó y se enroscó. Estaba incómodo detrás del volante y el uniforme le quedaba demasiado apretado. No recordaba cuándo había sido la última vez que llevó uniforme; fue sin duda hacía mucho tiempo. El que llevaba puesto en esa ocasión se lo habían prestado; aunque era demasiado pequeño, en todo caso no lo era tanto como su propio y viejo uniforme, que colgaba de una percha en su armario.
Observó a Martin Beck, que se había hundido más profundamente en su asiento y miraba fijamente a través del parabrisas.
Ninguno decía nada: se conocían desde hacía mucho, llevaban muchos años trabajando juntos y también quedando en su tiempo libre, de modo que no tenían necesidad de hablar por hablar. Eran incontables las veces en que habían estado de tal guisa, sentados en un vehículo aparcado de noche en cualquier calle, a la espera.
Lo cierto es que, desde que a Martin Beck lo nombraron jefe de la Brigada Nacional de Homicidios, ya no tenía por qué ocuparse tanto de tareas como vigilar a alguien y seguirle la pista, pues tenía a cargo personal para desempeñarlas. Pero con frecuencia seguía realizándolas, incluso si ese tipo de misiones eran, por regla general, mortalmente aburridas. No quería perder el contacto con esa parte de su trabajo solo porque lo hubieran hecho jefe, y cada vez le llevaba más tiempo encargarse de las molestas y crecientes tareas burocráticas. Incluso si, por desgracia, una cosa no quitaba la otra, prefería estar sentado en un coche bostezando junto a Kollberg que estar sentado en una reunión con el jefe nacional de policía tratando de no bostezar.
A Martin Beck no le gustaban ni la burocracia, ni las reuniones ni el jefe nacional de policía. En cambio, apreciaba mucho a Kollberg y le era difícil imaginarse trabajando sin él. Kollberg llevaba ya un tiempo expresando de vez en cuando su deseo de abandonar el trabajo de policía, pero en los últimos meses parecía cada vez más determinado a llevarlo a cabo. Martin Beck no quería ni animarle a hacerlo ni disuadirle de ello: sabía que Kollberg tenía un sentido de la solidaridad con el cuerpo prácticamente inexistente y que cada vez eran más sus conflictos de conciencia. Sabía que podía resultarle muy difícil encontrar un empleo satisfactorio y medianamente equivalente. En un momento de grave desempleo, en que los universitarios y los profesionales altamente cualificados de todas las categorías posibles, y especialmente los jóvenes, estaban en paro, las perspectivas no eran muy halagüeñas para un expolicía cincuentón. Por razones completamente egoístas, Martin Beck quería, por supuesto, que Kollberg permaneciera en su puesto, pero no era ningún resuelto egoísta y le era completamente ajena la idea de tratar de influir en Kollberg.
Kollberg volvió a bostezar.
—Falta oxígeno —dijo mientras bajaba la ventanilla.
Era una suerte estar de guardia en los días en que los policías seguían usando los pies para caminar y no solo para patear a la gente.
—Te entra claustrofobia de estar aquí —añadió.
Martin Beck asintió con la cabeza. Tampoco a él le gustaba sentirse encerrado.
Tanto Martin Beck como Kollberg habían comenzado su carrera de policías en Estocolmo a mediados de los años cuarenta. Martin Beck llevaba las calles de Norrmalm, y Kollberg trotaba por los callejones del casco antiguo. En aquellos días no se conocían, pero sus experiencias de esa época eran básicamente las mismas.
Eran las nueve y media. La pastelería cerró y cada vez se apagaban más luces en las ventanas de la calle. El piso en el que el Limpa se encontraba seguía iluminado.
De repente, se abrió la puerta del portal de enfrente y el Limpa salió a la acera. Tenía las manos metidas dentro de los bolsillos y un cigarrillo en la boca.
Kollberg puso las manos en el volante y Martin Beck se enderezó.
El Limpa permaneció ante el portal mientras fumaba su cigarrillo con calma.
—No lleva ninguna bolsa —observó Kollberg.
—Puede que lo lleve en los bolsillos —señaló Martin Beck—. O que lo haya vendido. Vamos a averiguar en casa de quién estaba.
Transcurrieron unos minutos. No pasó nada. El Limpa miraba hacia el cielo estrellado y parecía disfrutar del aire nocturno.
—Está esperando un taxi —dijo Martin Beck.
—Pues parece que tarda una barbaridad —replicó Kollberg.
El Limpa le dio una última calada a su cigarrillo y tiró la colilla a la calle. Luego se subió el cuello del abrigo, se metió las manos en los bolsillos y comenzó a caminar oblicuamente en dirección al coche de policía.
—Viene para acá —exclamó Martin Beck—. Joder. ¿Qué hacemos? ¿Lo detenemos?
—Sí —respondió Kollberg.
El Limpa se dirigió lentamente hacia el coche, se agachó, miró a Kollberg a través de la ventanilla lateral y se echó a reír. Luego dio la vuelta a la parte trasera del vehículo y subió de nuevo a la acera. Abrió la puerta del asiento delantero, donde Martin Beck estaba sentado, se inclinó hacia delante y soltó otra carcajada.
Martin Beck y Kollberg permanecieron sentados en silencio dejando que se desahogara del todo, simplemente porque no sabían muy bien qué hacer.
Al cabo de un rato, el Limpa se recuperó un poco de su ataque de risa y preguntó:
—¿Por fin os han degradado? ¿O es algún tipo de mascarada?
Martin Beck suspiró y salió del coche. A continuación abrió la puerta de atrás.
—Entra, Lindberg —ordenó—. Te llevamos a Västberga.
—Me viene bien —contestó el Limpa de buen humor—. Así me quedo más cerca de casa.
De camino a la jefatura sur de policía, el Limpa refirió que había ido a visitar a su hermano en Råsunda, lo cual enseguida pudo ser corroborado por un coche patrulla que enviaron al lugar. En el piso no había armas, dinero ni bienes robados. Por su parte, el Limpa llevaba veintisiete coronas encima.
A las doce menos cuarto, se había hecho la hora de soltar al Limpa, y Martin Beck y Kollberg pudieron empezar a pensar en volver a casa.
Antes de irse, el Limpa dijo:
—Nunca me habría imaginado que tuvierais tanto sentido del humor. Primero, la idea esa de disfrazarse: qué divertido. Pero lo mejor ha sido que pusierais PIG en el coche, casi como si lo hubiera hecho yo.
A ellos mismos la situación se les hacía moderadamente divertida, pero oyeron sus escandalosas carcajadas al bajar las escaleras. Sonaba casi como «El policía que ríe».
En realidad, no importaba mucho. El Limpa pronto sería arrestado. Era de la clase de delincuentes a los que siempre se pilla.
Y además, muy pronto tendrían problemas totalmente diferentes de los que ocuparse.
3
El aeropuerto era un desastre nacional que no desmentía su fama. Bien es verdad que el viaje desde Arlanda, el aeropuerto de Estocolmo, solo había durado cincuenta minutos, pero ahora el avión llevaba hora y media sobrevolando en círculos la parte más meridional del país.
Niebla, esa era la lacónica explicación.
Y eso era exactamente lo que cabía esperar. El aeropuerto había sido construido —después de que la población de la zona hubiera sido desplazada— en uno de los lugares más brumosos de Suecia. Y por si eso fuera poco, en medio de una conocida ruta migratoria de aves y a una distancia extremadamente incómoda de la ciudad.
Además se había destruido un espacio natural que debería haber estado protegido por la ley. El daño, extenso e irreparable, constituía un delito grave contra el medio ambiente, típico del cinismo antihumanitario que cada vez más caracterizaba la llamada «sociedad más humana». Esta expresión, a su vez, era de una desfachatez tan infinita que al hombre común le resultaba difícil entender.
Al final el piloto se cansó y decidió aterrizar, con niebla o sin ella. Unos cuantos pasajeros pálidos y sudorosos desfilaron dispersos hacia la terminal.
En el interior era como si la combinación de colores, gris y amarillo azafrán, subrayase el tufo a engaño y corrupción.
Alguien había sido capaz de esconder unos cuantos millones en sus cuentas bancarias suizas. Alguien que ocupaba un cargo público tan alto que hacía que todo ciudadano se avergonzara de su escasa y totalmente formal participación en la pseudodemocracia sueca y en su bancarrota, que pronto sería total.
Martin Beck dejaba atrás unas cuantas horas desagradables. Siempre había odiado volar y la nueva mecánica no mejoraba la situación. El avión era del tipo Douglas DC-9, que había comenzado por subir, en un abrupto contrapicado, a una altura a todas luces excesiva para el hombre ordinario atado a la tierra. A continuación, había sobrevolado el país con una velocidad abstracta y vertiginosa, para terminar con un monótono movimiento circular. El líquido servido en vasos de papel, que se suponía era café, de inmediato provocaba náuseas. El aire en la cabina estaba viciado y hacía sudar, y sus compañeros de viaje eran apurados tecnócratas y hombres de negocios que no paraban de mirar el reloj y de hurgar nerviosamente en sus maletines portadocumentos.
El vestíbulo de llegadas no podía siquiera calificarse de desagradable. Más bien era monstruoso, un desastre ambiental al lado del cual una polvorienta estación de autobuses situada en el quinto pino resultaba, en comparación, animada y humana. Había un puesto de perritos calientes que vendía una incomible parodia de alimentos sin ningún valor nutritivo, un quiosco de prensa que exhibía un expositor de preservativos y revistas guarras, unas cintas transportadoras de equipaje vacías y unas cuantas sillas que podrían haber sido fabricadas durante el apogeo de la Inquisición. A ello se añadían una docena de soñolientos y aburridísimos policías y funcionarios de aduanas, que sin duda habían sido destinados allí a la fuerza, y un solo taxi, cuyo conductor dormitaba sobre el último número de una revista pornográfica abierta sobre el volante.
Martin Beck, tras esperar durante un rato absurdamente largo a que llegase su pequeña maleta, la agarró y salió a la niebla otoñal.
Un pasajero subió al taxi y con él arrancó.
Dentro del vestíbulo nadie había dicho nada ni hecho ningún ademán de reconocerlo. La gente que había allí tenía aspecto apático, casi como si hubieran perdido su capacidad de hablar o por lo menos todo interés en expresarse.
El jefe de la Brigada Nacional de Homicidios había llegado, pero nadie parecía apreciar la importancia de este acontecimiento. Ni los más novatos periodistas se molestaban en acudir al lugar a enriquecer su vida con juegos de cartas, salchichas recalentadas y refrescos petroquímicos. Además, allí nunca venía ninguno de los llamados famosos.
Dos autobuses de color rojo anaranjado estaban aparcados frente al edificio de la terminal. Carteles de plástico indicaban sus destinos: LUND y MALMÖ. Sus conductores fumaban en silencio.
La noche era cálida y el aire húmedo. Halos brumosos circundaban las farolas eléctricas.
Los autobuses arrancaron: uno, vacío; el otro, con un pasajero. Otros viajeros corrían hacia el aparcamiento.
Martin Beck tenía aún las palmas de las manos sudorosas: volvió a entrar y buscó el servicio. No funcionaba la cadena. En el urinario había tirados un perrito caliente a medio comer y una botella de aguardiente vacía. En el lavabo se veían pelos pegados en la gruesa capa de suciedad. El dispensador de toallas de papel estaba vacío.
Este era Sturup, el aeropuerto de Malmö. Tan nuevo que aún no estaba del todo terminado.
Martin Beck dudaba de que tuviera sentido terminarlo. En cierto modo podía ser considerado perfecto. En cuanto manifestación de un gran fiasco.
Se limpió las manos con su pañuelo. Salió de nuevo a la noche y en ella experimentó por un momento una sensación de soledad.
No es que esperara que lo recibiera la orquesta de la policía o el jefe montado a caballo, pero lo que no esperaba es que no lo recibiese nadie en absoluto.
Introdujo la mano en el bolsillo en busca de suelto y consideró la posibilidad de localizar una cabina de teléfono público que no tuviera el cable cortado o la ranura de las monedas taponada con chicle.
La luz cortaba la niebla. Un coche patrulla blanco y negro se acercó en dirección al edificio amarillo azafrán.
Marchaba despacio, y al llegar a la altura del solitario viajero se detuvo por completo. La ventanilla bajó y un hombre pelirrojo de patillas poco pobladas lo miró con frialdad.
Martin Beck no dijo nada.
Al cabo de un minuto, el hombre levantó la mano y le hizo un gesto con el dedo índice. Martin Beck se acercó al coche.
—¿Qué haces aquí?
—Espero un coche.
—¿Que esperas un coche? ¡No me digas!
—Tal vez usted me pueda ayudar.
El policía le miró confundido.
—¿Ayudar? ¿Qué significa eso?
—Llego tarde y usted podría ponerse en contacto por radio.
—¿Estás loco?
Sin apartar los ojos de Martin Beck, masculló unas cuantas palabras.
—Lo has oído, ¿eh? Dice que podríamos ponernos en contacto por radio. Cree que somos una puta agencia de chulos, eh. ¿Lo has oído?
—Lo he oído —contestó el otro policía sin interés.
—¿Puedes identificarte? —preguntó el primero.
Martin Beck se llevó la mano al bolsillo trasero, pero cambió de opinión y dejó caer el brazo.
—Sí, puedo —respondió—. Pero no quiero.
Le dio la espalda y volvió a coger la maleta.
—¿Has oído, eh? —exclamó el policía—. Dice que no quiere. Se cree que es un tipo duro. ¿Tú crees que es un tipo duro?
La ironía era tan fuerte que las palabras caían al suelo como ladrillos.
—¡Oh, no te preocupes por él! —dijo el que conducía—. No más bronca por esta noche, eh.
El pelirrojo se quedó mirando a Martin Beck de hito en hito, durante un buen rato. Luego siguió una conversación entre dientes y el coche arrancó. A los veinte metros se detuvo de nuevo, de modo que los policías podían observarle en el espejo retrovisor.
Martin Beck miró hacia otro lado. Suspiró profundamente.
Mientras esperaba allí, casi se le podría tomar por cualquier cosa.
Durante el año último año había conseguido quitarse un buen número de sus antiguas maneras policiales. Por ejemplo, ya no cruzaba las manos a la espalda cada dos por tres y ahora podía estar quieto de pie durante un rato sin balancearse hacia delante y hacia atrás sobre las plantas de los pies.
A pesar de haber echado algo de carnes, todavía era, a sus cincuenta y un años, un hombre alto y fornido, vigoroso, aunque un poco encorvado. Vestía también de forma más relajada que antes, si bien en la elección de la ropa no intentaba aparentar una juventud ganada a pulso: sandalias, tejanos, polo y una cazadora deportiva azul. En cambio, podría decirse que era un atuendo poco convencional para un comisario.
Y al parecer, a los dos policías del coche patrulla se les había indigestado. Aún seguían ponderando la situación cuando un Opel Ascona color rojo tomate giró ante el edificio de la terminal y aminoró la marcha. Un hombre salió, dio la vuelta al coche y dijo:
—¿Nöjd?2
—Beck.
—Todo el mundo suele partirse cuando digo Nöjd.
—¿Partirse?
—Sí, descojonarse, vamos.
—Ya.
Él no tenía tanta facilidad para reírse.
—También hay que reconocer que es un nombre absurdo para un policía. Señor Satisfecho. Por eso suelo presentarme así, con tono de interrogación. ¿Nöjd? A la gente digamos que le desconcierta.
El hombre metió la maleta en el portaequipajes.
—Llego tarde —dijo—. Nadie sabía dónde iba a aterrizar el avión. Yo apostaba a que sería en Copenhague, como de costumbre. Así que ya estaba en Limhamn cuando me dijeron que había aterrizado aquí. Sorry.
Le miró con los ojos entornados, vacilante, como tratando de explorar si el alto invitado estaba de mal humor.
Martin Beck se encogió de hombros.
—No importa —respondió—. No tengo prisa.
Nöjd echó un vistazo al coche patrulla, que todavía estaba detenido con el motor al ralentí.
—Este no es mi distrito —comentó sonriendo socarronamente—. Ese coche es de Malmö. Lo mejor es que nos larguemos antes de que nos arresten.
A todas luces tenía risa fácil. Además se reía de forma suave y contagiosa.
Sin embargo, Martin Beck no sonreía. Primero, porque no había mucho de lo que reírse, y segundo, porque estaba intentando formarse una opinión del otro. Esbozar una especie de descripción preliminar.
Nöjd era un hombre pequeño y patizambo: es decir, pequeño para pertenecer al cuerpo. Con sus botas verdes de goma atadas con cordones, su traje de sarga marrón grisáceo y su sombrero de safari descolorido en el cuello, tenía el aspecto de un agricultor, o por lo menos del dueño de unos dominios. Su rostro era moreno y curtido, con vivaces ojos marrones y arrugas alrededor de los ojos causadas por la risa. Sin embargo, era un tipo representativo de una particular categoría de policía provinciano. Un tipo que no se ajustaba al uniforme nuevo estilo, y que por ello estaba a punto de desaparecer, pero que aún no se hallaba del todo extinguido.
Era probablemente mayor que Martin Beck, pero tenía la ventaja de operar en un ambiente algo más sano y tranquilo, lo cual de ninguna manera quiere decir que fuera sano y tranquilo.
—Llevo aquí casi veinticinco años. Pero esto es nuevo para mí. La Brigada Nacional de Homicidios. De Estocolmo. Vaya historia.
Nöjd negó con la cabeza.
—Todo irá bien, seguramente —afirmó Martin Beck—. O...
El resto de la frase lo dijo para sus adentros: «O no irá en absoluto».
—Exactamente —corroboró Nöjd—. Entienden de qué va la cosa.
Martin Beck se preguntó si simplemente hablaba en plural o si era una fórmula de cortesía que usaba por inseguridad o vieja costumbre. Lennart Kollberg vendría desde Estocolmo en coche y se podía esperar que llegara al día siguiente. Desde hacía muchos años, era el colaborador más cercano a Martin Beck.
—Esta historia va a filtrarse en breve —apuntó Nöjd—. Hoy he visto a un par de tipos por el centro. Periodistas, creo.
De nuevo negó con la cabeza.
—No estamos acostumbrados a estas cosas. A que se nos preste tanta atención.
—Una persona ha desaparecido —replicó Martin Beck—. No es nada inusual.
—No, pero no es ahí donde radica el problema. No, para nada. ¿Hablamos de ello ya?
—En realidad no, si no te importa.
—No me importa. No es mi estilo que me importe.
Se rio de nuevo, pero hizo una pausa y añadió con seriedad:
—Pero yo no soy quien dirige la investigación.
—La persona en cuestión tal vez acabará apareciendo. Así suele pasar.
Nöjd negó con la cabeza por tercera vez.
—No lo creo —dijo—. Si mi opinión cuenta para algo. En cualquier caso, todo está listo. Lo dicen todos. Probablemente tienen razón. Todo este jaleo, bueno, perdón, esto de llamar a la Brigada Nacional de Homicidios y todo eso, es debido a las circunstancias extraordinarias.
—¿Quién lo dice?
—El de arriba. El jefe.
—¿El jefe de la policía de Trelleborg?
—El mismo. Pero, de acuerdo, lo dejamos por ahora. Esta es la nueva carretera al aeropuerto. Y aquí salimos a la carretera principal entre Malmö e Ystad. También es nueva. ¿Ves esas luces allá a la derecha?
—Sí.
—Es Svedala. Sigue perteneciendo al distrito de Malmö. Un distrito enorme.
Acababan de salir del cinturón de niebla, que al parecer se circunscribía al aeropuerto. El cielo estaba estrellado. Martin Beck había bajado la ventanilla y aspiraba los aromas que llegaban de fuera. Olor a gasolina y a gasoil, pero también a una rica mezcla de abono y estiércol. El aire parecía cargado y saturado. Nutritivo. Nöjd condujo solo unos pocos cientos de metros por la autopista. Luego giró a la derecha y el aire del campo se hizo más intenso. Había un olor particular.
—Hojas y pulpa de remolacha —informó Nöjd—. Me recuerda a cuando era un crío.
En la autopista rugían los turismos y los camiones en una densa corriente, pero allí parecían estar solos. La noche se cernía, oscura y aterciopelada, sobre las onduladas llanuras.
Era obvio que Nöjd había recorrido ese trecho cientos de veces y se conocía al dedillo cada curva. Mantenía un ritmo uniforme en la conducción y casi no necesitaba ni mirar la carretera.
Encendió un cigarrillo y le alargó el paquete a Martin Beck.
—No, gracias —dijo este.
Apenas había fumado unos cinco cigarros en los dos últimos años.
—Si he entendido bien, quieres alojarte en la posada —apuntó Nöjd.
—Sí, estaría bien.
—He reservado una habitación allí, en todo caso.
—Muy bien.
Las luces de una localidad más grande aparecieron ante ellos.
—Pues digamos que hemos llegado. Esto es Anderslöv.
Las calles estaban vacías, pero bien iluminadas.
—No hay vida nocturna aquí —comentó Nöjd—. Es un sitio tranquilo y silencioso. Bonito. He vivido aquí toda mi vida y nunca he tenido ninguna queja. Hasta ahora.
El lugar parecía condenadamente muerto, pensó Martin Beck. Pero quizás era así como tenía que ser.
Nöjd aminoró la marcha, señaló un bajo edificio de ladrillo amarillo y dijo:
—La comisaría. Ahora está cerrada, claro. Puedo abrir si quieres.
—No hace falta.
—La posada está a la vuelta de la esquina. El jardín ante el que acabamos de pasar forma parte de ella. Pero el restaurante no está abierto a esta hora. Si quieres, podemos ir a mi casa a tomar una cerveza y un sándwich.
Martin Beck no tenía hambre. El vuelo le había quitado todo el apetito. Rehusó cortésmente. Luego preguntó:
—¿Está lejos la playa?
La pregunta no pareció sorprender a su interlocutor. Nöjd quizá no solía sorprenderse.
—No —respondió—. No muy lejos, que digamos.
—¿Cuánto tiempo se tarda en llegar allí?
—Quince minutos más o menos. Como mucho.
—¿Te importaría llevarme?
—No, en absoluto.
Nöjd torció, entrando en lo que parecía ser la calle principal.
—Esta es la mayor atracción del pueblo —dijo—. La Carretera. La Carretera con C mayúscula. El viejo camino principal entre Malmö e Ystad. Cuando giremos hacia la derecha nos encontraremos al sur de la Carretera. Entonces estarás de verdad en Escania.
La carretera secundaria era sinuosa, pero Nöjd conducía por ella con la misma evidente facilidad. Pasaron por delante de granjas y blancas iglesias.
Al cabo de diez minutos empezó a oler a mar. Un poco más tarde se encontraban en la playa.
—¿Quieres que pare?
—Sí, por favor.
—Si quieres meterte en el agua tengo un par de botas de goma en el maletero —dijo Nöjd mientras soltaba una risita.
—Gracias, con mucho gusto.
Martin Beck se puso las botas. Le quedaban un poco pequeñas, pero no pensaba ir muy lejos.
—¿Exactamente dónde estamos ahora?
—En Böste. Las luces de la derecha son Trelleborg. El faro de la izquierda es Smygehuk. No se puede ir más allá.
Smygehuk era el extremo sur del país.
A juzgar por las luces y su reflejo en el cielo, Trelleborg debía de ser una gran ciudad. De camino al puerto había un gran barco de pasajeros iluminado, probablemente el transbordador de trenes que venía desde Sassnitz, en Alemania Oriental.
El Báltico golpeaba indolentemente la orilla. El agua era absorbida con un ligero silbido por la fina arena.
Martin Beck pisó el terraplén de algas oscilantes. Avanzó unos pasos dentro del agua. Sentía una agradable sensación de frescor a través de las botas.
Se inclinó hacia delante, y cogió agua haciendo un cuenco con las manos. Se enjuagó la cara y aspiró el agua fría por la nariz. Era agua salobre, con un fresco sabor salado.
El aire era húmedo. Olía a algas marinas, peces y alquitrán.
A unos metros de él veía redes que colgaban, así como los contornos de un barco de pesca.
¿Qué era lo que Kollberg solía decir?
Lo mejor de la Brigada Nacional de Homicidios es que de vez en cuando te das un garbeo.
Martin Beck levantó la cabeza y escuchó. Lo único que se oía era el mar.
Al cabo de un rato regresó al coche. Nöjd estaba apoyado en el guardabarros delantero, fumando. Martin Beck asintió con la cabeza.
Mañana estudiaría el caso.
No tenía grandes expectativas. Por lo general, todo se reducía a rutina y a tediosas repeticiones. En su mayoría trágicas y deprimentes.
La brisa marina era leve y fresca.
Un carguero pasó arando el mar a lo largo del oscuro horizonte. En dirección oeste. Vio el verde farol de estribor y algunas luces en el centro del barco.
Anhelaba subir a bordo.
4
Martin Beck se despertó por completo desde el preciso instante en que abrió los ojos. La habitación era espartana, pero cómoda. Tenía dos camas y una ventana orientada al norte. Las camas se hallaban paralelas, a un metro de distancia entre ellas: en una reposaba su maleta y en la otra, él mismo; en el suelo yacía el libro del que había leído la mitad de una página y dos pies de foto antes de quedarse dormido. Era un libro exclusivo perteneciente a la serie «Famous Passenger Liners of the Past»: The French Line Quadruple-Screw Turbo-Electric Liner Normandie.
Miró el reloj. Las siete y media. De fuera llegaban ruidos dispersos, motores de automóviles y voces. En algún lugar de la casa alguien tiraba de la cadena de un inodoro. Había algo que era distinto a lo habitual. Enseguida se dio cuenta de qué: había dormido en pijama, lo que por entonces solo hacía cuando estaba de viaje.
Martin Beck se levantó, fue hasta la ventana y miró a través de ella. Parecía hacer buen tiempo: el sol brillaba sobre el césped del parque que había detrás de la posada.
Se aseó rápidamente, se vistió y bajó a la planta baja. Por un momento consideró la posibilidad de desayunar, pero desechó la idea. Nunca había sido aficionado a comer por la mañana, sobre todo no lo había sido de niño, cuando su madre le obligaba a tomar la leche chocolateada y tres tostadas antes de ir a la escuela. A menudo vomitaba en el camino.
En su lugar, buscó en el bolsillo una corona y la metió en la ranura de la máquina recreativa que estaba a la izquierda de la entrada. Bajó la palanca, salieron dos cerezas y canjeó los beneficios. Luego abandonó la casa, caminó en diagonal a través de la plaza adoquinada, pasó la tienda de la licorería estatal que aún no estaba abierta, giró dos esquinas y se encontró en la comisaría de policía. El edificio de al lado albergaba a todas luces el cuerpo voluntario de bomberos, pues un camión con escalera estaba aparcado frente a la comisaría. Se vio obligado a meterse prácticamente debajo de la escalera de incendios para llegar a la entrada. Un tipo vestido con un mono grasiento estaba arreglando algo en el coche de bomberos.
—Hola —saludó alegremente.
Martin Beck se sobresaltó. Era claramente un pueblo poco convencional.
—Hola —respondió.
La puerta de la comisaría estaba cerrada con llave y en la ventana había pegado con celo un papel en el que alguien había escrito con bolígrafo:
Horario de oficina
Laborables 08:30-12:00 y 13:00-14:30
Jueves tb. 18:00-19:00
Sábados cerrado
No se especificaba nada acerca de los domingos. Es de suponer que tales días se paraba la criminalidad, que tal vez estaba incluso prohibida.
Martin Beck miró pensativamente el papel. Viniendo de Estocolmo, le era a uno difícil imaginarse algo así.
Así que tal vez debería desayunar después de todo.
—El comisario vendrá enseguida —informó el hombre del mono—. Ha salido con el perro hace diez minutos.
Martin Beck asintió con la cabeza.
—¿Es usted el famoso detective?
Era una pregunta espinosa, a la que no respondió de inmediato.
El hombre siguió trajinando en el coche de bomberos. Sin girar la cabeza, dijo:
—Sin ánimo de ofender. Es que he oído que un famoso madero iba a alojarse en la posada. Y como no le conocía a usted...
—Sí, debo de ser yo —contestó vacilante Martin Beck.
—Así que a Folke lo van a meter en el trullo, entonces.
—¿Por qué lo cree usted?
—Oh, todo el mundo lo sabe.
—¿En serio?
—Es una lástima. Su arenque ahumado era muy bueno.
La conversación terminó cuando el hombre se deslizó debajo del coche y desapareció.
Si esta era la opinión generalizada, entonces Nöjd no había exagerado.
Martin Beck se quedó pensativo, frotándose el nacimiento del pelo.
Al cabo de unos minutos el señor comisario Nöjd emergió desde el otro lado del camión de bomberos. Llevaba al cuello el mismo sombrero de cazador de leones y vestía una camisa de franela a cuadros, pantalones de uniforme y ligeros zapatos de ante. Un gran perro color gris y blanco tiraba de la correa. Se deslizaron bajo la escalera del camión y el perro se levantó sobre las patas traseras, puso las delanteras en el pecho de Martin Beck y empezó a lamerle la cara.
—Quieto, Timmy —le ordenó Nöjd—. Quieto, te he dicho. Vaya con el perro.
El perro pesaba mucho, de modo que Martin Beck retrocedió dos pasos.
—Quieto, Timmy —repitió Nöjd.
El perro dio tres vueltas y luego se sentó de mala gana, miró a su amo y aguzó el oído.
—Posiblemente, el peor perro policía del mundo. Pero tiene excusa. No se le ha entrenado. Por eso no obedece. Pero como resulta que yo soy policía, él se ha convertido en perro policía. En cierto modo.
Nöjd se echó a reír. Sin mucha justificación, pensó Martin Beck.
—Cuando los HIF vinieron aquí a jugar, me lo llevé al partido.
—¿Los HIF?
—El equipo de fútbol de Helsingborg. No sabes nada de fútbol, ¿eh?
—Muy poco.
—Bueno, pues se soltó, claro, y corrió hacia el campo. Cogió el balón de uno de los jugadores de Anderslöv. El jaleo que se armó. El árbitro me echó la bronca. Es la cosa más dramática que ha sucedido aquí en los últimos años. Hasta ahora, por supuesto. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Detener al árbitro? Legalmente, no sé qué estatus tiene un árbitro de fútbol.
Se rio de nuevo.