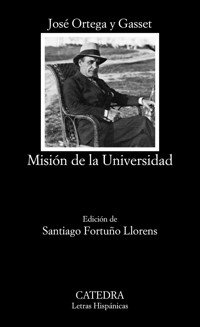Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Ortega y Gasset
- Sprache: Spanisch
El Espectador nació con la intención de convertirse en una revista unipersonal escrita por José Ortega y Gasset. Los muy diversos quehaceres del filósofo le impidieron cumplir el proyecto, pero publicó ocho tomos entre 1916 y 1934. En esta colección se ofrecen de dos en dos. Van aquí los dos primeros. Encontramos en ellos al pensador curioso de cuanto acontece en el mundo, que describe lo que ve con una prosa llena de metáforas, especialmente bella en sus notas de viajes, y también algunas de sus reflexiones filosóficas más profundas («Verdad y Perspectiva», por ejemplo), junto a la fina crítica literaria (sobre Baroja y Azorín) y artística (sobre Tiziano, Poussin, Velázquez).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Ortega y Gasset
El Espectador I y II
Índice
Nota preliminar
EL ESPECTADOR I (1916)
CONFESIONES DEELESPECTADOR
Verdad y perspectiva
Nada moderno y muy siglo xx
Leyendo el Adolfo, libro de amor
Horizontes incendiados
Cuando no hay alegría
Estética en el tranvía
LA VIDA EN TORNO
Tierras de Castilla. Notas de andar y ver
Tres cuadros del vino. (Tiziano, Poussin y Velázquez)
I. Vino divino
II. La Bacanal del Tiziano
III. La Bacanal de Poussin
IV. Los Borrachos de Velázquez
FILOSOFÍA
Conciencia, objeto y las tres distancias de éste. (fragmentos de una lección)
ENSAYOS DE CRÍTICA
Ideas sobre Pío Baroja
I
II. Tema y estilo
III. El tema del vagabundo
IV. El tema del aventurero
V. Balance vital
VI. La «intención estética» y la crítica literaria
VII. Baroja tropieza en Coria con la gramática
VIII. Teoría de la felicidad
IX. El fondo insobornable
X. Cultura anémica
XI. La «acción» como ideal
XII
XIII. Sobre el arte de Baroja
XIV. La prosa y el hombre
XV
Una primera vista sobre Baroja. (Apéndice)
Unos cuantos datos
Teoría del improperio
Hipótesis del histerismo español
El león pintado
Sin embargo
La picardía original de la novela picaresca
Anexos
[Prospecto de El Espectador]
Los locos la dicen
Advertencias a los suscriptores
EL ESPECTADOR II. (1917)
Palabras a los suscriptores
CONFESIONES DEELESPECTADOR
Democracia morbosa
Para la cultura del amor
LA VIDA EN TORNO
Muerte y resurrección
ENSAYOS DE CRÍTICA
Azorín o primores de lo vulgar
Primera parte
Emociones tornasoladas
Maximus in minimis
¿Angustia? ¿Progreso?
Sinfronismo
El gesto y el grito
Segunda parte
Ruina viva
La intuición radical de Azorín
Primor de la repetición
Poeta de la costumbre
Intermedio de las siluetas
La historia, edificio de las hormigas
El casticismo y lo castizo
Su musa
Su flor
El genio de la guerra y la guerra alemana.
Fenomenología de la guerra
Guerra y ética
Ética y metafísica de la guerra
Anexos
Deseo
Padre e hijo
Un artículo de Larra escrito para 1916
Créditos
Nota preliminar
José Ortega y Gasset, además de un hito en la filosofía del siglo XX, fue un eminente emprendedor cultural. Hijo y nieto de empresarios periodísticos, desde muy joven dio oportunas orientaciones editoriales a su padre, José Ortega Munilla, por entonces director de El Imparcial, el diario de la familia Gasset, para modernizar los contenidos y la forma del periódico. Su vocación intelectual le llevó enseguida a emprender sus propias iniciativas editoriales: las revistas Faro (1908), Europa (1910) y España (1915) fueron los antecedentes del gran diario El Sol (1917) y de la magnífica Revista de Occidente (1923). El más personal de sus proyectos editoriales fue El Espectador, que nació con la intención de convertirse en una revista escrita sólo por Ortega con periodicidad bimestral, propósito que nunca pudo cumplir porque sus muchas ocupaciones se lo impidieron pero que sostuvo durante casi 20 años. Ya en el primer volumen advertía que no sabía «hasta cuándo ni en qué grado de plenitud» podría «llevar adelante el empeño». Lo publicó a su costa en mayo de 1916. Meses antes, Ortega había difundido un anuncio para atraer suscriptores. Con el título «[Prospecto de El Espectador]», incluimos este anuncio como anexo. El lector podrá apreciar las diferencias entre el índice previsto y el que finalmente tuvo el primer volumen. El viaje que Ortega emprendió a Argentina en el verano de 1916, que le mantuvo en América hasta enero de 1917, retrasó la salida del segundo Espectador hasta mayo de este año. Ofrecemos ahora estos dos primeros tomos de esta peculiar obra orteguiana agrupados en un único volumen. En los próximos libros de esta colección, irán apareciendo los siguientes de dos en dos.
Entre 1916 y 1934, se publicaron ocho tomos de El Espectador, cuyas páginas muestran al Ortega más esencial e íntimo, al más literario, al espectador curioso de cuanto acontece que se deja impresionar por la realidad que se presenta ante sus ojos, sea física o espiritual, y la describe en una prosa llena de metáforas, tan profundamente embaucadora como tremendamente incitadora, capaz de transportar al lector en gozosa ligereza a través de los temas más sugerentes y variados. En las páginas de El Espectador, están algunas de sus reflexiones filosóficas más brillantes, junto a la fina crítica literaria y artística, a los sutiles relatos de viajes y al comentario político incisivo, en fin, por decirlo con las palabras del citado anuncio, un espectador con«una pupila vigilante abierta sobre la vida» que quería «poner en circulación vital unos cuantos puñados de pensamiento sobre arte, sobre moral, sobre ciencia, sobre política».
Muchos de los textos recogidos en los diferentes tomos de El Espectador, sobre todo a partir del tercero, fueron publicados previamente en la prensa, pero Ortega sintió siempre este proyecto como una unidad y así lo recogió en distintos volúmenes y juntos los agrupó en sus Obras completas. En las sucesivas ediciones, revisó el texto, añadió algunas notas e incluso cambió algún índice, añadiendo o suprimiendo algunos de los capítulos. Los suprimidos, en general breves, los encontrará el lector en los «anexos» que acompañan a esta edición: las «Advertencias a los suscriptores» aparecieron sólo en la primera edición de El Espectador I en 1916; «Los locos la dicen», también de El Espectador I, estuvo presente en las ediciones de 1916, 1921 y 1928, y desapareció a partir de la cuarta edición de 1933. En la primera edición de El Espectador II, Ortega incluyó «Deseo», «Padre e hijo» y un texto de Mariano José de Larra, «Horas de invierno», antecedido de unas palabras del propio Ortega. Los dos primeros desparecieron en la segunda edición de 1921 y el tercero en la tercera de 1928.
De los cambios en los índices de estos dos primeros tomos ahora agrupados en el volumen que tiene en sus manos, hay que señalar que «Una primera vista sobre Baroja. (Apéndice)» –inicialmente publicado, con algunas modificaciones, como «Observaciones de un lector» en la revista La Lectura, diciembre de 1915– se incorporó a El Espectador I en la tercera edición de 1928, sustituyendo a «El genio de la guerra y la guerra alemana» que se unió a su continuación en la tercera edición de El Espectador II de ese mismo año.
Conviene precisar algunas fechas que aparecen en el texto. Los capítulos «Tres cuadros del vino (Tiziano, Poussin y Velázquez)» y «Tierras de Castilla. Notas de andar y ver», de El Espectador I, están fechados en 1911 desde la edición de Obras completas de 1946, y no es descartable que sea la fecha de una primera redacción, pero consta que el primero fue publicado el 1 de enero de 1913 y el segundo el 1 de enero de 1914, ambos en el diario La Prensa de Buenos Aires.
En la primera nota al pie de «Una primera vista sobre Baroja. (Apéndice)», Ortega escribe: «Este estudio sobre Baroja fue escrito, impreso y no publicado en 1910. Más tarde, en 1915, apareció en La Lectura. Por su insuficiencia no había querido nunca recogerlo en volumen. Creo, sin embargo, que contiene algunas ideas aprovechables, y sobre todo refleja la impresión que hace dieciocho años recibía de la obra barojiana un lector joven y despavorido. Por estos motivos me decido a incluirlo en esta nueva edición del primer Espectador como apéndice del ensayo menos inmaturo. (Nota de la edición de 1928)». Efectivamente, Ortega trabajó sobre las novelas de Baroja desde, al menos, 1910, haciendo y rehaciendo una amplia «meditación» barojiana que, en parte, pasó a la «Meditación preliminar (Breve tratado de la novela)» de Meditaciones del Quijote y, en otra parte, quedó inédita y se publicó póstumamente con el título «Pío Baroja: anatomía de un alma dispersa», «[Variaciones sobre la circum-stantia]» y la serie de artículos «La voluntad del Barroco», del que sólo uno se publicó en vida de Ortega. Pueden verse todos estos textos en el libro Meditaciones del Quijote y otros ensayos de esta misma colección.
«Muerte y resurrección», de El Espectador II, tiene su origen en una conferencia pronunciada el 29 de mayo de 1915 por Ortega en la Residencia de Estudiantes, que fue la segunda parte de otra dada en el Ateneo de Madrid el 4 de abril de 1915 con el título «Meditación del Escorial», la cual incorporó a El Espectador VI en 1927. Ambas formaron parte de un manuscrito más amplio que con el título «Temas del Escorial» publicó Paulino Garagorri en la revista Mapocho en 1965, y fue luego recogido en Notas de andar y ver. Viajes, gentes y países, Madrid, Revista de Occidente en Alianza Editorial, 1988.
También ofrece su peculiaridad «Azorín o primores de lo vulgar», cuya segunda parte, con algunas modificaciones, procede de una serie de artículos titulada «Meditaciones del Escorial. Azorín: primores de lo vulgar» y publicada en El Imparcial entre febrero y abril de 1913 y de los cuatro párrafos finales del artículo «Nuevo libro de Azorín», publicado en el mismo diario el 23 de junio del año anterior, más los dos últimos apartados, «Su musa» y «Su flor», escritos ambos para El Espectador. El epígrafe «Intermedio de las siluetas», que se había publicado en El Imparcial el 31 de marzo de 1913, no pasó a El Espectador hasta la segunda edición de sus Obras completas, en 1950, cuando se dio al conjunto del texto su organización definitiva. En su origen, el texto sobre Azorín fue pensado como una «meditación del Escorial» para una segunda entrega de Meditaciones del Quijote.
En distintas notas al pie, Ortega fecha su libro España invertebrada en 1921. Como tal libro, se publicó en 1922. Empezó a aparecer en 1920 como serie de artículos.
Los volúmenes de esta «Biblioteca de autor José Ortega y Gasset» presentan un texto nacido del trabajo filosófico, filológico e historiográfico del equipo del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón. La investigación se ha desarrollado durante más de una década y ha permitido depurar malas lecturas y erratas de ediciones anteriores, al tiempo que se han descubierto numerosos textos desconocidos, algunos de los cuales no se habían vuelto a publicar desde su primera edición y otros eran inéditos; en ambos casos, enriquecen esta «Biblioteca».
Se ofrece al lector el texto según la última versión que el autor publicó. En el caso de la obra editada de forma póstuma, se sigue el manuscrito más próximo a una versión definitiva. El exhaustivo análisis de los testimonios conservados en el archivo del filósofo ha permitido una fijación textual que en numerosos casos difiere de las ediciones anteriores. Se ha respetado esencialmente la puntuación del propio Ortega, aunque se ha revisado en el caso de la obra póstuma. Se conservan los rasgos estilísticos del autor –como por ejemplo su reconocible «rigoroso» frente al más común «riguroso»–, los resaltes expresivos y particularidades morfosintácticas de su uso lingüístico (mayúsculas para remarcar un concepto, concordancias ad sensum, leísmos, laísmos), así como las distintas grafías en nombres de personas y lugares.
En la medida de lo posible, se evita la intervención de los editores en el texto, de modo que se mantiene la versión original incluso cuando se ha detectado algún lapsus –generalmente de precisión de una fuente al citar el autor de memoria. No se pretende dar un texto perfeccionado sino aquel que Ortega entregó a las prensas o en el que trabajaba para su publicación si nos referimos a la obra que dejó inédita. Los añadidos de los editores van siempre entre corchetes, así como los títulos que no son originales del filósofo. Las notas al pie de los editores se indican con *.
En la edición de los textos del presente volumen han participado Carmen Asenjo Pinilla, Iván Caja Hernández-Ranera, Isabel Ferreiro Lavedán y Javier Zamora Bonilla, quienes agradecen el trabajo de investigación y fijación textual previo de sus compañeros Ignacio Blanco Alfonso, José Ramón Carriazo Ruiz, Iñaki Gabaráin Gaztelumendi, Azucena López Cobo y Juan Padilla Moreno.
El Espectador I(1916)
Gratitud exquisita debo a las personas que presurosas enviaron su simpatía al proyecto de El Espectador. A ellas dedico ahora la realización.
Debe el lector entrar en la lectura sin altas esperanzas. Yo no sé hasta cuándo ni en qué grado de plenitud podré llevar adelante el empeño. El tiempo, tan galantuomo, se encargará de decírnoslo a los lectores y a mí. En tanto, como escribe Montaigne, allons conformément, et tout d’un train mon livre et moi. Habrá números que padezcan aridez mental. El escritor pasa, a lo mejor, por zonas espirituales donde no brota una idea. A veces, dura meses la estéril situación. Durante ellas el lector habrá de contentarse con un «espectador» que lee, extracta y copia. Otros números llevarán un trozo de mi alma.
Pues me interesa, sobre todo, advertir que no es mi intención hacer cosa que se parezca a una «revista». Es una obra íntima para lectores de intimidad, que no aspira ni desea el «gran público», que debería, en rigor, aparecer manuscrita. En estas páginas, ideas, teorías y comentarios se presentan con el carácter de peripecias y aventuras personales del autor.
1916
ConfesionesdeEl Espectador
Febrero-marzo 1916
VERDADYPERSPECTIVA
El prospecto de El Espectador1*me ha valido numerosas cartas llenas de afecto, de interés, de curiosidad. Una de ellas concluye: «Pero siento que se dedique usted exclusivamente a ser espectador».
Me urge tranquilizar a este amigo lejano, y para ello tengo que indicar algo de lo que yo pienso bajo el título de El Espectador. La integridad de los pensamientos tras esa palabra emboscados sólo puede desenvolverse en la vida misma de la obra.
Vuelva a la tranquilidad este lejano amigo que me escribe, y para el cual –¡gracias le sean dadas!– no es por completo indiferente lo que yo haga o deje de hacer: la vida española nos obliga, queramos o no, a la acción política. El inmediato porvenir, tiempo de sociales hervores, nos forzará a ella con mayor violencia. Precisamente por eso yo necesito acotar una parte de mí mismo para la contemplación. Y esto que me acontece, acontece a todos. Desde hace medio siglo, en España y fuera de España, la política –es decir, la supeditación de la teoría a la utilidad– ha invadido por completo el espíritu. La expresión extrema de ello puede hallarse en esa filosofía pragmatista que descubre la esencia de la verdad, de lo teórico por excelencia, en lo práctico, en lo útil. De tal suerte, queda reducido el pensamiento a la operación de buscar buenos medios para los fines, sin preocuparse de éstos. He ahí la política: pensar utilitario.
La pasada centuria se ha afanado harto exclusivamente en allegar instrumentos: ha sido una cultura de medios. La guerra ha sorprendido al europeo sin nociones claras sobre las cuestiones últimas, aquéllas que sólo puede aclarar un pensamiento puro e inútil. Nada más natural que, reaccionando contra ese exclusivismo, postulemos ahora frente a una cultura de medios una cultura de postrimerías.
Situada en su rango de actividad espiritual secundaria, la política o pensamiento de lo útil es una saludable fuerza de que no podemos prescindir. Si se me invita a escoger entre el comerciante y el bohemio, me quedo sin ninguno de los dos. Mas cuando la política se entroniza en la conciencia y preside toda nuestra vida mental, se convierte en un morbo gravísimo. La razón es clara. Mientras tomemos lo útil como útil, nada hay que objetar. Pero si esta preocupación por lo útil llega a constituir el hábito central de nuestra personalidad, cuando se trate de buscar lo verdadero tenderemos a confundirlo con lo útil. Y esto, hacer de la utilidad la verdad, es la definición de la mentira. El imperio de la política es, pues, el imperio de la mentira.
De todas las enseñanzas que la vida me ha proporcionado, la más acerba, más inquietante, más irritante para mí ha sido convencerme de que la especie menos frecuente sobre la Tierra es la de los hombres veraces. Yo he buscado en torno, con mirada suplicante de náufrago, los hombres a quienes importase la verdad, la pura verdad, lo que las cosas son por sí mismas, y apenas he hallado alguno. Los he buscado cerca y lejos, entre los artistas y entre los labradores, entre los ingenuos y los «sabios». Como Ibn-Batuta, he tomado el palo del peregrino y hecho vía por el mundo en busca, como él, de los santos de la Tierra, de los hombres de alma especular y serena que reciben la pura reflexión del ser de las cosas. ¡Y he hallado tan pocos, tan pocos, que me ahogo!
Sí: congoja de ahogo siento, porque un alma necesita respirar almas afines, y quien ama sobre todo la verdad necesita respirar aire de almas veraces. No he hallado en derredor sino políticos, gentes a quienes no interesa ver el mundo como él es, dispuestas sólo a usar de las cosas como les conviene. Política se hace en las academias y en las escuelas, en el libro de versos y en el libro de historia, en el gesto rígido del hombre moral y en el gesto frívolo del libertino, en el salón de las damas y en la celda del monje. Muy especialmente se hace política en los laboratorios: el químico y el histólogo llevan a sus experimentos un secreto interés electoral. En fin, cierto día, ante uno de los libros más abstractos y más ilustres que han aparecido en Europa desde hace treinta años, oí decir en su lengua al autor: Yo soy ante todo un político. Aquel hombre había compuesto una obra sobre el método infinitesimal contra el partido militarista triunfante en su patria.
Hace falta, pues, afirmarse de nuevo en la obligación de la verdad, en el derecho de la verdad.
En El libro de los Estados, decía don Juan Manuel:«Todos los Estados del mundo se encierran en tres: al uno llaman defensores, et al otro oradores, et al otro labradores».¡Perdón, Infante; el mundo así resultaría incompleto! Yo pido en él un margen para el estado que llaman de los espectadores. El nombre goza de famosa genealogía: lo encontró Platón. En su República concede una misión especial a lo que él denomina filoqeavmone~ –amigos de mirar. Son los especulativos, y al frente de ellos los filósofos, los teorizadores,–que quiere decir los contemplativos.
El Espectador tiene, en consecuencia, una primera intención: elevar un reducto contra la política para mí y para los que compartan mi voluntad de pura visión, de teoría.
El escritor, para condensar su esfuerzo, necesita de un público, como el licor de la copa en que se vierte. Por esto es El Espectador la conmovida apelación a un público de amigos de mirar, de lectores a quienes interesen las cosas aparte de sus consecuencias, cualesquiera que ellas sean, morales inclusive. Lectores meditabundos, que se complazcan en perseguir la fisonomía de los objetos en toda su delicada, compleja estructura. Lectores sin prisa, advertidos de que toda opinión justa es larga de expresar. Lectores que al leer repiensen por sí mismos los temas sobre que han leído. Lectores que no exijan ser convencidos, pero, a la vez, se hallen dispuestos a renacer en toda hora de un credo habitual a un credo insólito. Lectores que, como el autor, se hayan reservado un trozo de alma antipolítico. En suma: lectores incapaces de oír un sermón, de apasionarse en un mitin y juzgar de personas y cosas en una tertulia de café.
A hombres y mujeres de tan rara índole se dirige El Espectador, que es un libro escrito en voz baja.
Suele, con Goethe, oponerse la gris teoría a la vida, al palpitante arco iris de la existencia. No discutiré ahora cuál sea el verdadero sentido de tal oposición2. Pero he de prevenir una mala inteligencia. Cuando leo que Aristóteles hace consistir la beatitud, esto es, la vida perfecta, en el ejercicio teórico, en el pensar, siento que dentro de mí la irritación perfora el respeto hacia el Estagirita. Me parece excesivamente casual que Dios, símbolo de todo movimiento cósmico, resulte un ser ocupado en pensar sobre el pensar. Este afán de divinizar el oficio y el menester que cumplimos sobre la Tierra, este prurito de no contentarse cada cual con lo que es, si esto que es no parece lo mejor y sumo, se me antoja un resto de política que perdura hasta en las más altas dialécticas. Aristóteles quiere hacer de Dios un profesor de filosofía en superlativo.
Yo ando muy lejos de pretender semejante cosa. No asevero que la actitud teórica sea la suprema; que debamos primero filosofar, y luego, si hay caso, vivir. Más bien creo lo contrario. Lo único que afirmo es que sobre la vida espontánea debe abrir, de cuando en cuando, su clara pupila la teoría, y que entonces, al hacer teoría ha de hacerse con toda pureza, con toda tragedia. El mal–dice Platón– viene a las repúblicas de que no hace cada cual lo suyo. Esto es lo decisivo:ta;eJautoupravttein. Me parece admirable, por ejemplo, que Don Juan deje resbalar su corazón sobre la múltiple feminidad. Lo que me enoja es que Don Juan teorice el amor. ¡No: que haga lo suyo! Una mujer le espera: puede renovar su perpetua aventura, dulce y amarga, en que se siembra la flor y nace la espina. Pero no se empeñe en conquistarnos la verdad con su empaque de gallo: sería inútil y además indecente.
Acentuar esta diferencia entre la contemplación y la vida–la vida, con su articulación política de intereses, deseos y conveniencias–, era necesario. Porque El Espectador lleva una segunda intención: él especula, mira–pero lo que quiere ver es la vida según fluye ante él.
Con razón se tachaba de gris la teoría, porque no se ocupaba más que de vagos, remotos y esquemáticos problemas. La historia de la ciencia del conocimiento nos muestra que la lógica, oscilando entre el escepticismo y el dogmatismo, ha solido partir siempre de esta errónea creencia: el punto de vista del individuo es falso. De aquí emanaban las dos opiniones contrapuestas: es así que no hay más punto de vista que el individual, luego no existe la verdad –escepticismo; es así que la verdad existe, luego ha de tomarse un punto de vista sobreindividual– racionalismo.
El Espectadorintentará separarse igualmente de ambas soluciones, porque discrepa de la opinión donde se engendran. El punto de vista individual me parece el único punto de vista desde el cual puede mirarse el mundo en su verdad. Otra cosa es un artificio.
Leibniz dice: «Comme une même ville regardée de différents côtés paraît toute autre et est comme multipliée perspectivement, il arrive de même, que par la multitude infinie des substances simples –es decir, de conciencias–, il y a comme autant de différents univers, qui ne sont pourtant que lesperspectivesd’un seul selon les différents points de vue de chaque Monade»3.
La realidad, precisamente por serlo y hallarse fuera de nuestras mentes individuales, sólo puede llegar a éstas multiplicándose en mil caras o haces.
Desde este Escorial, rigoroso imperio de la piedra y la geometría, donde he asentado mi alma, veo en primer término el curvo brazo ciclópeo que extiende hacia Madrid la sierra del Guadarrama. El hombre de Segovia, desde su tierra roja, divisa la vertiente opuesta. ¿Tendría sentido que disputásemos los dos sobre cuál de ambas visiones es la verdadera? Ambas lo son ciertamente, y ciertamente por ser distintas. Si la sierra materna fuera una ficción o una abstracción, o una alucinación, podrían coincidir la pupila del espectador segoviano y la mía. Pero la realidad no puede ser mirada sino desde el punto de vista que cada cual ocupa, fatalmente, en el universo. Aquélla y éste son correlativos, y como no se puede inventar la realidad, tampoco puede fingirse el punto de vista.
La verdad, lo real, el universo, la vida –como queráis llamarlo–, se quiebra en facetas innumerables, en vertientes sin cuento, cada una de las cuales da hacia un individuo. Si éste ha sabido ser fiel a su punto de vista, si ha resistido a la eterna seducción de cambiar su retina por otra imaginaria, lo que ve será un aspecto real del mundo.
Y viceversa: cada hombre tiene una misión de verdad. Donde está mi pupila no está otra: lo que de la realidad ve mi pupila no lo ve otra. Somos insustituibles, somos necesarios. «Sólo entre todos los hombres llega a ser vivido lo Humano»–dice Goethe. Dentro de la humanidad cada raza, dentro de cada raza cada individuo, es un órgano de percepción distinto de todos los demás y como un tentáculo que llega a trozos de universo para los otros inasequibles.
La realidad, pues, se ofrece en perspectivas individuales. Lo que para uno está en último plano, se halla para otro en primer término. El paisaje ordena sus tamaños y sus distancias de acuerdo con nuestra retina, y nuestro corazón reparte los acentos. La perspectiva visual y la intelectual se complican con la perspectiva de la valoración. En vez de disputar, integremos nuestras visiones en generosa colaboración espiritual, y como las riberas independientes se aúnan en la gruesa vena del río, compongamos el torrente de lo real.
El chorro luminoso de la existencia pasa raudo: interceptemos su marcha con el prisma sensitivo de nuestra personalidad, y del otro lado, sobre el papel, sobre el libro, se proyectará un arco iris. Sólo de esta suerte se liberta la teoría de su tono en gris menor.
El Espectador mirará el panorama de la vida desde su corazón, como desde un promontorio. Quisiera hacer el ensayo de reproducir sin deformaciones su perspectiva particular. Lo que haya de noción clara irá como tal; pero irá también como ensueño lo que haya de ensueño. Porque una parte, una forma de lo real es lo imaginario, y en toda perspectiva completa hay un plano donde hacen su vida las cosas deseadas.
Voy, pues, a describir la vertiente que hacia mí envía la realidad. Si no es la más pintoresca, ¿tengo yo la culpa? Situado en El Escorial, claro es que toma para mí el mundo un semblante carpetovetónico.
Tal es la intención que me mueve. Como se advierte, excluye de una manera formal el deseo de imponer a nadie mis opiniones. Todo lo contrario: aspiro a contagiar a los demás para que sean fieles cada cual a su perspectiva.
¿Servirá de algo a alguien El Espectador?No lo puedo asegurar; pero interpreto como buen augurio que su proyecto nació en una explosión de alegría impersonal, de confianza en el porvenir de los hombres. Antes y más allá del clarín que hacen resonar las batallas transitorias, los que hemos llegado al medio del camino de la vida habíamos percibido el tema de alborada que en su cuerno de caza modula el Destino. Pasaremos por horas de amargura individual y colectiva; pero en el fondo de nuestra conciencia hallamos como la seguridad de que, en suma, damos vista a una época mejor.
Entrevemos una edad más rica, más compleja, más sana, más noble, más quieta, con más ciencia y más religión y más placer–donde puedan desenvolverse mejor las diferencias personales e infinitas posibilidades de emoción se abran como alamedas donde circular.
Mas la sana esperanza parte de la voluntad como la flecha del arco. Esa edad mejor sazonada depende de nosotros, de nuestra generación. Tenemos el deber de presentir lo nuevo; tengamos también el valor de afirmarlo. Nada requiere tanta pureza y energía como esta misión. Porque dentro de nosotros se aferra lo viejo con todos sus privilegios de hábito, autoridad y ser concluso. Nuestras almas, como las vírgenes prudentes, necesitan vigilar con las lámparas encendidas y en actitud de inminencia. Lo viejo podemos encontrarlo dondequiera: en los libros, en las costumbres, en las palabras y los rostros de los demás. Pero lo nuevo, lo nuevo que hacia la vida viene, sólo podemos escrutarlo inclinando el oído pura y fielmente a los rumores de nuestro corazón. Escuchas de avanzada, en nuestro puesto se juntan el peligro y la gloria. Estamos entregados a nosotros mismos: nadie nos protege ni nos dirige. Si no tenemos confianza en nosotros, todo se habrá perdido. Si tenemos demasiada, no encontraremos cosa de provecho. Confiar, pues, sin fiarse. ¿Es esto posible? Yo no sé si es posible; pero veo que es necesario.
Hegel encontró una idea que refleja muy lindamente nuestra difícil situación, un imperativo que nos propone mezclar acertadamente la modestia y el orgullo: Tened –dice– el valor de equivocaros.
Después de todo es el mismo principio que, según los biólogos recientes, gobierna los movimientos del infusorio en la gota de agua: Trial and error –ensayo y error.
1916
1. * [Difundido unos meses antes de la aparición del primer volumen. Puede verse en este mismo tomo, pp. 195 y ss.]
2. En algún número posterior aparecerá el ensayo Acción y Contemplación, donde desarrollo el tema de las relaciones entre teoría y vida. La nueva biología ofrece material abundante para renovar este problema.
3. Como ha de hablarse en estos tomos muy frecuentemente del perspectivismo, me importa advertir que nada tiene de común esta doctrina con lo que bajo el mismo nombre piensa Nietzsche en su obra póstuma La Voluntad de Poderío, ni con lo que, siguiéndole, ha sustentado Vaihinger en su libro reciente La Filosofía del Como si. Es más, del párrafo transcrito de Leibniz apártese cuanto en él hay de referencias a un idealismo monadológico.
NADAMODERNOYMUYSIGLOXX
Esta obligación de sacudir de nuestra conciencia el polvo de las ideas viejas, carbonizadas ya, y hacer que en ella se afirme lo nuevo, es siempre difícil y penosa. Lo viejo aporta en su defensa ciertas fuerzas que le son, como tal, adictas. En primer lugar, lo viejo es lo habitual, lo acostumbrado: como decía Juan de Valdés, cambiar de costumbres es a par de muerte. Además, lo viejo goza de una fisonomía autorizada; como a nuestros abuelos y nuestros padres y nuestras magistraturas, lo hemos encontrado al nacer con el carácter de una realidad que se nos imponía, que imperaba sobre nosotros. En fin, lo viejo es algo ya concluso; en tal sentido, perfecto, mientras lo nuevo se halla en statu nascente, y pudiera decirse que en tanto es nuevo no ha llegado aún a ser enteramente. ¿Quién podrá combatir victoriosamente poderes tan sutiles que influyen sobre la más interna textura de nuestra personalidad?
La lucha de un siglo naciente contra el que le precede supone siempre heroicos esfuerzos. Pero nuestro caso es todavía más grave: en cierta manera, único.
En El Espectador aparece con marcada frecuencia cierta hostilidad contra el siglo XIX. No es dudoso que en superar la conducta de ese siglo radica nuestro porvenir. Consecuencia de ello será que se pronuncien más las discordancias que las coincidencias entre aquélla y los nuevos deseos. ¿Puede esto parecer injusto? No me ocurre negar que tengamos con el siglo XIX una comunidad incomparablemente más estrecha que con el siglo XIII. Justamente por eso, digo yo, es aquél nuestro mayor y urgente enemigo. El siglo XIII está sólo en los libros y en los monumentos: desde su lontananza casi irreal nos arroja venablos imaginarios que no llegan a herirnos. Hablando con rigor, el siglo XIII y todos los demás pretéritos sólo existen para nosotros dentro del siglo XIX, según él los vio y al través de su genio. Éste es, pues, el verdadero, el único enemigo. Lo llevamos dentro de nosotros y dondequiera nos dirijamos tropezaremos con la punta de su lanza. Cuantas más sean las cosas que de él plenamente aceptemos, mayor será la necesidad de destacar nuestras diferencias. Contra él, frente a él, han de organizarse nuestros rasgos peculiares.
Y nos encontramos con que una de las singularidades de ese siglo fue la de precaverse a tiempo contra todo intento de superación.
Tal vez se encuentre paradójico que acuse yo de estorbar el avance y la renovación a un siglo que hizo del avance su ideal. ¿Cómo? ¡El siglo del progreso! ¡El siglo de la modernidad...!
Y, sin embargo, es así. Quien se halla en la brecha, ensayando nuevas aspiraciones –en ciencia o en moral, en arte o en política– lo percibe a toda hora y en formas muy concretas.
Medítese un poco: ¿cómo va a tolerar un siglo que se ha llamado a sí mismo moderno, el intento de sustituir sus ideas por otras y, consecuentemente, declarar las suyas anticuadas, no modernas? Yo espero que algún día parecerá una avilantez esta osadía de llamarse moderna a sí misma una época. Como también merece la pena de que, en otra coyuntura, reflexionemos sobre lo que significa psicológicamente hacer del progreso el centro de nuestras preocupaciones. Acaso sorprendamos en ello una desviación casi patológica de la conciencia.
(–Dentro de nosotros, al pensar esto, se incorpora el siglo XIX y clama: ¿Patológico el afán primordial del progreso? Pero ¿se puede eso discutir todavía? ¿Es que vamos a volver al ancestralismo de las edades pasadas? El lector, seguramente, ha sido asaltado en este instante por análogos pensamientos. He ahí una prueba de que es preciso dejar bien muerta en nosotros esa centuria: he ahí la prueba de que el siglo XIX no consiente a los futuros ser de otro modo que él y pretende imponerles, no sólo sus preocupaciones, sino hasta el rango que en su ánimo gozaban. El siglo progresista no concibe que se dé el progreso en otra forma que en estado de alma progresista).
Si cupiera en el espíritu mantener disociadas las ideas, las tendencias, esa ambición de modernidad, erigida en el centro de él, no produciría efectos tan contrarios a ella misma. Pero en nuestra psique no hay compartimentos estancos y la pura ambición de modernidad no vive pura, sino que tiñe y es teñida por lo demás que dentro llevemos.
Un par de ejemplos aclararán esto que digo. Los médicos siglo XIX ejercen una filosofía profesional que es el positivismo. Hacia 1880 era la filosofía oficial de nuestro planeta. De entonces acá el tiempo ha corrido y todo ha caminado un trecho adelante, inclusive la sensibilidad filosófica. El positivismo aparece hoy a todo espíritu reflexivo y veraz como una ideología extemporánea. Otras maneras de pensar, moviéndose en la misma trayectoria del positivismo, conservando y potenciando cuanto en él había de severos propósitos, lo han sustituido. Inútil todo: los médicos siglo XIX se aferran a él; cualquiera otra doctrina que no sea el positivismo se les antoja, no sólo un error –cosa que sería justificable–, sino una reviviscencia del pasado. Y es que el positivismo vivió dentro de ellos en una atmósfera espiritual impregnada de ambición modernizante, de suerte que el positivismo, no sólo les parece lo verdadero, sino a la vez lo moderno. Y viceversa, cuanto no sea positivismo sufrirá su repulsa, no tanto porque les parece falso, sino porque les suena a no-moderno.
Yo conozco muchas gentes que tienen la meditación pusilánime y no se resuelven a dejar crecer sus íntimas convicciones antipositivistas, temerosas de ese espectro de inmodernismo que les amenaza.
Lo propio acontece en política. La del pasado siglo vivió bajo la bandera progresista. Como modernidad, es progreso una palabra formal, muy bella e incitante, cual un divino acicate: todo cabe dentro de su esquemático y cóncavo sentido. Mas en los políticos progresistas, el progreso significa una peculiar política concreta y limitada; esta política es, naturalmente, la suya. Vano será que intentéis hablarles de progresos subsecuentes: no os escucharán. Si les decís que la salvación de la democracia depende de que no se haga solidaria del sufragio universal, del Parlamento, etcétera, os declararán reaccionario. On est toujours le réactionnaire de quelqu’un.
Menos que en la de ninguno, cabe en la cabeza de hombres que se han llamado modernos la sospecha de que el mundo marcha por encima de ellos.
Yo considero muy peligrosa esta superstición. Experiencias repetidas me han hecho ver que la mayor y mejor parte de la juventud es prisionera de la mística autoridad que lo moderno –es decir, el siglo XIX– sobre sus emociones ejerce. De modo que precisamente la época en que se proclama la mutabilidad progrediente de las ideas, de las instituciones, de lo humano en general, es la que con mayor eficacia finge un carácter de eternidad, de inmutabilidad a su genuina y transitoria conducta. Hay quien cree que es intolerable la supresión de los hilos en el telégrafo sin hilos.
Por mi parte, la suerte está echada. No soy nada moderno; pero muy siglo XX.
1916
LEYENDO EL ADOLFO, LIBRO DE AMOR
Un azar ha traído a mis manos el Adolfo, de Benjamín Constant. No había yo leído este libro. Siempre me ha causado miedo la literatura romántica francesa. Miedo de lector; es decir, temor de aburrirme.
Todo clasicismo que no sea una mera reproducción arcaizante de un clasicismo pretérito supone una limitación previa del horizonte ideológico y sentimental. Merced a esta reducción el espíritu domina lo que ve y es su visión clara y exacta. Por esto lleva el clasicismo anejo el carácter de perfección. Sólo hacemos perfectamente lo que es un poco inferior a nuestras facultades. La sociedad sería perfecta si los ministros fuesen gobernadores de provincia; los profesores de Universidad, maestros de segunda enseñanza, y los coroneles, capitanes. No sé qué adverso sino obliga a los hombres a lo contrario, sobre todo en la edad contemporánea.
La cultura griega, ejemplo del clasicismo, se caracteriza por la limitación de su campo visual. No creo que pueda entenderse ni admirarse lo verdaderamente helénico sino después de haber notado la preconsciente contracción a que somete la realidad. No hay mundo más espléndido, más lleno de claridad, que el mundo visto por la pupila griega. Todos sus detalles adquieren tal relieve y precisión, que el conjunto parece inagotable, infinito. Y, sin embargo, cuando hacemos el ensayo de trasladar a él nuestro corazón vivo; cuando en vez de aprender filología helénica intentamos ser griegos, como Goethe lo intentó, advertimos la angostura de aquel paisaje. Es un orbe reducido, «borné», donde la mitad de nuestro pulmón queda inactiva por no hallar el aire adecuado.
¿Quién no siente al punto de ponerse en contacto con lo griego la pobreza de su cultura emocional y de su pensamiento religioso? El teclado de emociones que lleva dentro de sí el hombre de hoy no rebasa menos la sentimentalidad griega que una orquesta alemana supera las modulaciones posibles de un rabel morisco. Y en cuanto a Dios, nombre colectivo que damos a lo que es ilimitado, infinito en extensión o en calidad, a cuanto rebosa nuestro poder de medir y prever, ¿hay nada más antihelénico? Es curioso perseguir el desarrollo de la indignación griega contra todo lo infinito. Ela[peiron, lo in-definido, lo sin-límites, les saca de quicio. Cuando los pitagóricos descubrieron el número irracional, sintieron el vértigo y lo consideraron como algo «escandaloso». Por una sublime fidelidad a sus capacidades, que fue el secreto de Grecia, lograron los helenos suprimir de su preocupación cuanto no puede ser fácilmente gobernado con la medida. Metro, proporción, armonía, ley son las palabras que se articulan en todo buen párrafo griego.
Por el contrario, el romanticismo es una voluptuosidad de infinitudes, un ansia de integridad ilimitada. Es un quererlo todo y ser incapaz de renunciar a nada. Por esto hay en él siempre confusión e imperfección. Toda obra romántica tiene un aspecto fragmentario. Además, se ve al autor sudar por hacerse dueño de su tema, que es inmenso y turbulento como una fuerza del cosmos. Si el temperamento romántico no coincide con una genialidad de primer orden, la visión es confusa, vaga, inconcreta. En rigor, no es una visión, sino un ciego palpar no se sabe qué misteriosas realidades. Y puesto a escribir, necesita rellenar con montones de palabras el inmenso hueco de su percepción.
El sujeto romántico encuentra siempre dentro de sí la impresión de que fuera de él algo colosal acontece; pero a menudo, cuando quiere precisar esa enorme contingencia, se sorprende sin nada entre las manos. En tal situación lo mejor sería callarse; mas el silencio es un género literario de sentido clásico, y el romántico prefiere hacer retórica. Completando una frase ilustre, yo diría que el clásico, comoSaúl, parte en busca de unas asnillas que ha perdido y vuelve con un reino, mientras el romántico sale en busca de un reino y vuelve a menudo con las asnillas de Saúl.
Éste es el motivo de mi temor hacia los libros del romanticismo francés. El motivo, no la justificación. Ningún temor es susceptible de plena justificación. Así, la lectura del Adolfo me amonesta para que renuncie a estos prejuicios.
El Adolfo es un librito claro, sobrio y exacto. Casi no es una obra poética. Es casi un tratadito psicológico del «amor». La historia que refiere es la eterna historia, el caso típico, siempre idéntico en lo esencial, del «amor».
...Suponiendo que debamos llamar amor a ese encadenamiento entre dos seres. Tal vez conviniera elaborar otra denominación menos cargada de confusas alusiones a fenómenos de muy distinta naturaleza. La religión y el amor tienen la desgracia de que no se suele pensar en ellos sino religiosamente y amorosamente. De esta manera hemos hecho de esas dos cosas radiantes y benéficas dos cosas turbias, exageradas, fantasmagóricas, cuando no atroces instrumentos de martirio.
Abrigo la creencia de que nuestra época va a ocuparse del amor un poco más seriamente que era uso. Va a tener el valor de mirar cara a cara el problema del amor. ¿Quién puede calcular las revelaciones que el estudio y la política del amor nos reservan? Baste con advertir que desde todos los tiempos ha sido lo erótico sometido a un régimen de ocultación. ¿Por qué? La cuestión parece demasiado difícil para ser ahora ni siquiera rozada. El hecho es que el hombre se ha acostumbrado a encerrar su vida erótica en una cárcel secreta del alma. Cuanto a ella se refiere toma un disfraz, habla quedo, se escurre medrosamente por los rincones de nuestra existencia. En ninguna otra actividad de la persona hallamos tan monstruosa desproporción entre el influjo que sobre el individuo ejerce y su manifestación, su cultivo social. Todo hombre o mujer que encontramos pasa ante nosotros como una máscara bajo la cual gesticula doliente o gozoso el misterio de su personalidad erótica.
De suerte que bajo la conducta aparente de nuestros prójimos se afana subterráneo e incansable el secreto del amor, poder mucho más eficaz y misterioso que todas las sociedades secretas. ¡Cuántas cosas, sobre todo cuántas acciones de los hombres que nos parecen incomprensibles tienen su origen y su explicación en esas oficinas ocultas del amor! ¡Cuánta amargura, cuánta acritud y cuánta perversión de ignorada oriundez desembocan sobre la vida que vemos, procedentes en realidad de ese encubierto manantial! El amor es el maestro de todo jesuitismo.
El psiquiatra Freud ha intentado derivar de la ocultación erótica buen número de enfermedades mentales. Es lo más probable que sus teorías queden pronto arrinconadas en virtud de la caprichosidad de sus métodos. Pero siempre le pertenecerá la gloria de haber puesto el dedo en esta llaga de nuestra personalidad y haber tenido la valentía de alzar una punta del velo tras del cual se esconde esa potencia enmascarada que dirige anónima e irresponsable la mitad de nuestra conducta.
El Espectador se resiste a aceptar que en el espectáculo de la vida haya departamentos prohibidos. Hablará, pues, a menudo de estas cosas, las únicas en que Sócrates se declaraba especialista:ta;ejrwtikav.
Me hago cargo de que es el tema sumamente delicado. Hay una forma de erotismo que es la más repugnante de todas: la curiosidad erótica. Se origina precisamente en ese hábito antiquísimo de substraer lo amoroso a la pura contemplación. Ya irá viendo el lector cómo para mí contemplar,visión, teoría, quieren decir aquella sola actitud del hombre en que éste trata con los objetos sin fundirse con ellos. Contemplar es superar lo contemplado, libertarse de su influjo, inmunizarse contra sus poderes. Por este motivo, yo espero de la meditación del erotismo su purificación.
Según cierto sesgo, el progreso de la cultura se nos aparece como un progreso desde lo lejano hacia lo próximo. El hombre ha empezado por no ocuparse sino de los dioses, que son la mayor lontananza; luego ha ido tomando en consideración, deteniéndose sobre temas que parecían más humildes, demasiado humildes y consuetudinarios, y con sorpresa siempre renovada ha visto que en ellos encontraban su asiento y causa aquellos asuntos sublimes. En ciencia, como en arte o en política, todos los avances han consistido en que algún espíritu genial lograba transferir la seria atención humana de las cosas que eran reconocidas como interesantes a otras en que nadie se había fijado (fijarse es detenerse, demorar en algo, plantar las tiendas sobre una superficie y cargar sobre ella la seriedad de nuestro ánimo). Velázquez, de los cuerpos retrotrae la mirada al aire, que entre ellos y nuestra córnea tiembla sin ser advertido. El gran invento de Goethe –su lírica– radica en haberse atrevido a cantar aquellas personalísimas inquietudes de su pecho en que nadie se había antes parado. Por eso, cuando habla de sus obras completas, puede llamarlas: «la edición de las huellas de mi vida...» En ciencia y en política acontece lo propio: el progreso coincide siempre con una ampliación de nuestra seriedad a cosas antes desapercibidas o tachadas de poco serias.
¡Poetas, pensadores, políticos, los que aspiráis a la originalidad y a mundos siempre nuevos! No pretendáis crear las cosas, porque esto sería una objeción contra vuestra obra. Una cosa creada no puede menos de ser una ficción. Las cosas no se crean, se inventan en la buena acepción vieja de la palabra: se hallan. Y las cosas nuevas, las minas aún no denunciadas, se encuentran no más allá, sino más acá de lo ya conocido y consagrado, más cerca de vuestra intimidad y domesticidad, en torno de vuestras entrañas, llenando en inmenso filón las horas más humildes de vuestra vida. No insistáis sobre lo que ya triunfa santificado; esforzaos, por el contrario, en hacer arte con lo que, dado que sea percibido, parece antiartístico; en hacer ciencia sobre lo que la ciencia de hoy ignora, y política con los intereses que hoy se antojan antipolíticos. Eso mismo han hecho cuantos alguna vez hicieron verdaderamente arte y ciencia y política.
1916
HORIZONTES INCENDIADOS
Y sobre todos estos pensamientos y estas exigencias de mi corazón veo, como un fondo doliente, la guerra. ¿Habrá habido una guerra más triste, monótona y moralmente sorda que ésta? ¡Y todavía en los discursos de los políticos y en los artículos de los periódicos se dice que combaten dos culturas! Las culturas son actitudes del ingenio, y no pueden combatir sino ingeniosamente. Ahora bien: en esta guerra no se ha escuchado todavía una sola palabra espiritual.
Sí: es una guerra triste –no sólo una guerra cruel. Los franceses cumplen tristemente con su obligación, sea dicho en su honor. Pero yo preferiría que el cumplimiento del deber tomase un aire más alegre. ¡Qué le voy a hacer! Desconfío del heroísmo triste.
Los alemanes combaten también tristemente –aunque en ellos tome otro cariz la tristeza. Combaten con saña, con prisa –y perdóneseme la ingenuidad–, con un excesivo afán de vencer.
¿Es tan ingenuo esto que digo como a primera vista parece? Al Estado alemán le acontece en esta lucha lo mismo que a los libros alemanes donde se ensaya la teoría de la guerra: que si la guerra se pierde, no sirve de nada cuanto ha hecho aquél ni cuanto han dicho éstos. Y conviene servir para todo. Un pueblo no sólo ha de saber vencer, sino también ser vencido. Manifiesta cierta pobreza de espíritu no estar dispuesto a ver en la derrota una de las caras que puede tomar la vida.