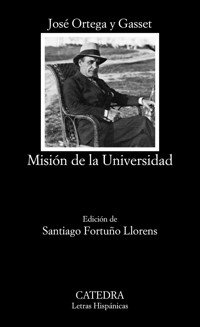Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Ortega y Gasset
- Sprache: Spanisch
El estudio de los pintores españoles Velázquez y Goya representa para Ortega una ocasión ideal para aplicar su método historiológico. El filósofo penetra en la riqueza de sus biografías, arrojando luz sobre sus propias ideas de «vida», «historia», «vocación» o «perspectiva», procurando una comprensión mayor de estos arquetipos vitales y artísticos y de su importancia en la historia de la pintura europea. Papeles sobre Velázquez y Goya es un libro compuesto por distintos trabajos escritos y publicados entre 1943 y 1950, iniciándose su peripecia textual con sendos encargos: de la editorial Iris Verlag de Berna en 1943 de un trabajo sobre el pintor sevillano que acompañase la reproducción de algunos de sus cuadros y, respecto al pintor aragonés, de la editorial Tartessos de Barcelona en 1946 de un estudio a propósito del bicentenario de su nacimiento. Los ensayos que acompañan a esta edición en torno a los dos artistas fueron escritos por Ortega al hilo de su preparación de la obra, completan su peripecia textual y dan fe del intenso trabajo de investigación del autor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 698
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Ortega y Gasset
Papeles sobre Velázquezy Goyay otros ensayos
Índice
Nota preliminar
PAPELES SOBRE VELÁZQUEZ Y GOYA
Velázquez
La reviviscencia de los cuadros
Velázquez
Alucinación y formalismo
I. De la España alucinante y alucinada en tiempo de Velázquez
De las Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús (1634-1648)
Avisos de Pellicer.– Semanario erudito
Avisos de don Jerónimo de Barrionuevo (1654-1658)
Novoa.– Historia de Felipe IV
II. Formalismo
Para el tema: Influencia de Caravaggio
Temas velazquinos
Goya
Goya distante de sus temas
Goya y lo popular
Retratos
Anexo
[Tabla de generaciones]
OTROS ENSAYOS
La cultura de las habas contadas
Paisaje de generaciones
Curso de cuatro lecciones.– Introducción a Velázquez
Lección I
Lección II
Lección III
Lección IV
Introducción a Velázquez
La fama de Velázquez
Su rebelión contra la belleza
Velázquez y el oficio de pintor
Un puritano del arte
Las hilanderas
La pintura como pura visualidad
La fauna de Velázquez
Tablas
Bodegones
Cuadros religiosos
Retratos
Velázquez en Italia
Mitologías
Las hilanderas
Las lanzas
Príncipes, enanos, bufones y locos
Las meninas O La familia
Preludio a un Goya
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ [6]
[Final desechado]
§ [4]
§ [5]
[Tapices]
Sobre la leyenda de Goya
[§ 1]
Somoza
§ [2]
§ [3]
§ [4]
§ [5]
§ [6]
§ [7]
[Addenda]
Se discute, en la luz y en la sombra, la vida y el arte de Goya
Créditos
Nota preliminar
Los pintores españoles Velázquez y Goya representan para José Ortega y Gasset dos modos de vida excepcionalmente jugosos cuyo estudio ofrece una ocasión ideal para aplicar su método historiológico. El filósofo penetra en la riqueza de sus biografías, arrojando luz sobre sus propias ideas de «vida», «historia», «vocación» o «perspectiva», procurando una comprensión mayor de estos arquetipos vitales y artísticos y de su importancia en la historia de la pintura europea.
El filósofo desarrolla su meditación sobre estas figuras en la obra publicada por Revista de Occidente en mayo de 1950 con el título Papeles sobre Velázquez y Goya, cuya edición canónica, la única que mantiene el texto de la obra original de Ortega, se encuentra en el tomo VI de sus Obras completas, publicado por la Fundación Ortega – Marañón y Taurus en el año 2006. Se trata de un texto complejo, pues está compuesto por distintos trabajos del filósofo escritos y publicados entre 1943 y 1950. La peripecia textual de la obra se detalla en la «Nota a la edición», tomo VI, pp. 987 y ss.
El libro se compone de dos partes, la primera sobre Velázquez y la segunda sobre Goya, con sendas notas introductorias del filósofo. Los ensayos incluidos en la parte sobre Velázquez son escritos por Ortega, como narra en la nota introductoria, a partir del encargo de la editorial Iris Verlag de Berna de un trabajo sobre el pintor español que acompañe la reproducción de algunos de sus cuadros, cuyo fruto es la «Einführung» a Velazquez. Sechs farbige Wiedergaben nach Gemälden aus dem Prado-Museum, publicada en 1943 por la citada editorial, traducida al francés ese mismo año por la Librairie Plon y, tres años más tarde, al inglés, por Iris Books y Oxford University Press. Aunque al año siguiente, en 1947, ofrece una versión abreviada repartida para el curso de cuatro lecciones que imparte en San Sebastián sobre el pintor, propiciado por la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, el texto completo no ve la luz en español hasta el año 1950 en el libro editado, constituyendo su segundo capítulo, que Ortega titula «Velázquez». El filósofo toma a raíz de aquel trabajo la resolución de desarrollar todo un libro sobre el pintor, para el que escribe el primer capítulo en el año 1946, titulado «La reviviscencia de los cuadros», publicado en la revista Leonardo de Barcelona en mayo de ese año y en marzo de 1950 en el Boletín Editorial de la Revista de Occidente, antes de ser incluido en el libro. En orden cronológico, los siguientes ensayos son escritos por Ortega a partir del mencionado curso que dicta en San Sebastián en 1947: «Formalismo», que constituye la segunda sección del tercer capítulo del libro; «Para el tema: Influencia de Caravaggio», que constituye el cuarto capítulo de la obra, y el ensayo titulado «Temas velazquinos», que compone el quinto y último capítulo de los «papeles» sobre Velázquez. La sección que trata «De la España alucinante y alucinada en tiempo de Velázquez», la primera del tercer capítulo, ve la luz cuando la obra es publicada. Sobre el tema de la «alucinación», Ortega selecciona varios documentos de la época, extraídos de un Memorial histórico español publicado por la Real Academia de la Historia entre 1861 y 1865, en el caso de las cartas de los padres jesuitas; del Semanario erudito de Valladares (1790), en el caso de los Avisos de Pellicer; de la edición preparada por A. Paz y Melia (1892-1893), en el caso de los Avisos de Jerónimo de Barrionuevo, y de la Colección de Documentos Históricos para la Historia de España (tomo LXXXVI), en el caso de la «Historia de Felipe IV» de Matías de Novoa.
La segunda parte del libro, dedicada a Goya, menor en extensión –téngase en cuenta que el título de la obra presentado en marzo de 1950 en el Boletín Editorialde la Revista de Occidente, título que sería cambiado por Ortega, era «Páginas sobre Velázquez y Atisbos en torno a Goya»–, contiene tres ensayos escritos por el filósofo: «Goya distante de sus temas», «Goya y lo popular» y «Retratos», el segundo de los cuales tiene su origen, como explica en la nota introductoria que antepone a esta parte, en su participación en el curso «Características del arte de Goya», parte del programa académico del curso 1949/1950 del Instituto de Humanidades. Se remonta, no obstante, su investigación sobre Goya al encargo que recibió en 1946 de la editorial Tartessos de Barcelona de realizar un estudio sobre el pintor aragonés a propósito del bicentenario de su nacimiento, cuyo fruto son los ensayos «Preludio a un Goya» y «Sobre la leyenda de Goya», recogidos en la sección «Otros ensayos» y de los cuales toma el filósofo algunos párrafos para la monografía de 1950.
Incluimos como «Anexo» la «[Tabla de generaciones]» que adjunta Ortega al folleto que reparte durante el curso que dicta sobre Velázquez en San Sebastián en 1947, folleto que incluía algunos de los datos biográficos que había redactado en 1943.
Como hacemos en esta Biblioteca de autor, ofrecemos aparte los ensayos de Ortega sobre Velázquez y Goya escritos con referencia al proyecto que preparaba, los cuales, aunque repiten algunas ideas vertidas en la obra, completan la peripecia textual de la misma, enriquecen su lectura y dan fe del intenso trabajo de investigación del autor. Manteniendo el orden cronológico, en este caso agrupamos los ensayos sobre Velázquez primero y, a continuación, los ensayos sobre Goya, para completar la lectura conjunta de los trabajos sobre cada uno. Se incluyen, así, sobre Velázquez: «La cultura de las habas contadas» y «Paisaje de generaciones», ensayos de publicación póstuma, plausiblemente escritos en torno a 1943, cuando Ortega comenzó la escritura de los «papeles» sobre el pintor sevillano, proyectados como capítulos de la monografía –en efecto, el primero llegó a ser considerado como el previsto primer capítulo y el segundo, como el cuarto capítulo– pero que no fueron incluidos finalmente en ella; Curso de cuatro lecciones.– Introducción a Velázquez, el texto del curso completo dividido en cuatro lecciones que dictó Ortega en San Sebastián con el título «Introducción a Velázquez», por invitación de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País en septiembre de 1947, para el cual utiliza los ensayos de 1943 y de 1946 publicados en la monografía (véase la «Nota a la edición», tomo IX, pp. 1485-1486); «Introducción a Velázquez», ensayo más tardío, publicado en primer lugar en alemán (Zúrich, Manesse Verlag) e inglés (Nueva York y Toronto, Random House) en 1953 y, un año más tarde, en español, por Revista de Occidente, que constituye la introducción preparada por el filósofo para un monográfico sobre Velázquez ilustrado con reproducciones de cuadros del pintor sevillano y el comentario de los mismos encabezado por el título «Tablas», ensayo para el que vuelve a utilizar algunos párrafos de ensayos anteriormente escritos.
Sobre Goya: «Preludio a un Goya», ensayo publicado póstumamente y datado en 1946, cuando recibió el mencionado encargo de la editorial Tartessos de Barcelona para realizar un estudio sobre «Goya, grabador, en general, o sobre alguna serie de sus grabados en particular» para un libro preparado a propósito del bicentenario del nacimiento del pintor, texto que finalmente el filósofo no llegó a entregar para su publicación, pero que utilizaría para la parte correspondiente al pintor aragonés del libro de 1950; «Sobre la leyenda de Goya», publicado póstumamente y datado igualmente en 1946, escrito de manera paralela al anterior, pues son coincidentes en algunas ideas y expresiones, y que presenta algunas reiteraciones debidas plausiblemente a que no fueron desechadas por Ortega algunas de las opciones de redacción conservadas en su manuscrito por ser un borrador sobre el que pensaba volver y no revisado para ser editado (véase la «Nota a la edición», tomo IX, p. 1477); y, por último, el ensayo «Se discute, en la luz y en la sombra, la vida y el arte de Goya», publicado sin firma en la revista Semana en febrero de 1950, texto que forma parte de un reportaje con fotografías sobre un coloquio realizado acerca de las «Características del arte de Goya» a propósito del curso mencionado del Instituto de Humanidades.
Los volúmenes de esta «Biblioteca de autor José Ortega y Gasset» presentan un texto nacido del trabajo filosófico, filológico e historiográfico del equipo del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón. La investigación se ha desarrollado durante más de una década y ha permitido depurar malas lecturas y erratas de ediciones anteriores, al tiempo que se han descubierto numerosos textos desconocidos, algunos de los cuales no se habían vuelto a publicar desde su primera edición y otros eran inéditos; en ambos casos, enriquecen esta «Biblioteca».
Se ofrece al lector el texto según la última versión que el autor publicó. En el caso de la obra editada de forma póstuma, se sigue el manuscrito más próximo a una versión definitiva. El exhaustivo análisis de los testimonios conservados en el archivo del filósofo ha permitido una fijación textual que en numerosos casos difiere de las ediciones anteriores. Se ha respetado esencialmente la puntuación del propio Ortega, aunque se ha revisado en el caso de la obra póstuma. Se conservan los rasgos estilísticos del autor –como por ejemplo su reconocible «rigoroso» frente al más común «riguroso»–, los resaltes expresivos y particularidades morfosintácticas de su uso lingüístico (mayúsculas para remarcar un concepto, concordancias ad sensum, leísmos, laísmos), así como las distintas grafías en nombres de personas y lugares.
En la medida de lo posible, se evita la intervención de los editores en el texto, de modo que se mantiene la versión original incluso cuando se ha detectado algún lapsus –generalmente de precisión de una fuente al citar el autor de memoria. No se pretende dar un texto perfeccionado sino aquel que Ortega entregó a las prensas o en el que trabajaba para su publicación si nos referimos a la obra que dejó inédita. Los añadidos de los editores van siempre entre corchetes, así como los títulos que no son originales del filósofo. Las notas al pie de los editores se indican con *.
En la edición de los textos del presente volumen han participado Carmen Asenjo Pinilla, Iván Caja Hernández-Ranera y Jaime de Salas Ortueta, quienes agradecen el trabajo de investigación y fijación textual previo de sus compañeros Ignacio Blanco Alfonso, José Ramón Carriazo Ruiz, Isabel Ferreiro Lavedán, Iñaki Gabaráin Gaztelumendi, Patricia Giménez Eguíbar, Felipe González Alcázar, Azucena López Cobo, Juan Padilla Moreno, Mariana Urquijo y Javier Zamora Bonilla.
Papeles sobre Velázquez y Goya
Velázquez
En 1943, el Iris-Verlag de Berna me pidió que escribiese unas páginas sobre Velázquez para acompañar a la reproducción en doce colores de algunos de sus cuadros. Respondí que yo no era historiador del arte y que en cuestiones de pintura mi conocimiento era ínfimo. El editor contestó, a su vez, que su deseo era precisamente hacer hablar sobre Velázquez a un escritor ajeno al gremio de los entendidos en historia artística. Enunciado paladinamente de este modo, el propósito no dejaba de tener gracia, pues en él trasparecía una curiosidad que muchos hemos sentido en ocasiones varias, a saber: qué es lo que un hombre algo meditabundo puede decir sobre un asunto de que profesionalmente no entiende. En este sentido me pareció que podía aceptar el encargo, y me dispuse a recoger ideas sobre Velázquez que en otros tiempos me habían visitado. Me hallaba en Lisboa sin libros propios ni bibliotecas practicables. Sólo en la dirección del Museo de las Ventanas Verdes existía un pequeño contingente de libros sobre arte que el doctor Couto puso caritativamente a mi disposición. Algunos amigos de Madrid me proporcionaron dos o tres obras imprescindibles. Con todo ello no había, en rigor, ni para empezar. Recuerdo que necesité tomarme el paciente trabajo de construirme en esbozo la historia de la influencia de Caravaggio, leyéndome una a una las biografías de los pintores italianos, flamencos y franceses desde fines del siglo XVI hasta 1650 en la gran Enciclopedia Italiana, que, al menos, tenía la ventaja de reproducir numerosísimos cuadros. La insuficiencia del instrumento y el material no era para tranquilizarme mayormente sobre la firmeza de mis urdimbres. De esta manera, es decir, acrobatizando en la cuerda floja, redacté las páginas que me habían sido pedidas y fueron publicadas, primero en alemán –1943–, luego en francés y en inglés. Ellas constituyen el segundo trazo de este volumen.
La labor motivada por el azar de una solicitación editorial, me había concentrado sobre el asunto, y ello me llevó a seguir trabajando sobre él con vistas a modelar todo un libro sobre Velázquez. Parte de él fue entonces escrita. El primer capítulo, titulado «La reviviscencia de los cuadros», apareció en la revista de Barcelona, Leonardo. La exigua tirada de esa publicación da a su presente reproducción cierto carácter de novedad. Otro capítulo del libro le sigue. Consiste en una serie de textos tomados de cartas y avisos contemporáneos de Velázquez que me interesaba presentar juntos, sin intervención de ningún comentario, para dejar que produzcan en el lector una impresión espontánea. No creo que haya sido nunca descrita adecuadamente la atmósfera histórica de la vida española en la primera mitad del siglo XVII, y convenía tomar contacto con lo que podemos llamar la piel de aquel tiempo. La vida tiene entrañas, pero también cutis. Con él nos rozamos cuando queremos asomarnos a una época. El resto de estas páginas sobre Velázquez son notas apuntadas o dictadas por mí para unas conferencias dadas en San Sebastián en el verano de 1947. No se busque en ellas primores de redacción. A veces su elocución es de sesgo telegráfico.
Ante la pintura no he sido, pues, más que un transeúnte. Pero el transeúnte lo es casi siempre porque va a lo suyo, enfocado hacia sus propios temas, con un aparato de conceptos formado en vista de ellos, con habitualidades de análisis que su ocupación continuada ha decantado en él. Mas conforme sigue su ruta, mira de soslayo a uno y otro lado, y ve lo que ve en la perspectiva y con los reflejos de sus consolidadas preocupaciones, desde sus puntos de vista, distintos de los que iluminan al profesional. Así en este caso. Ni estas páginas ni el libro en preparación pretenden emular a los historiadores del arte, sino más bien lo contrario –colaborar desde lejos con ellos, ofreciéndoles vistas tomadas bajo ángulos que no son los acostumbrados en su ciencia.
No se trata, por tanto, de un libro, sino de un montón de papeles lanzados a la contingencia de que, positiva o negativamente, puedan ser aprovechados por los que entienden de pintura y de su historia.
Sólo una advertencia quiero agregar. Hay en Velázquez todo un lado que hoy nos parece deficiente: algo inerte, ceroplástico, sin vibración, sin trascendencia. Hemos vuelto a hallarnos muy lejos del llamado «naturalismo». Pero este lado de su obra no debe ser tocado y definido si antes no se ha visto lo que significa su invento de arte en la hora en que surgió.
Los cuatro grabados, que no representan los cuadros con suficiente esplendor, van tan sólo con el fin de proporcionar visibilidad a algunas indicaciones hechas en el texto.*
* [Los grabados a los que alude Ortega no se publicaron en la primera edición de la obra en 1950].
La reviviscencia de los cuadros
Lo primero que hay que decir es, como corresponde, la más humilde verdad. Ésta: la pintura es una cosa que ciertos hombres se ocupan en hacer mientras otros se ocupan en mirarla, copiarla, criticarla o encomiarla, teorizar sobre ella, venderla, comprarla y prestigiarse socialmente, por lo menos envanecerse con su posesión. Según esto la pintura consiste en un vasto repertorio de acciones humanas. Fuera de éstas, aparte de éstas, la pintura, lo que llamamos arte pictórico, no es nada, pues es sólo el material que da ocasión a aquellas acciones –es el muro embadurnado de colores affresco, es la tabla esmaltada de colores al temple, es el lienzo empastado de colores al óleo. Mas donde, propiamente hablando, la pintura existe, es en las acciones que en esos materiales terminan, o bien en aquéllas –contemplación, goce, análisis, lucro– que allí empiezan. No huelga nada, repito, esta humilde recordación de que es la pintura mero ajetreo humano y no surge espontáneamente en los muros, como la gotera o el liquen, ni florece de pronto en los lienzos como un sarpullido. La pintura no es, pues, un modo de ser de las paredes ni un modo de ser de las telas, sino un modo de ser hombre que los hombres, a veces, ejercitan.
A cada una de las manchas que componen el cuadro solemos llamar pincelada. Pero el caso es que al tiempo mismo de darles este nombre olvidamos lo que estamos diciendo, olvidamos que la pincelada es el golpe de un pincel movido por una mano a quien gobierna una cierta intención surgida en la mente de un hombre. Seguimos en la región de los humildes decires, porque ello equivale a hacer constar perogrullescamente que las manchas están en el cuadro porque han sido allí puestas. Este carácter de haber sido puestas no queda abolido y como no siendo, una vez que están ya en el lienzo, sino que están allí en concepto de puestas, es decir, conservando perpetuamente la índole de signos o señales de la acción humana que las engendró. Aun sin que el hombre se lo proponga, difícil es que al actuar sobre una materia no deje en ella alguna huella de intencionalidad, esto es, que el objeto corporal, una vez manipulado por él, añade a sus propias cualidades la de ser señal, símbolo o síntoma de un designio humano.
Pero hay operaciones en las cuales producimos una obra material con la voluntad deliberada y exclusiva de que sea signo de nuestras intenciones. La obra es entonces formalmente un aparato de significar. Una de las más amplias y egregias dotes del hombre es esta creación de signos, la actividad semántica. En ella lo que hacemos lo hacemos para que otro venga en noticia de algo que hay en nuestra intimidad y que sólo puede ser comunicado al través de una realidad corporal.
El lenguaje es una de estas obras semánticas. La escritura es otra. Pero también lo son todas las bellas artes. No menos que la poesía son música y pintura, sustantivamente, faenas de comunicación. Como en la poesía el poeta dice a otros hombres algo, también en el cuadro y en la melodía. Mas esta palabra «decir» que, por el pronto, nos sirve para hacernos ver la pintura como un diálogo permanente entre el artista y el contemplador, una vez logrado esto nos estorba. Porque el «decir», el hablar es sólo una forma de comunicación entre otras muchas y tiene sus caracteres especiales. Se trata precisamente el lenguaje del instrumento más perfecto que para comunicarse tienen los hombres. Su perfección, muy relativa, claro está, consiste en que al «decir», no sólo comunicamos algo, sino que lo patentizamos, lo declaramos de modo que no sea cuestionable qué es eso que queremos comunicar. Formulado de otra manera: el lenguaje va movido por la aspiración a que su actividad comunicativa no necesite, a su vez, interpretación. Que lo logre o no en cada caso, es cuestión secundaria. Lo importante es que la palabra procede animada por ese generoso propósito o ideal de entregar, sin más, su sentido. A esto me refería diciendo que el lenguaje, a la vez que comunica, declara –esto es, pone perfectamente en claro lo comunicado. La razón de ello es sencilla. El signo verbal lo es de un concepto y el concepto es lo claro por excelencia, es dentro de lo humano la máxima iluminación. De aquí que sólo el concepto y, por tanto, el decir, sean solución. Todo lo demás es, en una u otra medida, enigma, intríngulis y acertijo.
El jeroglífico, por ejemplo, es una forma de comunicación donde vemos con toda claridad, sin más que abrir los ojos, ciertas figuras. Pero estas figuras se nos ofrecen con la pretensión de tener, además, un sentido. Este sentido no está en ellas declarado, patente, sino, al contrario, latente. Las figuras actúan tan sólo como insinuaciones o sugestiones, diríamos como gestos mudos. De aquí que el jeroglífico exija un esfuerzo de interpretación. Pues bien, la pintura está más cerca del jeroglífico que del lenguaje. Es apasionado afán de comunicación, pero con procedimientos mudos. Ya Platón insiste en el mutismo del pintor. Toda la gracia de la pintura se concentra en esta dual condición: su ansia de expresar y su resolución de callar. Pintar es resolverse al mutismo, pero esta mudez no es una privación, no es un defecto. Se la adopta porque se quiere expresar precisamente ciertas cosas que el lenguaje, por sí, no podrá nunca decir. La virtud de comunicación paladina, declaratoria que éste goza está lograda a costa de ciertas graves limitaciones. La principal consiste en que sólo puede decir cosas muy generales. Ya el simple matiz determinado de un color es inefable. Por eso la pintura comienza su faena comunicativa donde el lenguaje concluye y se contrae, como un resorte, sobre su mudez para poder dispararse en la sugestión de inefabilidades.
Una vez reconocida esta diferencia entre la expresión locuaz, palmaria, que es el hablar, y la expresión muda, reticente, que es la pintura, retrocedo a mi primera afirmación según la cual el cuadro existe sólo como un conjunto de signos donde quedan perpetuadas intenciones. Por tanto que ver un cuadro implica entenderlo, descubrir la intención de todas sus formas, o, lo que es igual, que contemplar una pintura no es sólo cuestión de ojos, sino de interpretación.
La repentinidad con que, sin exigirnos el menor esfuerzo, se entrega el cuadro a nuestra visión, es paradójicamente causa de que la pintura resulte, en verdad, la más hermética de las artes. La facilidad con que vemos el objeto material llamado «cuadro» halaga nuestra inercia y nos mueve a admitir que no hay nada más que hacer con él. En cambio, el que al oír una pieza musical se da cuenta de que «no la ha entendido», no cree, sin más ni más, haberla de verdad «oído». Hay, pues, en la pintura una constitutiva contradicción entre lo patente que son sus signos y lo recóndito que es su sentido.
Nada adecuado percibiremos ante una obra pictórica si no comenzamos por respetar con entusiasmo su esencial mudez. Pero este respeto incluye dos cosas: una, que no pidamos al cuadro la declaración espontánea, automática de sus intenciones; otra e inversa, que, porque el cuadro «no nos dice nada» en el sentido rigoroso del término, supongamos que hay en él porción alguna, aun mínima, que no sea portadora de muy precisa significación. La delicia de la pintura es sernos perpetuo jeroglífico frente al cual vivimos constantemente en una faena de interpretación, canjeando sin cesar lo que vemos por su intención. De aquí ese como efluvio de significación que mana continuamente del lienzo, de la tabla, del dibujo, del aguafuerte, del fresco. En suma, que el cuadro nos está siempre haciendo señas.
Pero nuestra reacción tiene que consistir en evitar todo ese vago e irresponsable cabrilleo de sugestiones que sobre el área pintada reverbera y obligarnos a atribuir al cuadro y a cada uno de sus trozos una significación precisa y única, la suya, la que le es congénita, no la que a nosotros, más o menos plausiblemente, nos venga en gana suponerle. El método para lograrlo es arrancar enérgicamente el cuadro de las indecisas regiones donde suele dejarse flotar la obra de arte y tomarlo según lo que auténticamente es, a saber, como un fósil donde quedó mineralizado, convertido en mera e inerte «cosa», un trozo de la vida de un hombre.
No es esto una frase sino, a lo sumo, fórmula exagerada de un rigoroso teorema. Cada pigmento es testimonio perdurable de una resolución tomada por el pintor: la de situar allí esa mancha y no otra. Esa resolución es el verdadero significado del pigmento y, por tanto, lo que necesitamos aprender a percibir. No es faena mollar. Porque una resolución no es una «cosa», sino un acto y los actos son realidades que consisten en pura ejecutividad. Hay, pues, que disponerse a ver el acto de resolverse a dar una pincelada como tal acto, esto es, «actuando», en ejercicio, no en su resultado –el pigmento elegido–, que es ya materia inerte. Dicho en otra forma: de ver la pintura tenemos que retroceder a «ver» el pintor pintando y, en la huella, resucitar el paso.
Nos importa mucho hacernos bien cargo de lo que hay dentro de la resolución que lleva al pintor a dar una simple pincelada. Por lo pronto hay la convicción de que esa mancha es la adecuada para obtener un efecto necesario en el organismo estético que es el cuadro. Pero esto quiere decir que el proyecto del cuadro entero forma parte activa de la resolución fautora de cada pincelada, que la nutre e inspira. Y ya tenemos que el pigmento singular al ser testimonio irrecusable de una pincelada lo es, a la vez, de la decisión que anticipa, íntegro, el cuadro. Esta idea del cuadro, presente y activa en cada una de sus manchas, es lo que el pintor se propone comunicarnos y nada más. ¿Habremos de reconocer, en vista de ello, que al descubrir en la pincelada la intención general del cuadro hemos agotado su sentido y, por tanto, que no necesitamos más para entenderla?
En un estudio titulado Principios de una Nueva Filología, que espero dar pronto a la estampa, formulo, entre otras, dos leyes de apariencia antagónica, que se cumplen en toda enunciación. Una suena así: «Todo decir es deficiente» –esto es, nunca logramos decir plenamente lo que nos proponemos decir. La otra ley, de aspecto inverso, declara: «Todo decir es exuberante» –esto es, que nuestro decir manifiesta siempre muchas más cosas de las que nos proponemos e incluso no pocas que queremos silenciar. El cariz contradictorio de ambas proposiciones desaparece con sólo advertir que defecto y demasía van referidos formalmente, como a un nivel, al decir. Ahora bien, decir es siempre un querer decir tal cosa determinada. Esta cosa determinada es la que jamás logramos decir con plena suficiencia. Siempre habrá una cierta inadecuación entre lo que en la mente teníamos y lo que efectivamente decimos.
Pero esa cosa determinada que nos resolvemos a decir tiene una enorme cantidad de supuestos que quedan tácitos, porque nos parecen constar a aquéllos que nos escuchan lo mismo que a nosotros. A nadie se le ocurre decir lo que presume que ya sabe el otro. Toda enunciación se perfila sobre un subsuelo de cosas que «por sabidas se callan», a pesar de que lo efectivamente dicho carece de sentido si esas cosas silenciadas no están presentes en la mente de los interlocutores. Según esto, la operación de hablar alguien con alguien sólo puede producirse dentro de un ambiente de cosas comunes a ambos seres, o lo que es igual, decir algo implica innumerables otras cosas que se subdicen. Si tiramos de lo dicho extraeremos a la rastra, como si fuesen sus raíces, todo lo que con ello va subdicho, de suerte que, aunque es siempre muy poco lo efectivamente dicho, es mucho lo que, sin propósito y aun contra el propósito, queda manifiesto.
Pero aún hay que añadir más. Los supuestos actuantes en nosotros al decir algo no son sólo los que nos constan. Bajo este subsuelo de lo que «por sabido se calla» opera otro aún más profundo y decisivo, constituido por los supuestos que, siendo activos en nosotros, tienen un carácter elementalísimo y tan radical que no nos damos cuenta de ellos. Si el que habla y el que escucha son contemporáneos, existirá entre ambos, con máxima probabilidad, coincidencia en esos radicales supuestos sobre los cuales o en los cuales «viven, se mueven y son». Por eso entre contemporáneos es posible, sin más, una relativa comprensión. Mas si el que habla y el que escucha –como acontece en la lectura de un texto antiguo o en la contemplación de un cuadro– son de épocas distintas, la comprensión es esencialmente problemática y reclama una técnica especial, sumamente difícil, que reconstruye todo ese subsuelo de supuestos que se callan, unos por sabidos y otros porque ni siquiera los sabe el que los calla, aunque influyen en él vivaces. Esta técnica es lo que llamamos «historia», la técnica de la conversación y la amistad con los muertos. Como se ve ya desde aquí, la historia sólo es lo que tiene que ser cuando consigue entender a un hombre de otro tiempo mejor que él mismo se ha entendido. En rigor, la historia no se propone más que entender al antepasado como él mismo se entendió, pero resulta que no puede lograr esto si no descubre los últimos supuestos desde los cuales el antepasado vivió y en que, de puro serle evidentes, no podía reparar. Por tanto, para entenderlo como él se entendió, no hay más remedio que entenderlo mejor.
La «ley de deficiencia» y la «ley de exuberancia» no constriñen su régimen al campo del decir, sino que valen para toda actividad semántica, por tanto, para la pintura. De ambas importa aquí únicamente la segunda, que proclama el carácter superrogativo de toda expresión voluntaria.
Podríamos reconocer que la significación de una pincelada se agota cuando nos hemos hecho presente el proyecto general del cuadro que el pintor tenía en su caletre y que está presente en cada una de ellas, si ese proyecto y la resolución de ejecutarlo naciesen por generación espontánea y fuesen algo en sí mismo completo. Pero la verdad es todo lo contrario. La idea del cuadro y la decisión de pintarlo son sólo la concreción particular, aquí y ahora, de una actuación previa en que aquel hombre estaba; a saber: la de ejercer el oficio de pintor. Lo que ahora va a pintar es tal, en primer lugar, porque de antemano había entendido de una cierta manera ese oficio. Si oye esto un historiador del arte lo entenderá como si se tratase sólo de que, en efecto, cada pintor se adscribe a un estilo. Sin duda, el cuadro nace siempre en la matriz de un determinado estilo, es decir, de ciertas formas genéricas de pintura que el autor había preferido. Esta preferencia está, pues, actuando y presente en cada pincelada, y como ella surgió en el pintor en vista de los estilos vigentes en su época, que son, a su vez, el resultado de las experiencias pictóricas anteriores, gravita todo ello sobre cada pincelada como una enorme masa de influjos efectivos que es preciso resucitar si queremos, de verdad, entenderla. Quede advertido ya, aunque de pasada, ser indiferente para que los estilos vigentes en su época intervengan en el cuadro de un pintor que éste se adscriba a uno de ellos o resuelva pintar frente y contra todos ellos. Ni que decir tiene que la vida, el ser del individuo, depende de su época, pero es preciso acabar de una vez para siempre con el simplista entendimiento de esta verdad, que consiste en suponer al individuo siempre coincidente con su tiempo. No hay tal: la dependencia en que estamos de nuestro tiempo es tanto positiva como negativa –es coincidir y es oponerse. La dosis de uno y otro signo varía ampliamente en los diferentes individuos. Procede este error del irreflexivo tópico que lleva a considerar los «grandes hombres» como representativos de su época, cuando es tan patente que muchas veces han representado todo lo contrario. Pocas cosas como ésta revelan tan claramente lo poco que se ha pensado sobre la estructura de la realidad histórica. Para comprender a Velázquez conviene estar muy alerta en este punto, porque vamos a descubrir si su arte es un combate sin pausa contra su siglo.
Pero decir que cada pintor entiende de una cierta manera su oficio, no significa sólo que pinte siguiendo un determinado estilo. Además y antes que eso, significa que toma su oficio, en cuanto «oficio», de una peculiar manera. Es grave cosa en el hombre esta cuestión de su oficio. Porque «oficio» es nada menos que aquella ocupación a que dedicamos la porción mayor y mejor de nuestra vida. ¡Imagínese cuál será el cúmulo de influjos que se ejercitan sobre nosotros para resolvemos a adoptar un oficio y mantenernos en él! Es una de las grandes decisiones y, por tanto, de las más íntimas y personales. Sería inconcebible, pues, que esa resolución no tuviese un perfil también individualísimo. Lo que pasa es que los «oficios» son propiamente figurines o figurones sociales, con carácter, como todo lo social, genérico, típico y tópico, que encontramos establecidos al modo de instituciones –lo que en efecto son– dentro de la sociedad a que pertenecemos, como en el escaparate de un sastre los diversos uniformes. Al comenzar la vida vemos agitarse ante nosotros el sacerdote, el militar, el intelectual, el comerciante, el pintor, el ladrón, el verdugo. Cuando decidimos ser una de esas cosas lo hacemos siempre corrigiendo el esquema genérico de esas figuras sociales según nuestra individual vocación. Nadie, como no sea un caso extremo de vulgaridad, quiere ser médico, así en abstracto y según el esquema tópico que esa figura pública representa, sino médico de una cierta singular manera.
Hemos dicho, pues, muy poco de un hombre cuando hemos dicho que es pintor. Tenemos inmediatamente que preguntarnos: ¿qué entendía ese hombre por «ser pintor»? ¿Con qué cualificaciones precisas se determinaba a serlo? Y aun algo más simple y obvio tenemos que definir, a saber: ¿en qué cantidad aceptaba dentro del ámbito de su vida ese oficio? Los grados más diversos son posibles: desde el mero «aficionado» hasta el jornalero de la pintura. ¡Pasmoso que, precisamente, los historiadores de Velázquez no se hayan planteado esta cuestión, que es una de las primeras con que topamos al intentar entenderlo!
Una de las cosas que más influyen en cuál sea el estilo de un pintor, es cómo tome el oficio. Por tanto, va también incluso este elemento en la significación de cada pincelada. Pero esto –adoptar un oficio y ello de una precisa manera– no es ya cuestión meramente artística. Hasta aquí todo lo que íbamos encontrando manifiesto en el pigmento era asunto estético, pero ahora trascendemos el círculo del arte y salimos a la totalidad de una vida. El oficio se decide en vista del panorama con que la existencia se nos presenta. Es una elección entre las formas de ser hombre que la época nos propone como posibles, o es, frente a todas éstas, una radical invención nuestra a que llegamos en vista de que las vigentes no nos satisfacen. El primer pintor lo fue porque las otras maneras de ser hombre no le petaban. Que un individuo se resuelva a ser pintor y a serlo de tal preciso modo, depende, pues, por un lado de lo que sea su época, y en ella, el oficio de pintor, mas por otro de lo que él sea como hombre. Es sencillamente inconcebible que los historiadores del arte ignoren todas estas cuestiones. Cuando han dicho que un hombre es pintor se quedan con su pintar y dejan al hombre. Es lo que llamo la «falacia del atributo». Aplicamos a un sujeto un atributo, pero éste se nos vuelve león y se traga al sujeto sin que quede de él ni la raspa. Se trata de una enfermedad constante que padece el intelecto. Yo intento aquí reobrar radicalmente contra ese morbo y siguiendo, como siempre, dócil a mi maestro Perogrullo, invito a reparar que si es cierto decir de un hombre que es pintor, es mucho más cierto afirmar que ese pintor es un hombre y que lo es no sólo aparte de ser pintor, sino en tanto que pintor, pues pintar no es, en absoluto, otra cosa que una manera de ser hombre. La tradición estúpida que coloca el arte en no se sabe qué región exenta y extravital, tiene que quedar resueltamente desnucada. Sólo así podrá comenzarse a hablar de arte con algún rigor y sentido y no, como es uso, hacer de lo estético una behetría de mar a mar. En el hecho de ser pintor desemboca la vida entera de un hombre y, por tanto, la de toda su época. Y todo ello vive en cada pincelada y tiene que ser resucitado, visto en actividad, ejecutándose, funcionando. En suma, ver bien un cuadro es verlo haciéndose, en un perpetuo estarse haciendo, dotarlo de reviviscencia actualizándonos la biografía del autor. Sólo así llegamos a la auténtica realidad del cuadro.
Aun sin las razones de trastierra que me han llevado a mí a caer en la cuenta de la importancia que tiene para entender un cuadro precisar cómo el pintor tomaba su oficio, debieron los historiadores del arte tropezar pragmáticamente con ello. Eximio ejemplo es el caso de los tres grandes pintores españoles –Velázquez, Zurbarán, Alonso Cano– pertenecientes, por cierto, a la misma generación. ¿Cómo han podido los historiadores del arte aclararse la obra de estos tres pintores sin reparar en la influencia, tan manifiesta en ella, del modo diverso como tomaron su oficio? Tal vez en otros casos no brincan con tanta agilidad a la vista ese influjo y esa diferencia, pero frente a la tríada de maestros se ve uno atropellado por ambos hechos. Los tres son hombres del mismo tiempo, de la misma nación, educados en la misma ciudad, amigos desde la adolescencia –sin embargo, la distancia en la manera de tomar su oficio es entre ellos enorme, y los efectos de tal disparidad en la diferencia de sus estilos, decisiva. En las lecciones siguientes habremos de presentar esta diferencia. Pero no sólo hay cambios de estilo y bajo ellos, como realidad más honda, modos particulares de tomar el hombre su oficio de pintor, sino que aún hay un estrato más profundo de cambios en el arte.
Sería incurrir en repeticiones anticipar aquí lo que sobre ello hay que decir, pero era, a la vez, conveniente aludir desde luego a este concreto caso para obviar la deplorable tendencia surgida ya seguramente en el indócil lector a suponer –el lector español, de temple bronco y espantadizo, suele más que leer contraleer y su indocilidad le impide, a veces, enterarse de lo negro que se le pone delante– a suponer que cuanto va dicho en esta introducción son «vagas teorías» a que no corresponde realidad.
Claro es que si se muestra recalcitrante siempre cabe desafiarle, a él o a quien sea, a que explique una pincelada cualquiera de Velázquez sin hacer intervenir en ella la biografía entera del pintor la cual implica toda la historia de su tiempo –y con intervención sustantiva y directa, no meramente oblicua y adyacente, eligiendo para ello no una pincelada sobresaliente, que desde luego anuncie su riqueza significativa, sino una de las más míseras e inanes, por ejemplo, cualquiera de las que componen el fondo puesto a su Pablillos de Valladolid. Se trata de una serie de pigmentos que no pretenden representar objeto alguno ni real ni imaginario, ni preciso ni difuso. Lo que nos ponen delante no es cosa ninguna, ni es siquiera un elemento. Aquello no es tierra, no es agua, no es aire. En la intención con que el autor dio estas pinceladas nos es, desde luego, palmario que se proponen desterrar de nuestra vista toda alusión a figura o forma cualesquiera, vaciar nuestra atención de cuanto no sea el cuerpo del truhán. A este fin embadurna el lienzo con una materia homogénea e informe, en que nada atrae ni distrae, y además emplea para ello un color pardusco que no es color de nada, un color inventado ad hoc en el taller para servir exclusivamente una finalidad de técnica pictórica: destacar la figura de Pablillos y de ella su volumen o corporeidad –valor plástico éste último que pronto desaparecerá de sus cuadros. Aun sin demorarnos en ello, reparemos ya aquí en lo poco que nos sirve calificar la pintura de Velázquez como realismo. Pues aun admitiendo por un momento que esta apelación valga para el modo de estar pintado el personaje, no vale para el cuadro, porque el cuadro no es sólo la figura sino también el fondo y este fondo no sólo no es realista sino que ni siquiera es irrealista, sino franca y violentamente des-realista ya que busca anular en torno toda remembranza de objeto. Velázquez ha querido aquí crear la nada en torno a Pablillos rodeándole de una invención arbitraria que es un mero experimento de taller.
Ahora bien, cincuenta años antes, un lienzo así no hubiera sido considerado por nadie como un cuadro sino como una pintura en gestación, inapta aún para salir del obrador. Este cuerpo flotando en el vacío, como un negro aerostato, sólo podía ser un feto de cuadro. La claridad, pues, que este primerísimo sentido de la pincelada nos ofrecía, se nos niebla gravemente. Porque ahora resulta que ni siquiera sabemos si es la pincelada de un cuadro o la de un boceto, con lo cual sale del lienzo disparado contra nosotros, como un chorro a presión, todo este rosario de ineludibles cuestiones:
1.ª Un lienzo en este estado, ¿es para Velázquez un cuadro? A esto podemos contestar, desde luego, sin más que echar una ojeada instantánea sobre toda su obra, diciendo que casi todos los cuadros de Velázquez son, en una u otra medida, por una u otra razón, lo que pocos años antes todo el mundo hubiera llamado «cuadros sin acabar».
2.ª ¿Qué ha tenido que pasar en la evolución interna de la pintura para que un pintor pinte formalmente «cuadros sin acabar»?
3.ª Cualesquiera fueran las causas en virtud de las cuales la evolución hubiera debido ser tal, habría resultado imposible si una parte del público no hubiera llegado al punto, en su educación artística, de poder ver como cuadro completo un «cuadro sin acabar». Por tanto, ¿qué ha pasado en la evolución externa –social, colectiva– de la pintura para que esto fuese posible? Nótese la enormidad que ello representa. Como todas las artes, la pintura empieza produciendo obras que gusten al público. Es el pintor quien busca al contemplador y a él se adapta. El cuadro es pintado para seres humanos gobernados por exigencias e intereses humanos y he aquí que, de pronto, la pintura se vuelve del revés, da la espalda al público y produce obras que, en notable proporción, sólo tienen sentido desde el punto de vista técnico del pintor: son experimentos de taller. Ello significa que una parte decisiva del público está dispuesta a que se cambien las tornas y ser ella quien se adapte a las predilecciones del pintor como técnico. Sin percibir lo escandaloso y enigmático del hecho, llamose muchas veces a Velázquez en el siglo pasado –sobre todo por ingleses y franceses– «el pintor para los pintores». Este arte de Juan Palomo, esta pintura para pintores no es demasiado extraña en un tiempo como el nuestro que tiene también una física para los físicos, hermética para los demás mortales, un derecho para los juristas (Kelsen), una política para los políticos (revolucionarios profesionales), pero no se sabe cómo y en qué sentido pudo darse hacia 1640.
4.ª Cambio tan radical no puede nivelarse considerándolo sólo como un nuevo estilo. Supone, más bien, que ha cambiado lo que se entiende por pintura, que esta ocupación –crearla o gozarla– tiene un papel y una función en la economía general de la vida, distinta de la que en las generaciones anteriores había tenido. Es un error fundamental creer que las variaciones en la historia de un arte se reducen a variaciones de estilo, cuando en muchos casos se trata de que se ha modificado el sentido mismo de ese arte, lo que la humanidad cree estar haciendo cuando lo ejercita, la finalidad a que responde en el organismo de la existencia. La identidad de nombre –poesía, pintura, música– que aplicamos a producciones de todos los tiempos, ha ocultado estos cambios sustantivos sin aclarar los cuales es vano querer, en serio, «hablar de literatura, de pintura, de música». La poesía en Homero, en Lope de Vega, en Verlaine, no es diferente sólo por la diferencia de los estilos, sino que «hacer poesía» significa una ocupación distinta en cada uno de ellos. Parejamente la pintura en la Cueva de Altamira, en Giotto, en Velázquez aún más que como estilo, se diferencia como función viviente. El pintor de Altamira al pintar está practicando magia, Giotto está rezando al fresco, Velázquez pinta pintura como tal. Por cierto que de los tres modos de ponerse a pintar el más extraño, el más difícil de entender es éste último. Sostengo que, sin aspavientos revolucionarios –Velázquez es el gran señor incompatible con todo aspaviento–, en él la pintura sufre el cambio más radical que había experimentado desde su iniciación en Giotto. Ya veremos en qué consiste.
Es evidente que cambios de este porte no son hecho doméstico del arte, originado sólo o principalmente en su evolución interna o en su evolución externa (social), sino que tratándose de una variación en el puesto y papel que a un arte atañe en la esfera toda de la vida, pertenecen a la evolución integral de ésta. Trascienden, pues, de la historia del arte y nos consignan a la historia entera, la única que es verdaderamente historia2.
Cuando al hablar, un momento hace, de que cada pintor toma su oficio de una cierta manera, hacía yo notar que esta expresión puede entenderse en dos sentidos –uno trivial, en que oficio vale como estilo, otro más penetrante, en que lo que toma el artista a su modo es el oficio en cuanto oficio–, dejé para este lugar una tercera potencia de significación que esas palabras pueden tener. En efecto, si la pintura varía, no como mera variación de estilo, sino, nada menos, que como función de la vida humana, claro es que con ello se modifica radicalmente rango, carácter e inspiración del oficio.
5.ª Porque todos los números antecedentes convergen para imponernos esta pregunta: si en Velázquez la pintura cambia no sólo de estilo, sino de sentido humano y se vuelve «pintura para pintores», ¿cómo entiende y toma su oficio? ¿Cómo siente él su profesión? ¿Cómo recibe el público ese modo de «ser pintor»? Porque, ya lo he dicho, sin ciertos grupos que aceptasen la innovación, Velázquez no existiría, pero es incuestionable que la mayor parte del público se resistía a tolerar un pintor de «cuadros sin acabar». No es sólo el viejo y envidioso Carducho quien alude a ese hecho escandaloso casi en todas las páginas de su libro, sino que entera la vida de Velázquez transcurre envuelta en un equívoco comportamiento de su contorno social. Yo no tengo culpa de que esto no sea notorio ni se haya dicho nunca; pero, como veremos, salta a la vista, se entiende de quien no sea ciego. Mas si esto es así, necesitamos rectificar la idea que habitualmente se tiene de quién fue el hombre Velázquez, de lo que fue su vida y de lo que es su obra. Es sólito y muy atinado caracterizar ésta por el reposo y la impasibilidad que manifiesta y nos consiente degustar. Como, por otra parte, en la vida de Velázquez no hay ninguna escena melodramática, no hirió a ningún convecino o acaso a su mujer –cosa que hizo Alonso Cano–, ni le vemos andar a la greña con nadie, ni hacer el menor aspaviento, se resolvió que en sus cuadros no había más que reposo o impasibilidad, no había, pues, lucha, fiereza y heroísmo. No suele estar pronta la pupila más que para heroísmos, que aun siendo efectivos, lo son con instrumentación retórica. Se es de ordinario ciego para el heroísmo que se oculta y recata a sí propio, mudo, sordo y sin perfil, pero tanto más terco, resuelto y permanente. Todo esto trajo consigo que los historiadores del arte acallasen una sensación punzante y desazonadora que, por fuerza, les había llegado siempre de los cuadros velazquinos, o más bien de tras ellos. Sin duda nos ofrecen reposo, impasibilidad tan resueltamente que por ello a muchos parece la obra de Velázquez «vulgar» y que «no dice nada». Son gentes las cuales necesitan que el pintor les halague o que finja siquiera preocuparse tanto de ellas que empiece a puñetazos con ellas, o, por lo menos, que ejecute un número de circo descoyuntándose en su presencia, como hace el buen Greco. Pero tras ese reposo e impasibilidad, los historiadores del arte, hombres por fuerza sensibles a estas cosas, tuvieron que tropezar con un hinterland de fisonomía muy distinta, adusto, duro, implacable e infinitamente desdeñoso y distante, como no trasparece, que yo sepa, en ningún otro pintor de toda la historia del arte. Se comprende que aquella casta de contempladores no perciba esto, porque son gente petulante, como lo es siempre el irresponsable, y a lo que menos están preparados es a que un cuadro sople sobre ellos bocanadas de desdén. Los historiadores del arte han visto esto, han tenido que verlo siempre, pero no han sabido qué hacer con ello. Les parecía contradictorio del reposo, tranquilidad, impasibilidad patentes en este arte, sin caer en cuenta de que esas cualidades no son regaladas, antes bien son un resultado, logros a que el artista llega merced a enérgicos esfuerzos que son, por lo mismo, de signo contrario a lo conseguido con ellos y resultante. Los ingredientes con que está hecha una cosa son siempre y por fuerza de distinto cariz que el compuesto en el cual desaparecen actuando a retaguardia. El reposo de Velázquez está logrado y sostenido a pulso, merced a una constante tensión, digamos más, a un combate sin pausa contra todo su siglo. Esta dureza que hay en los cuadros de Velázquez tras su reposo incomparablemente cómodo, es la dureza de un bíceps contraído y la fiera disciplina de un combatiente en la brecha, resuelto a no ceder un paso ni pactar en lo más mínimo. Y todo ello sin ninguna gesticulación, sin permitirse retórica de beligerante, sin anunciar en los periódicos que va a luchar, que ya está luchando, que continúa luchando, haciéndolo simplemente día tras día. No hay vida de hombre eminente a quien le hayan pasado menos cosas que a la de Velázquez, de aspecto más vacío y nulo. Sin embargo, esa vida como hueca está toda ella llena de lucha en cuanto a su arte se refiere. De aquí que sea una de las vidas más enigmáticas, difíciles de entender con que puede tropezarse. Hay que entrar en ella, por lo mismo, máximamente alerta, dispuesto a no fiarse aun ni de su propia sombra, seguro de que este señor tan displicente, genio de la reticencia, no va a orientarnos lo más mínimo sobre su arcano destino, sino que quedamos atenidos tan sólo a nuestra capacidad de detectivismo, auxiliado por algún método claro que nos impida perdernos en el laberinto que es siempre una existencia humana.
Véase cómo nuestra atención sin más que oprimir levemente el pigmento ha recibido de éste un borbotón de vivacísimas cuestiones. Tras de la mancha que yace inerte en el lienzo, entregada a su quietud y estupidez de mineral, se incorpora, tenso y vibrando, todo un organismo de anhelos y renuncias, de ataques y defensas, de influjos positivos y negativos, de creencias y de dudas –todo Velázquez, en fin, viviendo íntegramente en ese instante mientras sus dedos se agitan sobre la paleta preparando la pincelada. Esos dedos de pintor –dice Bellini, escritor italiano de aquel siglo– son dita pensosi, dedos meditabundos, llenos de preocupaciones, donde se condensa toda la electricidad de una existencia, como en la borna de la dínamo cuando el chispazo va a fulgurar. Y eso, todo eso, es lo que necesitamos resucitar, verlo de nuevo funcionando, operante, aconteciendo para poder presumir de que hemos visto, en verdad, la pincelada.
Aunque lo dicho es sólo una esquemática selección entre muchos otros temas que sería forzoso suscitar, ejecutada con la finalidad exclusiva de abrir brecha en el hermetismo de algún díscolo lector, puede servir como ejemplo del método que en este libro se sigue. En ese ejemplo cabe comprobar, paso por paso, que no se trata de cuestiones añadidas por mí al hecho que es el pigmento, traídas a colación en virtud de extrínsecas reflexiones, sino que todas ellas provienen de él, están dentro de él y él nos las impone. Al hacérsenos equívoca, problemática aquella pincelada nos transfiere a una esfera más amplia que parece prometernos la clave del epigrama. Esta esfera más amplia es la obra entera de Velázquez contemplada bajo el ángulo preciso de si es en ella o no frecuente el «cuadro sin acabar». Mas la respuesta afirmativa no hace sino convertir esa esfera toda en un nuevo problema: cómo es posible hacia 1630 una pintura que pinta cuadros sin acabar. Y como entrevemos ya en una primera ojeada, que esa pintura fue posible, pero no era un hecho normal y cómodamente asentado en los usos del tiempo, no tenemos más remedio que desembocar en el problematismo integral de la vida de Velázquez, la cual no pudo ser una vida normal ni cómoda, cualesquiera sean las apariencias y la figura tradicional que se le atribuyan.
Se trata, pues, de una trayectoria en que cada paso nos obliga a dar el siguiente con dialéctica necesidad. Esta dialéctica no es de conceptos, sino real, no es del logos, sino de la cosa misma. Es la dialéctica del hilo al tirar del cual sacamos el ovillo. Nosotros queríamos la hoja, sólo la hoja, pero resulta que la hoja no termina en sí misma sino que prosigue en el pedúnculo. Tenemos que llevarnos también el pedúnculo. Pero éste continúa en la rama que emerge de un tronco sostenido por ocultas raíces. Si queremos, de verdad, llevarnos la hoja, tenemos que arramblar con el árbol entero después de desenterrar su raigambre. Es el destino ineluctable de todo lo que es esencialmente parte de un todo: aquélla sólo es lo que es refiriéndola a éste. Lo cual demuestra que si un cuadro es algo más que la materia textil del lienzo y la madera del marco y la química de los colores, vale como verdad literal lo arriba dicho: que un cuadro es el fragmento de la vida de un hombre y no es otra cosa.
Tomándolo así, por tanto, en su más auténtica realidad, conseguimos la reviviscencia del cuadro que es la forma óptima –y, en consecuencia, ejemplar– de su contemplación. No pretendo podar a nadie el albedrío para que no mire los cuadros según le venga en gana; pero conste que cualquiera otra manera distinta de aquélla es secundaria y deficiente.
Inevitablemente el «beato del arte» clamará que delante del cuadro no le interesa nada su historia ni la del autor, sino la contemplación puramente estética porque «los valores artísticos son eternos». Ésta es la beatería. Hoy, más que nunca, se ha dado en ornar con el epíteto de eternas las cosas más diversas, hasta el punto de que lo eterno se ha puesto a perra gorda el ciento. Frente a este abismo, que no es sino frivolidad a lo divino, conviene hacer constar que en el hombre en cuanto hombre no hay nada eterno, sino que todo es en él transitorio, corruptible, cosa que llega un día y otro día se va, cuna en vuelo a sepultura. No hay una «belleza eterna» ni una «eterna verdad». El hombre es lo contrario de todo eso, porque es esencialmente un menesteroso –el menesteroso de eternidad. De la eternidad tenemos sólo el muñón. El que carece de eternidad tiene que contentarse con transcurrir, y esa faena de transcurrir es lo que hace el tiempo. Mas el tiempo efectivo no es el de los astros, que es un tiempo mineralizado, abstracto, irreal y que, por eso, porque es irreal, se da el lujo fácil de no acabar nunca. Ese tiempo que fabrican los relojes sólo existe si alguien lo cuenta y lo mide. El tiempo verdadero, en cambio, es el que absolutamente se consume y se acaba, el que consiste de suyo en horas contadas, en suma, el tiempo viviente cuyo nombre propio es «historia». La razón de este nombre está en que todo hombre al vivir su tiempo se encuentra en él con vestigios de otro que no es el suyo, tiempo vivido por otros hombres y ya consumido que, por eso, se llama «pasado». Esto proporciona a la existencia humana el extraño carácter de que no empieza, sin más, cuando en efecto empieza, sino que «viene de antes». Para que no lo dude, para que no lo olvide, dondequiera que ponga los ojos ve alzarse, como una espectral ruina amonestadora, el fantasma del pasado.
De manera formal no cabe, pues, contraponer una contemplación puramente estética a una contemplación histórica del arte. El que cree practicar aquélla hace, sin advertirlo, uso de ésta, salvo que se contenta con la cantidad de historia que buenamente tiene en la cabeza. Inexorablemente, una vez que despertó en el hombre el sentido histórico, toda contemplación lleva consigo la óptica histórica: el objeto del pasado se ve como tal, localizado en su efectiva lontananza. Viceversa, la visión histórica del arte es siempre también estética, y aun habría que decirse que en cierto modo implica toda una serie de «vistas» estéticas de la obra, todas las que corresponden a los diferentes estados por que ha pasado. Precisamente es éste uno de los enriquecimientos que trae consigo provocar la reviviscencia de los cuadros.
El tesoro del pasado artístico europeo, sobre todo, sus más famosas obras, a fuerza de constarnos se nos ha transformado en un desván de muebles caseros, nos hemos habituado a ellos, y embotándose nuestra percepción resulta que no nos son. Mas si conseguimos verlas en su statu nascendi las renovamos y nos aparecen con la energía intacta que sus gracias tuvieron a la hora de estrenarse. Velázquez es ejemplo extremo de esto, porque combinada nuestra habituación a sus lienzos con ciertas condiciones de su estilo que analizaremos más adelante, no se puede negar que, al primer pronto, nos parecen hoy ensordecidas, sosas y como «aburguesadas», cuando fueron en su nacimiento lo contrario: formidables novedades, inauguraciones, conquistas inquietantes, sorpresas y audacias. Tal vez fueron además algunas cosas que sólo Velázquez vio en ellas.
2. En el prólogo a la Historia de la Filosofía de Bréhier hago ver que lo hasta ahora llamado «Historia de la Filosofía» ni es tal historia ni lo es de la realidad «Filosofía», porque propiamente hablando, sólo hay, sólo puede haber «Historia de Hombres». Lo propio había de decir de la «Historia de Arte», de la «Historia de la literatura», que sólo serán auténticamente historia en la medida en que escorcen la historia entera de vidas humanas, personales y colectivas.