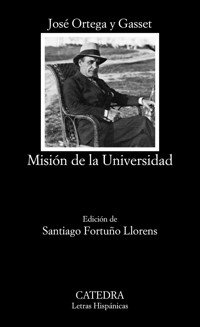Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Ortega y Gasset
- Sprache: Spanisch
En esta obra de 1923 el tema del tiempo de Ortega es explícitamente descrito por el filósofo como el "nuestro". Se trata de la superación del modo de pensamiento y, más específicamente, de vida de las generaciones anteriores. Con el desarrollo en "esta obra de su concepto de "generación" y de "perspectiva" propone un nuevo punto de vista que dé razón de la constante en los cambios de estilo vital -la vida-, constante que precisaría sobre la base de este texto y sus Meditaciones del Quijote. Los ensayos en torno al momento en que prepara la obra para la imprenta que acompañan a esta edición completan esta perspectiva. La superación de lo que llama "idealismo", punto en que se precisa El tema de nuestro tiempo, constituye el quicio para un sistema de pensamiento en apertura y evolución continuas, siempre en relación con su circunstancia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Ortega y Gasset
El tema de nuestro tiempo y otros ensayos
Índice
Nota preliminar
EL TEMA DE NUESTRO TIEMPO
Advertencia al lector
I. La idea de las generaciones
II. La previsión del futuro
III. Relativismo y racionalismo
IV. Cultura y vida
V. El doble imperativo
VI. Las dos ironías, o sócrates y Don Juan
VII. Las valoraciones de la vida
VIII. Valores vitales
IX. Nuevos síntomas
X. La doctrina del punto de vista
Apéndices
El ocaso de las revoluciones
Epílogo sobre el alma desilusionada
El sentido histórico de la teoría de Einstein
1.º Absolutismo
2.º Perspectivismo
3.º Antiutopismo o antirracionalismo
4.º Finitismo
OTROS ENSAYOS
[Mesura a Einstein]
Ni vitalismo ni racionalismo
El sentido deportivo de la vitalidad
Corazón y cabeza
Cabeza y corazón
Prólogo para alemanes
1
2
3
4
5
Créditos
Nota preliminar
En El tema de nuestro tiempo, en 1923, Ortega da forma explícita como libro a su propuesta de superación del idealismo, que va a determinar con mayor profundidad en los ensayos de las décadas siguientes.
Apoyado en los apuntes tomados por su discípulo Fernando Vela, Ortega ofrece a un público más amplio el contenido de las lecciones del curso de 1921-1922 que imparte en la Universidad Central de Madrid, las cuales había publicado como folletones en el periódico, como se indica en las «Notas a la edición» de las Obras completas por el Centro de Estudios Orteguianos. Concretamente, los seis primeros capítulos del libro –su «primera parte», como señala Ortega en la «Advertencia al lector»– aparecen en El Sol entre el 27 de diciembre de 1922 y el 22 de marzo de 1923, y los cuatro capítulos restantes, en La Nación,de Buenos Aires, entre el 1 de mayo y el 12 de agosto de 1923, aunque el octavo capítulo ya había sido, a su vez, publicado en El Sol el 31 de mayo. Además, añade dos apéndices al libro, que mantiene en sucesivas ediciones: «El ocaso de las revoluciones» y «El sentido histórico de la teoría de Einstein», también publicados en la prensa. El primero, en cinco entregas, en El Sol, en julio de 1923; el segundo, en dos entregas, en septiembre y octubre, respectivamente, en La Nación de Buenos Aires.
La tercera edición del libro, de 1934, en plena «segunda navegación», edición en la que Ortega fija definitivamente el texto, refleja una vuelta de atención sobre él –como señala en su «Nota a la tercera edición»– con la intención de subrayar su sentido filosófico. Con este ánimo redacta, también en 1934, el «Prólogo para alemanes», para la reedición del libro por la Deutsche Verlags-Anstalt en Alemania –la primera edición de Die Aufgabe unserer Zeit, traducida por Helene Weyl y con introducción de E. R. Curtius, es lanzada en Zúrich en 1928–, que finalmente no publica por el giro que los acontecimientos políticos toman en Alemania ese año, entre otras razones, y no ve la luz hasta 1958, póstumamente. Prólogo que en esta edición incluimos junto a otros ensayos escritos en torno a 1923 que complementan las ideas del libro, los cuales ordenamos cronológicamente: «[Mesura a Einstein]», el texto de la presentación que hace de Einstein en la visita de éste a la Residencia de Estudiantes de Madrid el 9 de marzo de 1923; «Ni vitalismo ni racionalismo», ensayo publicado en Revista de Occidente, XVI, en octubre de 1924; «El sentido deportivo de la vitalidad», el texto de la primera de las dos conferencias impartidas en el marco del curso titulado «Marta o María o trabajo y deporte» en la Residencia de Señoritas, en noviembre del mismo año; «Corazón y cabeza», la primera de una serie de dos entregas de artículos publicados en La Nación, de Buenos Aires, en julio de 1927, originados en una conferencia impartida en la Residenciade Estudiantes el 15 de junio de 1927 con el título «Estudios sobre el corazón», siendo esta primera entrega luego incluida por el filósofo en Teoría de Andalucía y otros ensayos, en 1942, y «Cabeza y corazón.– Una cuestión de preferencia. II», la segunda de las dos entregas de artículos.
Este engranaje de ensayos sitúa a la obra en la complejidad del pensamiento de Ortega cuando es publicada, situación imprescindible para comprender lo que entiende por «el tema de nuestro tiempo».
Los volúmenes de esta «Biblioteca de autor José Ortega y Gasset» presentan un texto nacido del trabajo filosófico, filológico e historiográfico del equipo del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón. La investigación se ha desarrollado durante más de una década y ha permitido depurar malas lecturas y erratas de ediciones anteriores, al tiempo que se han descubierto numerosos textos desconocidos, algunos de los cuales no se habían vuelto a publicar desde su primera edición y otros eran inéditos; en ambos casos, enriquecen esta «Biblioteca».
Se ofrece al lector el texto según la última versión que el autor publicó. En el caso de la obra editada de forma póstuma, se sigue el manuscrito más próximo a una versión definitiva. El exhaustivo análisis de los testimonios conservados en el archivo del filósofo ha permitido una fijación textual que en numerosos casos difiere de las ediciones anteriores. Se ha respetado esencialmente la puntuación del propio Ortega, aunque se ha revisado en el caso de la obra póstuma. Se conservan los rasgos estilísticos del autor –como por ejemplo su reconocible «rigoroso» frente al más común «riguroso»–, los resaltes expresivos y particularidades morfosintácticas de su uso lingüístico (mayúsculas para remarcar un concepto, concordancias ad sensum, leísmos, laísmos), así como las distintas grafías en nombres de personas y lugares.
En la medida de lo posible, se evita la intervención de los editores en el texto, de modo que se mantiene la versión original incluso cuando se ha detectado algún lapsus –generalmente de precisión de una fuente al citar el autor de memoria. No se pretende dar un texto perfeccionado sino aquel que Ortega entregó a las prensas o en el que trabajaba para su publicación si nos referimos a la obra que dejó inédita. Los añadidos de los editores van siempre entre corchetes, así como los títulos que no son originales del filósofo. Las notas al pie de los editores se indican con *.
En la edición de los textos del presente volumen han participado Carmen Asenjo Pinilla, Iván Caja Hernández-Ranera y Andrea Hormaechea Ocaña, quienes agradecen el trabajo de investigación y fijación textual previo de sus compañeros Ignacio Blanco Alfonso, Cristina Blas Nistal, José Ramón Carriazo Ruiz, Isabel Ferreiro Lavedán, Iñaki Gabaráin Gaztelumendi, Patricia Giménez Eguíbar, Felipe González Alcázar, Azucena López Cobo, Juan Padilla Moreno, Mariana Urquijo y Javier Zamora Bonilla.
El tema de nuestro tiempo
Advertencia al lector
La primera parte de este libro contiene la redacción, un poco ampliada, de la lección universitaria con que inauguré mi curso habitual en el ejercicio de 1921-22.
Para redactarla ahora me he servido de los apuntes minuciosos y correctísimos que tomó en el aula uno de mis oyentes, mi querido amigo don Fernando Vela.
Al ofrecer hoy aquella lección a un público más diverso que el concurrente a la Universidad, he creído forzoso desarrollar un poco más algunos pensamientos que podían ser menos asequibles para lectores extraños al estudio filosófico. A esto se reduce la ampliación hecha sobre el texto primitivo.
Siguen varios apéndices que insisten sobre cuestiones más concretas, todas ellas conexas con la doctrina expuesta en la lección. De ellos me interesa, sobre todo, el que presenta brevemente una interpretación filosófica del sentido general latente en la teoría física de Einstein. Creo que, por vez primera, se subraya aquí cierto carácter ideológico que lleva en sí esta teoría y contradice las interpretaciones que hasta ahora solían darse de ella.
1923
Nota a la tercera edición
Esta tercera edición va revisada. La revisión ha consistido en sustituir tres o cuatro palabras, en añadir pocas más, en colgar de algunas páginas ciertas notas al pie; pero, sobre todo, en subrayar, mediante cursivas, algunas líneas del texto primitivo.
1934
ILA IDEA DE LAS GENERACIONES
Lo que más importa a un sistema científico es que sea verdadero. Pero la exposición de un sistema científico impone a éste una nueva necesidad: además de ser verdadero es preciso que sea comprendido. No me refiero ahora a las dificultades que el pensamiento abstracto, sobre todo si innova, opone a la mente, sino a la comprensión de su tendencia profunda, de su intención ideológica; pudiera decirse, de su fisonomía.
Nuestro pensamiento pretende ser verdadero; esto es, reflejar con docilidad lo que las cosas son. Pero sería utópico y, por lo tanto, falso suponer que para lograr su pretensión el pensamiento se rige exclusivamente por las cosas, atendiendo sólo a su contextura. Si el filósofo se encontrase solo ante los objetos, la filosofía sería siempre una filosofía primitiva. Mas junto a las cosas halla el investigador los pensamientos de los demás, todo el pasado de meditaciones humanas, senderos innumerables de exploraciones previas, huellas de rutas ensayadas al través de la eterna selva problemática que conserva su virginidad, no obstante su reiterada violación.
Todo ensayo filosófico atiende, pues, dos instancias: lo que las cosas son y lo que se ha pensado sobre ellas. Esta colaboración de las meditaciones precedentes le sirve, cuando menos, para evitar todo error ya cometido, y da a la sucesión de los sistemas un carácter progresivo.
Ahora bien: el pensamiento de una época puede adoptar ante lo que ha sido pensado en otras épocas dos actitudes contrapuestas –especialmente respecto al pasado inmediato, que es siempre el más eficiente, y lleva en sí infartado, encapsulado, todo el pretérito. Hay, en efecto, épocas en las cuales el pensamiento se considera a sí mismo como desarrollo de ideas germinadas anteriormente, y épocas que sienten el inmediato pasado como algo que es urgente reformar desde su raíz. Aquéllas son épocas de filosofía pacífica; éstas son épocas de filosofía beligerante, que aspira a destruir el pasado mediante su radical superación. Nuestra época es de este último tipo, si se entiende por «nuestra época» no la que acaba ahora, sino la que ahora empieza.
Cuando el pensamiento se ve forzado a adoptar una actitud beligerante contra el pasado inmediato, la colectividad intelectual queda escindida en dos grupos. De un lado, la gran masa mayoritaria de los que insisten en la ideología establecida; de otro, una escasa minoría de corazones de vanguardia, de almas alerta, que vislumbran a lo lejos zonas de piel aún intacta. Esta minoría vive condenada a no ser bien entendida: los gestos que en ella provoca la visión de los nuevos paisajes no pueden ser rectamente interpretados por la masa de retaguardia que avanza a su zaga y aún no ha llegado a la altitud desde la cual terra incognita se otea. De aquí que la minoría de avanzada viva en una situación de peligro entre el nuevo territorio que ha de conquistar y el vulgo retardatario que hostiliza a su espalda. Mientras edifica lo nuevo, tiene que defenderse de lo viejo, manejando a un tiempo, como los reconstructores de Jerusalén, la azada y el asta.
Esta discrepancia es más honda y esencial de lo que suele creerse. Trataré de aclarar en qué sentido.
Por medio de la historia intentamos la comprensión de las variaciones que sobrevienen en el espíritu humano. Para ello necesitamos primero advertir que esas variaciones no son de un mismo rango. Ciertos fenómenos históricos dependen de otros más profundos, que, por su parte, son independientes de aquéllos. La idea de que todo influye en todo, de que todo depende de todo, es una vaga ponderación mística, que debe repugnar a quien desee resueltamente ver claro. No; el cuerpo de la realidad histórica posee una anatomía perfectamente jerarquizada, un orden de subordinación, de dependencia entre las diversas clases de hechos. Así, las transformaciones de orden industrial o político son poco profundas; dependen de las ideas, de las preferencias morales y estéticas que tengan los contemporáneos. Pero, a su vez, ideología, gusto y moralidad no son más que consecuencias o especificaciones de la sensación radical ante la vida, de cómo se sienta la existencia en su integridad indiferenciada. Ésta que llamaremos «sensibilidad vital» es el fenómeno primario en historia y lo primero que habríamos de definir para comprender una época.
Sin embargo, cuando la variación de la sensibilidad se produce sólo en algún individuo, no tiene trascendencia histórica. Han solido disputar sobre el área de la filosofía de la historia dos tendencias, que, a mi juicio, y sin que yo pretenda ahora desarrollar la cuestión, son parejamente erróneas. Ha habido una interpretación colectivista y otra individualista de la realidad histórica. Para aquélla, el proceso sustantivo de la historia es obra de las muchedumbres difusas; para ésta, los agentes históricos son exclusivamente los individuos. El carácter activo, creador de la personalidad, es, en efecto, demasiado evidente para que pueda aceptarse la imagen colectivista de la historia. Las masas humanas son receptivas; se limitan a oponer su favor o su resistencia a los hombres de vida personal e iniciadora. Mas, por otra parte, el individuo señero es una abstracción. Vida histórica es convivencia. La vida de la individualidad egregia consiste, precisamente, en una actuación omnímoda sobre la masa. No cabe, pues, separar los «héroes» de las masas. Se trata de una dualidad esencial al proceso histórico. La humanidad, en todos los estadios de su evolución, ha sido siempre una estructura funcional, en que los hombres más enérgicos –cualquiera que sea la forma de esta energía– han operado sobre las masas, dándoles una determinada configuración. Esto implica cierta comunidad básica entre los individuos superiores y la muchedumbre vulgar. Un individuo absolutamente heterogéneo a la masa no produciría sobre ésta efecto alguno; su obra resbalaría sobre el cuerpo social de la época sin suscitar en él la menor reacción; por tanto, sin insertarse en el proceso general histórico. En varia medida ha acontecido esto no pocas veces, y la historia debe anotar al margen de su texto principal la biografía de esos hombres «extravagantes». Como todas las demás disciplinas biológicas, tiene la historia un departamento destinado a los monstruos: una teratología.
Las variaciones de la sensibilidad vital que son decisivas en historia se presentan bajo la forma de generación. Una generación no es un puñado de hombres egregios, ni simplemente una masa; es como un nuevo cuerpo social íntegro, con su minoría selecta y su muchedumbre, que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada. La generación, compromiso dinámico entre masa e individuo, es el concepto más importante de la historia, y, por decirlo así, el gozne sobre que ésta ejecuta sus movimientos.
Una generación es una variedad humana, en el sentido rigoroso que dan a este término los naturalistas. Los miembros de ella vienen al mundo dotados de ciertos caracteres típicos, que les prestan una fisonomía común, diferenciándolos de la generación anterior. Dentro de ese marco de identidad pueden ser los individuos del más diverso temple, hasta el punto de que, habiendo de vivir los unos junto a los otros, a fuer de contemporáneos, se sienten a veces como antagonistas. Pero bajo la más violenta contraposición de los pro y los anti descubre fácilmente la mirada una común filigrana. Unos y otros son hombres de su tiempo, y por mucho que se diferencien, se parecen más todavía. El reaccionario y el revolucionario del siglo XIX son mucho más afines entre sí que cualquiera de ellos con cualquiera de nosotros. Y es que, blancos o negros, pertenecen a una misma especie, y en nosotros, negros o blancos, se inicia otra distinta.
Más importante que los antagonismos del pro y el anti, dentro del ámbito de una generación, es la distancia permanente entre los individuos selectos y los vulgares. Frente a las doctrinas al uso que silencian o niegan esta evidente diferencia de rango histórico entre unos y otros hombres, se sentiría uno justamente incitado a exagerarla. Sin embargo, esas mismas diferencias de talla suponen que se atribuye a los individuos un mismo punto de partida, una línea común, sobre la cual se elevan unos más, otros menos, y viene a representar el papel que el nivel del mar en topografía. Y, en efecto, cada generación representa una cierta altitud vital, desde la cual se siente la existencia de una manera determinada. Si tomamos en su conjunto la evolución de un pueblo, cada una de sus generaciones se nos presenta como un momento de su vitalidad, como una pulsación de su potencia histórica. Y cada pulsación tiene una fisonomía peculiar, única; es un latido impermutable en la serie del pulso, como lo es cada nota en el desarrollo de una melodía. Parejamente podemos imaginar a cada generación bajo la especie de un proyectil biológico1, lanzado al espacio en un instante preciso, con una violencia y una dirección determinadas. De una y otra participan tanto sus elementos más valiosos como los más vulgares.
Mas con todo esto, claro es, no hacemos sino construir figuras o pintar ilustraciones que nos sirven para destacar el hecho verdaderamente positivo, donde la idea de generación confirma su realidad. Es ello simplemente que las generaciones nacen unas de otras, de suerte que la nueva se encuentra ya con las formas que a la existencia ha dado la anterior. Para cada generación, vivir es, pues, una faena de dos dimensiones, una de las cuales consiste en recibir lo vivido –ideas, valoraciones, instituciones, etcétera– por la antecedente; la otra, dejar fluir su propia espontaneidad. Su actitud no puede ser la misma ante lo propio que ante lo recibido. Lo hecho por otros, ejecutado, perfecto, en el sentido de concluso, se adelanta hacia nosotros con una unción particular; aparece como consagrado, y puesto que no lo hemos labrado nosotros, tendemos a creer que no ha sido obra de nadie, sino que es la realidad misma. Hay un momento en que las ideas de nuestros maestros no nos parecen opiniones de unos hombres determinados, sino la verdad misma, anónimamente descendida sobre la tierra. En cambio, nuestra sensibilidad espontánea, lo que vamos pensando y sintiendo de nuestro propio peculio, no se nos presenta nunca concluido, completo y rígido, como una cosa definitiva, sino que es una fluencia íntima de materia menos resistente. Esta desventaja queda compensada por la mayor jugosidad y adaptación a nuestro carácter, que tiene siempre lo espontáneo.
El espíritu de cada generación depende de la ecuación que esos dos ingredientes formen, de la actitud que ante cada uno de ellos adopte la mayoría de sus individuos. ¿Se entregará a lo recibido, desoyendo las íntimas voces de lo espontáneo? ¿Será fiel a éstas e indócil a la autoridad del pasado? Ha habido generaciones que sintieron una suficiente homogeneidad entre lo recibido y lo propio. Entonces se vive en épocas cumulativas. Otras veces han sentido una profunda heterogeneidad entre ambos elementos, y sobrevinieron épocas eliminatorias y polémicas, generaciones de combate. En las primeras, los nuevos jóvenes, solidarizados con los viejos, se supeditan a ellos; en la política, en la ciencia, en las artes siguen dirigiendo los ancianos. Son tiempos de viejos. En las segundas, como no se trata de conservar y acumular, sino de arrumbar y sustituir, los viejos quedan barridos por los mozos. Son tiempos de jóvenes, edades de iniciación y beligerancia constructiva.
Este ritmo de épocas de senectud y épocas de juventud es un fenómeno tan patente a lo largo de la historia, que sorprende no hallarlo advertido por todo el mundo. La razón de esta inadvertencia está en que no se ha intentado aún formalmente la instauración de una nueva disciplina científica, que podría llamarse metahistoria,la cual sería a las historias concretas lo que es la fisiología a la clínica. Una de las más curiosas investigaciones metahistóricas consistiría en el descubrimiento de los grandes ritmos históricos. Porque hay otros no menos evidentes y fundamentales que el antedicho; por ejemplo, el ritmo sexual. Se insinúa, en efecto, una pendulación en la historia de épocas sometidas al influjo predominante del varón a épocas subyugadas por la influencia femenina. Muchas instituciones, usos, ideas, mitos, hasta ahora inexplicados, se aclaran de manera sorprendente cuando se cae en la cuenta de que ciertas épocas han sido regidas, modeladas por la supremacía de la mujer. Pero no es ahora ocasión adecuada para internarse en esta cuestión.
1. Los términos «biología, biológico» se usan en este libro –cuando no se hace especial salvedad– para designar la ciencia de la vida, entendiendo por ésta una realidad con respecto a la cual las diferencias entre alma y cuerpo son secundarias.
IILA PREVISIÓN DEL FUTURO
Si cada generación consiste en una peculiar sensibilidad, en un repertorio orgánico de íntimas propensiones, quiere decirse que cada generación tiene su vocación propia, su histórica misión. Se cierne sobre ella el severo imperativo de desarrollar esos gérmenes interiores, de informar la existencia en torno según el módulo de su espontaneidad. Pero acontece que las generaciones, como los individuos, faltan a veces a su vocación y dejan su misión incumplida. Hay, en efecto, generaciones infieles a sí mismas, que defraudan la intención histórica depositada en ellas. En lugar de acometer resueltamente la tarea que les ha sido prefijada, sordas a las urgentes apelaciones de su vocación, prefieren sestear alojadas en ideas, instituciones, placeres creados por las anteriores, y que carecen de afinidad con su temperamento. Claro es que esta deserción del puesto histórico no se comete impunemente. La generación delincuente se arrastra por la existencia en perpetuo desacuerdo consigo misma, vitalmente fracasada.
Yo creo que en toda Europa, pero muy especialmente en España, es la actual una de estas generaciones desertoras. Pocas veces han vivido los hombres menos en claro consigo mismos, y acaso nunca ha soportado la humanidad tan dócilmente formas que no le son afines, supervivencias de otras generaciones que no responden a su latido íntimo. De aquí el comienzo de apatía, tan característico de nuestro tiempo; por ejemplo, en política y en arte. Nuestras instituciones, como nuestros espectáculos, son residuos anquilosados de otra edad. Ni hemos sabido romper resueltamente con esas desvirtuadas concreciones del pasado, ni tenemos posibilidad de adecuarnos a ellas.
Por ser tales circunstancias, un sistema de pensamientos como el que desde hace años expongo en esta cátedra no puede ser fácilmente comprendido en su intención ideológica, en su fisonomía interior. Se aspira en él, tal vez sin lograrlo, a cumplir con toda pulcritud el imperativo histórico de nuestra generación. Pero nuestra generación parece obstinada radicalmente en desoír las sugestiones de nuestro común destino. He llegado por fuerza al convencimiento de que aun los mejores de ella, salvas muy contadas excepciones, no sospechan siquiera que en nuestro tiempo la sensibilidad occidental hace un viraje, cuando menos de un cuadrante. He aquí por qué considero necesario anticipar en esta primera lección algo de lo que, a mi juicio, constituye el tema esencial de nuestro tiempo.
¿Cómo es posible que se le desconozca tan por completo? Cuando al conversar sobre política con algún coetáneo «avanzado», «radical», «progresista» –para ponernos en el mejor caso– surge la inevitable discrepancia, piensa nuestro interlocutor que esta discrepancia sobre materias de gobierno y Estado es propiamente una divergencia política. Mas padece un error; nuestro desacuerdo político es cosa muy secundaria, y carecería por completo de importancia si no sirviese de manifestación superficial a un disenso mucho más profundo. No nos separamos tanto en política como en los principios mismos del pensar y del sentir. Antes que las doctrinas del derecho constitucional, nos distancian una diferente biología, física, filosofía de la historia, ética y lógica. La posición política de tales contemporáneos es consecuencia de ciertas ideas que juntos recibimos de los que fueron nuestros maestros. Son ideas que tuvieron plena vigencia hacia 1890. ¿Por qué se han contentado con insistir en los pensamientos recibidos, a pesar de notar reiteradamente que no coinciden con su espontaneidad? Prefieren servir sin fe bajo unas banderas desteñidas, a cumplir el penoso esfuerzo de revisar los principios recibidos, poniéndolos a punto con su íntimo sentir. Lo mismo da que sean liberales o reaccionarios; en ambos casos son rezagados. El destino de nuestra generación no es ser liberal, o reaccionaria, sino precisamente desinteresarse de este anticuado dilema.
No es admisible que las personas obligadas por sus relevantes condiciones intelectuales a asumir la responsabilidad de nuestro tiempo vivan, como el vulgo, a la deriva, atenidas a las superficiales vicisitudes de cada momento, sin buscar una rigorosa y amplia orientación en los rumbos de la historia. Porque ésta no es un puro azar indócil a toda previsión. No cabe, ciertamente, predecir los hechos singulares que mañana van a acontecer; pero tampoco sería de verdadero interés pareja predicción. Es, en cambio, perfectamente posible prever el sentido típico del próximo futuro, anticipar el perfil general de la época que sobreviene. Dicho de otra manera: acaecen en una época mil azares imprevisibles; pero ella misma no es un azar, posee una contextura fija e inequívoca. Pasa lo propio que con los destinos individuales: nadie sabe lo que le va a acontecer mañana, pero sí sabe cuál es su carácter, sus apetitos, sus energías y, por tanto, cuál será el estilo de sus reacciones ante aquellos accidentes. Toda vida tiene una órbita normal preestablecida, en cuya línea pone el azar, sin desvirtuarla esencialmente, sus sinuosidades e indentaciones.
Cabe en historia la profecía. Más aún: la historia es sólo una labor científica en la medida en que sea posible la profecía. Cuando Schlegel dijo que el historiador es un profeta del revés, expresó una idea tan profunda como exacta.
La interpretación de la vida que tenía el hombre antiguo, en rigor, anula la historia. Para él, la existencia consistía en un irle pasando a uno cosas. Los acontecimientos históricos eran contingencias extrínsecas que caían sucesivamente sobre tal individuo o tal pueblo. La producción de una obra genial, las crisis financieras, los cambios políticos, las guerras eran fenómenos de un mismo tipo, que podemos simbolizar en la teja que aplasta a un transeúnte. De esta suerte, el proceso histórico es una serie de peripecias sin ley, sin sentido. No es posible, por tanto, ciencia histórica, ya que ciencia sólo es posible donde existe alguna ley que pueda descubrirse, algo que tenga sentido y que, por tenerlo, pueda ser entendido.
Pero la vida no es un proceso extrínseco donde simplemente se adicionan contingencias. La vida es una serie de hechos regida por una ley. Cuando sembramos la simiente de un árbol prevemos todo el curso normal de su existencia. No podemos prever si el rayo vendrá o no a segarle con su alfanje de fuego colgado al flanco de la nube; pero sabemos que la simiente de cerezo no llevará follaje de chopo. Del mismo modo, el pueblo romano es un cierto repertorio de tendencias vitales que se van desenvolviendo en el tiempo, paso a paso. En cada estadio de este desarrollo se halla preformado el subsecuente. La vida humana es un proceso interno en que los hechos esenciales no caen desde fuera sobre el sujeto –individuo o pueblo–, sino que salen de éste, como de la semilla fruto y flor. Es, en efecto, un azar que en el siglo I antes de Jesucristo viviese un hombre con el genio singular de César. Pero lo que César hizo brillantemente con su genio singular lo hubieran hecho sin tanta brillantez ni plenitud otros diez o doce hombres, cuyos nombres conocemos. Un romano del siglo II antes de Jesucristo no podía prever el destino unipersonal que fue la vida de César, pero sí podía profetizar que el siglo I antes de Jesucristo sería una época «cesarista». Con uno u otro nombre, el «cesarismo» era una forma genérica de vida pública que venía preparándose desde tiempo de los Gracos. Catón profetizó bien claramente los destinos de aquel futuro inmediato2.
Por ser la existencia humana propiamente vida, esto es, proceso interno en que se cumple una ley de desarrollo, es posible la ciencia histórica. A la postre, la ciencia no es otra cosa que el esfuerzo que hacemos para comprender algo. Y hemos comprendido históricamente una situación cuando la vemos surgir necesariamente de otra anterior. ¿Con qué género de necesidad –física, matemática, lógica? Nada de esto: con una necesidad coordinada a ésas, pero específica: la necesidad psicológica. La vida humana es eminentemente vida psicológica. Cuando nos cuentan que Pedro, hombre íntegro, ha matado a su vecino, y luego averiguamos que el vecino había deshonrado a la hija de Pedro, hemos comprendido suficientemente aquel acto homicida. La comprensión ha consistido en que vemos salir lo uno de lo otro, la venganza de la deshonra, en inequívoca trayectoria y con evidencia pareja a la que garantiza las verdades matemáticas. Pero con la misma evidencia, al saber la deshonra de la hija, pudimos predecir antes del crimen que Pedro mataría a su vecino. En este caso se ve con toda claridad cómo al profetizar el futuro se hace uso de la misma operación intelectual que para comprender el pasado. En ambas direcciones, hacia atrás o hacia adelante, no hacemos sino reconocer una misma curva psicológica evidente, como al hallar un trozo de arco completamos sin vacilación su forma entera. Creo, pues, que no parecerá aventurada la expresión antecedente, según la cual la ciencia histórica sólo es posible en la medida en que es posible la profecía. Cuando el sentido histórico se perfecciona, aumenta también la capacidad de previsión3.
Pero, dejando a un lado todas las cuestiones secundarias que la pulcra exposición de este pensamiento plantearía, reduzcámonos a la posibilidad de prever el inmediato futuro. ¿Cómo proceder en tal empresa?
Es evidente que el próximo futuro nace de nosotros y consiste en la prolongación de lo que en nosotros es esencial y no contingente, normal y no aleatorio. En rigor bastaría, pues, con que descendiésemos al propio corazón y, eliminando cuanto sea afán individual, privada predilección, prejuicio o deseo, prolongásemos las líneas de nuestros apetitos y tendencias esenciales hasta verlas converger en un tipo de vida. Pero yo comprendo que esta operación, en apariencia tan sencilla, no lo es para quien no está habituado a los rigores y precisiones del análisis psicológico. Nada menos habitual, en efecto, que esa torsión de la mente hacia dentro de sí misma. El hombre se ha formado en la lucha con lo exterior, y sólo le es fácil discernir las cosas que están fuera. Al mirar dentro de sí se le nubla la vista y padece vértigo.
Pero yo creo que hay otro procedimiento objetivo para descubrir en el presente los síntomas del porvenir.
He dicho antes que el cuerpo de las épocas posee una anatomía jerarquizada, que en él hay ciertas actividades primarias y otras secundarias, derivadas de aquéllas. Según esto, los caracteres que dentro de veinte años hayan llegado a manifestarse en las actividades secundarias de la vida, que son las más patentes y notorias, habrán comenzado ya hoy a insinuarse en las actividades primarias. La política, por ejemplo, es una de las funciones más secundarias de la vida histórica, en el sentido de que es mera consecuencia de todo lo demás4. Cuando un estado de espíritu llega a informar los movimientos políticos, ha pasado ya por todas las demás funciones del organismo histórico. La política es gravitación de unas masas sobre otras. Ahora bien; para que una modificación de los senos históricos llegue a la masa, tiene que haber influido en la minoría selecta. Pero los miembros de ésta son de dos clases: hombres de acción y hombres de contemplación. No es dudoso que las nuevas tendencias, todavía germinantes y débiles, serán percibidas primero por los temperamentos contemplativos que por los activos. La urgencia del momento impide al hombre de acción sentir las vagas brisas iniciales que, por el pronto, no pueden henchir su práctico velamen.
En el puro pensamiento es, por consiguiente, donde imprime su primera huella sutilísima el tiempo emergente. Son los leves rizos que deja en la quieta piel del estanque el soplo primerizo. El pensamiento es lo más flúido que hay en el hombre; por eso se deja empujar fácilmente por las más ligeras variaciones de la sensibilidad vital.
En suma: la ciencia que hoy se produce es el vaso mágico donde tenemos que mirar para obtener una vislumbre del futuro. Las modificaciones, acaso de apariencia técnica, que experimentan hoy la biología o la física, la sociología o la prehistoria, sobre todo la filosofía, son los gestos primigenios del tiempo nuevo. La materia delicadísima de la ciencia es sensible a las menores trepidaciones de la vitalidad, y puede servir para registrar ahora con tenues signos lo que andando los años se verá proyectado gigantescamente sobre el escenario de la vida pública. Cuenta, pues, la anticipación del porvenir con un instrumento de precisión semejante a los aparatos sísmicos, que revelan con un leve temblor lo que a enormes distancias es una catástrofe telúrica.
Nuestra generación, si no quiere quedar a espaldas de su propio destino, tiene que orientarse en los caracteres generales de la ciencia que hoy se hace, en vez de fijarse en la política del presente, que es toda ella anacrónica y mera resonancia de una sensibilidad fenecida. De lo que hoy se empieza a pensar depende lo que mañana se vivirá en las plazuelas.
Fichte intentó para su tiempo una labor parecida en el famoso curso, luego publicado en tomo, sobre los Caracteres de la época actual. Reduciendo el empeño, yo intentaré ahora someramente describir lo que considero tema capital de la nuestra.
2. Si alguien quiere ocuparse en reunir datos para una historia de las profecías históricas, se encontrará en seguida, sin necesidad de vastas investigaciones, con que la profecía ha sido lo normal, con que casi toda nueva época fue pronosticada por la anterior con pasmosa precisión. En obra próxima a publicarse reuniré algunas pruebas de esta afirmación, pero insisto en que el hecho al que me refiero es tan palmario que me sorprende no hallarlo desde siempre reconocido y subrayado.
3. Como se advierte, esta doctrina de una posible anticipación del porvenir no tiene apenas contacto con el «profetismo histórico» que recientemente ha reclamado Oswald Spengler. Éste funda su profetismo en una contemplación de las vidas históricas desde fuera de éstas, que consiste en una comparación intuitiva de sus formas o morfología. Lo que yo sostengo es lo contrario: el pronóstico histórico sólo es posible desde dentro de una vida y no por comparación de ésta con otras. El método comparativo propiamente tal en la morfología queda, en mi punto de vista, reducido a un papel auxiliar y, además, consistente en otro género de comparación.
4. En este punto, aunque sus motivos me parezcan inaceptables, tiene razón el materialismo histórico.
IIIRELATIVISMO Y RACIONALISMO
Late bajo todo lo dicho la suposición de que existe una íntima afinidad entre los sistemas científicos y las generaciones o épocas. ¿Quiere esto decir que la ciencia, y especialmente la filosofía, sea un conjunto de convicciones que sólo valen como verdad para un determinado tiempo? Si aceptamos de esta suerte el carácter transitorio de toda verdad, quedaremos enrolados en las huestes de la doctrina «relativista», que es una de las más típicas emanaciones del siglo XIX. Mientras hablamos de escapar a esta época, no haríamos sino reincidir en ella.
Esta cuestión de la verdad, en apariencia incidental y de carácter puramente técnico, va a conducirnos en vía recta hasta la raíz misma del tema de nuestro tiempo.
Bajo el nombre «verdad» se oculta un problema sumamente dramático. La verdad, al reflejar adecuadamente lo que las cosas son, se obliga a ser una e invariable. Mas la vida humana, en su multiforme desarrollo, es decir, en la historia, ha cambiado constantemente de opinión, consagrando como «verdad» la que adoptaba en cada caso. ¿Cómo compaginar lo uno con lo otro? ¿Cómo avecindar la verdad, que es una e invariable, dentro de la vitalidad humana, que es, por esencia, mudadiza y varía de individuo a individuo, de raza a raza, de edad a edad? Si queremos atenernos a la historia viva y perseguir sus sugestivas ondulaciones, tenemos que renunciar a la idea de que la verdad se deja captar por el hombre. Cada individuo posee sus propias convicciones, más o menos duraderas, que son «para» él la verdad. En ellas enciende su hogar íntimo, que le mantiene cálido sobre el haz de la existencia. «La» verdad, pues, no existe: no hay más que verdades «relativas» a la condición de cada sujeto. Tal es la doctrina «relativista».
Pero esta renuncia a la verdad, tan gentilmente hecha por el relativismo, es más difícil de lo que parece a primera vista. Se pretende con ella conquistar una fina imparcialidad ante la muchedumbre de los fenómenos históricos; mas ¿a qué costa? En primer lugar, si no existe la verdad, no puede el relativismo tomarse a sí mismo en serio. En segundo lugar, la fe en la verdad es un hecho radical de la vida humana: si la amputamos queda ésta convertida en algo ilusorio y absurdo. La amputación misma que ejecutamos carecerá de sentido y valor. El relativismo es, a la postre, escepticismo, y el escepticismo, justificado como objeción a toda teoría, es una teoría suicida.
Inspira, sin duda, a la tendencia relativista un noble ensayo de respetar la admirable volubilidad propia a todo lo vital. Pero es un ensayo fracasado. Como decía Herbart, «todo buen principiante es un escéptico, pero todo escéptico es sólo un principiante».
Más hondamente fluye desde el Renacimiento por los senos del alma europea la tendencia antagónica: el racionalismo. Siguiendo un procedimiento inverso, el racionalismo, para salvar la verdad, renuncia a la vida. Se encuentran ambas tendencias en la situación que el dístico popular atribuye a los dos Papas, séptimo y noveno de su nombre:
Pio, per conservar la sede, perde la fede.
Pio, per conservar la fede, perde la sede.
Siendo la verdad una, absoluta e invariable, no puede ser atribuida a nuestras personas individuales, corruptibles y mudadizas. Habrá que suponer, más allá de las diferencias que entre los hombres existen, una especie de sujeto abstracto, común al europeo y al chino, al contemporáneo de Pericles y al caballero de Luis XIV. Descartes llamó a ese nuestro fondo común, exento de variaciones y peculiaridades individuales, «la razón», y Kant, «el ente racional».
Nótese bien la escisión ejecutada en nuestra persona. De un lado queda todo lo que vital y concretamente somos, nuestra realidad palpitante e histórica. De otro, ese núcleo racional que nos capacita para alcanzar la verdad, pero que, en cambio, no vive, espectro irreal que se desliza inmutable al través del tiempo, ajeno a las vicisitudes que son síntoma de la vitalidad.
Pero no se comprende por qué la razón no ha descubierto, desde luego, el universo de las verdades. ¿Cómo es que tarda tanto? ¿Cómo permite que la humanidad se entretenga milenariamente en sestear abrazada a los más varios errores? ¿Cómo explicar la muchedumbre de opiniones y de gustos que, según las edades, las razas, los individuos, han dominado la historia? Desde el punto de vista del racionalismo, la historia, con sus incesantes peripecias, carece de sentido, y es propiamente la historia de los estorbos puestos a la razón para manifestarse. El racionalismo es antihistórico. En el sistema de Descartes, padre del moderno racionalismo, la historia no tiene acomodo o, más bien, queda situada en un lugar de castigo. «Todo lo que la razón concibe –dice en la Meditación cuarta– lo concibe según es debido, y no es posible que yerre. ¿Dónde, pues, nacen mis errores? Nacen simplemente de que, siendo la voluntad mucho más amplia y más extensa que el entendimiento, no la contengo en los mismos límites, sino que la extiendo también a cosas que no entiendo, a las cuales siendo de suyo indiferente, se descarría con suma facilidad y escoge lo falso como verdadero y el mal por el bien; ésta es la causa de que me equivoque y peque».
De suerte que el error es un pecado de la voluntad, no un azar, y aun tal vez un sino de la inteligencia. Si no fuera por los pecados de la voluntad, ya el primer hombre habría descubierto todas las verdades que le son asequibles; no habría habido, por tanto, variedad de opiniones, de leyes, de costumbres; en suma, no habría habido historia. Pero como la ha habido, no tenemos más remedio que atribuirla al pecado. La historia sería sustancialmente la historia de los errores humanos. No cabe actitud más antihistórica, más antivital. Historia y vida quedan lastradas con un sentido negativo y saben a crimen.
El caso de Descartes es un ejemplo excepcional de lo que antes he dicho sobre la posible previsión del porvenir. También sus contemporáneos no vieron, por lo pronto, en su obra, sino una innovación de interés puramente científico. Descartes proponía la sustitución de unas doctrinas físicas y filosóficas por otras, y se preocuparon tan sólo de decidir si estas nuevas doctrinas eran ciertas o erróneas. Lo propio nos acontece hoy con las teorías de Einstein. Pero si, abandonando un momento esa preocupación y dejando en suspenso la sentencia sobre la verdad o falsedad de los pensamientos cartesianos, se los hubiese mirado simplemente como síntoma inicial de una nueva sensibilidad, como manifestación germinativa de tiempo nuevo, se habría podido descubrir en ellos la silueta del futuro.
Pues ¿cuál era, en última instancia, el pensamiento físico y filosófico de Descartes? Declarar dudosa y, por tanto, desdeñable toda idea o creencia que no hayan sido construidas por la «pura intelección». La pura intelección o razón no es otra cosa que nuestro entendimiento funcionando en el vacío, sin traba alguna, atenido a sí mismo y dirigido por sus propias normas internas. Por ejemplo, para la vista y la imaginación, un punto es la mancha más pequeña que de hecho podemos percibir. Para la pura intelección, en cambio, sólo es punto lo que radical y absolutamente sea más pequeño, lo infinitamente pequeño. La pura intelección, la raison, sólo puede moverse entre superlativos y absolutos. Cuando se pone a pensar en el punto no puede detenerse en ningún tamaño hasta llegar al extremo. Éste es el modo de pensar geométrico, el mos geometricus, de Spinoza; la «razón pura» de Kant.
El entusiasmo de Descartes por las construcciones de la razón le llevó a ejecutar una inversión completa de la perspectiva natural al hombre. El mundo inmediato y evidente que contemplan nuestros ojos, palpan nuestras manos, atienden nuestros oídos, se compone de cualidades: colores, resistencias, sones, etcétera. Ése es el mundo en que el hombre había vivido y vivirá siempre. Pero la razón no es capaz de manejar las cualidades. Un color no puede ser pensado, no puede ser definido. Tiene que ser visto, y si queremos hablar de él tenemos que atenernos a él. Dicho de otra manera: el color es irracional. En cambio, el número, aun el llamado por los matemáticos «irracional», coincide con la razón. Sin más que atenerse a sí misma, puede crear ésta el universo de las cantidades mediante conceptos de agudas y claras aristas.
Con heroica audacia, Descartes decide que el verdadero mundo es el cuantitativo, el geométrico; el otro, el mundo cualitativo e inmediato, que nos rodea lleno de gracia y sugestión, queda descalificado y se le considera, en cierto modo, como ilusorio. Ciertamente que la ilusión está sólidamente fundada en nuestra naturaleza, que no basta reconocerla para evitarla. El mundo de los colores y los sonidos nos sigue pareciendo tan real como antes de descubrir su tramoya.
Esta paradoja cartesiana sirve de cimiento a la física moderna. En ella hemos sido educados, y hoy nos cuesta trabajo advertir su gigantesca antinaturalidad y volver a poner los términos según estaban antes de Descartes. Pero se comprende que una inversión tan completa de la perspectiva espontánea no fue en Descartes y en las generaciones siguientes un resultado imprevisto a que súbitamente se llega en vista de ciertas pruebas. Al contrario, se comienza por desear, más o menos confusamente, que las cosas sean de una cierta manera, y luego se buscan las pruebas para demostrar que las cosas son, en efecto, como nosotros deseábamos. Con esto no quiero, en manera alguna, decir que las pruebas sean ilusorias; es, simplemente, hacer constar que no son las pruebas quienes nos buscan y asaltan, sino nosotros los que vamos a buscarlas, movidos por previos afanes. Nadie creerá que Einstein fue un buen día sorprendido por la necesidad de reconocer que el mundo tiene cuatro dimensiones. Desde hace treinta años, muchos hombres de alma alerta venían postulando una física de cuatro dimensiones. Einstein la buscó premeditadamente, y, como no era un deseo imposible, la ha encontrado.
La física y la filosofía de Descartes fueron la primera manifestación de un estado de espíritu nuevo, que un siglo más tarde iba a extenderse por todas las formas de la vida y dominar en el salón, en el estrado, en la plazuela.
Haciendo converger los rasgos de ese estado de espíritu, se obtiene la sensibilidad específicamente «moderna». Suspicacia y desdén hacia todo lo espontáneo e inmediato. Entusiasmo por toda construcción racional. Al hombre cartesiano, «moderno», le será antipático el pasado, porque en él no se hicieron las cosas more geometrico