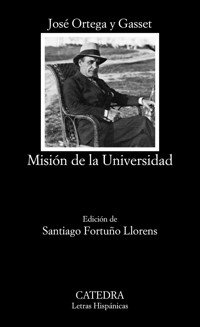Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Ortega y Gasset
- Sprache: Spanisch
Este libro fue publicado en 1925 en el apogeo de las vanguardias artísticas del siglo. Se trata de una aproximación al "arte nuevo" intentando comprenderlo y explicarlo. Otra vuelta de tuerca a la convergencia de Ortega con los prosistas vanguardistas que colaboraron en Revista de Occidente. Y una muestra de la riqueza cultural de la Europa de la época. El texto que presentamos aquí se publica tal como lo pensó el filósofo madrileño en 1925. Acompañan a esta edición una serie de ensayos que ilustran una teoría estética que se puede seguir a través de todo el corpus orteguiano. Van desde 1914 hasta 1926.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Ortega y Gasset
La deshumanización del arte e Ideas sobre la novela y otros ensayos
Índice
Nota preliminar
LA DESHUMANIZACIÓN DEL ARTE E IDEAS SOBRE LA NOVELA
La deshumanización del arte
Impopularidad del arte nuevo
Arte artístico
Unas gotas de fenomenología
Comienza la deshumanización del arte
Invitación a comprender
Sigue la deshumanización del arte
El «tabú» y la metáfora
Supra e infrarrealismo
La vuelta del revés
Iconoclasia
Influencia negativa del pasado
Irónico destino
La intrascendencia del arte
Conclusión
Ideas sobre la novela
Decadencia del género
Autopsia
No definir
La novela, género moroso
Función y substancia
Dos teatros
Dostoyewsky y Proust
Acción y contemplación
La novela como «vida provinciana»
Hermetismo
La novela, género tupido
Decadencia y perfección
Psicología imaginaria
Envío
El arte en presente y en pretérito
OTROS ENSAYOS
Ensayo de estética a manera de prólogo
I. Ruskin, lo usadero y la belleza
II. El «yo» como lo ejecutivo
III. «Yo» y mi yo
IV. El objeto estético
V. La metáfora
VI. El estilo o la musa
VII. El pasajero o una nueva musa
[El novecentismo]
Divagación ante el retrato de la marquesa de Santillana
Estafeta romántica
[Prólogo al catálogo de la ExposiciónBacarisas]
Brindis en un banquete en su honor en «Pombo»
Diálogo sobre el arte nuevo
[Sobre la crítica de arte]
[La verdad no es sencilla]
Créditos
Nota preliminar
En un momento clave para la vanguardia estética europea es publicado en 1925 La deshumanización del arte e ideas sobre la novela. El cambio de lo que el filósofo madrileño llama el «arte nuevo» será importante para comprender la «música nueva, la nueva pintura, la nueva poesía, el nuevo teatro». Con estas disquisiciones Ortega intenta aproximarse a los recientes fenómenos estéticos interpretando sus categorías. Desgrana las características del objeto artístico y luego realiza una descripción fenomenológica. Ortega ya no pide un arte humano –capaz de expresar el sentimiento– ahora sugiere la valoración de una estética inteligente que permita destacar mejor la realidad. Quizás este arte sea capaz de representar los vaivenes de una civilización en medio de una crisis latente y poderosa. El título, un ejemplo de la maestría orteguiana en la elaboración de los mismos, es un acercamiento a su teoría estética, aquella que –como muchas otras columnas de su pensamiento– se encontraba en permanente desarrollo.
El libro de Ortega no fue comprendido en un inicio. Quizás porque la aplicación del método de la razón histórica no era suficientemente explícito o tal vez porque su estudio se encontraba en progreso. Azucena López Cobo ya ha descubierto anticipaciones a La deshumanización del arte e Ideas sobre la novela en torno al ideario de su «arte nuevo». Lo cierto es que las ideas esbozadas en este texto teorizaron sobre aquello que los escritores vanguardistas ya experimentaban. De alguna manera Ortega ofrece un soporte crítico a una vanguardia necesitada del mismo.
«La deshumanización del arte» empieza a publicarse en El Sol a inicios de 1924. Es el embrión de lo que luego Ortega completaría para su publicación definitiva en la Revista de Occidente con fecha de 1925. Allí ya incluirá «Ideas sobre la novela» y «El arte en presente y pretérito», dos piezas que fueron inicialmente publicadas como folletones en el mismo diario. Estos últimos no sufren apenas modificaciones o extensiones. «Ideas sobre la novela» se publica entre diciembre de 1924 y marzo de 1925 y la última entrega se hizo en La Nación de Buenos Aires. «El arte en presente y pretérito» se imprime en dos entregas, un día después de otro, en junio de 1925 en El Sol madrileño.
Intentando complementar la lectura de esta edición de autor, añadimos otros trabajos cuyos vínculos con La deshumanización del arte e ideas sobre la novela son sugerentes. Hemos querido aproximarnos desde otras lecturas del corpus orteguiano. Aquella valiosa edición que Paulino Garagorri publicó en 1981 estuvo centrada sobre todo en La deshumanización del arte y tuvo también otros textos acompañantes. Nosotros hemos seguido la edición de 1925, actualizada según los últimos estudios bibliográficos y la edición de las nuevas Obras completas. Los artículos que asisten a esta edición son un hilo invisible que atraviesa la estética orteguiana desde el inicio y hasta 1926. Si en sus primeros escritos Ortega pedía un tipo de arte capaz de emocionar e inscrito en su circunstancia, la segunda época es mucho más descriptiva y analítica. Lejos de un normativismo inicial Ortega empezará a desarrollar una teoría estética que parte también de su estimativa y que tiene componentes fenomenológicos. Los textos complementarios son: «Ensayo de estética a manera de prólogo», publicado como un apunte previo al libro de poesías El pasajero de José Moreno Villa en la editorial Renacimiento en Madrid en 1914. «[El novecentismo]» fue la conferencia que Ortega pronunció en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1916. Se realizó a beneficio de la revista Nosotros y fue publicado de manera póstuma en Madrid por Paulino Garagorri en Meditación del pueblo joven y otros ensayos1. Debido a la «Exposición retrospectiva de retratos femeninos» españoles que la Sociedad de Amigos del Arte presentó entre mayo y junio de 1918 Ortega publicó sendos artículos en El Sol: «Estafeta romántica.– Eva ausente II. Divagación ante el cuadro de la marquesa de Santillana» y «Divagación ante el retrato de la marquesa de Santillana». De 1921 data el «[Prólogo al catálogo de la exposición Bacarisas]», escrito para una exposición antológica del artista Gustavo Bacarisas (1873-1971). En 1922 Ortega recibió un homenaje en el café «Pombo», donde se reunía la tertulia de Ramón Gómez de la Serna, allí pronunció unas palabras que luego se publicaron en el libro La sagrada cripta de Pombo. «Diálogo sobre el arte nuevo» es una conversación imaginaria entre Azorín y Baroja inicialmente publicado en El Sol en 1924. «[Sobre la crítica de arte]» es el ofrecimiento de un banquete pronunciado por Ortega el 13 de junio de 1925 con motivo del agasajo de Juan de la Encina en el Hotel Gran Vía de Madrid. Este texto se transcribió primero en El Sol el 14 de junio y luego fue publicado en un folleto de la Sociedad de Artistas Ibéricos. Por último, «[La verdad no es sencilla]» es una intervención de Ortega con motivo de la clausura de la exposición «Arte Catalán Moderno» en enero de 1926 y fue publicada por Paulino Garagorri en 1976 en la Revista de Occidente.
* * *
Los volúmenes de esta «Biblioteca de autor José Ortega y Gasset» presentan un texto nacido del trabajo filosófico, filológico e historiográfico del equipo del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón. La investigación se ha desarrollado durante más de una década y ha permitido depurar malas lecturas y erratas de ediciones anteriores, al tiempo que se han descubierto numerosos textos desconocidos, algunos de los cuales no se habían vuelto a publicar desde su primera edición y otros eran inéditos; en ambos casos, enriquecen esta «Biblioteca».
Se ofrece al lector el texto según la última versión que el autor publicó. En el caso de la obra editada de forma póstuma, se sigue el manuscrito más próximo a una versión definitiva. El exhaustivo análisis de los testimonios conservados en el archivo del filósofo ha permitido una fijación textual que en numerosos casos difiere de las ediciones anteriores. Se ha respetado esencialmente la puntuación del propio Ortega, aunque se ha revisado en el caso de la obra póstuma. Se conservan los rasgos estilísticos del autor –como por ejemplo su reconocible «rigoroso» frente al más común «riguroso»–, los resaltes expresivos y particularidades morfosintácticas de su uso lingüístico (mayúsculas para remarcar un concepto, concordancias ad sensum, leísmos, laísmos), así como las distintas grafías en nombres de personas y lugares.
En la medida de lo posible, se evita la intervención de los editores en el texto, de modo que se mantiene la versión original incluso cuando se ha detectado algún lapsus –generalmente de precisión de una fuente al citar el autor de memoria. No se pretende dar un texto perfeccionado sino aquel que Ortega entregó a las prensas o en el que trabajaba para su publicación si nos referimos a la obra que dejó inédita. Los añadidos de los editores van siempre entre corchetes, así como los títulos que no son originales del filósofo. Las notas al pie de los editores se indican con *.
En la edición de los textos del presente volumen han participado Carmen Asenjo Pinilla, Iván Caja Hernández-Ranera, Andrea Hormaechea Ocaña, Ángel Pérez Martínez y Javier Zamora Bonilla quienes agradecen el trabajo de investigación y fijación textual previo de sus compañeros Ignacio Blanco Alfonso, Cristina Blas Nistal, José Ramón Carriazo Ruiz, Isabel Ferreiro Lavedán, Iñaki Gabaráin Gaztelumendi, Patricia Giménez Eguíbar, Felipe González Alcázar, Alejandro de Haro Honrubia, Azucena López Cobo y Juan Padilla Moreno.
1. Meditación del pueblo joven y otros ensayos sobre América,Madrid, Revista de Occidente en Alianza Editorial, 1981, pp. 11-24.
La deshumanización del arte e Ideas sobre la novela
La deshumanización del arte
Non creda donna Berta e ser Martino...
DIVINA COMMEDIA.– PARADISO XIII
IMPOPULARIDAD DEL ARTE NUEVO
Entre las muchas ideas geniales, aunque mal desarrolladas, del genial francés Guyau, hay que contar su intento de estudiar el arte desde el punto de vista sociológico. Al pronto le ocurriría a uno pensar que parejo tema es estéril. Tomar el arte por el lado de sus efectos sociales, se parece mucho a tomar el rábano por las hojas o a estudiar al hombre por su sombra. Los efectos sociales del arte son, a primera vista, cosa tan extrínseca, tan remota de la esencia estética que no se ve bien cómo, partiendo de ellos, se puede penetrar en la intimidad de los estilos. Guyau, ciertamente, no extrajo de su genial intento el mejor jugo. La brevedad de su vida, y aquella su trágica prisa hacia la muerte impidieron que serenase sus inspiraciones y, dejando a un lado todo lo que es obvio y primerizo, pudiese insistir en lo más sustancial y recóndito. Puede decirse que de su libro El arte desde el punto de vista sociológico sólo existe el título; el resto está aún por escribir.
La fecundidad de una sociología del arte me fue revelada inesperadamente cuando hace unos años me ocurrió un día escribir algo sobre la nueva época musical, que empieza con Debussy2. Yo me proponía definir con la mayor claridad posible la diferencia de estilo entre la nueva música y la tradicional. El problema era rigorosamente estético, y, sin embargo, me encontré con que el camino más corto hasta él partía de un fenómeno sociológico: la impopularidad de la nueva música.
Hoy quisiera hablar más en general y referirme a todas las artes que aún tienen en Europa algún vigor; por tanto, junto a la música nueva, la nueva pintura, la nueva poesía, el nuevo teatro. Es, en verdad, sorprendente y misteriosa la compacta solidaridad consigo misma que cada época histórica mantiene en todas sus manifestaciones. Una inspiración idéntica, un mismo estilo biológico pulsa en las artes más diversas. Sin darse de ello cuenta, el músico joven aspira a realizar con sonidos exactamente los mismos valores estéticos que el pintor, el poeta y el dramaturgo, sus contemporáneos. Y esta identidad de sentido artístico había de rendir, por fuerza, idéntica consecuencia sociológica. En efecto, a la impopularidad de la nueva música responde una impopularidad de igual cariz en las demás musas. Todo el arte joven es impopular, y no por caso y accidente, sino en virtud de un destino esencial.
Se dirá que todo estilo recién llegado sufre una etapa de lazareto y se recordará la batalla de Hernani y los demás combates acaecidos en el advenimiento del romanticismo. Sin embargo, la impopularidad del arte nuevo es de muy distinta fisonomía. Conviene distinguir entre lo que no es popular y lo que es impopular. El estilo que innova tarda algún tiempo en conquistar la popularidad; no es popular, pero tampoco impopular. El ejemplo de la irrupción romántica que suele aducirse fue, como fenómeno sociológico, perfectamente inverso del que ahora ofrece el arte. El romanticismo conquistó muy pronto al «pueblo», para el cual el viejo arte clásico no había sido nunca cosa entrañable. El enemigo con quien el romanticismo tuvo que pelear fue precisamente una minoría selecta que se había quedado anquilosada en las formas arcaicas del «antiguo régimen» poético. Las obras románticas son las primeras –desde la invención de la imprenta– que han gozado de grandes tiradas. El romanticismo ha sido por excelencia el estilo popular. Primogénito de la democracia fue tratado con el mayor mimo por la masa.
En cambio, el arte nuevo tiene a la masa en contra suya, y la tendrá siempre. Es impopular por esencia: más aún, es antipopular. Una obra cualquiera por él engendrada produce en el público automáticamente un curioso efecto sociológico. Lo divide en dos porciones: una, mínima, formada por reducido número de personas que le son favorables; otra, mayoritaria, innumerable, que le es hostil. (Dejemos a un lado la fauna equívoca de los snobs). Actúa, pues, la obra de arte como un poder social que crea dos grupos antagónicos, que separa y selecciona en el montón informe de la muchedumbre dos castas diferentes de hombres.
¿Cuál es el principio diferenciador de estas dos castas? Toda obra de arte suscita divergencias: a unos les gusta, a otros, no; a unos les gusta menos, a otros, más. Esta disociación no tiene carácter orgánico, no obedece a un principio. El azar de nuestra índole individual nos colocará entre los unos o entre los otros. Pero en el caso del arte nuevo, la disyunción se produce en un plano más profundo que aquél en que se mueven las variedades del gusto individual. No se trata de que a la mayoría del público no le guste la obra joven y a la minoría sí. Lo que sucede es que la mayoría, la masa, no la entiende. Las viejas coletas que asistían a la representación de Hernani entendían muy bien el drama de Víctor Hugo, y precisamente porque lo entendían no les gustaba. Fieles a determinada sensibilidad estética sentían repugnancia por los nuevos valores artísticos que el romántico les proponía.
A mi juicio, lo característico del arte nuevo, «desde el punto de vista sociológico», es que divide al público en estas dos clases de hombres: los que lo entienden y los que no lo entienden. Esto implica que los unos poseen un órgano de comprensión negado, por tanto, a los otros; que son dos variedades distintas de la especie humana. El arte nuevo, por lo visto, no es para todo el mundo, como el romántico, sino que va desde luego dirigido a una minoría especialmente dotada. De aquí la irritación que despierta en la masa. Cuando a uno no le gusta una obra de arte, pero la ha comprendido, se siente superior a ella y no ha lugar a la irritación. Mas cuando el disgusto que la obra causa nace de que no se la ha entendido, queda el hombre como humillado, con una oscura conciencia de su inferioridad que necesita compensar mediante la indignada afirmación de sí mismo frente a la obra. El arte joven, con sólo presentarse, obliga al buen burgués a sentirse tal y como es: buen burgués, ente incapaz de sacramentos artísticos, ciego y sordo a toda belleza pura. Ahora bien, esto no puede hacerse impunemente después de cien años de halago omnímodo a la masa y apoteosis del «pueblo». Habituada a predominar en todo, la masa se siente ofendida en sus «derechos del hombre» por el arte nuevo, que es un arte de privilegio, de nobleza de nervios, de aristocracia instintiva. Dondequiera que las jóvenes musas se presentan, la masa las cocea.
Durante siglo y medio el «pueblo», la masa, ha pretendido ser toda la sociedad. La música de Strawinsky o el drama de Pirandello tienen la eficacia sociológica de obligarle a reconocerse como lo que es, como «sólo pueblo», mero ingrediente, entre otros, de la estructura social, inerte materia del proceso histórico, factor secundario del cosmos espiritual. Por otra parte, el arte joven contribuye también a que los «mejores» se conozcan y reconozcan entre el gris de la muchedumbre y aprendan su misión, que consiste en ser pocos y tener que combatir contra los muchos.
Se acerca el tiempo en que la sociedad, desde la política al arte, volverá a organizarse, según es debido, en dos órdenes o rangos: el de los hombres egregios y el de los hombres vulgares. Todo el malestar de Europa vendrá a desembocar y curarse en esa nueva y salvadora escisión. La unidad indiferenciada, caótica, informe, sin arquitectura anatómica, sin disciplina regente en que se ha vivido por espacio de ciento cincuenta años, no puede continuar. Bajo toda la vida contemporánea late una injusticia profunda e irritante; el falso supuesto de la igualdad real entre los hombres. Cada paso que damos entre ellos nos muestra tan evidentemente lo contrario que cada paso es un tropezón doloroso.
Si la cuestión se plantea en política, las pasiones suscitadas son tales que acaso no es aún buena hora para hacerse entender. Afortunadamente, la solidaridad del espíritu histórico a que antes aludía permite subrayar con toda claridad, serenamente, en el arte germinal de nuestra época los mismos síntomas y anuncios de reforma moral que en la política se presentan oscurecidos por las bajas pasiones.
Decía el evangelista: Nolite fieri sicut equus et mulus quibus non est intellectus. No seáis como el caballo y el mulo, que carecen de entendimiento. La masa cocea y no entiende. Intentemos nosotros hacer lo inverso. Extraigamos del arte joven su principio esencial, y entonces veremos en qué profundo sentido es impopular.
ARTE ARTÍSTICO
Si el arte nuevo no es inteligible para todo el mundo, quiere decirse que sus resortes no son los genéricamente humanos. No es un arte para los hombres en general, sino para una clase muy particular de hombres que podrán no valer más que los otros, pero que evidentemente son distintos.
Hay, ante todo, una cosa que conviene precisar. ¿A qué llama la mayoría de la gente goce estético? ¿Qué acontece en su ánimo cuando una obra de arte, por ejemplo, una producción teatral, le «gusta»? La respuesta no ofrece duda: a la gente le gusta un drama cuando ha conseguido interesarse en los destinos humanos que le son propuestos. Los amores, odios, penas, alegrías de los personajes conmueven su corazón: toma parte en ellos como si fuesen casos reales de la vida. Y dice que es «buena» la obra cuando ésta consigue producir la cantidad de ilusión necesaria para que los personajes imaginarios valgan como personas vivientes. En la lírica buscará amores y dolores del hombre que palpita bajo el poeta. En pintura sólo le atraerán los cuadros donde encuentre figuras de varones y hembras con quienes, en algún sentido, fuera interesante vivir. Un cuadro de paisaje le parecerá «bonito» cuando el paisaje real que representa merezca por su amenidad o patetismo ser visitado en una excursión.
Esto quiere decir que para la mayoría de la gente el goce estético no es una actitud espiritual diversa en esencia de la que habitualmente adopta en el resto de su vida. Sólo se distingue de ésta en calidades adjetivas: es, tal vez, menos utilitaria, más densa y sin consecuencias penosas. Pero, en definitiva, el objeto de que en el arte se ocupa, lo que sirve de término a su atención, y con ella a las demás potencias, es el mismo que en la existencia cotidiana: figuras y pasiones humanas. Y llamará arte al conjunto de medios por los cuales le es proporcionado ese contacto con cosas humanas interesantes. De tal suerte, que sólo tolerará las formas propiamente artísticas, las irrealidades, la fantasía, en la medida en que no intercepten su percepción de las formas y peripecias humanas. Tan pronto como estos elementos puramente estéticos dominen y no pueda agarrar bien la historia de Juan y María, el público queda despistado y no sabe qué hacer delante del escenario, del libro o del cuadro. Es natural; no conoce otra actitud ante los objetos que la práctica, la que nos lleva a apasionarnos y a intervenir sentimentalmente en ellos. Una obra que no le invite a esta intervención le deja sin papel.
Ahora bien; en este punto conviene que lleguemos a una perfecta claridad. Alegrarse o sufrir con los destinos humanos que, tal vez, la obra de arte nos refiere o presenta, es cosa muy diferente del verdadero goce artístico. Más aún: esa ocupación con lo humano de la obra es, en principio, incompatible con la estricta fruición estética.
Se trata de una cuestión de óptica sumamente sencilla. Para ver un objeto tenemos que acomodar de una cierta manera nuestro aparato ocular. Si nuestra acomodación visual es inadecuada, no veremos el objeto o lo veremos mal. Imagínese el lector que estamos mirando un jardín al través del vidrio de una ventana. Nuestros ojos se acomodarán de suerte que el rayo de la visión penetre el vidrio, sin detenerse en él, y vaya a prenderse en las flores y frondas. Como la meta de la visión es el jardín y hasta él va lanzado el rayo visual, no veremos el vidrio, pasará nuestra mirada a su través, sin percibirlo. Cuanto más puro sea el cristal menos lo veremos. Pero luego, haciendo un esfuerzo, podemos desentendernos del jardín y, retrayendo el rayo ocular, detenerlo en el vidrio. Entonces el jardín desaparece a nuestros ojos y de él sólo vemos unas masas de color confusas que parecen pegadas al cristal. Por tanto, ver el jardín y ver el vidrio de la ventana son dos operaciones incompatibles: la una excluye a la otra y requieren acomodaciones oculares diferentes.
Del mismo modo, quien en la obra de arte busca el conmoverse con los destinos de Juan y María o de Tristán e Iseo y a ellos acomoda su percepción espiritual, no verá la obra de arte. La desgracia de Tristán sólo es tal desgracia, y, consecuentemente, sólo podrá conmover en la medida en que se la tome como realidad. Pero es el caso que el objeto artístico sólo es artístico en la medida en que no es real. Para poder gozar del retrato ecuestre de Carlos V, por Tiziano, es condición ineludible que no veamos allí a Carlos V en persona, auténtico y viviente, sino que, en su lugar, hemos de ver sólo un retrato, una imagen irreal, una ficción. El retratado y su retrato son dos objetos completamente distintos: o nos interesamos por el uno o por el otro. En el primer caso, «convivimos» con Carlos V; en el segundo, «contemplamos» un objeto artístico como tal.
Pues bien: la mayoría de la gente es incapaz de acomodar su atención al vidrio y transparencia que es la obra de arte: en vez de esto, pasa al través de ella sin fijarse y va a revolcarse apasionadamente en la realidad humana que en la obra está aludida. Si se le invita a soltar esta presa y a detener la atención sobre la obra misma de arte, dirá que no ve en ella nada, porque, en efecto, no ve en ella cosas humanas, sino sólo transparencias artísticas, puras virtualidades.
Durante el siglo XIX los artistas han procedido demasiado impuramente. Reducían a un mínimum los elementos estrictamente estéticos y hacían consistir la obra, casi por entero, en la ficción de realidades humanas. En este sentido es preciso decir que, con uno u otro cariz, todo el arte normal de la pasada centuria ha sido realista. Realistas fueron Beethoven y Wagner. Realista Chateaubriand como Zola. Romanticismo y naturalismo, vistos desde la altura de hoy, se aproximan y descubren su común raíz realista.
Productos de esta naturaleza sólo parcialmente son obras de arte, objetos artísticos. Para gozar de ellos no hace falta ese poder de acomodación a lo virtual y transparente que constituye la sensibilidad artística. Basta con poseer sensibilidad humana, y dejar que en uno repercutan las angustias y alegrías del prójimo. Se comprende, pues, que el arte del siglo XIX haya sido tan popular: está hecho para la masa indiferenciada en la proporción en que no es arte, sino extracto de vida. Recuérdese que en todas las épocas que han tenido dos tipos diferentes de arte, uno para minorías y otro para la mayoría3, este último fue siempre realista.
No discutamos ahora si es posible un arte puro. Tal vez no lo sea; pero las razones que nos conducen a esta negación son un poco largas y difíciles. Más vale, pues, dejar intacto el tema. Además, no importa mayormente para lo que ahora hablamos. Aunque sea imposible un arte puro, no hay duda alguna de que cabe una tendencia a la purificación del arte. Esta tendencia llevará a una eliminación progresiva de los elementos humanos, demasiado humanos, que dominaban en la producción romántica y naturalista. Y en este proceso se llegará a un punto en que el contenido humano de la obra sea tan escaso que casi no se le vea. Entonces tendremos un objeto que sólo puede ser percibido por quien posea ese don peculiar de la sensibilidad artística. Será un arte para artistas, y no para la masa de los hombres; será un arte de casta, y no demótico.
He aquí por qué el arte nuevo divide al público en dos clases de individuos: los que lo entienden y los que no lo entienden; esto es, los artistas y los que no lo son. El arte nuevo es un arte artístico.
Yo no pretendo ahora ensalzar esta manera nueva de arte, y menos denigrar la usada en el último siglo. Me limito a filiarlas, como hace el zoólogo con dos faunas antagónicas. El arte nuevo es un hecho universal. Desde hace veinte años, los jóvenes más alerta de dos generaciones sucesivas –en París, en Berlín, en Londres, Nueva York, Roma, Madrid– se han encontrado sorprendidos por el hecho ineluctable de que el arte tradicional no les interesaba; más aún, les repugnaba. Con estos jóvenes cabe hacer una de dos cosas: o fusilarlos o esforzarse en comprenderlos. Yo he optado resueltamente por esta segunda operación. Y pronto he advertido que germina en ellos un nuevo sentido del arte, perfectamente claro, coherente y racional. Lejos de ser un capricho, significa su sentir el resultado inevitable y fecundo de toda la evolución artística anterior. Lo caprichoso, lo arbitrario y, en consecuencia, estéril, es resistirse a este nuevo estilo y obstinarse en la reclusión dentro de formas ya arcaicas, exhaustas y periclitadas. En arte, como en moral, no depende el deber de nuestro arbitrio; hay que aceptar el imperativo de trabajo que la época nos impone. Esta docilidad a la orden del tiempo es la única probabilidad de acertar que el individuo tiene. Aun así, tal vez no consiga nada; pero es mucho más seguro su fracaso si se obstina en componer una ópera wagneriana más o una novela naturalista.
En arte es nula toda repetición. Cada estilo que aparece en la historia puede engendrar cierto número de formas diferentes dentro de un tipo genérico. Pero llega un día en que la magnífica cantera se agota. Esto ha pasado, por ejemplo, con la novela y el teatro romántico-naturalis-ta. Es un error ingenuo creer que la esterilidad actual de ambos géneros se debe a la ausencia de talentos personales. Lo que acontece es que se han agotado las combinaciones posibles dentro de ellos. Por esta razón, debe juzgarse venturoso que coincida con este agotamiento la emergencia de una nueva sensibilidad capaz de denunciar nuevas canteras intactas.
Si se analiza el nuevo estilo, se hallan en él ciertas tendencias sumamente conexas entre sí. Tiende: 1.°, a la deshumanización del arte; 2.°, a evitar las formas vivas; 3.°, a hacer que la obra de arte no sea sino obra de arte; 4.°, a considerar el arte como juego, y nada más; 5.°, a una esencial ironía; 6.°, a eludir toda falsedad, y, por tanto, a una escrupulosa realización. En fin, 7.°, el arte, según los artistas jóvenes, es una cosa sin trascendencia alguna.
Dibujemos brevemente cada una de estas facciones del arte nuevo.
UNAS GOTAS DE FENOMENOLOGÍA
Un hombre ilustre agoniza. Su mujer está junto al lecho. Un médico cuenta las pulsaciones del moribundo. En el fondo de la habitación hay otras dos personas: un periodista, que asiste a la escena obitual por razón de su oficio, y un pintor que el azar ha conducido allí. Esposa, médico, periodista y pintor presencian un mismo hecho. Sin embargo, este único y mismo hecho –la agonía de un hombre– se ofrece a cada uno de ellos con aspecto distinto. Tan distintos son estos aspectos, que apenas si tienen un núcleo común. La diferencia entre lo que es para la mujer transida de dolor y para el pintor que, impasible, mira la escena, es tanta, que casi fuera más exacto decir: la esposa y el pintor presencian dos hechos completamente distintos.
Resulta, pues, que una misma realidad se quiebra en muchas realidades divergentes cuando es mirada desde puntos de vista distintos. Y nos ocurre preguntarnos: ¿cuál de esas múltiples realidades es la verdadera, la auténtica? Cualquiera decisión que tomemos será arbitraria. Nuestra preferencia por una u otra sólo puede fundarse en el capricho. Todas esas realidades son equivalentes, cada una la auténtica para su congruo punto de vista. Lo único que podemos hacer es clasificar estos puntos de vista y elegir entre ellos el que prácticamente parezca más normal o más espontáneo. Así llegaremos a una noción nada absoluta, pero, al menos, práctica y normativa de realidad.
El medio más claro de diferenciar los puntos de vista de esas cuatro personas que asisten a la escena mortal consiste en medir una de sus dimensiones: la distancia espiritual a que cada uno se halla del hecho común, de la agonía. En la mujer del moribundo esta distancia es mínima, tanto, que casi no existe. El suceso lamentable atormenta de tal modo su corazón, ocupa tanta porción de su alma que se funde con su persona, o dicho en giro inverso: la mujer interviene en la escena, es un trozo de ella. Para que podamos ver algo, para que un hecho se convierta en objeto que contemplamos, es menester separarlo de nosotros y que deje de formar parte viva de nuestro ser. La mujer, pues, no asiste a la escena, sino que está dentro de ella; no la contempla, sino que la vive.
El médico se encuentra ya un poco más alejado. Para él se trata de un caso profesional. No interviene en el hecho con la apasionada y cegadora angustia que inunda el alma de la pobre mujer. Sin embargo, su oficio le obliga a interesarse seriamente en lo que ocurre: lleva en ello alguna responsabilidad y acaso peligra su prestigio. Por tanto, aunque menos íntegra e íntimamente que la esposa, toma también parte en el hecho, la escena se apodera de él, le arrastra a su dramático interior prendiéndole, ya que no por su corazón, por el fragmento profesional de su persona. También él vive el triste acontecimiento aunque con emociones que no parten de su centro cordial, sino de su periferia profesional.
Al situarnos ahora en el punto de vista del reportero, advertimos que nos hemos alejado enormemente de aquella dolorosa realidad. Tanto nos hemos alejado, que hemos perdido con el hecho todo contacto sentimental. El periodista está allí como el médico, obligado por su profesión, no por espontáneo y humano impulso. Pero mientras la profesión del médico le obliga a intervenir en el suceso, la del periodista le obliga precisamente a no intervenir: debe limitarse a ver. Para él propiamente es el hecho pura escena, mero espectáculo que luego ha de relatar en las columnas del periódico. No participa sentimentalmente en lo que allí acaece, se halla espiritualmente exento y fuera del suceso; no lo vive, sino que lo contempla. Sin embargo, lo contempla con la preocupación de tener que referirlo luego a sus lectores. Quisiera interesar a éstos, conmoverlos, y, si fuese posible, conseguir que todos los suscriptores derramen lágrimas, como si fuesen transitorios parientes del moribundo. En la escuela había leído la receta de Horacio: Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi.
Dócil a Horacio, el periodista procura fingir emoción para alimentar con ella luego su literatura. Y resulta que, aunque no «vive» la escena, «finge» vivirla.
Por último, el pintor, indiferente, no hace otra cosa que poner los ojos en coulisse. Le trae sin cuidado cuanto pasa allí; está, como suele decirse, a cien mil leguas del suceso. Su actitud es puramente contemplativa, y aun cabe decir que no lo contempla en su integridad; el doloroso sentido interno del hecho queda fuera de su percepción. Sólo atiende a lo exterior, a las luces y las sombras, a los valores cromáticos. En el pintor hemos llegado al máximum de distancia y al mínimum de intervención sentimental.
La pesadumbre inevitable de este análisis quedaría compensada si nos permitiese hablar con claridad de una escala de distancias espirituales entre la realidad y nosotros. En esa escala los grados de proximidad equivalen a grados de participación sentimental en los hechos; los grados de alejamiento, por el contrario, significan grados de liberación en que objetivamos el suceso real, convirtiéndolo en puro tema de contemplación. Situados en uno de los extremos, nos encontramos con un aspecto del mundo –personas, cosas, situaciones–, que es la realidad «vivida»; desde el otro extremo, en cambio, vemos todo en su aspecto de realidad «contemplada».
Al llegar aquí tenemos que hacer una advertencia esencial para la estética, sin la cual no es fácil penetrar en la fisiología del arte, lo mismo viejo que nuevo. Entre esos diversos aspectos de la realidad que corresponden a los varios puntos de vista, hay uno de que derivan todos los demás y en todos los demás va supuesto. Es el de la realidad vivida. Si no hubiese alguien que viviese en pura entrega y frenesí la agonía de un hombre, el médico no se preocuparía por ella, los lectores no entenderían los gestos patéticos del periodista que describe el suceso y el cuadro en que el pintor representa un hombre en el lecho rodeado de figuras dolientes nos sería ininteligible. Lo mismo podríamos decir de cualquier otro objeto, sea persona o cosa. La forma primigenia de una manzana es la que ésta posee cuando nos disponemos a comérnosla. En todas las demás formas posibles que adopte –por ejemplo, la que un artista de 1600 le ha dado, combinándola en un barroco ornamento, la que presenta en un bodegón de Cézanne o en la metáfora elemental que hace de ella una mejilla de moza– conservan más o menos aquel aspecto originario. Un cuadro, una poesía donde no quedase resto alguno de las formas vividas, serían ininteligibles, es decir, no serían nada, como nada sería un discurso donde a cada palabra se le hubiese extirpado su significación habitual.
Quiere decir esto que en la escala de las realidades corresponde a la realidad vivida una peculiar primacía que nos obliga a considerarla como «la» realidad por excelencia. En vez de realidad vivida, podíamos decir realidad humana. El pintor que presencia impasible la escena de agonía parece «inhumano». Digamos, pues, que el punto de vista humano es aquél en que «vivimos» las situaciones, las personas, las cosas. Y, viceversa, son humanas todas las realidades –mujer, paisaje, peripecia– cuando ofrecen el aspecto bajo el cual suelen ser vividas.